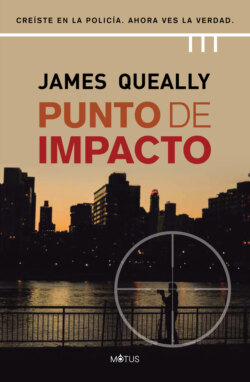Читать книгу Punto de impacto (versión latinoamericana) - James Queally - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 2
HE PASADO MÁS TIEMPO DE lo que me gusta pensar con familiares de víctimas de homicidios ocurridos en Newark, y en cada una de esas conversaciones tristes y frustrantes siempre hay algo que se repite: cuando la entrevista llega a su final, tú podrías contarles más cosas sobre sus hijos o hijas de las que te cuentan ellos a ti.
No es que mientan. No había nada malintencionado en las respuestas erróneas que daban las viudas, las madres o los hermanos con los que hablé en el pasado. Simplemente no sabían. Tal vez no querían enterarse. No puedo reprocharles que no hicieran un esfuerzo para averiguar por qué Johnny estaba boca abajo en el hueco de unas escaleras de los edificios Meekers o por qué Denise podía haber sido una cara conocida en el Hotel Nilo, uno de los antros de drogadictos más antiguos de la ciudad.
Por lo que Key me contó de Austin Mathis, este parecía ser un hombre bueno, un conductor de autobús cuyas únicas interacciones con la justicia habían sido unas pocas multas de aparcamiento. Trabajaba sin cesar, pues se había quedado solo para criar a Kevin y a sus dos hermanas después de que la madre pasara a mejor vida gracias a una aguja, muchos años atrás. Era la clase de cliente que todavía hacía que este trabajo valiera la pena.
Lamentablemente, una mirada rápida a los antecedentes de su hijo también me hizo pensar que estaba en lo cierto cuando le dije a Key que esto sería una pérdida de tiempo. Con un padre fuera de casa trabajando sin cesar y la madre muerta por sobredosis, Kevin Mathis fue reclutado por la calle antes de tener edad suficiente para comprender lo que eso significaría. Que un año papá no esté en casa para ayudarte con los deberes del colegio lleva a que al año siguiente papá no esté para llevarte a casa a patadas en el culo cuando te metes en problemas.
Tenía detenciones previas por drogas, pero sus conocidos y socios no dispararon ninguna alarma en mi mente. No eran miembros de bandas que yo conociera, y el chico no había estado involucrado en nada violento.
Pero siempre lo habían arrestado en lugares que estaban prácticamente uno junto al otro. Los puntos estaban lo suficientemente cercanos en el mapa para dejar algo bien claro: vendía drogas de manera habitual en esa zona.
Un muchacho que traficaba en su propio vecindario, abatido de un disparo por la noche en ese mismo vecindario, dentro de un cementerio en el que había tres niveles de tumbas de traficantes. Y Key quería que yo ayudara a demostrar que se trataba de otra cosa.
Pero tenía razón. Yo no tenía nada mejor que hacer. Al menos podría convencerla de que estaba equivocada y dar por terminada mi sucesión de derrotas en nuestras discusiones interminables.
Salí del Impala en el aparcamiento del Family Dollar, cerca de la escena del crimen, y me cerré el abrigo alrededor del cuerpo. El aparcamiento estaba vacío salvo por unos pocos coches que ninguna grúa había querido llevarse, pero vi un grupo de lo que parecían ser adolescentes en un extremo, más allá de los separadores de cemento. Estaban apoyados contra una cerca verde y oxidada que bordeaba el cementerio Woodland, apiñados alrededor de varios globos de colores metalizados y cartulinas blancas llenas de mensajes de despedida escritos con marcadores. Un arcoíris de velas formaba un semicírculo en la base.
Un monumento conmemorativo junto a una tienda donde todo cuesta un dólar: la marca registrada de un homicidio. Cuando Newark hacía el duelo, tenía un presupuesto acotado. No podía ser de otra manera.
Se me ocurrió que aquellos adolescentes podían ser traficantes, y ratifiqué dicha idea al captar un olor a marihuana rancia cuando me acerqué. Pero volví a sentir el espectro de Key mirándome la nuca. Aunque la mitad de las veces mis suposiciones eran correctas, era plenamente consciente de que no estaba bien pensar de ese modo.
Me acerqué al grupo acompañado por una corriente de hojas secas y colillas de cigarrillos levantados por el viento, que crujía como un paquete de papas fritas cuando lo abollas. Me detuve al llegar al borde de la acera. En la época en que tenía un pase de prensa, este era el momento en que acostumbraba encender un cigarrillo, fingía atender una llamada telefónica y dejaba que los vecinos del barrio me estudiaran. No se irrumpe en un grupo que está de duelo.
Pero ya no fumaba, así que sabía lo que me esperaba.
Los seis chicos dejaron de hablar y de moverse cuando me acerqué a su semicírculo. Tres de ellos eran poco más que bebés, tendrían unos catorce años como mucho; sus miradas duras eran pura cara de póquer y no me preocuparon en absoluto. El de sudadera negra con capucha que estaba apoyado contra la cerca era de mi estatura y tenía las manos hundidas en los bolsillos como si ese fuera su lugar natural. Había otros dos un poco más alejados, con chaquetas y jeans, a medio crecer entre los adolescentes y el hombre que me había clavado la mirada cuando me acerqué.
—¿Estás perdido? —preguntó el Capucha.
—¿Por qué me lo preguntas?
—Ya sabes por qué te lo pregunto —respondió.
No me gustaban sus miradas, pero eran merecidas. La gente de mi color de piel no venía hasta aquí a menos que quisiera algo.
—En primer lugar, mis condolencias —dije, unas palabras que me brotaron ensayadas debido a los cientos de veces que las había dicho antes.
—¿Condolencias? —exclamó el Capucha—. ¿Por qué, te parece que estamos tristes?
—Por el amigo de ustedes, Kevin.
—No conozco a nadie llamado Kevin —replicó asomando la cabeza fuera de la capucha y mirando a su público—. ¿Ustedes conocen a algún Kevin?
Emitieron risitas. El numerito de chicos malos estaba tan ensayado como mi pena fingida.
—Eh, yo lo conozco —dijo uno de los chicos medianos señalándome, pero mirando al Capucha—. Lo he visto por aquí antes. Trabaja para el periódico, ¿no?
—No, hermano, ayer conocimos a la chica del periódico —acotó uno de los de primer año de bachillerato—. La de falda negra. ¿Cómo se te puede haber olvidado? Yo pasé toda la noche acordándome de ella.
Pensé en Dina, luego en ese chico de catorce años que estaba descubriendo la pubertad, y por último me vi haciendo rodar la cabeza del muchacho por el pavimento.
—Ah, es verdad —dijo el Capucha dirigiéndole una mirada de fastidio al chico, como si hubiera hablado fuera de turno—. Por lo menos a ella valía la pena mirarla.
—Disculpa, ya sé que tiene mejor culo que yo —comenté.
—Como si... —comenzó a decir el Capucha, pero cualquiera fuera el insulto que tenía preparado quedó sepultado bajo la voz de su compañero.
—Ni que se lo hubieras visto alguna vez —me escupió el chico.
Los demás adolescentes miraban la calle, sin interés por reír como el resto de las hienas. Seguí la dirección de sus miradas y, al ver la fuente de su preocupación, comprendí que podía arriesgarme con más tranquilidad.
Cuando me acerqué al de catorce años, estaba riendo a carcajadas y chocaba los cinco con los demás. Por más duro que se creyera, cuando comprendió que acababa de insultar a alguien que le sacaba veinte centímetros y treinta kilos, cerró la boca de pronto.
—Digamos que conozco a alguien que antes salía con ella —dije—. Y a ese tipo no le gusta que hablen así de su exnovia unos pendejos a los que apenas les funciona la verga.
El admirador no tan secreto de Dina no emitió sonido alguno. Los otros seguían riendo, ahora de él y no con él. Miré al Capucha, que esbozó una sonrisita mientras retiraba el talón de la cerca del cementerio.
—Estuviste bien —dijo sacando una mano del bolsillo para mostrar que estaba vacía—. Pero no puedo permitir que les hables a mis amigos de ese modo.
Su mano izquierda salió del escondite del bolsillo, pero no venía con pistola. No la necesitaba. El Capucha hizo un ademán y el resto de la jauría formó un círculo cerrado a mi alrededor. Los mayores sonreían como si ya hubieran hecho esto antes, mientras que los otros copiaban lo que habían visto en la televisión.
Tiempo atrás, cuando yo todavía pasaba la mayor parte del tiempo en barrios peligrosos después del anochecer, una de mis antiguas fuentes, un teniente de homicidios veterano de Newark, me enseñó unos movimientos de defensa personal. Yo siempre había tenido la esperanza de poder utilizarlos en una situación como esta, donde pudiera imponerme y derribar a algún cretino bocón. Darle suficientes puñetazos como para ganarme una buena anécdota de guerra y —más importante aún— evitar ir al hospital.
Pero mi repertorio de aficionado no me mantendría consciente demasiado tiempo en una pelea de seis contra uno. Por fortuna, cuando me acerqué caminando había visto a varios testigos potenciales de la paliza que estaba a punto de recibir.
—Si quieren, nos vamos a las manos —dije—. Pero eso no va a hacer que nuestros amigos se retiren antes.
El Capucha se mostró visiblemente perplejo.
—El Crown Victoria que está séptimo u octavo en la fila, en el otro lado de la calle —comenté—. Dudo que atacar a un ciudadano en la escena de un crimen con los policías en primera fila sea tu mejor jugada. ¿Qué te parece si les dices a tus muchachos que se calmen y resolvemos la situación de forma menos estúpida?
El otro miró alrededor como si fuera a presentársele otra opción, y luego les hizo un gesto negativo con la cabeza a los demás.
—¿Qué mierda quieres de nosotros? —preguntó el Capucha.
—Ya te lo dije. Quiero hablar de Kevin. Si me ayudan un poco, me encargaré de que los policías se marchen.
El Capucha se pasó las manos por la ropa y volvió a reclinarse contra la cerca, como si no hubiera sucedido nada. Hasta apoyó otra vez el mismo talón contra el metal, como si eso fuera a volver atrás la escena y hacer que recuperara su aura de desafiante superioridad.
—Lo mataron. Una cagada. Punto —dijo.
—¿Alguien en particular que pudiera querer verlo muerto?
—No que yo sepa.
—Bueno, pero traficaba, ¿no? —pregunté.
No habló ni se movió.
—Oye, no trabajo con la poli ni con el periódico. Lo que puedas decir no saldrá de aquí —le aseguré—. Además, ni siquiera sé cómo te llamas. ¿De qué tienes miedo? ¿De que pueda contarle a alguien que un chico negro de la zona oeste me ha pasado información? Por si no te has dado cuenta, no eres tan famoso en este lugar.
—¿De verdad vas a hacer que esos polis se vayan? —quiso saber el Capucha.
Asentí. Se encogió de hombros; seguramente estaba pensando que la única forma de quitárselos de encima sería deshaciéndose de mí.
—Digamos que movía algo de droga. Pero oí decir que los peces gordos de la zona no tenían problemas con eso.
—¿De qué banda son? —quise saber.
—Vamos, hermano. —Meneó la cabeza—. Si quieres saber quién manda aquí, no es difícil de deducir. Pero yo no voy a decírtelo. Lo que tienes que saber es que estaba todo bien entre ellos y Kev. No sé por qué lo mataron, pero no fue por un asunto de drogas.
—Comprendo, pero... ya viste dónde y cómo murió. Entenderás por qué pienso otra cosa.
Se apartó de la verja y se echó la capucha hacia atrás dejando al descubierto el cabello muy corto y un rostro de más edad del que yo esperaba. Tenía una hendidura en la mejilla izquierda, tal vez una cicatriz, y en la parte superior del cuello, justo debajo de la oreja, llevaba tatuado 973 en números pequeños. El código postal de Newark.
—Y tú, ¿por qué haces preguntas si te las vas a responder tú mismo? Si ya decidiste lo que sucedió, ¿porqué no dejas de joder?
—Solo quise decir...
—Solo quisiste decir lo que dicen siempre: que Kev murió porque vivía como vivía —dijo, casi con un rugido—. Mira, voy a decirte algo más que escuché, y no porque quiera ayudarte, sino para que aprendas un poco. Algunos andan diciendo que unas personas interceptaron a Kev, no mucho antes de que muriera. Uno o dos tipos, según a quién le preguntes. Blancos. No hay demasiados traficantes blancos por aquí, ¿sabes?
Comprendí lo que insinuaba y asentí; supuse que ya habían dicho todo lo que iban a decir, y me fui.
Podía ser mucha información o podía no ser nada. De cualquier modo, ahora tenía que vérmelas con la policía. No porque sintiera la obligación de cumplir mi pacto con el Capucha, sino porque me resultaba muy extraño que un departamento de policía de presupuesto reducido tuviera agentes vigilando la escena de un homicidio relacionado con el tráfico de drogas tantas horas después de que hubiera aparecido el cadáver.
A menos, por supuesto, que no se tratara de un homicidio relacionado con drogas.
Junto al neumático del lado del conductor del Crown Victoria había dos vasos de plástico abollados y lo que parecía un envoltorio de sándwich, restos dejados por al menos dos policías que habían estado sentados en alguna parte durante demasiado tiempo. Sin duda iban a alegrarse mucho de que yo diera unos golpecitos en la ventanilla del coche.
El cristal se deslizó hacia abajo para dejar al descubierto la mitad de una barba corta, entrecana, que seguía la línea de la mandíbula de oreja a oreja, y unas patas de gallo profundas como surcos. El rostro giró despacio, trayendo al resto de las facciones consigo, ancladas alrededor de unos labios oscuros fruncidos como un muelle tenso.
El teniente Bill Henniman levantó la cabeza, se encontró con mi mirada de sorpresa y separó levemente los labios dejando escapar un suspiro suave, como cuando se exhala humo.
—¿Estás perdido? —preguntó.
Henniman y el Capucha habrían tenido muchos temas en común.
—¿Yo? En absoluto. Estoy disfrutando del paisaje y los sonidos de West Ward. ¿Sabías que a pocas manzanas de aquí abrieron una crepería IHOP? —dije—. ¿No serás tú el que está perdido? Este parece un sitio extraño donde encontrar a un teniente de Delitos Graves en pleno día.
—Un homicidio es un delito grave, Avery —replicó él con ese graznido que era su voz—. Nos dedicamos a resolverlos.
—Sí, una denuncia a Asuntos Internos cada vez.
—Vamos, Avery. Mira, cuando comenzaste con este trabajo nuevo, me convencí de que te despertarías y comprenderías quiénes son los buenos —dijo—. A propósito, me enteré de esa payasada que armaste con Scannell.
Henniman cruzó las manos sobre el pecho y dejó escapar otro largo suspiro. El teniente era de esos tipos que parecen estar agotados por todo y por todos, casi demasiado exhaustos para alterarse. Era un perro viejo. De tanto en tanto le ladraba a un coche para mantener las apariencias, pero, si por él fuera, se quedaría observando el mundo desde su casa. De esa forma lo afectaba menos.
—¿Qué quieres de mí, Avery? —preguntó—. Scannell te pagó, ¿no es así?
—Sí, la tarifa estándar. No estoy aquí por dinero. No te buscaba a ti, y ciertamente no esperaba encontrarte por esta zona, cuando ya han pasado más de veinticuatro horas después de un típico homicidio por drogas —comenté—. Pero, mira tú, aquí estás. Tal vez preguntándote si aparecería alguien como yo, lo que hace que yo me cuestione si venir hasta aquí no ha sido una pérdida de tiempo, después de todo.
—Si querías escribir historias, Avery, deberías haberte quedado en el periódico. El asunto es lo que parece: un joven tonto vende drogas y lo matan por eso. En ese grupito con el que conversabas de manera tan amena hay dos personas que ya hemos arrestado antes. Estábamos haciendo vigilancia, antes de que te acercaras y lo echaras todo a perder —protestó Henniman—. Te llamaré cuando volvamos a necesitar tus servicios. Hasta entonces, vete a la mierda.
Podría haberme ido, sencillamente. La presencia de Henniman y la diatriba del Capucha ya me habían hecho darme cuenta de que las sospechas de Key eran, como mínimo, no del todo demenciales. Pero un trato era un trato.
Me dejé caer contra el coche, con la suficiente fuerza como para fastidiar a Henniman, y saqué el teléfono; marqué una combinación de números cualquiera.
La ventanilla bajó detrás de mí.
—¿Qué haces, Avery? —gruñó el policía.
Me volví y meneé la cabeza fingiendo sorpresa.
—¿Sigues aquí? —pregunté.
—¿Qué estás haciendo?
—Una llamada. Hace bastante que no hablo con Dina; me enteré de que también ella estuvo por aquí.
—¿Dina Colby? —quiso saber—. ¿La reportera?
—¿La conoces? Perfecto. Seguramente querrá entrevistarte en relación con este caso. Le diré que estás aquí —respondí—. Ya sabes cómo es esto, hay que sumar puntos con la ex cada vez que se puede.
Henniman me perforó con la mirada, buscó las llaves y puso el coche en marcha. El motor protestó y traqueteó durante un minuto, como todos los automóviles viejos del departamento, antes de rendirse y arrancar.
—No sé qué insecto se te ha metido hoy en el culo, Avery, pero pienso que deberías recordar quiénes son tus amigos —declaró—. Si no me equivoco, obtuviste esa licencia de investigador privado muy rápido y enseguida conseguiste clientes. Todo eso se construye sobre las relaciones. Como la nuestra.
Subió la ventanilla y se alejó dejándome envuelto en una nube de gases, de pie sobre un montón de nieve pisoteada y sucia. Me volví hacia el monumento recordatorio de Mathis y vi que el Capucha y sus muchachos se habían ido.
***
El teniente tenía razón.
Dejé que la radio del Impala sintonizara un grupo llamado Cloud Nothings, con la esperanza de que el rock crudo de aquella guitarra me despejara la cabeza o por lo menos creara suficiente espacio dentro de ella para permitirme hacer una lista de todas las complicaciones que podría causarme involucrar a Henniman.
El teniente era un policía de carrera sin un plan de salida. Después de veinticinco años, la mayoría de los agentes hacían las paces con la policía de Newark, se jubilaban y se buscaban un trabajo en seguridad privada o un puesto de supervisor en las oficinas del fiscal de distrito o del sheriff. No así Henniman. Le gustaba el poder que había adquirido con los años y la influencia en la institución que venía con ese poder. Amaba su placa con la pasión que la mayoría de las personas reserva para su cónyuge. Henniman no había tenido pareja al menos en una década.
Había heredado la unidad de Frank Russomano, el teniente anterior, que se había jubilado dos años antes. Como Frank había sido una de mis fuentes, me legó el número de teléfono de Henniman de la misma manera. Pero mi relación con ambos hombres no podía ser más distinta.
Mientras que Frank era persona primero y policía después, la clase de hombre con quien podías beber y debatir los fallos del Departamento de Policía de Newark sin terminar discutiendo a gritos, Henniman era lo que llamaban un fanático. De esos policías que piensan que la placa equivale a la capa de Superman y que criticar a la policía significa que la odias.
El salón donde se reunía la brigada era la iglesia de Henniman; los detectives que trabajaban por debajo de él y los aliados que se hacía a través del trabajo, sus apóstoles. Yo formé parte de esta segunda categoría durante la temporada en que tuve pase de prensa, aunque siempre trataba de recordarle que se podía ser fuente de un artículo de prensa un día y el tema de otro al día siguiente. Nunca lo tomó en serio, y la distinción rara vez resultó relevante. Henniman no era corrupto, hasta donde yo había sabido o querido saber; tan solo era un tipo temperamental y variable. Estaba insensibilizado tras haber pasado varios años con las manos hundidas en los muertos de la ciudad, y no le importaba cómo trataba a los vivos que no formaban parte de su tribu.
En las ruedas de prensa, solía intimidar a gritos a los periodistas que no le caían bien, y hablar mal de ellos en la institución para que no pudieran conseguir información más allá de los escuetos comunicados que redactaba la oficina de información pública. Los policías que no se amoldaban a su unidad, o que —Dios no lo permitiera— cuestionaban las tácticas agresivas del teniente de Delitos Graves terminaban siendo transferidos al Quinto Distrito, la zona de Newark donde a mí no me gustaba ir cuando oscurecía a menos que supiera que la policía estaría desplegada al máximo en la escena de un crimen.
La amenaza de Henniman me retumbaba en la cabeza mientras conducía de vuelta a la parte central de la ciudad y cruzaba Broad Street para internarme en los alrededores de Ironbound, una zona algo más segura.
Nunca me había puesto a pensar realmente cómo sería la vida fuera del círculo de Henniman, y ahora comprendía por qué.
Sí, lo admito, yo había bromeado sobre que su unidad era una granja de clientes, pero todos los buenos chistes tienen algo de verdad. La mayoría de mis trabajos provenían de policías; ellos mismos me habían ayudado a establecerme por mi cuenta cuando un año atrás dejé el trabajo que amaba.
El periódico había mutado: de ser el lugar que me había criado, el lugar que exigía a la ciudad que fuera responsable de sus actos, se había convertido en un apéndice incómodo y tibio que contaba clics y utilizaba algoritmos incomprensibles para determinar qué constituía una noticia.
Como sentí la necesidad de irme, me fui, pero lo cierto era que también tenía que trabajar.
Siempre había bromeado acerca de convertirme en investigador privado, pero en New Jersey es difícil conseguir una licencia a menos que seas expolicía o exsoldado. En caso contrario, tienes que pasar cinco años trabajando a las órdenes de un investigador licenciado, y no se gana demasiado dinero cuando se hacen trabajos de vigilancia y otras nimiedades a las órdenes de otra persona.
Pero si tienes policías amigos y ellos tienen amigos en la Policía Estatal, entonces es probable que alguno de ellos esté dispuesto a declarar que has pasado varios años formándote bajo la supervisión de un investigador privado de Red Bank llamado Mark Mueller.
Nunca supe quién era ese cabrón.
Por supuesto, nadie hace nada gratis. Los policías que estaban dispuestos a falsificar algunos formularios para conseguirme la licencia eran los mismos que podían beneficiarse por tener a un investigador privado de su parte. Así fue como comencé, después de todo. Representando a policías que no eran precisamente impolutos, pero tampoco corruptos del todo. Me refiero a suciedad como la que se junta debajo de las uñas: un segundo empleo que se superpone con el horario de trabajo, activos no declarados para evitar pagar pensiones alimenticias. Muchos detectives de la brigada antivicio que alegaban que sus esposas los estaban engañando y me pedían que las siguiera. La mayoría solamente quería que los mantuviera informados sobre los movimientos de sus cónyuges para poder escabullirse con sus propias amiguitas.
No era precisamente ocuparse de la obra del Señor, pero era aceptable. Lo fue hasta que mi reputación como investigador privado para policías se disparó por delante de la realidad y comenzaron a buscarme agentes con problemas reales, procesables. Sujetos como Scannell, que iban camino de colisionar de frente con un juicio final ante un jurado.
Me gustaría poder decir que cuando estos policías vinieron a mi oficina a pedirme ayuda, me negué, pero resulta ser que las personas con problemas de verdad tienen dinero de verdad.
Los muchachos de Henniman no dejaban de encontrar motivos para pagarme. Él atribuía el gran número de denuncias ante Asuntos Internos al hecho de que su brigada, por lo general, lidiaba con lo peor de Newark: traficantes pesados, tipos armados con escopetas o con armas más peligrosas, rufianes violadores, no con pandilleros de segunda que fingían pertenecer a las bandas mafiosas porque les gustaban los nombres que usaban.
Sí, claro, un homicidio habitual por drogas requería de la atención de Delitos Graves. Ellos respondían a todos los incidentes de la ciudad que involucraban disparos. Pero no era necesaria la presencia personal del jefe, de alguien como Henniman. Si estaba sentado en la escena del crimen de Mathis, era porque había muchas probabilidades de que ese chico estuviera relacionado con algo turbio de la brigada. Y si Henniman creía que yo quería investigar ese hecho de corrupción, mi trabajo desaparecería más rápido que un cajón de cerveza en el sótano de una fraternidad.
Desde luego, eran todas suposiciones. No era la primera vez que Key me traía un caso que terminaba en una columna de humo sin fuego. El dinero que me pagaban los muchachos de Henniman era tangible, por más que me dejara las manos algo sucias.
Aparqué en la calle Congress; tuve suerte de encontrar sitio no demasiado lejos de mi oficina. En cada apartamento de aquella manzana vivía una familia multigeneracional, desde abuelos a por lo menos dos nietos adultos, y cada uno de ellos, por lo visto, era dueño de un coche. Hasta en pleno día, a veces terminaba utilizando el aparcamiento de pago situado cerca de la estación Newark-Penn.
¿Por qué el muchacho que traficaba no podía simplemente haber muerto por razones típicas de un muchacho que traficaba? Newark tenía un promedio de entre 90 y 100 homicidios al año, y tres cuartos de ellos eran por las peleas insignificantes y absurdas que antes solían resolverse a puñetazos. Alguien se instala en la esquina en que no debe, se acuesta con la chica con la que no debe, discute con quien no debe y termina muerto. ¿Lo merecían? No. Pero tampoco eran homicidios sobre los que los lectores del periódico hicieran demasiadas preguntas.
Mientras subía pesadamente los escalones hasta mi apartamento y encendía las luces de mi reino de tres habitaciones, tuve que recordarme que ya no tenía lectores, sino clientes. La puerta principal daba a una sala de estar escasamente amueblada. Sofá, mesita baja y un televisor que no usaba lo suficiente como para justificar la factura del servicio de cable. Más allá había una cocinita; el corredor que salía a la izquierda del refrigerador llevaba a mi despacho/dormitorio. Me quité los zapatos y apagué las luces tras decidir que los pocos rayos de sol que se filtraban por entre las cortinas eran luz suficiente para las tres de la tarde.
La excepción a mis opiniones habituales sobre los asesinatos cometidos en Newark estaba enmarcada y colgada sobre el escritorio, y traté de no mirarla mientras me dejaba caer en el sillón giratorio y contemplaba el teléfono negro que descansaba junto a la computadora. El artículo del periódico comenzaba a ponerse amarillo detrás del cristal, pero no tuve ni siquiera que mirarlo para recordar lo que había escrito.
“Deon Whims no quería ser recordado como una estadística. Pero en su mundo, tal vez eso hubiera sido mejor que morir como soplón”.
Deon había sido un pez gordo de la pandilla Sexo, Dinero y Muerte perteneciente a la banda de los Bloods, la facción que más a menudo se erigía brutalmente como rey de la colina de Newark. Durante mi tercer año como reportero policial, Deon salió de prisión; había escrito un libro sobre su vida mientras pasaba los días en una cárcel federal de Pennsylvania. A mano, en hojas sueltas. En la ciudad cobró notoriedad como un texto duro y llano. Yo había estado en contacto con él para hacerle una entrevista unas semanas antes de que lo mataran de un disparo en una gasolinera sobre la autopista McCarter, la carretera principal de acceso a Newark. Algunas fuentes de la policía me advirtieron que a pesar de su imagen reformada, Deon seguía siendo un mandamás dentro de la banda Sexo, Dinero y Muerte. Solo que se había vuelto demasiado astuto para volver a caer en las fechorías callejeras que lo habían enviado a prisión.
Sus amigos contaban una historia diferente: que el FBI lo había convertido en informante a cambio de una pronta liberación. Al parecer, alegaron que su novia sufría amenazas por parte de una pandilla rival de los Bloods y que a él le convenía una rápida liberación para cuidarla. Eran todas patrañas, pero lograron que Deon colaborara. Más temprano que tarde, se corrió la voz de su arreglo con la policía y alguien lo liquidó.
Si me hubiera basado en los comunicados de prensa de aquel momento, el asesinato de Deon habría sido para el olvido, otro traficante muerto por peleas entre traficantes. Trece centímetros en la página nueve que nadie leía.
Merecía algo mejor que eso. Tal vez también lo merecía el joven Mathis. O tal vez no.
Pero no lo sabría si no hacía preguntas.
***
Conduje todo el trayecto hasta el restaurante Shish Kebab House haciendo sonar At The Drive-In a todo volumen por la Carretera 1 que salía de Newark, hacia Elizabeth. El tema “Enfilade” de ese grupo era una de las canciones energizantes que solía escuchar cuando iba a las escenas del crimen en mis días de periodista.
Detuve el coche en el aparcamiento del restaurante, un agujero en la pared con dos ventanas, anidado entre un salón de manicura y otro de tatuajes. El estallido sónico de un avión de pasajeros reemplazó los chillidos de la voz de Cedric Bixler cuando me bajé del coche.
Me sentía bien en la piel de periodista otra vez, al menos por un rato. El Shish Kebab House estaba justo en las afueras de Newark y servía comida nada memorable cerca de los hoteles que rodeaban el aeropuerto. Era el sitio donde llevaba a los informantes con los que no deseaba ser visto; quedaba lo suficientemente cerca como para ir en taxi, y no era un sitio donde pudiera encontrarme con alguien que me importara.
Sentía adrenalina en la sangre. Hacía tiempo que no experimentaba la sensación de estar persiguiendo algo que no me convenía atrapar.
Pero cuando entré y vi los ojos tristes y confusos del hombre que estaba sentado junto a Key, recordé que había varias facetas en eso de ir por ahí con un cuaderno en la mano que no echaba de menos en absoluto.
Los reporteros son, por su profesión, ególatras. Podemos ser empáticos, cuidadosos y respetuosos de las personas cuyas historias contamos. Pero parte de la necesidad de descubrir una historia asombrosa se basa en que tu nombre puede ser sinónimo de esa historia. Es fácil controlar esa emoción cuando lo haces todos los días, pero hacía tiempo que no la saboreaba, y me sentí algo avergonzado por mi entusiasmo desmedido.
Me ilusionaba estar dentro de ese restaurante de mala muerte intercambiando historias sobre homicidios. Austin Mathis parecía estar preguntándose qué había hecho para terminar en este lugar. Era algo que me había enseñado una editora en mis épocas de pasante, cuando pensaba que cubrir el turno de la noche de delitos sería mi oportunidad de jugar a ser detective.
—Recuerda —me dijo—, la mitad de las personas con las que te pondrás a hablar estarán pasando el peor día de sus vidas.
De espalda ancha y cabello negro que comenzaba a encanecer, Mathis levantó la cabeza en cuanto atravesé la puerta. Tenía los codos apoyados en la mesa y las manos cruzadas, y en cuanto nos miramos apartó los ojos. Le susurró algo a Key y meneó la cabeza mientras bajaba la mirada.
—¿Señor Mathis? —dije dejándome caer sobre el asiento hecho jirones de una de las maltratadas sillas del restaurante.
Asintió. No habló. Su rostro no mostraba reacción alguna, lo que me dejaba sin nada que analizar; me pregunté cómo reaccionaría yo al encontrarme con un desconocido para hablar de mi hijo recientemente asesinado.
—Austin, este es Russell, el hombre del que te hablé —dijo Key; colocó una mano sobre su hombro, se lo acarició con gesto maternal y la mantuvo allí. No era el primer padre de un chico muerto al que había ayudado a mantener la calma, y no sería el último del mes ni de la semana.
—Mi hijo no era un mal chico —susurró él sin levantar la mirada.
El camarero, un hombre mayor que pareció reconocerme de cuando yo era cliente habitual, se acercó a la mesa, asimiló la escena y decidió que no era el momento de describir los platos especiales del almuerzo.
—En ningún momento he dicho que lo fuera —respondí.
—Sí, pero seguramente lo pensó —señaló Austin—. Key me contó que usted antes trabajaba en el periódico. Eso significa que seguramente investigó los antecedentes de mi hijo y se ha formado cierta opinión. Pero no quiero que la traiga aquí.
—Russ es uno de los buenos —intervino Key tomando la mano de Austin. No supe si hablaba de reporteros o de blancos. La conocía lo suficiente como para pensar que podían ser las dos cosas—. Cuéntale tu historia, nada más. Te escuchará.
Me miró, por fin, con los ojos algo húmedos y protuberantes. Si había dormido últimamente, su rostro no lo demostraba. Tenía arrugas en los pómulos y uno de los párpados presentaba un tono violáceo. Tal vez un orzuelo.
—Por lo visto, la policía piensa que el historial de su hijo tuvo algo que ver con... con lo que sucedió —comenté.
Siempre me resistía al impulso de utilizar las palabras muerte, disparos, homicidio. Como si el vocabulario que eligiera pudiera cambiar la realidad.
—Claro que sí —respondió Austin—. Nadie mira dos veces una muerte por drogas ocurrida en la zona oeste.
—De acuerdo, entonces, cuénteme por qué están equivocados.
—Para empezar, es posible que ellos hayan tenido algo que ver con su muerte —señaló.
Ay, la puta madre.
Las entrevistas en las que decían que “los polis hicieron cosas de las que no existen pruebas” eran las peores. Había escuchado mil historias desgarradoras que sonaban creíbles pero que nunca habrían podido imprimirse. Ahora iba a decirme que...
—Puedo demostrarlo —dijo.
Miré a Key. Intuía cómo me estaba afectando lo que decía Mathis y me fulminó con la mirada, como diciendo: “No te atrevas”. Por temor reverencial de mi guía espiritual de Newark, me enderecé en el asiento y miré a Mathis con mi mejor cara de “Me creo todas tus ridiculeces”.
—Ajá —comenté—. ¿Por qué lo dice?
Austin extrajo un iPhone de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Con dificultad, navegó por el dispositivo. Al cabo de unos instantes, se abrió un reproductor de video.
—Esto fue grabado unos cuatro días antes de que muriera Kevin —explicó.
Apareció una filmación granulada, sin sonido. Austin inclinó el teléfono para que yo pudiera ver mejor. Miró hacia otro lado, como si se tratara de algo que no quería volver a ver. Key hizo lo mismo.
El video mostraba lo que podría haber sido cualquier callejón de Newark, un camino de cemento que discurría entre una cerca de alambre cubierta de enredaderas y una hilera de ventanas de apartamentos con barrotes. Parecía como si hubiera sido filmado desde detrás de la cerca, paralelo a la calle. Una figura humana desdibujada, un hombre al verlo más de cerca, corría junto a la cámara, con los puños apretados y las rodillas hacia delante en una carrera desesperada.
Parecía extenuado: el cuerpo oscilaba hacia la derecha y hacia la izquierda. Estaba en baja forma. Se apoyó en la cerca un instante, y las personas que lo perseguían aparecieron en foco.
Eran tres, todas en un extremo de la imagen, pero se acercaron mientras el hombre que había estado corriendo trataba de recuperar el aliento.
La distancia entre ambos se cerró. Me quedé esperando algún tipo de diálogo o un indicio de lo que estaba sucediendo, pero no se oyó nada. Pulsé el botón del volumen en un lado del teléfono.
—No tiene sonido —dijo Austin Mathis.
Cuando el trío se acercó, la lente captó un destello luminoso en la cadera de uno de ellos, algo que relució bajo la farola de la calle. ¿Una chapa de identificación? ¿Una pistola? ¿Ambas cosas?
Parecían estar hablando, gritando, tal vez. Sin el audio del diálogo, era difícil seguir la historia, pero parecía contener todos los ingredientes de una persecución policial básica. El sujeto que había estado corriendo seguía de espaldas a ellos, jadeando. El que filmaba estaba demasiado cerca de él, y yo solo podía verlo de la cintura para arriba. Parecía tener las manos cerca del cinturón.
El hombre giró a medias, con las manos claramente libres desde mi perspectiva, pero al parecer no desde la del policía.
No me fue necesario oír los disparos para comprender que fue una ráfaga de balazos lo que hizo que el cuerpo del sospechoso se retorciera y girara antes de caer al suelo, ya muerto o a instantes de morir.
—¿Cuándo grabó usted esto? —pregunté.
—No lo grabé yo —respondió Austin Mathis—. Lo grabó mi hijo.