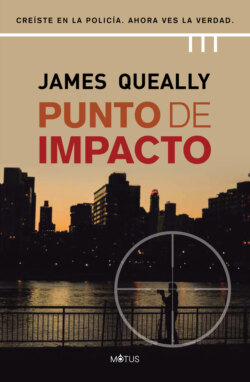Читать книгу Punto de impacto (versión latinoamericana) - James Queally - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 4
LES DOY UN CONSEJO: SI alguna vez salen con una mujer hermosa e inteligente como Dina, y luego deciden comportarse como completos imbéciles y hacer que ella ponga fin a la relación, que su siguiente jugada sea mudarse a Guam.
Porque si se quedan en la misma ciudad, en el mismo estado, volverán a verla. Y cada vez que la vean, pasarán las siguientes 48 horas deseando poder viajar en el tiempo para pegarle unos cuantos puñetazos a la anterior versión de ustedes mismos.
Cuando ella entró, yo estaba sentado en el bar de la planta baja, moviendo la cabeza al ritmo del grupo de música ska que imitaba sin demasiado éxito a Catch-22 en el sótano. Dina vestía botas negras con tacones y jeans un poco desgarrados, debajo de un suéter gris ajustado. El grupo comenzó con una pésima versión de “Dear Sergio”, tocada medio paso más lento, pero fingí que estaba bien y me moví al ritmo de la música. Dina llevaba el cabello castaño claro suelto; se le movía sobre su piel morena. Decidí que se había peinado de esa forma porque sabía que me gustaba.
Hacerse ilusiones no estaba mal.
Dina observó con recelo el público vestido con chaquetas de cuero, sin duda preguntándose si el motivo por el cual yo la había citado aquí justificaba tener que abrirse paso por entre una multitud de punks suburbanos.
—Este es el sitio del que siempre me hablabas en la universidad, ¿no? —preguntó.
—Ajá, el mismo.
—Pero al que nunca me trajiste.
—No, porque no hace ni cinco segundos que estás aquí y ya estás buscando las salidas —respondí.
—Escucho rock de vez en cuando, Russ —se defendió con un gesto de fastidio.
—Matchbox 20 y The Lumineers no son rock —repliqué.
Le alcancé un vaso de ron con Coca-Cola y me llevé a la boca la cerveza Corona que había estado bebiendo. No era la bebida que hubiera elegido, pero el Court Tavern no pecaba de sofisticado sirviendo cervezas artesanales.
—Gracias por venir —dije.
—Has dicho que tenías una historia —respondió.
Desde hacía mucho, Dina tenía restricción perimetral contra todo lo que fuera término medio. Veía el mundo en dos colores, y si te tocaba estar pintado de negro o de blanco, te convenía acostumbrarte a esa tonalidad. No se hacía amiga de sus exnovios, pero de vez en cuando se ponía en contacto conmigo si le resultaba útil como fuente. Varias veces había pensado en sermonearla por meterse en el pantano ético de aceptar información de alguien con quien salía, pero luego recordaba que casi todos mis ingresos provenían de policías turbios que necesitaban favores y que también me gustaba escuchar la voz de Dina.
—Hay un tipo abajo trabajando de vigilante de seguridad. Es el segundo del sheriff y hace unas semanas se lesionó en una persecución. Se supone que se encuentra de licencia por invalidez, pero está aquí controlando a los idiotas que se pasan con el pogo, por lo menos dos veces por semana —expliqué—. Me suena a fraude.
—¿Y por qué te importa?
—Su ex es clienta mía.
—Entiendo —dijo—. ¿Y por qué tendría que importarme a mí?
—Policía corrupto atrapado con las manos en la masa —dije moviendo las manos para mostrar el titular imaginario—. ¿No tendría suficientes visitas en la página web que dejarían contentos a tus editores durante varias semanas y te permitirían dedicarte a hacer trabajos serios?
Entornó los ojos. Bebí un gran trago de cerveza, sabiendo que me había pasado de la raya. Me preparé para el huracán.
—¿Con las manos en la masa? ¿Vas a hacer declaraciones públicas? No, claro que no. Lo que significa que tendré que hacerme con tus fotografías, luego buscar registros legales, llamar a la Comisión de Servicio Público, al departamento del sheriff, a su abogado, mostrar todo a nuestros abogados y luego, tal vez, tenga que sentarme a esperar a que alguien inicie una investigación interna y confirme todo para que yo pueda escribir algo. ¿Te parece que eso es atraparlo con las manos en la masa, Russ? —preguntó—. No me darán tiempo suficiente para construir todo eso.
Dina ya estaba pensando cinco pasos por delante, como siempre. La mayoría de los hombres, entre los que me incluyo, tenían la mala constumbre de concentrarse en la belleza de Dina cada vez que entraba en una habitación. No era en absoluto su activo más importante.
Me llevó unos cuantos segundos poder responder, y tuve que dejar de hacer contacto visual para ordenar mis pensamientos y verbalizar algo.
—Entonces, busca tiempo tú —le dije—. O pelea por conseguirlo. Los dos sabemos que detestas cómo se trabaja ahora, corriendo de una escena del crimen a otra, escupiendo cuatro párrafos sobre seis historias al día. Esta es una oportunidad de hacer las cosas como deben hacerse. Como...
Traté de frenar, pero nadie me había acusado nunca de saber cuándo cerrar la puta boca.
—...como las hacía yo —terminé.
Dina apartó el vaso y salpicó la mezcla de ron barato con Coca de máquina, sin gas, sobre la superficie, desperdiciando un alcohol perfectamente mediocre.
—¿Y cómo las hacías tú, Ross? —preguntó elevando la voz; me eché hacia atrás, plenamente consciente de que no solo había abierto de un puntapié las compuertas sino que también había meado dentro del torrente—. ¿Peleándote con los editores todo el tiempo? ¿Quejándote del mundo de la prensa hasta que quedaste fuera? ¿Arreglándoles asuntos a los mismos policías que antes criticabas?
Terminé mi cerveza y miré el ron abandonado de ella como si no hubiera visto una copa en varias semanas.
—Touché —murmuré.
—La verdad duele —gruñó.
Miré el espacio vacío que lucía en su dedo anular, donde debería haber estado el anillo que yo había comprado un año atrás.
—Sí, duele —susurré.
Nos quedamos así un minuto. El grupo de ska de abajo dejó de destrozar los temas de mi época del bachillerato y recibió una ronda de aplausos tibios. El siguiente grupo era una banda de Nueva York llamada Kids Carry Germs. Sonaba algo irritante y lo suficientemente punk como para que hubiera público pesado, lo que tal vez obligaría a Nathan a hacer algo que mereciera ser fotografiado. Tenía que bajar y conseguir una buena ubicación.
—Lo siento —dije sin saber si hablaba en serio o solamente buscaba paz para poder hacer el trabajo—. No debería haber dicho eso.
Dina volvió a sentarse, sin mirarme.
—Yo tampoco —concordó.
Nuestras peleas nunca terminaban tan pronto cuando estábamos juntos. Claro, ahora ya no quedaba nada por lo que pelear.
—No, tenías algo de razón —dije—. Estoy tratando de aceptar mejores casos cuando puedo. Como este, por ejemplo. Este tipo es un pedazo de mierda, ¿entiendes? Y su ex necesita el dinero. Pero también hay poco sitio ahí abajo, y si me ve, o si algún idiota se me arroja encima bailando, se me puede romper la cámara. Quería asegurarme de que tendría un segundo par de ojos, alguien en quien confío, y esa lista medio empieza y termina contigo. Tomaré fotografías. Toma algunas tú también. Es probable que uno de los dos salga de aquí con lo que necesitamos. Puedes hacer lo que quieras con ellas, pero yo necesito hacer este trabajo. Puede ayudarme a conseguir mejores casos, cosas más significativas.
Levantó el vaso otra vez y bebió un trago.
—¿Cosas como las que hacías antes, quieres decir? —comentó.
***
Nathan Faltz se elevaba por encima de la mezcla de rock-eros que ensuciaban con nieve y lodo el suelo ya inmundo del sótano del Court Tavern. De más de un metro noventa de estatura, con cabello abundante y canoso y un rostro rojo como un semáforo, era el clásico irlandés grandote; me habían contado que hacía honor a su aspecto físico.
Efectivamente, Faltz era un policía de mierda; seguro que no era capaz de resolver un homicidio ni aunque este comenzara con una confesión, pero yo había oído contar muchas veces que no dejaba títere con cabeza en la calle. Las anécdotas de las patrullas eran material de revista de cómics: Faltz había desactivado a tres tipos, uno de ellos armado con un bate de béisbol, en la ocasión en que interrumpió un robo. Faltz había aparecido durante una manifestación que se había vuelto violenta y había dejado en el suelo a una banda de vándalos que tenían rodeados a un par de uniformados dentro de una tienda de empeños. A Faltz una vez le habían rogado que no se inscribiera en el torneo benéfico de boxeo contra el departamento de bomberos, porque un par de jefes de batallón se habían cansado de que sus muchachos se tomaran días libres para recuperarse de los golpes recibidos.
Era una leyenda urbana. Como Paul Bunyan, el gigantesco leñador del folclore de los Estados Unidos, con los nudillos amoratados.
No era habitual, pero podía suceder, que un cliente quisiera agredirme si se enteraba de que yo había hecho bien mi trabajo y lo había sorprendido haciendo algo indebido. La mayoría me gritaba y agitaba los brazos, pero ninguno de ellos tenía la capacidad de hacerme daño en serio, como sucedía con Faltz.
Me abrí camino, cámara en mano, por entre las cuatro docenas de jóvenes apiñados alrededor del escenario mientras el grupo terminaba la prueba de sonido, y empecé a tomar fotografías. Del guitarrista afinando su instrumento, del baterista probando el pedal y del cantante contemplando el micrófono, como si tuviera algo realmente profundo que decir. Con gusto dejaría que me tomaran por un fan, si ello significaba que Faltz no se fijaría en mí; la mirada del gigantón parecía estar puesta en otra parte.
Llevaba una vieja cámara Nikon que me había vendido un fotógrafo indigente cuya indemnización por parte del periódico no lo iba a mantener a flote con la hipoteca durante más de seis meses. Había oído decir que ahora estaba trabajando para el servicio postal UPS, y rogué que nunca se enterara del destino que le había dado a su cámara.
Un par de acordes ruidosos hicieron que la multitud cobrara vida; el cantante se acercó al micrófono y anunció el nombre del grupo y de dónde venían, como si la mitad de los que estaban al pie del escenario no fueran amigos de ellos que ya lo sabían. Alguien me clavó un codo en las costillas; moví el hombro derecho hacia atrás en un acto reflejo y cedí algo de espacio cuando el público se cerró alrededor del escenario. Antes de que los cuatro integrantes del grupo arrancaran con la primera canción, le dirigí una mirada a Dina para asegurarme de que estuviera cumpliendo su parte del trato.
A primera vista, parecía estar ensimismada en la pantalla del móvil, pero noté que apuntaba con la cámara hacia arriba, en dirección al escenario, y que estaba lo suficientemente cerca como para captar a Faltz.
Algo me golpeó mientras admiraba a Dina, y el fuerte empujón hizo que la correa de la cámara me jalara de la nuca. Me volví y vi que el público ya estaba agolpándose en el espacio libre que había alrededor del escenario. Algunos jóvenes se habían lanzado al centro y peleaban de manera nada espectacular: cuatro o cinco borrachines delgaduchos que lanzaban pésimas patadas al aire no iban ni siquiera a hacer parpadear a Nathan.
Pasaron un par de canciones de tres minutos sin incidentes, salvo por alguna colisión ocasional menor que mereció una mirada intimidante, pero que habría provocado risas en las zonas de Newark en la que yo estaba acostumbrado a moverme. Había asistido a suficientes conciertos como para saber que a estos chicos les quedaban tres, tal vez cuatro números potentes antes de que el promotor se los llevara al siguiente espectáculo; el grupo de entusiastas que habían arrastrado hasta aquí no iba a causar suficientes problemas para que Nathan entrara en acción.
El foso, si se podía llamar así al espacio que rodeaba el escenario, no era nada más que un montón de jóvenes que se empujaban y agitaban los brazos, pero con muy poco contacto. El resto del círculo era una barrera protectora, con los brazos levantados para mantener a resguardo a aquellos que querían un lugar en primera fila sin sufrir codazos o rodillazos accidentales. Dina estaba cerca del extremo, con la misma expresión de desinterés y el teléfono listo por si sucedía algo.
La canción hizo una transición del estribillo algo pegadizo a un ruidoso despliegue instrumental, con suficiente uso del pedal doble para que algunos más se lanzaran al foso y la acción hiciera moverse a Nathan. El círculo se amplió, y los cuerpos del centro se multiplicaron y comenzaron a chocar unos contra otros. Vi que a Dina se la tragó la masa y tuvo que adelantarse para evitar que la empujaran contra una pared. Se acercó al epicentro justo cuando la protección de brazos entrelazados comenzó a colapsar; el círculo ahora era una maraña de brazos y piernas que inevitablemente harían contacto con la cabeza de alguien. Nathan se apartó uno o dos pasos del escenario, listo para intervenir si alguien le daba motivos para hacerlo.
Apunté la cámara hacia él. Nadie iba a requerir atención médica cuando todo terminara, pero si habían contratado a un policía como vigilante de seguridad, imagino que querrían que fuera lo más estricto posible. Un chico pasó volando junto a mí camino del escenario, dando tumbos después de ser agredido por un gordo con camiseta del grupo musical Misfits, y eso por fin sirvió como pistoletazo de salida para el policía gigantón. Extendió sus brazos de gorila y los utilizó para liberar espacio como si fuera Moisés dividiendo las aguas de un mar que olía a culo y a cigarrillos.
El gordo que hizo volar al chico junto a mí era el clásico ansioso que hay en todos los públicos, el tipo al que hostigan en el mundo real pero que aquí dentro se sirve de su tamaño para comportarse como el rey del inframundo. Se lanzó sobre otro justo cuando Faltz se cernía sobre él. Levanté la cámara y le apunté a mi próximo cheque de ingresos, pero de pronto vi algo desconcertante en el extremo de la imagen.
A Dina la marea humana no solo la había empujado hacia el foso, sino que la había arrastrado hacia el centro. Persistente como siempre, ella seguía tratando de apuntar el teléfono hacia Faltz, pero estaba recibiendo empujones y manotazos sudorosos. Eran golpes al voleo, no directos, y traté de pensar que a diario tenía que enfrentarse a cosas mucho peores en Newark. Era fuerte. No necesitaba mi ayuda. La idea de que pudiera necesitarla fue lo que me hizo perderla aquella primera vez y, además, tenía a Faltz justo en el centro de la mira.
Activé el modo ráfaga y obtuve un buen número de fotografías de Faltz cargándose a aquel rufián de medio pelo hasta dejarlo fuera de combate; cuando bajé la cámara, vi que una bota pasaba a unos centímetros de la cara de Dina, tan cerca como para moverle el cabello suelto que me había tenido embobado.
Mis pies se pusieron en movimiento antes de que pudiera detenerlos con la mente. Aquel tipo parecía algo más grande que yo, pero el tamaño no ayuda demasiado cuando te bloquean con el hombro mientras estás desequilibrado y a oscuras. Pasó volando junto a Dina y se estrelló contra uno de los carteles de antiguos conciertos que cubrían las paredes de ladrillo del sótano del Tavern. Los rezagados del extremo del círculo se apartaron cuando convertí al tipo en un misil humano, y nos despejaron el paso a Dina y a mí.
—¿Qué pasó con la sutileza? —preguntó Dina tratando de hacerse oír por encima del estruendo del platillo.
—Es hora de irnos —le grité yo.
—Coincido contigo —dijo otra voz.
Me volví justo a tiempo para ver cómo Faltz enroscaba uno de sus brazos de oso alrededor de mi camisa.
***
Cuando Faltz me arrojó de cabeza al callejón lleno de basura que había detrás del Court Tavern, me di cuenta de que las cosas podrían haber salido mucho peor.
La cámara no se había roto. Había conseguido buenas fotografías, igual que Dina. Lo importante era que él no se diera cuenta de lo que yo tramaba antes de que me hubiera subido al coche.
—¿Qué haces aquí? —me dijo con voz más ronca de lo que justificaba el frío.
—Nada, estoy haciendo fotos para el grupo.
—Tienes diez años más que todos los que están aquí, incluidos los miembros del grupo, y nunca he visto al padre de nadie meterse en medio de la pelea como has hecho tú —dijo—. Así que empecemos de nuevo, sin idioteces.
Miré hacia la calle, que estaba iluminada por una de esas farolas de aspecto rústico que en New Brunswick les encanta poner por todas partes en las cercanías de la universidad Rutgers. Me separaba una distancia de diez metros hasta allí, pero me pareció mucho más cuando Faltz, de pronto, dio un paso hacia la derecha y bloqueó la calle.
—Estoy esperando —dijo.
Bajé la vista hacia la cámara para asegurarme de que tenía suficientes fotografías del gigantón con camisa que decía “Seguridad” luchando con el gordo del sótano, e hice mi jugada.
—Usted es Nathan Faltz, el asistente del sheriff del condado de Essex, ¿verdad? —pregunté.
Su expresión se alteró de un modo que hizo que mi caja torácica se peparara para un cambio de posición, pero seguí hablando porque, a veces, era lo único que sabía hacer.
—No es necesario que responda. Sé que lo es. También sé que existe un asistente del sheriff del condado de Essex llamado Nathan Faltz que tiene que estar en casa con una licencia por invalidez porque hace unas semanas estrelló su coche patrulla persiguiendo a un idiota por Millbum —proseguí—. Lo cual me hace preguntarme con mucha curiosidad por qué tengo la cámara llena de fotografías de Nathan Faltz, el asistente del sheriff del condado de Essex, realizando una actividad física intensa como empleado de un bar rockero de New Brunswick.
—No tengo idea de qué estás hablando —declaró él.
—Todos dicen lo mismo —señalé—. Como si con eso fuera a arreglarse la situación.
—Acabo de atraparte empujando a un chico contra una pared —dijo—. Una llamada al Departamento de Policía de New Brunswick y puedo hacer que te detengan por agresión simple. Tal vez no tengas tantas ganas de hablar cuando te encierren.
—Ni en un funeral tendría menos ganas de hablar —respondí—. ¿De verdad quiere que haya un informe policial con su nombre como testigo del arresto de un tipo que casualmente tiene la cámara llena de fotografías de su fraude de invalidez?
Por lo general, esta era la parte en que los sujetos como Faltz se ponían pálidos, se daban cuenta de que no les quedaban jugadas y lanzaban algún insulto de poca monta antes de negociar términos aceptables.
Pero Faltz se me acercó con toda la arrogancia del mundo, cubrió con su sombra el cuerpo que deseé haber entrenado más en el gimnasio y sonrió.
—Acabo de decirte que no sé nada de ningún fraude —dijo, y la palma de su mano, del tamaño de un planeta, se acercó a la lente—. Y tampoco veo ninguna cámara.
—Ah, pero yo sí —dijo una voz que supe que me estaría sermoneando dentro de unos minutos.
Nos volvimos y vimos a Dina de pie en la puerta trasera del Tavern, con el teléfono móvil en la mano.
—¿Cómo se escribe su apellido, asistente del sheriff? F-A-L... ¿Con una L? ¿Dos L? ¿Qué origen tiene ese apellido? ¿Es holandés? —preguntó.
—El origen es no te metas en lo que no te importa —replicó Faltz volviéndose hacia ella y olvidando, al parecer, sus intenciones de poner fin a mi existencia.
Dina meneó la cabeza y sonrió con tranquilidad, pero le vi un leve temblor en el labio. Sabía hacia dónde iba esto. Era mi jugada, no la de ella, pero la estaba haciendo bien, aunque la pusiera nerviosa.
—Bueno, creo que cambiaré un poco las palabras. Una pena. Habría sido una buenísima cita textual —comentó.
—¿Cita textual? —repitió Faltz con los ojos fijos en Dina.
Di un par de pasos hacia atrás y esperé a ver si se daba cuenta. No me vio, de modo que me puse detrás de él para tener el camino libre por el callejón. En el segundo peor de los casos podíamos huir corriendo si era necesario. En el peor, podía golpearlo en la espalda y fingir que tenía una oportunidad de cinco segundos mientras Dina huía y él me mataba.
—Sí, para el artículo que voy a tener que escribir sobre usted —dijo ella levantando el teléfono para mostrar que estaba grabando—. Me llamo Dina Colby, trabajo para el Signal-Intelligencer y podría jurar que acaba de amenazar a este hombre porque él lo ha acusado de cometer fraude por invalidez. A propósito, ¿quiere comentar algo sobre la acusación de que está defraudando al Estado?
Nathan se volvió hacia mí con los ojos entornados; movía la mandíbula como si estuviera apretando los dientes solamente para no gritar.
—¿Y tú quién eres? —quiso saber.
—Russell Avery. Podría describirme como investigador privado, pero en realidad le arreglo los asuntos a la gente —expliqué—. ¿Quiere contratarme?
—¿Me estás jodiendo? —preguntó.
—No, hombre. No bromearía con algo así. Ya tiene bastantes problemas —dije—. Por lo que veo, la prensa lo va a retratar de manera negativa, tendrá que soportar una investigación interna, tal vez hasta una penal. Creo que necesita mi ayuda.
Miré a Dina. Seguía con el teléfono en la mano, grabando. Me cago en los reporteros.
—Esta parte no constará —dije.
Si Dina tenía planes de escribir sobre algo de lo que había visto esta noche, habría discutido conmigo hasta que uno de los dos se hubiera quedado sin aliento para seguir gritando, pero yo sabía que no tenía intención de meterse en el pantano ético que yo había creado. De todas maneras, Faltz no tenía por qué saberlo.
Dina apagó el grabador.
—Deje de perjudicar a Colleen con la pensión alimenticia, y todas las fotos y grabaciones desaparecerán, es tan simple como eso —dije moviendo la cámara de un lado a otro—. En cuanto ella reciba el cheque, este sueño húmedo de Asuntos Internos pasará a la historia.
—¿Está apagado de verdad ese aparato? —preguntó Faltz señalando a Dina.
Asentí. Él también asintió.
Acto seguido me arrebató la cámara con una velocidad que un hombre de su tamaño no debería tener permitido poseer.
—Y si te la destrozo ahora mismo, si te la rompo en mil pedazos, ¿qué sucede?
—Sucede que él tendrá que comprarse una cámara nueva y usted seguirá saliendo en el periódico dentro de un par de días —respondió Dina.
—Ese teléfono también puede romperse fácilmente —murmuró Faltz.
—Oiga, imbécil, es un iPhone. ¿Ha oído hablar de la nube? —pregunté—. Toda la mierda que necesita ella para sepultarlo a usted ya está copiada y almacenada en un servidor de por ahí. Si le rompe el teléfono, solo estará destruyendo propiedad privada.
Se volvió hacia Dina, luego hacia mí, luego hacia ella; sus últimas cuatro neuronas estaban trabajando duro para mantener las dos bolas en el aire.
—¿Habla en serio este tipo? —preguntó Faltz.
—Sí —aseguró Dina.
—¿Y si pago la pensión alimenticia? —prosiguió.
—En ese caso, aquí no ha sucedido nada —dije.
Faltz se apartó de mí, miró de manera amenazante a Dina y luego asintió. Me entregó la cámara y volvió al sótano sin una palabra más. El ruido de un vaso estrellándose contra una pared fue el signo de puntuación de su partida.
Dina y yo sabíamos perfectamente que su teléfono no tenía copia de seguridad en la nube. Conociendo a los tacaños del periódico, tenía suerte de que no le hubieran dado un localizador y tuviera que estar devolviendo llamadas desde un teléfono público. Faltz, por supuesto, no tenía forma de saberlo. Al igual que el pobre Tonio no tenía idea de que el amigo de Scannell le había mentido sobre tener que hacer las denuncias ante Asuntos Internos en persona.
Pero mentir es bastante válido cuando todos lo hacen.
Para cuando terminé de dar la vuelta olímpica en mi mente y sonreí ante la idea de que Colleen iba a poder decirle a su hija mayor que no iba a tener que pedir ayuda financiera en la universidad, Dina ya había pasado refunfuñando junto a mí y había salido a la calle Elm.
—Eh, ¿adónde vas? —pregunté, trotando para alcanzar ese paso rápido, característico de cuando estaba enfadada—. Vamos, fue divertido.
—Esto fue una extorsión —respondió sin volverse; estuvo a punto de chocar con el hombro contra uno de los tipos que fumaban en la esquina cercana a la entrada del bar.
—Solo lo es si le sacas ganancia. Lo único que hicimos fue obligar a ese canalla a pagarle la universidad a su hija —respondí—. En mi opinión, se llama resolución de problemas.
Siguió caminando, sin mirarme, en dirección al paso de peatones y al aparcamiento donde habíamos ocultado nuestros coches.
—La forma en que tú ves las cosas no es como las ve la mayoría de la gente, Russ —dijo—. Te das cuenta de que me has hecho partícipe de algo que podría costarme la carrera, si alguien llegara a enterarse, ¿verdad?
—Nadie va a enterarse —aseguré—. Perseguirte solo le crearía más problemas a Faltz. Esto no te afectará en absoluto.
Se detuvo justo a tiempo para que la iluminara desde atrás una de las farolas del extremo del aparcamiento. La luz halógena y las sombras le definían el rostro en todos los sitios adecuados. No era fácil para una persona bonita verse bella con una expresión de desprecio, pero a Dina le salía de maravilla.
—Ah, ¿sí? ¿Estás seguro? —preguntó—. ¿Qué pasa si hace alguna otra cosa turbia en su carrera? ¿O si forma parte de alguna investigación importante, o de cualquier otra noticia que me toque cubrir? ¿Cómo voy a entrevistarlo o siquiera volver a acercarme a él en mi vida, Russ? Nunca te paras a pensar. Al menos, no piensas que lo que haces puede afectar a los demás.
Intenté apoyarle una mano en el hombro. No fue la mejor idea.
No solamente se la quitó de encima sino que me asió la muñeca y me la retorció de tal forma que hice una mueca de dolor y aparté el brazo de un tirón. Debía de haber tomado una o dos de las clases de defensa personal que le sugerí antes de que comenzara a cubrir las noticias policiales. Aunque ella jamás admitiría que podía haberle dado un buen consejo.
—¿Hace cuánto tiempo que querías hacer esto? —pregunté, tratando de recuperar la sensibilidad en el brazo.
—Hace mucho.
—De acuerdo, pero ¿puedes relajarte ya? Todo salió bien —dije—. Hemos contribuido a que el karma alcance a un imbécil. Hemos ayudado a que una madre soltera pueda enviar a su hija a la universidad. Y, como dije, tal vez esto me abra una puerta y me permita trabajar en una investigación de verdad. Necesaria. Una en la que quizá quieras participar tú.
—¿Crees que puedes justificar acciones de mierda prometiendo ser mejor después, Russell? No funcionan así las cosas —dijo—. Y si todas tus pistas van a terminar como esta, hazme el favor de guardártelas para ti. Puedo conseguir historias sin que me arrastres a tu lodazal.
—¿Crees que me gusta trabajar así, Dina? —exclamé—. Te dije que este era un paso hacia algo mejor.
Esbozó una sonrisita. Cualquier persona podría haberla confundido con una expresión amistosa, pero yo la conocía demasiado. Era la sonrisita de una reportera. La sonrisita que decía: “Estaba esperando que dijeras eso”.
—Hasta hace dos minutos, hacías esto para ayudar a tu amiga, la que cometió el error de casarse con ese tipo. Ahora resulta que lo haces por tu propia conveniencia —dijo—. ¿Recuerdas lo que me decías cuando yo me estancaba con un artículo, cuando escribía demasiado?
Claro que lo recordaba.
—Quítate del medio y deja que la historia se cuente sola —respondí.
Me gustaba bastante dar consejos. Seguirlos, no tanto.
***
Dos días después de ocuparme de Faltz, me llamó Colleen para celebrar que había cobrado el primero de muchos cheques atrasados.
No recibía una llamada así desde que dejé el periodismo. La llamada que dice: “Has cambiado algo para mejor”. La llamada que dice: “De algún modo, por más pequeño que sea, has hecho que el mundo sea un lugar mejor”.
Me sentí orgulloso de mí mismo durante unos veinte minutos. Luego, Colleen vino a mi despacho para cumplir con su parte del trato y volví a sentirme un canalla.
Todavía sentía el peso de las palabras de Dina, como cuando no terminas de digerir una cena excesiva aunque hayan transcurrido las horas necesarias. Colleen creía que venía a celebrar la operación, pero yo solo estaba esperando para pasarle la cuenta.
Era su día libre y una de las pocas veces que la veía sin su uniforme azul de policía. Colleen de civil era una chica de jeans y sudadera. Parecía una amiga que pasa a tomar una taza de café, pero yo tenía que volver a ponerla en su lugar de informante.
—Por Dios, cómo me hubiera gustado que escucharas su voz, Russ. Te juro que oía cómo le rechinaban los dientes por lo indignado que estaba —dijo moviendo las manos como hacía siempre que estaba entusiasmada—. Lo he oído hablar así miles de veces. Pero no pudo gritar. Solamente tuvo que preguntarme cuánto dinero era, cada cuánto tendría que pagar, cuándo y... Cielos, no te imaginas lo bien que me sentí. Hacía mucho tiempo que no tenía ningún poder sobre ese cabrón.
Asentí, sonreí, reí e hice todo lo que hacen los amigos cuando alguien está contando una historia que se moría por relatar.
—Y Sarah está feliz —dijo, refiriéndose a la hija, que era quien más se beneficiaría del arreglo—. Ahora podrá ir a una universidad de otro estado sin ahogarse en préstamos. Estuvo averiguando sobre Fordham. Tienen un buen programa de Lengua y Literatura.
—¿Quiere ser escritora? —pregunté—. Ten cuidado, mira cómo terminamos algunos.
—Ah, no te hagas el modesto, Russell —comentó—. Mi hija se ha despertado sonriendo gracias a ti. Igual que yo.
—Me hace mucho bien que me lo digas —respondí.
Recorrí la habitación con la vista y me detuve en el artículo enmarcado que colgaba sobre el escritorio, y hasta en el cenicero de cristal que había lavado tres veces con lejía y que estaba junto a mi computadora portátil. El cenicero contra el cual deseaba tanto estar golpeando un cigarrillo.
Colleen se echó hacia atrás en la silla y tamborileó con los dedos contra los muslos.
—Vamos, pídemelo de una vez —dijo.
—¿Qué cosa?
—Pídemelo —repitió—. El favor. Teníamos un trato. Que no te ponga nervioso pedírmelo.
—Bueno, es que quería dejar que te desahogaras.
—Russ, cuando necesito desahogarme, llamo a la gente con la que me desahogo. Yo necesitaba algo, ahora el que necesita algo eres tú. Hacemos negocios.
Por un instante, pensé que Colleen tenía razón y Dina no, y que yo no tenía por qué sentirme culpable. Pero luego recordé que Colleen estaba sonriendo solamente porque todavía no había bajado la vista hacia el cheque.
—¿Ha habido últimamente algún tiroteo en el que haya estado involucrada la policía? —pregunté con los ojos fijos en el cenicero, al que mentalmente estaba mandando a la mierda.
—Define “últimamente”.
—En el último mes, digamos —aclaré.
Levantó la vista hacia el techo.
—Hum, unos tres o cuatro —respondió—. Solo uno con resultado fatal, ¿por qué?
—Es posible que tenga preguntas sobre ese.
Colleen emitió un suspiro largo, se mordió el labio un segundo y se inclinó hacia delante.
—Entiendes que es justamente por esto porque te pregunté cuál era el favor antes de contratarte, ¿verdad? —dijo—. Es importante que lo sepas. Porque también tienes que saber que cualquier uso fatal de la fuerza que haya sucedido en las últimas semanas va a ser analizado. Por la oficina del fiscal y por mí.
—No necesariamente; si ha sido algo limpio, no —repliqué.
—Ya no existen esas cosas, Russell, y menos viendo cómo está todo hoy en día —dijo—. Y aun si existieran, este homicidio no ha sido una de ellas. Por lo tanto, no sé cuánto puedo contarte, desde el punto de vista ético.
—Colleen, no sé si debería haber extorsionado a tu exesposo, desde el punto de vista ético —contraataqué—. Pero hice lo que necesitabas. Lo único que te pido es que tú hagas lo mismo.
—No te pedí que lo extorsionaras —replicó.
—Pero estás conforme con los resultados.
Colleen abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró, del mismo modo en que lo había hecho unos días antes Faltz cuando lo acorralé. Tal vez al principio él y Colleen habían sentido atracción mutua porque ambos tenían la mecha corta. Y tal vez fue eso lo que estalló y los separó.
—Hazme preguntas —dijo con una nota de dureza en la voz que no estaba presente cuando celebraba los cheques de la pensión alimenticia—. Responderé lo que pueda.
—¿Quién es el muerto?
Tamborileó con el dedo contra el extremo de mi computadora.
—¿Olvidaste cómo se usa este aparato? Es información pública.
—Sígueme la corriente.
—Luis Becerra.
—¿Hay algo que valga la pena saber sobre él?
—Vendía drogas —respondió—. Sabíamos quién era, pero no era tan importante como para despertar interés.
—¿Cómo fue el tiroteo?
—¿Has oído alguna vez la expresión “legal, pero fatal”?
Claro que la había oído. Era jerga policial que significaba: “La cagamos, pero en el fragor de la lucha teníamos motivos para creer que no la estábamos cagando”. En términos más artísticos, significaba que los agentes involucrados creyeron que actuaban para poner fin a una amenaza inminente contra sus vidas o las de terceros, aun a pesar de que en retrospectiva tal amenaza no había existido.
—¿Creyeron que iba a disparar un arma? —pregunté.
—Sí —respondió.
—¿Pero luego no encontraron el arma?
—No, no la encontramos.
Por supuesto, yo ya sabía todo eso. Había visto el video. No estaba intentando averiguar qué había sucedido. Quería saber si los agentes involucrados habían mentido. No lo habían hecho. Entonces, si los policías no estaban tratando de encubrir sus acciones, ¿por qué iban a disparar a Kevin Mathis, como tanto quería creer su padre?
—¿Algo más? —quiso saber.
Una sola pregunta más. La que la haría pasar de levemente fastidiada a furiosa.
—Necesito el nombre del agente que le disparó —dije.
—Y yo necesitaba un esposo que no se encamara con nuestra vecina mientras yo llevaba a nuestra hija a entrenamiento de fútbol.
—Dijiste que teníamos un trato.
—Pues entonces creo que voy a tener que deberte otro favor, Russell, porque no puedo seguir avanzando con este —dijo—. Existen motivos por los que esa información no es pública. No voy a poner la vida de un hombre en peligro solo porque tú me lo pidas.
—Entonces el agente es un hombre, ¿verdad?
—No es gracioso, Russ.
Me puse de pie y fui hasta su lado del escritorio. Me apoyé contra el extremo y la miré desde arriba. Es una de esas cosas que la gente cree que te dan una ventaja psicológica en ese tipo de situaciones. Mierda, tal vez me lo había enseñado la propia Colleen, porque se puso de pie y me miró cara a cara antes de que hubiera tenido tiempo de ponerme cómodo.
—Ya no soy reportero, Colleen —le aclaré—. No se trata de revelar al público ese tipo de información. Ese homicidio se relaciona con un caso en el que estoy trabajando, nada más.
—Ya te dije que no, Russ.
Era cierto, sí, pero solamente había rechazado las tácticas de “me debes una” y “confía en mí”. Tenía otra más, una por la cual Dina me había gritado hacía dos noches.
—Voy a presuponer que el departamento se siente agradecido por el hecho de que este caso no haya suscitado una gran atención mediática —dije.
—Por favor, dime que no estás tratando de amenazarme —respondió.
—No te estoy amenazando. Estoy hablando, nada más. Pero supongo que el director y el alcalde no querrán que los medios se interesen más en la muerte por un balazo de un menor de veintiún años, que no portaba armas, a manos de un agente de la policía, ¿verdad? —pregunté—. Y menos viendo... ¿cómo dijiste recién? “Viendo como está todo hoy en día”.
—Sigue pareciendo una amenaza.
—No amenazo a mis amigos, Colleen. Pero si lo hiciera, tal vez te diría que podría llamar a alguno de mis antiguos amigos del periódico —dije—. Si lo hiciera, no te advertiría que el motivo por el cual estoy haciendo indagaciones sobre el caso es que mi cliente tiene un video de la muerte del chico.
Colleen cerró los ojos y soltó el aire lentamente. Ya no estaba pensando en mí, ahora pensaba en cómo veinte segundos de video grabados con un teléfono móvil habían convertido tantos otros casos del país en circos mediáticos. En que, una vez que el video se vuelve viral, ya no hay respuestas correctas. Si dices que ese tiroteo fue una vergüenza, los policías te odian, te acusan de ceder ante la presión pública. Si declaras que fue un incidente limpio y justificado, los manifestantes te acusan de ser otra agente blanca que cierra los ojos ante el racismo endémico.
—Será necesario que lo vea —dijo.
—Y puede que te ayude con eso en un futuro —respondí—. Pero primero necesito un nombre.
—¿Y si no te lo doy? ¿El video se vuelve público? —preguntó.
—Colleen, por tercera y (esperemos) última vez, no te estoy amenazando. Ni siquiera tengo el video en mi poder —me defendí—. Pero mi cliente es... no sé, digamos que emocional. Y él sí lo tiene. Así que, si no le consigo algunas respuestas pronto...
Colleen dio un paso atrás, hundió las manos en los bolsillos de la sudadera y volvió a morderse el labio. Los ojos se le movían en círculos, como el ícono de una computadora cuando algo se está cargando. Estaba haciendo cálculos. Pero comprendía que era mejor tenerme de su lado, que del otro.
—Si el video termina en YouTube... —dijo
—No sucederá.
—Y si se filtra el nombre...
—No sucederá —repetí.
Apartó la mirada.
—Mike Lowell —dijo.
El nombre no me decía nada.
—¿En qué sección está? —pregunté.
—¿Qué? ¿De verdad no lo conoces? ¿Con todo lo que has estado haciendo este último año? —exclamó—. Está en Delitos Graves, Russell. Trabaja para Henniman.