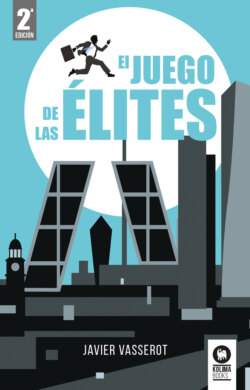Читать книгу El juego de las élites - Javier Vasserot - Страница 9
Оглавление
El sol de julio pegaba y fuerte. Álvaro y Bernardo no conseguían dejar de sudar dentro de sus trajes nuevos, recién adquiridos en los grandes almacenes de la Gran Capital con precios más competitivos para trajes de «marca». De ir en bermudas y camiseta –o, en el caso de Álvaro, polo ribeteado con la bandera nacional–, a llevar mal anudada la corbata sin poder quitarse la chaqueta, no fuera a ser que perdieran un ápice de su a medias lograda e impostada apariencia de ejecutivos. Que no se percibieran los cercos de sudor en sus camisas también era una buena razón para no quitarse la chaqueta ni a tiros. Iba a ser un largo día.
Así que ahí estaban, en la parada del autobús, con el resto de «protopasajeros» mirándolos alucinados como si hubiesen perdido la cabeza definitivamente. Muy serios los dos, concienciados y orgullosos de su nuevo estatus. Y lo peor es que era sábado, pero, tras haberse incorporado al Gran Bufete como asociados de primer año el anterior lunes era tanto lo que tenían pendiente de hacer, tanto el trabajo ya atrasado (¡en una semana!) y tan grandes las ganas de hacerlo bien que habían decidido ir a trabajar juntos ese tórrido sábado de primeros de julio.
–Oye, ¿no os ha dicho nadie que los fines de semana no hace falta venir de traje? –les soltó divertido Miguel, un veteranísimo muy enterado que sumaba nada menos que casi dos años de experiencia en El Gran Bufete.
Y es que entre la veteranía se disfrutaba de manera muy particular la aparente posición de superioridad derivada de saberse todos esos pequeños detalles, cruciales definitivamente para el adecuado desarrollo de la profesión de abogado.
–De todas formas, ¿qué pelotas hacéis aquí un sábado? Curiosa pregunta con todo el gentío que había en la oficina.
–Es que tenemos trabajo pendiente –acertó a balbucear Bernardo, medio orgulloso y medio avergonzado de ese absurdo mérito.
–Genial, me venís de coña –le interrumpió Miguel mientras dejaba caer en la mesa dos gruesos archivadores–, porque necesito que alguien me revise estos contratos.
A Miguel se le acababa de despejar en un momento el fin de semana a costa de los dos novatos pardillos. A todo esto, Álvaro y Bernardo seguían con sus chaquetas puestas mientras deambulaban por los largos pasillos del Gran Bufete (las razones anteriormente expuestas, traspiración y elegancia, seguían plenamente vigentes), lo que les granjeó de manera inmediata el cariñoso apelativo de «Los Chaquetas», que ya nunca más les abandonaría.
«Los Chaquetas» descubrieron ese sábado que nunca jamás en toda su vida profesional sería posible recuperar el trabajo atrasado. Antes bien, la genial idea de ir a la oficina ese fin de semana no había sino hecho aumentar exponencialmente el volumen de labor acumulada pendiente. Porque esas cuatro horas de mañana de sábado habían sido las víctimas propiciatorias de todos aquellos que de verdad habían necesitado ir a la oficina. Siempre resultaba muy útil disponer del tiempo de los dos nuevos, que seguro que mucho no tendrían que hacer fuera cuando iban a trabajar (y tan trajeados encima) un sábado.
David D. también se encontraba frente a su mesa del Gran Bufete esa mañana, en su caso no por voluntad propia. Y por supuesto sin traje. De hecho, Miguel no había perdido la oportunidad de llamarle la atención por su ocurrencia de acudir en vaqueros. Ya se sabe, el difícil equilibrio entre la comodidad y la elegancia mal entendida. En fin, si de por sí ya era un fastidio ir a trabajar el sábado, el hecho de encima tener que ir a cambiarse a casa, con su media hora en autobús de ida y su media hora de vuelta, para aparcar los vaqueros y ponerse un pantalón de pana en pleno julio era la berza. Y es que el pobre David no tenía prácticamente otra cosa que no fuera traje o vaqueros. El concepto smart casual nunca le entró en la cabeza o en el armario. Pero, como le ocurriría con tantas otras estupideces laborales, obedeció sin más. Bastante absurdo era tener que ir a cambiarse a casa como para, por añadidura, perder tiempo discutiéndolo. No estaba en una edad como para andar desobedeciendo, pensó sin darse cuenta del agujero en el que esa actitud poco a poco le iría metiendo. La aceptación de ser domado por el mal concebido y mal diseñado mundo laboral de los bufetes y consultoras de éxito, donde salirse de la norma equivalía a ser un vago o un peligroso verso suelto, era una de las recetas del «éxito». Y es que a David le había costado mucho desde el primer día acostumbrarse a ese circo pese a que el estudio del Derecho le cautivaba enormemente y pese a que siempre había demostrado desde bien pequeño una encomiable capacidad de esfuerzo. A él lo que le ocurría era que le pesaba mucho más que al resto de colegas de bufete el «teatrillo» que rodeaba todo aquello, lo que le convertía en la víctima preferida de los ataques de sus mayores, socios jóvenes, protosocios no tan jóvenes y resto de veteranos de bufete que proyectaban en él sus frustraciones.
Como esa misma mañana sabatina. David había acudido forzado a la oficina tras recibir a las ocho de la mañana una amable llamada de Aitor, «brillante» asociado sénior de casi cuarenta años de edad, la mitad de ellos prácticamente sin haber visto mucho más allá que las cuatro paredes de su bien ganado despacho individual en El Gran Bufete, causante de su alopecia, pálida piel y mirada desganada y vencida. Lo sacó de la cama con mucho salero.
–David, deja de hacerte pajas en la cama y ven a currar, que yo llevo aquí más de una hora ya –le conminó Aitor amablemente tras haber despertado a sus padres llamando a su casa a tan temprana hora y sin pedir permiso o disculpas, como quien tiene derecho de pernada.
Ni David ni sus padres entendían nada. Ni las formas ni la necesidad de ir a trabajar tan temprano un sábado, cuando aún quedaban más de tres semanas para la entrega del dichoso informe que tanto traía de cabeza a su hijo. Due diligence les había dicho David que se llamaba. Les había explicado que se trataba de una descripción de las cosas que iban mal en una empresa, una especie de radiografía hecha por abogados. En realidad no era otra cosa que un tocho de trescientas páginas que se redactaba tras la revisión de miles de actas, contratos y otros documentos. No parecía muy excitante, desde luego. Sin embargo había que trabajar ese y todos los sábados y domingos porque Aitor marchaba ese año el segundo de entre más de cien letrados en la clasificación de abogados del Gran Bufete por número de horas facturables tras dos años quedando entre los cinco primeros.
Conocía como todos los demás ese dato, porque hacía tres ejercicios que la firma había decidido hacer públicas las estadísticas que medían el número de horas que cada abogado cargaba en el sistema a trabajos facturables al cliente (las famosas horas facturables), de manera que todo el mundo podía saber quién era el que más trabajaba, o al menos el que mejor gestionaba el sistema de medición de la apariencia del trabajo. En su desesperada carrera para ser nombrado socio, Aitor ya llevaba cargadas 1.527 horas en los primeros seis meses de ese año, solo por detrás del inefable Tomás Cantalapiedra, un auténtico talento de la abogacía adicto al trabajo que iba sumando horas facturables de trescientas en trescientas gracias a las innumerables operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones de empresas) que las grandes corporaciones de la Nación no cesaban de encargarle.
A David todo esto le traía al fresco. Él había decidido dirigir sus pasos hacia la abogacía por pura vocación. Su entusiasta estudio de las fuentes del Derecho le abriría, o eso creía él, la posibilidad de dedicarse a la «resolución de problemas jurídicos complejos», como les había prometido de manera grandilocuente don Ramón, el Socio Director de El Gran Bufete, a él y a la nueva camada de recién contratados júniores al incorporarse a filas el año anterior. Esa frase era el motor que animaba sus pasos cada mañana, el resorte que lo catapultaba de la cama para ir al despacho todos los días. Sí, literalmente. Todos los días: de lunes a domingo.
Álvaro y Bernardo, «Los Chaquetas», por su parte, llegaban al Gran Bufete con las expectativas condicionadas por el sesgo de sus respectivas vocaciones, deseosos ambos de poner las primeras piedras del futuro que se estaban labrando. Para Álvaro, la sola imagen que se proyectaba de sí mismo al estar trabajando en un bufete de primera, el más prestigioso sin duda de la Nación, mientras sus compañeros de clase todavía luchaban por conseguir aunque fuera unas prácticas de verano en algún banquito decente, le llenaba plenamente. Pese a sus dudas iniciales cuando el Gran Banco Londres parecía la opción más apropiada para su estatus, ahora que había tenido la oportunidad de compartir reuniones con antiguos ministros y jueces estrella, que eran clientes unas veces y otras compañeros de bufete, sentía que había logrado el merecido premio para alguien que, como él, siempre había ido un paso por delante, ya fuera consiguiendo los apuntes del año pasado en la universidad o las preguntas del examen la víspera del mismo.
Mientras tanto y como siempre, Bernardo seguía siendo presa de su pertinaz ingenuidad y no se había dado por aludido por ninguno de los avisos que cualquier otro teóricamente menos sagaz habría sido capaz de interpretar desde su época de estudiante en la Gran Universidad. Pese a que finalmente le quedó claro que sus profesores no valoraban tanto el saber como el estudiar, él seguía obstinado en pensar que en el mundo profesional eso iba a cambiar. Que su calidad y conocimientos brillarían por sí solos. Y que todos podrían apreciarlo, como si se tratase de un futbolista profesional que destaca al jugar sin que nadie pueda negar esa realidad. Ahí seguía Bernardo, tratando de hacer su trabajo lo mejor posible día tras día, sin mirar más allá, tan seguro de que lo que El Gran Bufete valoraría sería esa capacidad tan suya de análisis creativo, de escudriñar los más mínimos detalles y, con ellos, llegar a ingeniosas estrategias jurídicas.
Pero no era así. Sin darse cuenta estaba inmerso en un universo de horas facturables, informes en masa, apariencia de trabajar como un loco y, en fin, hacer ganar dinero al Gran Bufete, y muy en particular a don Ramón, el socio fundador, el name partner, catedrático de Derecho Mercantil con más vocación crematística que docente.
* * *
–Oye, gordo, ¿tú estás metido? –inquirió Álvaro.
–¿Metido en qué? –contestó Bernardo, sinceramente desconcertado.
–En Átomo, ¿no te suena?
–Pues no.
–¿Seguro? Operación Átomo.
–Ni lo más mínimo –le respondió hastiado Bernardo, quien intuía que debía de tratarse de uno de esos nombres en clave que tanto se estilaban para preservar la confidencialidad de las grandes operaciones y que a él tan absurdos le parecían: Proyecto Electrón, Proyecto Imperio, Babieca... Era tanta la imaginación y el tiempo dedicados a inventarse nombres en clave y a veces tan poco el empleado en ponerse a pensar…
Álvaro respiró aliviado. Bernardo tampoco estaba metido en Átomo. Menos mal. Joder… a no ser que sí lo estuviera y no quisiera decirle nada. Con Bernardo ya se sabía; era tan escrupuloso con la obligación de confidencialidad que, incluso estando a tope en Átomo, capaz era de no haberle dicho nada. Será cabrón… «Seguro que está trabajando en el tema y por eso lleva unos días tan ocupado«, se dijo Álvaro. Decidió que había que hacer lo humanamente posible para que a él también lo metieran en la operación.
La realidad era que tan solo don Ramón, Tomás Cantalapiedra y Amaya Ortiz, secretaria de Tomás, sabían de qué iba Átomo, la operación del año, la compra de Eléctrica Principal por parte de Gasística. Era una de esas transacciones ultraconfidenciales en las que don Ramón recibía una llamada a deshoras para mantener una reunión secretísima en la que un consejero delegado, presidente o CEO de la compañía de turno le desvelaba sus intenciones empresariales para recibir el sagaz consejo, mezcla de jurídico y de sentido común, del afamado socio fundador del Gran Bufete y de su ultracompetente equipo, y en especial de su gran estrella: Tomás Cantalapiedra.
Desde el momento en que se empezaba a barruntar que algo gordo se cocía por ahí se desataba una auténtica guerra interna en El Gran Bufete. Todo el mundo quería estar involucrado por razones obvias en las grandes y mediáticas operaciones. Para empezar, era la manera más facilona de meter horas a saco y subir en los rankings de horas facturables. También favorecía mucho la obtención de los bonus de fin de año, por razones que no hace falta explicar. Y luego estaba el prestigio, tanto interno como externo. El poder sacar pecho cuando la noticia por fin aparecía en la prensa y se salía de copas con los amigos. Esas miradas de contenida envidia disfrazadas de aparente admiración de los colegas del bufete eran impagables. Como decía Álvaro: había que hacer lo humanamente posible por estar metido en estas operaciones.
David era de los pocos ajenos a esa vorágine. A é, que lo que le gustaba era sumergirse en los libros de texto y dedicar horas a darle a la cabeza; esas mega-operaciones le dejaban indiferente. Incluso mejor huir de ellas. Eran transacciones en que todo pasaba muy rápido y no cabía tiempo para la reflexión. Conllevaba además estar muchas noches sin dormir haciendo labores tan sofisticadas como rellenar huecos en los contratos o chequear que la numeración de las páginas fuera la correcta. En el fondo, cuanto más glamour tenía el encargo profesional menos excitante e intelectualmente retadora era la actividad a realizar por los abogados más júniores.
La pirámide de antigüedad era totalmente inamovible, por muy brillante que un júnior fuera. Y era normal. Tantos veteranos involucrados y tantas mentes dedicadas al mismo asunto no dejaban apenas espacio a los más jóvenes más que para labores logísticas, esas que eufemísticamente se daban en denominar «trabajos paralegales», que eran las que al final más tiempo llevaban. Y trabajando con Aitor, de horas iba más que sobrado. No necesitaba más mierda.
Sin embargo, de una u otra manera al final los tres acabarían absorbidos por el agujero negro de Átomo.
David totalmente a disgusto, de la forma más tonta y por culpa de su puñetera manía de quedarse a estudiar por la noche en las salas de reuniones para que nadie lo molestara.
Tuvo tan mala suerte que fue a escoger esa noche precisamente la sala contigua a aquella en la que Tomás Cantalapiedra estaba reunido con don Ramón. Ya fue casualidad el salir de la sala y toparse con Tomás de morros.
–Oye, crack, necesito un cerebro y un par de manos.
A David toda esa jerga pretendidamente seductora no le afectaba, pero el escalafón era el escalafón.
–¿En qué te puedo ayudar, Tomás? –contestó muy a regañadientes.
–Sube a mi despacho en media hora, que te cuento una operación muy confidencial que nos va a tener ocupados todo el puente. Espero que no tuvieras planes.
–No, nada especial.
Pues claro que tenía planes. ¡Quién no los tenía para un puente de cuatro días! No obstante Tomás era uno de esos socios a los que más te valía no decirle nunca que no. Las consecuencias podían ser brutales. Ese «no» perduraría indeleble más que una mancha de vino en un vestido blanco y, llegado el momento de votarse a los seis años de su incorporación al Gran Bufete la deseada promoción a asociado sénior, no faltaría quien rescatase un «no» para impedir un seguramente merecido ascenso marcando con una cruz a quien bien podría haberse matado a trabajar todo ese tiempo pero que en un mal día tuvo la ocurrencia de dar un no por respuesta a la persona equivocada.
Así que no tuvo más remedio que llamar a casa para decirles a sus padres que no contaran con él hasta el lunes (tampoco no tenía planes mucho más ambiciosos que esa tanto tiempo prometida y tanto tiempo postergada salida al cine con su padre) y encaminarse a la tercera planta al despacho de Tomás.
Mientras David subía los escalones para ver al socio estrella (el ascensor estaba reservado para los socios de cuota o equity, esto es, los socios «pata negra», como decían los abogados jóvenes para referirse a los socios que tenían participación en el capital del bufete para distinguirlos de los socios «de recebo», que eran los que no tenían participación en el capital y tan solo cobraban un generoso sueldo), iba maldiciéndose por seguir siendo tan inocente como cuando era estudiante. «Quién narices me manda a mí quedarme a estudiar la víspera de un puente», musitaba para sus adentros. Si es que estaba convencido de que al ser la tarde antes de fiesta todo el mundo estaría huyendo a casa temprano.
En fin, allí se encontraba, ante la puerta cerrada de Tomás a las diez de la noche, justo media hora después de la desgraciada conversación en la sala de reuniones, tal y como le había requerido el socio. Llamó ligeramente, como quien no quiere hacerlo pero se siente obligado. Nada, sin respuesta. Probó de nuevo con algo más de intensidad. «A lo mejor estoy de suerte», pensó. Ya estaba a punto de irse, convencido de que efectivamente por una vez los dioses estarían de su parte, cuando apareció Álvaro, que nada más verlo le dijo:
–David, tío; estás buscando a Tomás, ¿no? Me ha dicho que lo esperes, que se iba a tomar algo rápido y volvía.
Lo que faltaba. Ahora a esperar a que el señorito volviera de cenar, sin saber si irse a casa, si esperar en la puerta o irse a cenar él también. Optó por lo más prudente, que era quedarse allí dando vueltas hasta que a las once y media, apreció Tomás, que nada más verlo se acordó de que le había pedido subir en media hora hacía ya dos.
–¿Qué pasa, campeón? –acertó a decir–. Siento el retraso, pero es que he tenido que salir.
«Claro, a cenar», pensó David.
–Pues ya me contarás qué quieres que haga –le dijo con la remota esperanza de que el fuego se hubiera apagado o pospuesto, cosa que rara vez ocurría.
Tomás, que no era un prodigio de elocuencia a esas horas, aunque fruto de su experiencia había desarrollado una admirable intuición jurídica que le permitía ganarse la confianza de los clientes, explicó torpe pero convincente a David en qué consistía el famoso Átomo y la labor que de él esperaba. Consciente como era Tomás del gusto de David por el estudio, le pidió que bucease entre todas las operaciones de compra apalancada de los últimos años en Europa por parte de sociedades que se emplearan en sectores regulados, esto es, aquellos en los que se precisa de autorización administrativa para operar, con el objeto de comprobar si había algún impedimento para la operación que hubiera que tener en cuenta. Era un informe que requería un gran conocimiento jurídico y muchas horas de dedicación y criterio para encontrar precedentes realmente válidos.
–Perfecto, Tomás; en unas horas te preparo una nota –contestó David encantado de que al menos el trabajo tuviera mejor pinta de lo previsto.
Lo que no sabía David era que Bernardo ya llevaba toda la tarde-noche preparando exactamente el mismo informe para Tomás, que también lo había cazado horas antes mientras iba a la cocina a prepararse el sexto café de la jornada. De hecho, Bernardo había dejado una nota preliminar sobre la mesa de Tomas hacía ya varias horas cuando, a las tres de la mañana, harto de esperar la revisión por parte del socio, subió a la tercera planta (por supuesto por las escaleras) para preguntarle qué le había parecido el informe. Tal y como le ocurrió a David, se encontró la puerta cerrada. Y de la misma manera que a su compañero, le asaltó la duda de si llamar, esperar o irse. No optó por ninguna de ellas, sino que entreabrió ligeramente la puerta tirando del pomo totalmente hacia abajo para hacer el mínimo ruido posible.
Cuál sería su sorpresa al encontrarse a Tomás tumbado sobre la moqueta cual largo era dormido, que no durmiendo.
«¡Manda cojones! Bueno, pues me voy a casa», se dijo Bernardo mientras cerraba de nuevo la puerta con suavidad, molesto por un lado por el hecho de haber perdido tantas horas de manera estúpida, pero aliviado por otra parte al poder irse a dormir de una vez. No contaba con Enrique, «Henry» para sus allegados, el socio que hacía habitualmente de segundo de Tomás en las operaciones de campanillas.
«Henry» había sido el socio más joven de la historia del Gran Bufete y su lealtad a don Ramón y a Tomás estaba fuera de toda duda. Para «Henry», el solo hecho de pertenecer a ese bufete era el mayor honor que ningún abogado de la Nación podía recibir. Aunque fuera sin cobrar, cualquier abogado joven debería matar por poder ejercer la abogacía en El Gran Bufete al lado de esos grandísimos juristas, entre los que él se consideraba incluido, por supuesto.
–Y tú ¿a dónde te crees que vas? –le preguntó a Bernardo al percibir que el júnior parecía estar marchándose a hurtadillas.
–Le he dejado a Tomás la nota que me pidió y ahora me iba a casa.
–¿De qué tema?
–Proyecto Átomo.
–Así que estás al tanto de la operación.
–Claro, Enrique –contestó Bernardo, que se negaba de plano a llamar «Henry» a Enrique, ya fuera por la falta de confianza, ya porque le parecía sencillamente ridículo.
–¿Así que sabes quién es nuestro cliente? –Como buen abogado, «Henry» no soltaba prenda antes de asegurarse unas cuantas veces de no romper la cadena de custodia de la información confidencial.
–Gasística, ¿no? –respondió Bernardo sin tiempo de poder arrepentirse mientras observaba cómo comenzaba a dibujarse una retorcida sonrisita en el rostro de «Henry».
Demasiado tarde. Se dio cuenta de que acababa de cometer el grave error de ser el primero en la conversación en revelar el nombre del cliente, cuando lo que tenía que haber hecho es continuar con todos los circunloquios que fueran precisos hasta que fuera el otro el primero en desvelar el nombre de la compañía. «Henry» ya tenía la excusa perfecta para frenar la carrera del joven protegido de Tomás cuando varios años después se reunieran los socios para valorar las promociones a asociado sénior.
Bernardo se podía imaginar la escena en su mente. La sala de juntas repleta de socios a punto de votar las promociones y, al anunciarse su nombre preguntando por las valoraciones del joven abogado, «Henry» señalaría que años atrás el tal Bernardo había roto la confidencialidad de un asunto de extrema importancia al desvelar el nombre de un cliente. Daría igual si a quien se lo había desvelado era un socio que estaba trabajando en la misma operación. Lo realmente relevante era que no había actuado con la cautela que se espera de un asociado sénior del Gran Bufete. Así que a esperar un año más para promocionar y con un borrón en su historial.
Era el riesgo que se corría al ser evaluado por aquellos que nunca en su vida cometieron un error, si es que no errar en la vida consistía en ir permanentemente con el freno de mano echado, arropado por los iguales y a la espera de que otros se arriesgasen a volar para poder señalar entonces sus supuestos errores.
–Pues nada, chico, me vienes de maravilla. Necesito que prepares el primer borrador del contrato de servicios entre Gasística y el actual accionista de control de Eléctrica para la transición post-closing.
El contrato en cuestión era un documento que habitualmente firmaban los socios actuales de la sociedad a ser vendida (Eléctrica) con la sociedad compradora (Gasística) a efectos de que los hasta entonces dueños de la empresa prestaran asistencia a los nuevos durante el tiempo necesario para que estos pudieran familiarizarse con la sociedad recién adquirida.
–Vale, mañana en cuanto llegue al despacho te lo preparo –le contestó.
«Henry» comenzó a mover la cabeza nerviosamente, como si le estuviera dando un ataque.
–¡¡¡Cómo que mañana!!! ¿Tú ves que yo me esté yendo a casa? No tienes ni la más remota idea de lo que es formar parte del equipo de una transacción como esta –le gritó pese a que eran casi las cuatro de la madrugada.
«Pues si consiste en esto, no tengo ni el más mínimo interés en descubrirlo», pensó para sus adentros Bernardo. No obstante, pese a las formas y las deshoras, contestó bastante comedido.
–¿Ese no es un contrato que se necesitará dentro de muchas semanas? –intentó razonar.
«Henry» no cabía en sí de ira.
–Aquí no se piensa, ¡se ejecuta!
Bernardo supuso que tanto trasnochar no le permitía razonar con claridad, o que simplemente su dedicación un tanto artificial e innecesaria solo cobraba sentido si todos los que lo rodeaban estaban igual de fastidiados. Pensó que era mejor no empeorar la situación y volverse a su sitio a comenzar a preparar el contrato.
«Pues menuda noche llevo. En quince minutos ya me he cargado mi promoción a sénior», reflexionó agobiado mientras subía de nuevo a su despacho de la sexta planta (por las escaleras) a redactar algo que ni servía para nada en ese momento, ni tenía contenido alguno, y que estaba seguro de que nadie le llegaría a pedir nunca.
Pero como bien le había dicho «Henry», allí no se pensaba, se ejecutaba. Además, «amparado» en esa relación mercantil que teóricamente le unía al Gran Bufete, ni siquiera disfrutaba de un horario ni de la capacidad de decir no a ciertos abusos. Así que a las nueve de la mañana allí seguía, escribiendo de mala gana un contrato absurdo, pared con pared con Álvaro, que estaba encantado «picando» datos en los contratos que sí que se iban a firmar, preparando las versiones finales, rellenando números de DNI, nombres, direcciones, números de cuenta bancaria… Todo un «lujazo» jurídico. Y es que finalmente Álvaro ya estaba metido en Átomo y no cabía en sí de gozo. Había precisado hacerse el encontradizo y quedarse toda la noche dando vueltas «haciendo barra» hasta que «Henry» también lo cogió por banda a él. Pero ahí estaba, formando parte de sus deseadas «elites». Le había costado, pero lo había conseguido. Con el pelo revuelto se afanaba en ir comprobando que todo estaba en orden, repasando todo una y mil veces mientras se cuidaba de que la otra mitad de «Los Chaquetas» no se enterase de su participación en la operación del año.
Y las nueve se hicieron diez y las diez, las once y las doce, la una… Y allí no pasaba nada. El contrato que había preparado Bernardo se encontraba durmiendo el sueño de los justos sobre la mesa de «Henry» desde hacía horas, de la misma manera que su informe descansaba en el despacho de Tomás.
–¿Para qué –le preguntaba Bernardo a David en la cocina mientras ambos trataban de sobrevivir a base de cafés– tanto trasnochar si de repente transcurre una mañana de absoluta calma?
–Es que las horas de la noche cuentan doble –le contestó con una mezcla de sorna, hastío y mala leche David, que comenzaba a estar bastante harto de toda esa comedia jurídica, por llamarla de alguna manera.
Razón no le faltaba, pues las horas facturables que se cargasen entre las nueve de la noche y las nueve de la mañana, así como las trabajadas en fin de semana o festivo, se cobraban al doble de su valor al cliente.
A media mañana, los padres de Bernardo llamaron preocupados al Gran Bufete, no fuera a ser que a su hijo, que nunca había pasado una noche fuera de casa, le hubiera pasado algo malo. Tras muchas intentonas baldías, finalmente consiguieron hablar con Amaya Ortiz, secretaria de Tomás, que con un tono solemne y distante les comunicó que Bernardo se encontraba trabajando en una operación sumamente confidencial que requería de todo su tiempo. Así que cuando Bernardo llegó a casa a las siete de la mañana del día siguiente, tras cuarenta y ocho ininterrumpidas horas despierto, sus padres lo recibieron con una extraña mezcla de asombro, curiosidad y orgullo. Le dieron de desayunar (o lo que fuera aquello a esas deshoras, más bien un «cenayuno») y trataron de que les explicase en qué diablos estaba metido que pudiera ser tan importante, pero su hijo lo único que quería en ese momento era dormir, aunque fuera un poco.
Se acostó a eso de las ocho. Sin embargo, a las diez sonaba el teléfono en su casa. Era Amaya Ortiz, de nuevo solemne y ceremoniosa.
–¡Buenos días! Quería hablar con Bernardo Fernández Pinto.
–Está durmiendo, soy su madre. ¿Quién es?
–Encantada, señora. Le llamo de parte de Tomás Cantalapiedra, socio del Gran Bufete con quien trabaja su hijo. Necesitamos que acuda con urgencia al despacho. ¿Podría avisarle de que le esperamos a las once? Gracias –dijo de carrerilla colgando el teléfono sin dar opción a una negativa o a una queja.
La madre de Bernardo no se lo podía creer. ¡Si su criatura no había dormido más que dos horas en dos días! Era de todo punto incomprensible en su manera de entender el mundo. En fin, habría que hacer caso a esa señora tan seria que requería de su hijo y despertarlo de inmediato. Algo realmente urgente debía de ser, realmente urgente, sí señor.
Pues no. Llegó de vuelta al bufete a las once, sin saber bien si era jueves, viernes o sábado, y esperó tres largas y somnolientas horas hasta que, justo a la hora de comer, le dijeron que se iban todos juntos a la Notaría a preparar las escrituras de la firma de la compraventa junto con los oficiales del notario mientras en una sala contigua se acabarían de cerrar entre las contrapartes los puntos que todavía permanecían abiertos en la negociación. De esa forma los júniores podrían ir introduciendo los cambios en las versiones de firma en tiempo real. Ese iba a ser su trabajo.
En la Notaría se encontró a un Álvaro rebosante de felicidad y actividad (tanto natural como producto de la ingesta de bebidas estimulantes) que, nada más verlo, atropelladamente y con los ojos rojos como tomates por la mezcla de sueño, emoción y cafeína, le espetó de manera acelerada, sin hacer prácticamente pausas entre las palabras:
–Joder, gordo, llevo tres noches sin dormir, ¡qué pasada! No podía decirte nada porque Átomo es tan confidencial que hasta que no estuviera seguro de que estabas metido no quería arriesgarme a hablar contigo. Pero de puta madre que estés tú también. ¡Esto es la hostia, mariqueeeeeein!
Bernardo estaba tan cansado y desorientado que no sabía si ponerse a reír o decirle a Álvaro que se tomase una tila. Le contó que él también llevaba un par de noches casi sin dormir por culpa de Átomo, y que llevaba día y medio sin que nadie le dijera exactamente qué se esperaba que hiciera ahora.
–Pues tenemos que revisar las escrituras de titularidad de las acciones y los números de las acciones también –seguía soltando atropelladamente Álvaro, que estaba sinceramente feliz de tener a su compinche a su lado.
–¿Solo eso? ¿Y para eso hacemos falta los dos?
–Sí, gordo; yo ya ni veo los números y hay que sumar las acciones, comprobar que son correlativas… Con el coco que tú tienes para las mates te necesitamos. Además, en cualquier momento puede venir Tomás diciendo que todo está acordado y que firmamos inmediatamente, así que hay que darse prisa.
De repente Álvaro «le necesitaba». En fin, no quedaba otra, así que Bernardo se puso a la tarea, a la que siguió otra y otra y otra más, para finalmente, de madrugada como no podía ser de otra manera, asistir al acto solemne de la firma de los contratos por parte de Eléctrica y Gasista. Habían sido tres días con sus tres noches de trabajo ininterrumpido, sin dormir y casi sin comer.
Rodeado por los semblantes de deber cumplido de Tomás, «Henry», Álvaro y tantos más, Bernardo tenía una sensación de vacío tremenda. Todo este esfuerzo no era sino el primero de muchos similares que le esperaban. Si Tomás y «Henry», con veinte años más que él en edad y experiencia, también se habían pasado sus tres buenas noches sin dormir, su destino en El Gran Bufete no podía sino reservarle unas cuantas docenas de «matadas» similares. ¿Era eso lo que él buscaba al dedicarse a la abogacía? No estaba seguro de ello.
En medio de esas disquisiciones se le acercó un jovial, digamos más bien que «espídico», Álvaro:
–Joder, gordo, de esta seguro que nos cae un tombstone.
–¿Un qué?
–Sí, hombre, las placas esas de metacrilato con toda la información de la operación para conmemorar la firma. ¿No has visto nunca una? Las tienen todos los socios en las mesas de sus despachos.
Bernardo ahora caía. Se trataba de esas cositas transparentes con una hojita metida dentro que coleccionaban con tanto ahínco «Henry» y los demás socios de M&A. Tenían verdaderas filas de esas plaquitas alineadas de manera ordenada en un lugar visible del despacho como si tratase de trofeos de caza. El que más tenía era el más importante, el que acumulaba más mega-operaciones. A veces incluso lograban que les diesen dos o tres plaquitas por la misma operación, que por supuesto camuflaban entre las otras para hacer bulto y que no se notase que estaban «repes».
No sabía qué decir. Para Bernardo el tombstone de Átomo solo podría recordarle el absurdo vivido esas tres noches. No lo quería para nada. A sus ojos era como guardar de recuerdo la cruz en la que uno había sido clavado.
* * *
David llevaba meses desarrollando sus propias estrategias de supervivencia. Tras haber pecado de inexperto ya en demasiadas ocasiones en las que había acabado pringando de manera innecesaria, había logrado, a base de observación, encontrar la manera de que lo dejasen en paz. Sabía perfectamente que nunca podría irse a casa antes de las diez de la noche aunque fuera viernes y no tuviera nada de trabajo pendiente. Eso te convertiría en un vago. Sabía igualmente que tampoco podía quedarse calentando silla hasta esa hora, puesto que en cuanto algún socio le viera ocioso en su despacho lo «enmarronaría» con algún asunto nuevo. Así que se las ingenió para estar, pero sin estar. Para aparentar ocuparse, pero sin estarlo.
Su ritual comenzaba poco antes de las ocho de la tarde, que es cuando por una parte había concluido diligentemente con lo que tenía pendiente de hacer ese día, y por otra, aumentaba exponencialmente el riesgo de marrón. Porque era justo entonces cuando los socios comenzaban a pensar ellos mismos en irse a sus casas, por lo que iniciaban la ronda de búsqueda de júniores dispuestos a echarles «voluntariamente» un cable, esto es, a cargarse con el trabajo que aún tenían por hacer y así poder marcharse tranquilos a cenar con sus familias.
A esa hora David colocaba la chaqueta en el respaldo de su sillón, situaba estratégicamente dos o tres informes o contratos con revisiones bien visibles sobre la mesa y dejaba abierto en el portátil un contrato a medio redactar. Era sumamente importante tener configurado el ordenador para que no se activase el salvapantallas. Esto daría imagen de estar parado, de llevar tiempo inactivo fuera de su sitio y sin trabajar. Después se pasaba por la máquina de refrescos y comida. Compraba una lata de cualquier cosa y un par de sándwiches. Abría la lata, bebía un poco y la dejaba al lado de los contratos. Mordisqueaba uno de los sándwiches y dejaba el otro sin abrir. Los depositaba junto al refresco. A continuación salía del despacho dejando la luz encendida y la puerta bien abierta. Ya podía dirigirse a la biblioteca, donde a esas horas prácticamente no quedaba nadie. Allí se sentaba con un buen libro delante y dejaba pasar el peligro. Normalmente, llegadas las diez ya podía volver tranquilamente a su sitio, comerse los dos sándwiches, que también tenía hambre, recogerlo todo y marcharse a casa.
En algunas ocasiones la biblioteca estaba ocupada por abogados que estaban verdaderamente trabajando allí, buscando jurisprudencia o revisando doctrina. En tal caso, se dirigía a la planta baja, donde se encontraban las salas de reuniones. Preguntaba qué salas estaban libres a los encargados de la seguridad del edificio, que a esas horas ya habían hecho una primera ronda y habían apagado las luces de las salas que no estaban ocupadas ni se iban a ocupar ya. Se metía en la más lejana a la entrada, encendía la luz y volvía a sacar su libro. Era un plan casi infalible.
Casi. A veces fallaba, como esa tarde víspera de puente en que Tomás lo había enganchado para Átomo. Al tratarse de una reunión inesperada, los de seguridad no le habían podido advertir a tiempo y no había podido prever el riesgo que implicaba el estar allí a esas horas. Y lo cazaron. Así que David no llegaría nunca a recibir el tombstone de Átomo ni de ninguna otra operación. La operación del año había sido demasiado para él. Eso no era trabajar, ni asesorar, ni nada. Era una auténtica mierda que le ponía los nervios de punta y él no estaba dispuesto a aguantarlo ni un segundo más. Así que, de la manera más estrambótica, en medio de la reunión preparatoria de todo el equipo Átomo antes de acudir a la Notaría, se puso de pie en una silla y entregó oralmente desde ahí a «Henry» su carta de renuncia, a lo Club de los Poetas Muertos, su película favorita.
–Querido «Henry» –declamó delante de todos–, ha sido un inmenso placer formar parte de tu equipo. Como te he oído decir en muchas ocasiones, de verdad que habría estado dispuesto a pagar por haber tenido esta oportunidad de trabajar en un lugar así con abogados como tú. Porque he aprendido una barbaridad. Y es que en la vida se aprende más por el contraejemplo que por el ejemplo.
Se bajó de la silla, consciente de que jamás podría volver a trabajar ni en ese ni en ningún otro bufete. Mientras tanto retumbaban en su cabeza las notas de Lápiz cargado, el bombazo hip-hop de Dato Anómalo:
Llevo este lápiz cargado
De detonantes ideas
Con las que hoy he perpetrado
Aquí
Un despiadado atentado:
Hoy solo he escrito de aquello
De lo que no me han hablado
Ni de algo que habré leído,
Ni
De lo que otros han contado.
Ideas propias y feas
Sin un brillo milenario
Desprovistas de mecenas
Y
De espacio en los noticiarios
Sin apoyo popular
Por su falta de simpleza
Por tratar sin ligereza
Mil
Asuntos de gran calado
Llevo este lápiz cargado
¿Y tú?
Tú opinas de segundas
Sin contrastar lo escuchado
Por bueno el dictamen dando
Del que tan solo especula
Despreciando al que razona
Aquel que te contradice
Porque incluye mil matices
En tu realidad simplona.
Y es que el estudio asegura
Aterrizar en los grises
Donde nadie te bendice
Al ser la verdad oscura
Pues nos gusta más la cara
Más visible de la luna
Que la que reside oculta
Esperando a ser hollada
Llevo este lápiz manchado
¿Por?
Llevo este lápiz manchado
De oscura materia gris
Pues con él he trepanado
Con tu cerebro ya mil
De aquellos que como tú
Despreciaban las ideas
Que proyectaban la luz
En sus jíbaras cabezas
Su silencio pretendían
Su murmullo retumbaba
Las conciencias sacudía
Disparaba las alarmas
Por ello ha sido juzgado
Sin derecho a un abogado
Sentenciado y condenado
A no besar más papel
Llevo este lápiz quebrado
Por ti
Bajó de la silla, recogió las cosas de su despacho y se marchó por última vez tras despedirse de los guardias de seguridad, a los que él sí conocía por su nombre de pila.