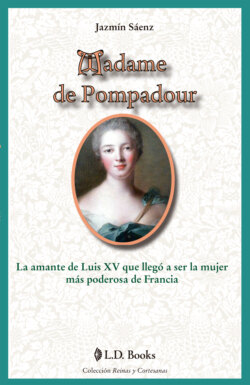Читать книгу Madame de Pompadour - Jazmín Sáenz - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo I
El joven rey
Un rey yace muerto en los pomposos aposentos centrales del Palacio de Versailles. Corre el año 1715. Allí, en esa pequeña ciudad de nobles, ministros y cortesanas, acostumbrada a los sonidos del placer y del poder, ahora reina, tímido, el silencio. La fama de aquel rey se extiende a través de la vasta geografía de su imperio, donde se dice que el sol nace y se pone, y donde se lo conoce como el “Rey Sol”.
Unas cuantas figuras susurrantes rodean el lecho mortal en la penumbra de la habitación. La escena no reviste mayor dramatismo que el que la situación supone; el rey era un hombre anciano, hacía tiempo que se encontraba enfermo y ya había puesto en regla asuntos de primer orden público, como la sucesión, u otros más espinosos, como el destino de sus cuantiosos bienes.
Pero vayamos hacia otra ala del edificio, donde se despliega una escena, a nuestros ojos, algo curiosa: el duque de Orleans, acompañado por una nutrida Corte de nobles, se inclina en solemne reverencia ante un lloroso infante de cinco años, seguido de cerca por su gobernanta. El Duque le susurra algo al niño, su sobrino nieto, quien no deja un instante de llorar. Lo que ha dicho es “Su Majestad”, dando inicio formal a un nuevo reinado Borbón en Francia.
La mente infantil reconoce en aquel saludo la muerte del bisabuelo, y llora. No porque le tuviera un afecto particular; apenas si lo conocía. En su corta memoria, esa muerte se suma a las de su madre, su padre, su hermano mayor y su abuelo, ocurridas todas en los últimos tres años, lapso -casi el de la vida entera del niño- en el cual la Corona rebotó, virtualmente, sobre sus cabezas, a medida que todos ellos, como en una conjura extraña, iban muriendo de a uno.
Demasiadas pérdidas y demasiado importantes para la capacidad de comprensión de un niño... y para una casa real que pretendía perpetuarse en el poder. Ni en sus peores pesadillas la Corte imaginó que el cetro llegaría hasta aquel pequeñín llorón, aunque la escena no dejaba de ser moneda corriente en Francia: por tercera vez, un rey moría dejando a un infante por heredero.
La Casa de Borbón
La dinastía de los Borbones en Francia se inició con Enrique IV (1553-1610). Como en muchos otros casos, la Corona francesa recayó en este navarro por casualidad, inesperadamente. Una combinación de guerras y muertes sucesivas lo arrojó al trono en 1589. Odiado por su profesión de fe calvinista, Georges Bordonove reseña que Enrique debió conquistar su reino provincia tras provincia y ciudad tras ciudad, abjurar de su religión y bautizarse católico -pues, como sostuvo entonces, París bien valía una misa-, ganarle una batalla a España, poner fin a las guerras religiosas, garantizar una gallina en la cacerola de cada súbdito, tolerar un matrimonio indeseado y engendrar un delfín. Mal no le fue a ese primer Borbón en el trono; su popularidad le valió el título de Bon Roi (“Buen Rey”), aunque también dio curso a las envidias y traiciones y, finalmente, murió asesinado por un católico.
La muerte prematura de su padre dejó a un atribulado niño de nueve años y a su torpe madre a cargo del destino de Francia. Ese fue el primer Luis de una sucesión: Luis XIII (1601-1643). Su madre, María de Médici, mecenas de las artes e hija de la prominente burguesía florentina, condujo el Reino al desastre. Su ya adolescente hijo veía con mayor claridad la usurpación del poder por parte de sus asesores y sufría anticipadamente por el estado calamitoso en que heredaría el Reino. Fue necesario entonces que derrocara a su propia, madre para acceder al trono.
Luego, el primer Luis sufriría una serie de escollos inesperados. María no lo dejaría en paz hasta su muerte, conspirando de manera continua contra él. Su propio hermano lo traicionaría y, finalmente, su esposa participaría en un complot para asesinarlo. Los hijos no llegaron a ese particular matrimonio hasta pasados los veinte años de casados y los vaivenes de su relación con el omnipresente y todopoderoso ministro Richelieu marcarían su reinado. Cuidadoso de que su hijo no corriera igual destino que él y conocedor, además, del temperamento de su esposa, antes de su muerte ya puso a cargo un consejo regente. De poco sirvió: la Reina lo disolvió no bien expiró su esposo.
El nuevo rey, Luis XIV (1638-1715), no requiere demasiada presentación. Monarca de Francia entre 1643 y 1715, el primogénito de Luis XIII y Ana de Austria fue un hombre de escasa instrucción, que asumió el trono a los cinco años, comenzó a reinar bajo la tutela de su madre y el gobierno del hábil cardenal Mazarino. El “Rey Sol” se caracterizó por su afición a la adulación cortesana y a las voluptuosas amantes. Redujo el poder de la nobleza y del Parlamento, centralizó la Administración pública e incluso avanzó sobre el clero, dotando a la Iglesia francesa de una autonomía que le valió el enfrentamiento con el Papado. No obstante, defendió el dogma cristiano y persiguió todo tipo de heterodoxia religiosa. Para hacer frente a los ingentes gastos de funcionamiento del Estado, de la Corte y los originados por un creciente armamentismo, estableció un duro control de toda le economía y fue implacable con la exigencia de abultados impuestos. El absolutismo fue la regla de oro en la Francia de su tiempo, y se embarcó en guerras que, si bien consolidaron su posición en Europa, trajeron grandes trastornos económicos. Hacia el final de su reinado, las hambrunas y la evidente decadencia del régimen le hicieron perder todo el terreno ganado. No obstante, nunca renunció a su voluntad como único principio rector de toda política interna y externa del Reino.
Luis XIV mandó construir el Palacio de Versailles para alejarse de París y huir de sus problemas. El palacio, una construcción de dimensiones faraónicas y a la vez inigualable en delicadeza y estilo, resultaba, además, sumamente funcional a su concepción del poder. Por primera vez, la Corte en pleno y la totalidad de los ministros se alojaban bajo el mismo ornamentado techo, a disposición permanente del rey y bajo su absoluto control. Más tarde, debió levantar el Gran Trianón para huir de su propia Corte.
El rey y el regente
Volvamos a aquel pequeño, duque de Bretaña, huérfano de orfandad absoluta y ahora Luis XV. El niño contaba con un único pariente vivo, su tío abuelo, duque de Orleans, y con su fiel gobernanta, a la que llamó mamá luego de la muerte de toda su familia. El apelativo no era vano: a esa noble mujer, el niño le debía la vida.
Ante las muertes por sarampión de sus padres, el delfín y su mujer, facilitadas más que retrasadas por las rudimentarias prácticas curativas de entonces -consistentes en violentas sangrías y purgas-, los ojos médicos se posaron sobre el hijo mayor y heredero, que no cumplía aún los diez años, al que sangraron preventivamente hasta la muerte. Con instinto infalible, madame de Ventadour, a cargo de la crianza de los hijos de la familia real, ocultó al más pequeño, también enfermo -precisamente al duque de Bretaña-, en una habitación secreta hasta el fin de su dolencia; impidió la entrada a todo el mundo, veló por el niño y lo alimentó juiciosamente hasta verlo totalmente sano.
Muerto el rey, toda una maquinaria se activó en torno al pequeño con el solo afán de mantenerlo con vida. Aún vestido con su trajecito púrpura en honor a su bisabuelo, Luis fue trasladado, por consejo médico, al Palacio de Vincennes, y luego a pasar el invierno al Palacio de las Tullerías, en París. Finalmente, el duque, sus funcionarios y Luis se quedarían allí, en la ciudad, por tiempo indeterminado. El mapa climático y más aún la astucia política del duque, deseoso de huir de Versailles y de la omnipresente sombra de su creador, devolvían a París su condición de centro del poder político, perdida luego de la construcción de aquel magno palacio.
No eran momentos fáciles los que vivía Francia. La reciente y extensa guerra, llamada de Sucesión Española, había quebrado las finanzas del Reino, hundiéndolo en la deuda pública y en la falta de circulante, y sumiendo a su población en los flagelos de la hambruna y la pobreza.
El duque de Orleans había sido designado por el difunto como regente temporario, hasta la mayoría de edad del nuevo monarca. Es común la creencia de que el hombre abrigaba algo más que respeto y compasión por el huérfano: la tasa de mortalidad infantil era terriblemente alta por entonces y el niño no derrochaba salud. Con suerte y con alguna peste estacional, su sobrino nieto seguiría al bisabuelo a la tumba, y el duque habría de vérselas con su verdadero rival al trono de Francia: Felipe V, rey de España y de las Indias, y uno de los tantos nietos de Luis XIV, el rey muerto.
Pero, en cambio, Oliver Bernier, en su obra Luis XV, describe al duque como un hombre apacible, justo e instruido, que desarrolló un profundo apego por el niño. “Pocos príncipes han tenido peor reputación; ninguno la mereció menos”, dice. Admite sí su vida disipada y sus muchas mujeres, pero señala que ya nada podía escandalizar a la Corte francesa de entonces, y que “tales orgías no le impedían atender sus obligaciones todas las mañanas a las ocho”.
Jugar a reinar
Claro que, salvo por las cuestiones de su salud y supervivencia, poco tenía que ver el pequeño Luis en todo ese asunto de política. Su presencia era más bien icónica: era nada menos que la encarnación del poder divino sobre la Tierra. Era además hermosísimo, de facciones suaves y algo lánguidas, y su cutis terso lo volvía semejante a un adorno de porcelana fina. Sabía que por su investidura debía permanecer estoico en su almohadón, y que eso era todo lo que por ahora se esperaba de él: estar fijo como un dios atávico y caprichoso, o como el modelo vivo de un retrato de Velázquez. Y el niño se habituaba, con el paso de los días, al remolino de voces y el frufrú de sedas; al trato respetuoso y ridículo de los adultos; a la veneración, incomprensible para él, de seres extraños que se iluminaban como una vela sólo con verlo.
El niño crecía y nada le era negado. Luis era un títere jugando a ser dios. El mundo estaba siempre listo para satisfacer sus caprichos, pero se cobraba su precio. Quería algo a cambio. Detrás de cada reverencia había un pedido de gracia, una bendición para alguna intriga o empresa personal. Pero su niñez, sus impulsos auténticos eran cortados de cuajo; le estaba vedado incluso el contacto con otros niños. Su único hermano había muerto y no conocía más que sirvientes adulones de los que pronto aprendió a desconfiar.
De tanto en tanto, alguien de su misma edad, debidamente adoctrinado, era puesto en su presencia para procurarle diversión. Y Luis se comportaba con él de la única forma posible: descontando su sumisión absoluta lo trataba con cortés frialdad, atento al protocolo, y al finalizar la visita le obsequiaba algo de valor. Si estaba en un mal día y su comportamiento era cruel o descortés, jamás era castigado. Aprendió a relacionarse de manera instrumental con el mundo, sin afecto, y de a poco se volvió una criatura triste y malhumorada.
Sólo ante su fiel gobernanta, madame de Ventadour, Luis se permitía algún ademán infantil, algún fastidio o llanto, y ella le respondía como a un hijo propio, regañándolo con ternura. Pero esta figura maternal, a la que él se aferraba como a algo vital para su subsistencia, como al aire o al agua, también le fue arrebatada. No por la muerte, sino por unos dioses casi tan poderosos e iguales de arbitrarios llamados Protocolo y Tradición.
A la edad de siete años, los príncipes varones eran puestos, sin excepción, bajo el cuidado exclusivo de hombres. El día de su séptimo cumpleaños fue el más triste en la vida de Luis. Aquel día y el siguiente lloró, solo en su cama, sin comer ni beber, hundido en la angustia y la desesperación. Esa mujer era su único y vital vínculo afectivo. En medio de la artificialidad de su mundo, rodeado de presencias que a él le parecían de cartón, madame de Ventadour era un ser real. Ella era lo único que verdaderamente poseía. Al perderla, el niño del poder supremo supo que no le quedaba nada.
Buenas y malas influencias
Su nuevo tutor, el mariscal de Villeroy, no vio en el niño más que un peldaño inmejorable dentro de la resbaladiza pirámide cortesana. Era un hombre astuto y experimentado, y sacó de Luis todo el provecho que pudo, adulándolo al extremo y desdeñando en absoluto su educación, de la que él mismo carecía, junto con todo sentido artístico o cultural. A lo sumo, hacía lo necesario para tornarlo un rey vanidoso e ignorante, ese tipo de rey que una figura obsecuente como él mejor podía controlar.
Entre ambos se generó un vínculo liviano y frívolo, como el que puede tener un hombre con su mascota exótica y delicada. Luis había adquirido un aire retraído y suspicaz. Hasta cuando sonreía, con su alineación perfecta de dientes y un hoyuelo en cada lado, dejaba entrever esa suerte de tristeza dickensiana, la clase de sabiduría para preservarse del mal que adquieren los niños en escenarios extremos, los miserables explotados por adultos, los sumergidos en la pobreza extrema; o los niños haciendo de reyes.
En cambio, el hombre asignado como su maestro, el obispo André Hercule de Fleury (1653-1743), se propuso ocupar con afecto el espacio vacante en aquel árido corazón. Por las tardes, a la sombra de algún frondoso árbol de las Tullerías, amén de mapas, números y palabras en latín, el profesor afable y el niño de mente despierta hilvanaban una corriente de aprecio y buenas enseñanzas. El obispo le daba una suerte de equipaje intelectual, moral y espiritual provisto de todo aquello que un futuro rey requeriría para su bienestar y tranquilidad terrena y, sobre todo, para su salvación eterna. Fleury inculcó en el niño un orden de prioridades para la vida, con una fuerza y una durabilidad que se harían patentes mucho tiempo después: el temor a Dios en los cielos, la piedad cristiana para los hombres en la tierra, y la prudencia y vigilancia con respecto a los traicioneros cortesanos.
Coronación
En junio de 1722, a los doce años de Luis y faltando sólo unos meses para su mayoría de edad, el regente decidió volver con la Corte a Versailles, con la excusa oficial de que el futuro rey podría allí cabalgar, cazar mejor y respirar un aire más puro, pero con la auténtica motivación de separar a sus enemigos dentro de la Corte de sus apoyos parisinos.
En octubre de ese mismo año, Luis fue finalmente coronado y culminó el periodo de regencia. Claro que, en los hechos, nada cambió demasiado: el duque de Orleans continuó gobernando y Luis se mantuvo a una distancia prudencial, puliendo sus virtudes bajo la atenta tutela de Fleury. Además de sus lecciones, el rey amaba la caza y a ella dedicaba gran parte de su tiempo. Ya habría tiempo para asumir el control del Estado una vez que estuviese listo para ello. Pero Luis ya se interesaba por los asuntos del Reino y gustaba de controlarlo todo, preocupándose en averiguar aquello que desconocía y poniendo en sus tareas la mayor responsabilidad. Era tímido, le desagradaba la danza y aún no se interesaba por las mujeres, pero sí disfrutaba de los banquetes y de los fuegos artificiales en compañía de un círculo reducido de amistades. Poco a poco, además, se insinuaba en él un selectivo gusto por las manifestaciones artísticas.
Un año más tarde, el duque de Orleans murió de un ataque masivo. Un consejo regente otorgó el mando del gobierno al duque de Borbón o “Monsieur Le Duc”, el “Señor Duque”, como se lo conocía, un joven de veintiún años controlado en partes iguales, según filosas lenguas del palacio, por su madre y su amante, la marquesa de Prie.
Pronto se hizo patente que el auténtico poder en las sombras, en virtud de su influencia sobre el joven rey, era el obispo Fleury. El duque carecía del aplomo de su predecesor para gobernar a la vez las camarillas y los urgentes asuntos del Estado. Se desbordaba con facilidad, mientras que el maestro tenía mayor edad, experiencia y sabiduría que el primer ministro. Fleury conocía a fondo al muchachito tímido y a la vez poderoso, y como finalmente terminaba por imponerse, acrecentaba su poder dentro de la Corte. En 1726, el Rey terminaría por apartar al duque de su cargo, y Fleury crecería aún más. Pero un año antes de partir, el Señor Duque y su amante intentaron todo lo que estuvo a su alcance para reforzar su poder y desactivar al obispo. Uno de aquellos intentos culminó en un hecho de cabal importancia histórica.
La princesa polaca
El duque y la marquesa de Prie, obstinados en neutralizar el poder de Fleury, idearon un plan brillante: encontrar una esposa para Luis. El razonamiento era simple: cualquier mujer que se viera convertida de la noche a la mañana en reina les debería eterna gratitud y fidelidad. Y a través de ella podrían instalar un canal directo de llegada al rey. La encargada de la búsqueda fue la marquesa, y la solución vino a su mente por el lado menos pensado. Desde hacía un tiempo ella buscaba una esposa para el propio Señor Duque, y en virtud de que no deseaba real competencia frente a su amante, orientaba la búsqueda a mujeres sumisas, poco atractivas y sumamente necesitadas de ascenso social. Poco tiempo atrás había dado con una, en apariencia, perfecta: una princesa polaca de veintiún años, hija de un rey destronado y, según sus averiguaciones, poco elegante, algo lenta de entendimiento y decididamente fea. El derrocamiento del regente de Polonia, Estanislao Leczinski, había hundido a su familia en la infamante pobreza de los aristócratas caídos en desgracia.
Los Leczinski vivían en territorio francés, bajo protección de la Corona, y subsistían con una modesta pensión. Habían tenido una hija, la mayor, bastante bonita, pero a los dieciocho años aquélla había contraído una afección pulmonar y en pocos días murió, y con ella la esperanza de sus padres de concretar el matrimonio ventajoso que habría de terminar con todas sus penurias. Luego estaba María, la menor, beata y serena, apegada a sus pequeñas cosas. Había aprendido francés y era voluntariosa, pero el príncipe desesperaba por ella. Ya había cumplido los veintiún años y carecía tanto de dote como de belleza. Cómo no imaginar las lágrimas de gratitud que habrá derramado el pobre hombre cuando la intrigante marquesa le ofreció para su hija el reinado de Francia.
Había, con todo, un pequeño inconveniente: desde algunos años atrás, el rey estaba formalmente comprometido con la infanta española, una niña de siete años, unión que reportaba numerosos beneficios a ambas naciones, porque fortalecía la amistad estratégica que ya existía entre ellas. Pero en virtud de la edad de la niña, la boda debía posponerse al menos ocho años más. No sin esfuerzos y ganando nuevos enemigos, el Señor Duque logró abolir el compromiso nupcial con España, apelando a la razón, bastante cierta, de que Francia debería esperar demasiado por un heredero. Pero más dificultades hubo de enfrentar para volver aceptable, en una Corte refinada, elitista y consciente de su poderío, a su nueva candidata al trono: polaca, fea y pobre. Quién sabe cómo lo habrá hecho, pero lo cierto es que lo consiguió.
Matrimonio por conveniencia
Con la anuencia distante del obispo Fleury, el bello palacio de Fontainbleau se preparó para recibir a los novios. María, carente de todo vestuario apropiado, fue engalanada a más no poder por experimentadas damas del Reino. Aún era joven y fresca, y el resultado fue tolerable. Luis conoció a su futura esposa (y, de hecho, la primera mujer a la que se acercaba) prácticamente en el altar. El rey de Francia era el sueño hecho realidad de cualquier mujer, fuera princesa, plebeya o mendiga. Su presencia iluminaba el recinto sagrado, como si fuera cierto aquello de la encarnación principesca del poder divino sobre la tierra.
Y a María, como es lógico, un instante le bastó para enamorarse con locura. Al girar y verlo allí, sintió la tierra crujir bajo sus pies. Si es que había un ser celestial, él debía de haber descendido de los cielos, y la estaba mirando en ese mismo instante. Su semblante hermoso adquirió el aspecto de una interrogación: el ángel acababa de preguntarle si quería ser su esposa. Con un hilo de voz, desfalleciente por la obviedad, María respondió que sí.
La boda fue fastuosa y la celebración demandó unos cuantos días. Para engalanarla, el filósofo en ascenso, afamado ensayista y escritor Fran§ois Arouet, más conocido por su curioso seudónimo de Voltaire (16941778), ofreció una pequeña obra de su autoría, pero optaron por otra del reputado Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Moliere (1622-1673). Voltaire, sin ofenderse, participó de las fiestas y asentó sus impresiones: “La reina pone muy buena cara, aunque su cara no sea nada bonita”, escribió.
Y llegó la noche, y junto con ella, el momento de compartir el lecho nupcial. Dice la leyenda que el rey dio siete pruebas de su amor en su noche de bodas. El rostro de la atribulada María, cuyo destino virara tan abruptamente, ha de haber sido un espectáculo digno de ver.
Fleury al poder
La maniobra había resultado un éxito y, sin embargo, menos de un año más tarde, un impávido Luis pidió la renuncia al duque de Borbón. El obispo Fleury, con sus setenta y tres años, se erigía clara y monopólicamente como el poder detrás del trono. Su ancianidad lo convertía, para algunos, en una suerte de breve transición o interregno a soportar por breve tiempo, pero lo cierto es que se mantuvo férreo junto al monarca, sin perder un ápice de su posición, por los siguientes doce años; a los ochenta y cinco aún no daba muestras de querer abandonar la tierra, ni mucho menos el poder, y a sus espaldas lo llamaban “Su Eternidad”.
Pero a partir de entonces, y hasta su muerte a los increíbles noventa años, su influencia directa en los asuntos estatales menguó, aunque nunca perdió el sitio como principal consejero y asesor del rey Luis. El periodo de Fleury se recuerda como uno de los más estables de la época, tanto por parte de sus contemporáneos como por los sucesivos historiadores. El obispo, más tarde cardenal, era prudente y moderado, sumamente austero en sus formas y de moral intachable; pero a la vez era sagaz y lapidario en el manejo del poder.
La excepcional virtud de su consejero para la administración le ofreció a Luis la posibilidad de continuar con sus pasatiempos, aunque sin descuidar jamás el control último de los asuntos de gobierno. Le dio, también, a la luz de los hechos, tranquilidad de sobra para procrear y soñar con perpetuar su sangre en el trono.