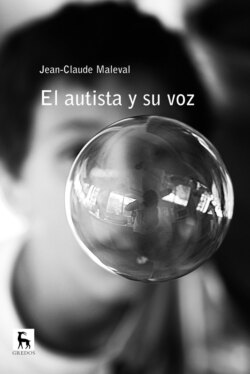Читать книгу El autista y su voz - Jean-Claude Maleval - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I DE LA PSICOSIS PRECOCÍSIMA AL ESPECTRO DE AUTISMO1
Оглавление¿Por qué algunos psicoanalistas han llegado a concebir el autismo como «el grado cero de la subjetividad»? ¿Por qué otros consideran que «el autismo se sitúa, en cierto modo, más acá de la problemática psicótica, y en verdad de toda problemática defensiva»?2 ¿Por qué el síndrome de Asperger y los autistas de alto nivel no llaman demasiado la atención de los psicoanalistas? Cuando, a pesar de todo, algunos de ellos tienen en cuenta su existencia, ¿por qué solo pueden captarlos como «personalidades postautísticas» o «salidas del autismo»? ¿Por qué impedirse de este modo la posibilidad de aprender algo de estos sujetos en cuanto a la especificidad del funcionamiento autístico? ¿Por qué limitar la clínica del autismo a un repliegue extremo sobre sí mismo?
Un breve repaso histórico puede aportar algunos elementos de respuesta a estas cuestiones, destacando por qué y cómo se ha producido una importante mutación a lo largo de la década de 1970 que condujo, por una parte, a situar la clínica del autismo en un continuum mucho más amplio que antes y, por otra parte, a que las ciencias cognitivas impusieran con fuerza la idea de que lo que se manifestaba como una psicosis es un trastorno invasivo del desarrollo. Como se sabe, la clínica psiquiátrica del niño solo llegó a constituirse con mucho retraso respecto a la del adulto. Quedó esbozada durante el siglo XIX. La primera obra que se le consagró por entero fue la de Hermann Emminghaus, Die psychischen Störungen des Kindesalters, que ya en 1887 trató de elaborar una nosología específica. Con anterioridad, Le Paulmier (1856)3 y Brierre de Boismont (1858)4 ya habían publicado estudios con la descripción de las patologías psiquiátricas de los niños. En 1899 se publicó Los trastornos mentales de la infancia - Compendio de psiquiatría infantil, de Marcel Manheimer, primer tratado de este género en lengua francesa.5 Sin embargo, a pesar de estos trabajos, hubo que esperar hasta la década de 1930 para que la psiquiatría infantil consiguiera su autonomía y forjara sus propios conceptos. Durante el siglo XIX, los trastornos mentales del niño quedaron a menudo confundidos dentro de la noción de idiotismo, surgida de la nosología de Esquirol. El idiotismo no es una locura, sino una enfermedad congénita o de adquisición muy temprana en la infancia. El demente, de acuerdo con la fórmula de Esquirol, es un rico venido a menos, mientras que el idiota siempre estuvo en el infortunio y la miseria. Griesinger resume bien la concepción dominante cuando afirma en su Tratado de 1845:6 «A esta edad, el yo todavía no se ha formado de un modo estable como para poder presentar una perversión durable y radical; por eso las diversas enfermedades producen en ellos [los niños] verdaderas detenciones del desarrollo que afectan a la inteligencia en todas sus facultades».7 Al año siguiente, el francés Édouard Seguin, en su obra sobre el Tratamiento moral de los idiotas, afirma que «no existe ninguna observación auténtica de alienación mental en un sujeto de menos de diez años».8 Más tarde, en 1888, el psiquiatra francés Moreau de Tours, en su obra La locura en el niño, en lo esencial seguía respondiendo negativamente a su propia pregunta sobre la posibilidad de la existencia de una psicosis (“folie”) en el niño pequeño. En 1924, Sante de Sanctis consideraba que una de las razones por las que los alienistas del siglo XIX fueron incapaces de discernir las psicosis infantiles residía en el hecho de que reducían «toda desviación psíquica de los niños al mínimo común denominador del retraso o detención del desarrollo. Por esta razón se admitía generalmente que la idiocia era la alienación típica de la edad infantil. Además, para establecer netamente la diferencia, afirmaban que la idiocia no era una verdadera alienación».9
¿Por qué, a pesar de los trabajos del algunos pioneros, un retraso tan importante en la autonomización de la clínica psiquiátrica del niño? Debido a la ausencia de una psicología del niño.10 Esta conduce al observador a practicar un adultomorfismo que impide discriminar las patologías del niño, agrupadas en un término como el de idiotismo, expresión de su incomprensibilidad radical. Bercherie precisa: «Ello impedía a la clínica psicopatológica del niño constituirse antes de que apareciera una psicología, digamos que suficiente, del niño; es la ausencia de toda comprensión por parte del observador adulto, de toda común medida entre el adulto y el niño [...] ¿cómo recortar y clasificar lo que es patológico, cuando no se tiene ninguna idea de lo que se recorta y de cómo abordarlo? A este respecto, la clínica del niño se encontraba en una posición cercana a la de la psiquiatría animal, en la medida en que el lenguaje, cuando está presente, a menudo es incapaz de transmitir los contenidos subjetivos, y el observador, de todos modos, tiene muchas dificultades para representarse, sin una formación previa, los estados de conciencia del niño; en el mejor de los casos, estos últimos siguen siendo construcciones más que aprehensiones directas».11
Adviértase, sin embargo, que en el siglo XIX se consigue distinguir entre formas específicas de idiotismo. Así, Seguin describe por primera vez, en 1846, la «idiocia furfurácea». Unos años más tarde, la misma es aislada de nuevo en Londres por Lagdon Down, quien propone llamarla «idiocia mongólica». Los anglosajones la llaman hoy día síndrome de Down, mientras que en Francia se habla más a menudo de trisomía 21. En 1887, el mismo Down, en una obra consagrada a los trastornos mentales del niño y del adolescente, describe otra forma de idiocia en el niño,12 forma paradójica, ya que es compatible con extraordinarias capacidades intelectuales. Este síndrome, el del idiota sabio, se caracteriza por la combinación de capacidades excepcionales y de una memoria notable en un sujeto que presenta una deficiencia intelectual manifiesta. Se trata de niños, afirma Down, que aun siendo intelectualmente retrasados presentan facultades poco habituales capaces de alcanzar un desarrollo notable.
Hay que esperar a los esbozos de formación de una psicología del niño para que la noción de locura del niño pueda verdaderamente tomar consistencia; por eso la demencia precocísima de Sante de Sanctis solo se separa de la idiocia a principios del siglo XX. Habló de ella por primera vez en 1905, en Roma, en el V Congreso Internacional de Psicología. La considera una psicosis que presenta muchas analogías con la demencia precoz de Kraepelin: «Se desarrolla a menudo tras un periodo de vida más o menos normal, pero a veces se asocia a una debilidad mental innata. Se caracteriza por alteraciones graves en la actitud y en la conducta, por hipoafectividad, impotencia volitiva, alucinaciones (sobre todo visuales), agitación, impulsividad, fenómenos catatónicos, debilidad mental residual».13 Serán necesarios unos veinte años más, el tiempo necesario para la difusión de las tesis de Bleuler y de Freud, para que se abra verdaderamente la vía de las investigaciones sobre las esquizofrenias del niño. En 1924, Sante de Sanctis no vacila en llamar «esquizofrenia prepuberal» a su demencia precocísima; pero son sobre todo los trabajos de Homburger, en su Tratado de 1926,14 de Brill (1926),15 de Soukarewa (1932) y de Potter (1933),16 los que establecen la pertinencia de una referencia al concepto bleuleriano para aprehender ciertas patologías infantiles. En 1937 aparecen los trabajos de conjunto de Bradley, Lutz, Despert y Bender, que tratan de darles un marco clínico-evolutivo.17
Una vez planteado el concepto de esquizofrenia del niño, se hace posible, a lo largo de la década de 1930, concebir patologías infantiles que, aunque emparentadas con la esquizofrenia, se distinguen de ella. No es pues únicamente el genio clínico de Leo Kanner y de Hans Asperger lo que los lleva, el primero en 1943 en Baltimore, el otro en 1944 en Viena —sin que ninguno de ellos conozca los trabajos del otro— a aislar cuadros clínicos muy parecidos, empleando además un mismo término para nombrarlos: «autismo». Van a buscarlo al vocabulario empleado para describir la clínica que es su referencia constante. Poniendo la psicopatía por delante del autismo, Asperger se esfuerza por distinguir claramente de la esquizofrenia su tipo clínico; mientras que Kanner se muestra más dubitativo. Este último destaca que el desorden fundamental de los niños que describe «no es, como en la esquizofrenia adulta o infantil, un comienzo a partir de una relación inicial presente, no es una retirada de la participación en una existencia anterior», porque «hay desde el principio una soledad autística extrema».18 Sin embargo, no tiene objeción en lo que se refiere a incluir el autismo «en una concepción general de la esquizofrenia».19
El rasgo dominante del síndrome —para Kanner, deseo de soledad, para Asperger, restricción de las relaciones con el entorno— orienta a ambos médicos hacia el término más usado en la clínica psiquiátrica de su tiempo para describir tal fenómeno. Siguen, por lo tanto, la elección de Bleuler. Este había intentado primero «ipsismo», pero un eco de su correspondencia con Freud parece haberlo decidido a pasar del latín al griego para elegir «autismo», derivado de autos, que significa «uno mismo». Según Jung, el término bleuleriano sería una contracción de «autoerotismo»20, que sin duda permitiría conservar una referencia discreta al descubrimiento freudiano, aunque borrando la evocación de una perturbadora sexualidad. Bleuler confirma en su obra sobre el «grupo de las esquizofrenias» que «el autismo es poco más o menos lo mismo que Freud llamó el autoerotismo»; y añade: «El término “autismo” dice esencialmente, en positivo, lo mismo que P. Janet califica, en negativo, de “pérdida del sentido de la realidad”».21
EL SÍNDROME DEL AUTISMO INFANTIL PRECOZ
El autismo de Kanner es un síndrome compuesto de dos síntomas: la soledad y la inmutabilidad (sameness behavior). Según él, «la soledad y la insistencia obsesiva de inmutabilidad son los dos principales criterios diagnósticos del autismo infantil precoz».
«Lo excepcional, lo “patognomónico” —escribe Kanner—, el desorden fundamental, es la inaptitud de los niños para establecer relaciones normales con las personas y reaccionar normalmente a situaciones desde el comienzo de la vida. Los padres se refieren a ellos diciendo que siempre fueron “autosuficientes”, como si estuvieran “dentro de una concha” y actuaran “como si ahí no hubiera nadie”, “ignorando cualquier cosa más allá sí mismos”, dando la impresión de una “sabiduría silenciosa”, “sin desarrollar el grado habitual de conciencia social”, “actuando como si estuvieran hipnotizados” [...] Desde el principio hay una extrema soledad autística que, siempre que ello es posible, desdeña, ignora, excluye todo lo que le llega al niño desde el exterior. El contacto directo, un movimiento o un ruido, son vividos como si amenazaran quebrar su soledad o bien son tratados “como si no existieran”, o bien, si no tienen la duración suficiente, son experimentados dolorosamente como una interferencia desoladora [...] Hay una poderosa necesidad de ser dejado tranquilo. Cada cosa que es aportada desde el exterior, cada cosa que cambia su entorno externo o incluso interno, representa una intrusión espantosa».
La relación del niño autista con los demás es muy particular. No los mira con interés, pasa por su lado sin tratar de entrar en contacto; las relaciones que a veces puede establecer son fragmentarias: elige al otro, pero no espera de él ni compartir ni intercambiar nada. No muestra ninguna reacción ante la desaparición de los padres y parece ignorarlos. No participa en ningún juego colectivo con los otros niños.
Por otra parte, el comportamiento del niño es gobernado por una voluntad ansiosa y obsesiva de inmutabilidad, que nadie salvo el propio niño puede romper, con raras excepciones. Los cambios de rutina, de la disposición de los muebles, los cambios de comportamiento, en el orden en que cotidianamente se ejecutan una serie de actos, pueden sumirlo en la desesperación. El mundo exterior es fijado de este modo por el niño en una permanencia inmóvil, en la que todo debe estar en el mismo lugar, y las acciones deben desarrollarse en el mismo orden en que el niño las descubrió por primera vez.
Kanner escribe: «La totalidad de la experiencia que al niño le viene del exterior debe ser reiterada a menudo, con todos sus constituyentes detallados, en una completa identidad fotográfica y fonográfica. Ninguna parte de esa totalidad puede ser alterada en términos de forma, secuencia o espacio. El menor cambio de disposición, aunque sea por algunos minutos, difícilmente perceptible para otras personas, lo hace entrar en una violenta crisis de rabia».22
El síndrome descrito por Asperger está muy próximo al de Kanner. Se manifiesta muy temprano y se caracteriza por un contacto perturbado pero superficialmente posible en niños inteligentes que no aceptan nada de los demás y que se consagran a actividades estereotipadas. Asperger considera que el trastorno fundamental reside en una limitación de las relaciones sociales que persiste durante toda la existencia. «Se centran en sus propias preocupaciones: están muy lejos de las cosas ordinarias; no se dejan molestar; no se dejan penetrar por los demás».23 En suma, el niño se comporta «como si estuviera solo en el mundo»; sin embargo, subraya Asperger asombrado, «se constata hasta qué punto ha captado e integrado lo que ocurre a su alrededor». La soledad de estos niños es para los dos clínicos el rasgo dominante del cuadro clínico. Es cierto que Asperger no hace de la inmutabilidad un síntoma principal de la psicopatía autística, pero describe este comportamiento en varios niños. Ernst, escribe, «es muy puntilloso: algunas cosas deben estar siempre en el mismo lugar, ocurrir de la misma forma, de lo contrario eso plantea un verdadero problema». De pequeño, Helmut «hacía escenas tremendas si algo no estaba en su lugar habitual».
Además, tanto Asperger como Kanner advierten la importancia que a menudo adquieren ciertos objetos para estos niños. Algunos de entre ellos, dice el vienés, «tienen una relación anormal muy fuerte con ciertos objetos. Por ejemplo, no pueden vivir sin una fusta, un pedazo de madera, una muñeca de trapo, no pueden comer ni dormir si no lo tienen consigo y se defienden vigorosamente cuando alguien se lo quiere quitar». Kanner constata que el niño autista «tiene buenas relaciones con los objetos: se interesa en ellos, puede jugar con ellos, alegremente, durante horas».
Asperger observó durante diez años a más de doscientos niños, dispone de más perspectiva que Kanner, cuyas observaciones solo se refieren a once niños estudiados a lo largo de un periodo de cinco años. Además, los casos de los que se ocupa Asperger tienen una edad media más elevada: Fritz V. tiene once años en 1944, Helmut L, tiene diecisiete. Los de Kanner tienen todos menos de once años.
La diferencia principal entre ambos síndromes, según el discurso de la psiquiatría, estaría en los trastornos del lenguaje. Sin duda, son más acentuados en los niños de Kanner: tres de ellos son mudos, los otros ocho no utilizan el lenguaje para «conversar con los demás». Todos los de Asperger hablan, ciertamente no para dirigirse al interlocutor, pero «son capaces de expresar lo que han vivido y observado en una lengua muy original». La diferencia tiende a atenuarse un poco con la evolución de la patología, ya que el propio Kanner advierte que los niños descritos en su artículo tienden a abrirse al mundo y que «su lenguaje se vuelve más comunicativo». Con todo, Asperger se muestra más positivo que Kanner en cuanto a la evolución. Dice haberse sorprendido al constatar que si los niños «estaban intelectualmente intactos», siempre conseguían tener una profesión. «La mayoría —escribe— en oficios especializados intelectuales, muchos en puestos muy elevados. Preferían las ciencias abstractas. En muchos de ellos el talento matemático dictó su profesión. Hay matemáticos puros, técnicos, químicos, también funcionarios». Cuando Kanner comprueba en 1971 lo que ha sido de los once niños de su artículo de 1943, los resultados son menos demostrativos: solo dos de ellos llegaron a ejercer un oficio en la edad adulta.
El descubrimiento de Asperger permaneció ignorado durante mucho tiempo. Los pocos psiquiatras que se interesaron en él, como Van Krevelen en 1971 o Wolff y Chick en 1980, consideraron, más bien, que se trataba de una patología independiente del autismo. Destacaban que el síndrome de Asperger se manifestaba más tardíamente, afectaba a niños menos encerrados en su soledad y demostraba tener mejor pronóstico.
LA VISIÓN PSICOANALÍTICA DEL AUTISMO
Margaret Mahler es una psicoanalista formada en Viena, interesada desde hace mucho tiempo por la esquizofrenia infantil, que trabajó desde la década de 1940 en el servicio para niños del Instituto Psiquiátrico de Nueva York y de la Columbia University. A comienzos de la década de 1950 se hace con el descubrimiento de Kanner para integrarlo en una teoría general del desarrollo del niño. Distingue en este tres momentos: la fase autística normal o presimbiótica, la fase simbiótica y la fase de separación-individuación. Este proceso se extiende a lo largo de los tres primeros años de la vida y culmina con la eclosión de un individuo que habla, dotado de un objeto permanente. M. Mahler se sitúa en la corriente genética annafreudiana. Entiende el bebé a partir de la ficción de un narcisismo primario, durante el cual el organismo estaría replegado sobre sí mismo, autosuficiente, capaz de satisfacer sus necesidades de forma alucinatoria. El objeto materno se descubriría alrededor de los tres meses, al principio de la fase simbiótica, en la que el niño y su madre formarían una unidad dual dentro de un recinto común. Un fallo en el proceso de individuación se encontraría en el origen de la psicosis infantil. En cuanto a esta, su teoría le sugiere dos formas principales, relacionadas con los dos niveles de desarrollo del self. Esto la lleva entonces a completar el descubrimiento de la psicosis de Kanner, psicosis autística, describiendo una psicosis que pone de manifiesto un nivel superior del desarrollo, la psicosis simbiótica, concepto que introduce en 1952.
Es esta última, el niño regresa a o permanece fijado en la relación madre-lactante, lo cual le proporciona una ilusión de omnipotencia, de tal manera que sus defensas son respuestas a la angustia de separación. El autismo pondría de manifiesto un modo de funcionamiento anterior al de la fase simbiótica. Es entendido como una fijación o una regresión a la primera fase de la vida extrauterina, la más primitiva, la fase autística normal. La soledad del niño autista se inserta muy bien en el genetismo mahleriano. El síntoma más evidente, afirma la psicoanalista, reside en el «hecho de que la madre, como representante del mundo exterior, no parece ser percibida en absoluto por el niño. No parece tener ninguna existencia como polo viviente de orientación en el universo de la realidad».24 Desde esta perspectiva, el autismo es visto como «una tentativa de desdiferenciación y de pérdida de la dimensión animada». Y añade Mahler: «En él puede verse el mecanismo mediante el cual tales pacientes tratan de aislarse, de apartarse alucinatoriamente, de las fuentes posibles de percepción sensorial, y particularmente aquellas, tan variadas, del universo vivo que reclama respuestas emocionales sociales».
La lógica de su teoría la conduce a acentuar discretamente el encierro del autista en su mundo con respecto a la descripción de Kanner. Así, postula «una denegación alucinatoria de la percepción», lo cual la lleva a proponer la siguiente experiencia con el fin de establecer el diagnóstico: dejar caer un objeto metálico cualquiera cerca del niño para producir un ruido estridente. Según ella, «el niño autista se comporta en ese momento como si no oyera nada». Desde luego, Kanner no habría confirmado el valor de este test. Como él escribe, se produce un efecto de intrusión ante «los ruidos fuertes y los objetos en movimiento, que provocan, por lo tanto, reacciones de horror. Los triciclos, los ascensores, aspiradores, el agua corriente, los juguetes mecánicos, incluso el viento, pueden, en algunas ocasiones, producir pánico en el niño».25 Además, Mahler considera que la mayoría de los niños autistas presentan «una muy débil sensibilidad frente al dolor», indicación que, es cierto, se encuentra en Bettelheim, pero sobre la que Kanner no llama la atención. Adviértase, por otra parte, que la observación más precisa y también la más comentada de las comunicadas por Mahler en su obra La psicosis infantil es la de Stanley; según ella, este niño ilustra la forma simbiótica. Pero hay consenso hoy día acerca de que se trata de una notable descripción del funcionamiento de un sujeto autista. En suma, la hipótesis del narcisismo primario incita a acentuar el encierro del autista en un mundo cerrado y autosuficiente.
Desde entonces y durante mucho tiempo, el autismo será considerado por los psicoanalistas como la patología más primitiva, que pondría de manifiesto la regresión más profunda. Aun para quienes se distanciarán del genetismo, persistirá la idea de que se trataría de la psicosis precocísima, a lo cual se asocia la noción de una gravedad extrema.
El autista se comporta como si estuviera solo en el mundo, dice Asperger, pero él se sorprende al constatar hasta qué punto ha captado e integrado lo que sucede a su alrededor. El autista de Asperger no está fijado al narcisismo primario, no encuentra su lugar en la teoría de Mahler. Por su parte, ella no lo cita.
En 1967 se publica en Estados Unidos una obra que enseguida alcanza una gran repercusión: La fortaleza vacía, subtitulada El autismo infantil y el nacimiento del sí mismo. Su autor es el director de la Escuela Ortogénica de Chicago, donde se acoge a niños «con problemas». Bettelheim promueve una terapia a través del medio que se basa en la puesta en acción de los conceptos freudianos pensados desde una perspectiva original, con la influencia de Kohut y de la psicología del yo. Su análisis, iniciado en Viena en 1937, quedó interrumpido debido a los acontecimientos políticos. Bettelheim fue detenido en 1938 por la única razón ser judío y copropietario de un negocio próspero. Pasó algo más de diez meses en Dachau y en Buchenwald. Su abordaje del autismo sería luego profundamente tributario de su experiencia de los campos de concentración. En 1956 considera que todo niño psicótico sufre de haber sido sometido a condiciones extremas de vida. Las mismas que él mismo había experimentado. Lo característico de la situación extrema, precisa, «era el hecho de que uno no podía sustraerse a ella; era su duración, incierta, pero potencialmente igual a la de la vida; era el hecho de que nada que la concerniera se podía prever; que la propia vida estaba constantemente en peligro y nada se podía hacer al respecto».26 Un niño confrontado muy tempranamente a tales condiciones se convierte en autista si su reacción espontánea se transforma en enfermedad crónica, y si su entorno no consigue atemperar sus temores. Bettelheim está de acuerdo con Rodrigué en que «la angustia intensa del niño autista es semejante a la engendrada por la muerte inminente».
El autista de M. Mahler, encerrado en su mundo autosuficiente, no es el de Bettelheim, demasiado enfrentado a intensas angustias. La hipótesis de la confrontación a una situación extrema es radicalmente incompatible con la de la fijación al narcisismo primario. Bettelheim subraya esta divergencia. Escribe: «Es triste constatar que uno de los primeros autores que estudió el autismo infantil desde un punto de vista psicoanalítico, Mahler, no vio que el autismo es una reacción autónoma del niño, y ello porque creía que el niño pequeño solo es “medio individuo”. Ella considera, por lo tanto, que su forma de vivir, su experiencia de la vida, está condicionada por la madre, en lugar de ver ahí una reacción autónoma frente a la experiencia total de la vida, de la que la madre es solo una parte». Mahler, convencida de la importancia primordial de la relación simbiótica del niño con su madre, considera que el útil esencial para el tratamiento es «la reconstitución de la simbiosis madre-niño tal como existía al comienzo».27 Bettelheim afirma, por el contrario, que son las insuficiencias en la relación con la madre y con el entorno las que se encuentran en el origen del autismo, de tal manera que el tratamiento se basa en la voluntad de procurar permanentemente al niño un entorno favorable.
El autista de Bettelheim no es una mónada narcisista, es un sujeto comprometido en un trabajo para atemperar su angustia. La notable observación de la evolución de Joey, el niño-máquina, revela detalladamente cuáles son los recursos que a veces puede movilizar el niño autista para hacer la realidad habitable. La fortaleza vacía es un trabajo que, afirma Bettelheim, «se basa en la convicción de que el niño autista tiene, sin duda, relaciones con las personas».28 No parece que Bettelheim tuviera conocimiento de los trabajos de Asperger, pero no está lejos de compartir con él la tesis de que habría una «hipertrofia compensatoria» inherente al modo de funcionamiento del sujeto autista.
Los diagnósticos y los resultados terapéuticos de Bettelheim fueron puestos en duda. Sus tesis quedaron como marginales en el campo del psicoanálisis freudiano. Es paradójico que ese francotirador sea citado siempre por los detractores del psicoanálisis como su más fiel representante.
En la misma época, en Londres, los kleinianos también se apropiaron del enigma del autismo infantil. Sus presupuestos no son los de Mahler y de Bettelheim. Por una parte, el kleinismo sitúa de entrada al niño en una relación de objeto y no en un narcisismo primario; por otra parte, Meltzer no considera en absoluto que el autista se enfrente a una situación de angustia extrema. Sin embargo, la precocidad de la aparición del trastorno le sugiere la hipótesis de que se trataría de una patología gravísima. Pero ¿cómo concebir un modo de funcionamiento más arcaico todavía que el de los primeros meses de la fase esquizoparanoide? Para ello es preciso un forzamiento de la teoría kleiniana, inventando un estado que no permitiría siquiera el recurso a los mecanismos de defensa psicóticos. El autista de Meltzer no opera mediante la escisión del objeto ni mediante la identificación proyectiva. Lo que predominaría en su funcionamiento sería el desmantelamiento. Una operación pasiva, consistente en dejar errar los diferentes sentidos, internos y externos, de tal modo que el sujeto se aferraría a los objetos más estimulantes a cada instante. La suspensión de la atención conduciría a una disociación de los componentes sensoriales del self, lo cual induce una caída en pedazos de la organización mental. El autista desmantelado se encontraría en un «estado primitivo, esencialmente sin actividad mental»;29 en consecuencia, escribe Meltzer, «parece indudable que ninguna angustia persecutoria, ninguna desesperación resulta de esta forma de retirada del mundo», mientras que la «suspensión de los intercambios en la transferencia» constituiría la clave de la comprensión del fenómeno. La relación de objeto del autista, bidimensional, se establecería en un mundo sin profundidad: sería una relación de superficie a superficie, de pegamiento a un objeto no experimentado como dotado de un interior, mientras que sus identificaciones adhesivas resultarían de la bidimensionalidad: el self se identificaría con el objeto en superficie, así como el propio objeto no poseería espacio interno, lo cual impediría la comunicación psíquica necesaria para el desarrollo del pensamiento. Su ausencia de actividad mental equivaldría a «un déficit cerebral orgánico».30
En suma, el autista de Meltzer no está angustiado, no se defiende, no tiene actividad mental, funciona en la bidimensionalidad y se sitúa en el grado cero de la transferencia. El ser arcaico por excelencia.
La mayoría de los clínicos concuerdan hoy día en reconocer que el caso Dick relatado en 1930 por Melanie Klein debe ser considerado un autista y no un esquizofrénico.31 Ella misma advertía que se trataba de una esquizofrenia atípica caracterizada por una inhibición del desarrollo y no por una regresión sobrevenida tras cierto estadio del desarrollo alcanzado con normalidad. Ahora bien, la cura movilizó enseguida una angustia latente,32 se desarrollaron defensas fantasmáticas y relaciones de objeto, de tal manera que Dick manifestó un apego transferencial persistente hacia M. Klein: la cura se prolongó desde 1929 hasta 1946.33 Para Meltzer, como para los otros kleinianos, se trataría de una salida del autismo. Cuando Beryl Stanford vio a Dick en 1946, remitido a su consulta para proseguir su cura, consideró que no era un autista, sino un «charlatán terrible». «Su CI había sido valorado por Ruth Thomas como de 100, estaba visiblemente escindido pero, al mismo tiempo, tenía una memoria extraordinaria, leía a Dickens y tenía una cantidad de conocimientos técnicos bastante considerable sobre música, que había aprendido de un profesor de piano. Un día llevó a Beryl a un concierto y le contó todos los detalles técnicos acerca de las trasposiciones de tonos, etc.».
Cuando Phyllis Grosskurth vio a Dick —él tenía por entonces unos cincuenta años— lo encontró «extremadamente amigable, con un tono infantil, bien informado y capaz de conservar un empleo que no implicaba una tensión excesiva».34 Estas descripciones parecen corresponder en todo al destino de un sujeto que en su infancia había presentado el síndrome de Kanner y que alcanzó un funcionamiento autístico de los llamados «de alto nivel» en la edad adulta. Pero para los kleinianos era preciso considerar que su cura lo había hecho emerger muy rápidamente del autismo, mientras que sus capacidades verbales e intelectuales ulteriores no parecen compatibles con el mito forjado por Meltzer del autismo sin angustia, sin violencia, sin mentalización y sin relación de objeto.
Formada en Londres por un discípulo original de Melanie Klein, W. R. Bion, Frances Tustin describe el autismo de un modo que de entrada parece emparentado con el de Meltzer. Considera que el niño autista está encerrado en una cápsula protectora en cuyo interior la atención se concentra en sensaciones autogeneradas. Este empleo idiosincrático y perverso, escribe, de sus sensaciones corporales produce una ilusión de protección.35 En este mundo de autosensualidad, «la vida psíquica del sujeto prácticamente se detiene».36 Así, el autista de Tustin, como el de Meltzer, carece de mentalización. Sin embargo, se diferencia profundamente de él, porque recurre a mecanismos de protección contra una prueba dolorosa. Tustin la designa como depresión primitiva, o traumatismo oral precoz, y la pone en relación con un sentimiento impensable de separación que suscita una angustia arcaica, no de castración, sino de aniquilamiento.37 Esta experiencia traumática, que quedaría recubierta por la cápsula protectora del autismo, sería la del «agujero negro», generado por el sentimiento de que el sujeto ha perdido una parte vital de su cuerpo. Habría tenido demasiado precozmente una experiencia de separación del objeto de su satisfacción pulsional, de tal manera que habría experimentado una sensación catastrófica de arrancamiento de sustancia corporal. Sensación que se traduciría en el fantasma de un seno con el pezón arrancado, que abre en la boca un agujero negro poblado de objetos persecutorios. Tustin escribe: «Si el niño toma conciencia de la pérdida del pezón antes de ser capaz de una representación interior de los objetos ausentes, tendrá la sensación de que ese puente se ha roto. Esto es lo que parece producirse en el niño autista que quiere evitar la repetición de esta experiencia dolorosa». Por lo tanto, Tustin ve a los autistas como «prematuros psicológicos», porque han tenido la experiencia de la separación corporal antes de estar preparados para soportarla.38 Y destaca la riqueza del trabajo de protección desarrollado por los autistas; en particular, llama la atención sobre la función del objeto autístico utilizado, según ella, para obturar el agujero negro. A falta de dicho objeto, el niño autista tendría la impresión de quedar expuesto, abierto de par en par.
Los cuatro grandes abordajes psicoanalíticos clásicos del autismo infantil poseen un punto en común: la intuición de que se trata de la patología más arcaica. Para Mahler, la regresión libidinal más profunda; para Meltzer, el funcionamiento más desfalleciente del self; para Bettelheim, la angustia más extrema, y para Tustin, el fantasma más catastrófico. Tales planteamientos sugieren implícitamente que el autismo es la patología más grave y que su pronóstico es sombrío. Durante mucho tiempo, en la imaginación de muchos clínicos, el autismo se codea con el retraso mental. En 1956, Leon Eisenberg publica un artículo en el American Journal of Psychiatry sobre «El niño autista en la adolescencia». Sus estudios estadísticos lo llevan a conclusiones pesimistas, muy reveladoras de las opiniones de la época, de acuerdo con las cuales todos los planteamientos terapéuticos son prácticamente inútiles: solo encuentra un 5 % de resultados positivos.
EL GIRO DE LA DÉCADA DE 1970
En la década de 1970, en Estados Unidos se produce un giro en el abordaje del autismo. Parece deberse al descubrimiento en estos sujetos de capacidades poco compatibles con la imagen deficitaria de su patología sugerida por las primeras descripciones de Kanner, así como por las teorías psicoanalíticas. ¿Por qué se produce tal cambio en este periodo? En la década de 1970 se alcanza el apogeo de la audiencia de las tesis psicoanalíticas, pero también es la época en que los impulsores del DSM-III se ponen manos a la obra para remedicalizar la psiquiatría, promoviendo un planteamiento ateórico en cuanto a la etiología, una de cuyas consecuencias principales consiste en hacer tabla rasa de toda hipótesis psicodinámica.39 Son muchos los clínicos decepcionados por el psicoanálisis estadounidense que se vuelven entonces hacia otras concepciones. Y también es la época en que empiezan a afirmarse las ciencias cognitivas, que tratan de tener en cuenta lo que el behaviorismo había rechazado metiéndolo en la «caja negra» del psiquismo; para hacerlo, se interesan en los métodos de tratamiento de la información en el cerebro.
Por otra parte, los autistas de Kanner han envejecido. Se empieza a disponer de datos sobre su destino. En 1971, Kanner se interesa por saber qué ha sido de los once niños descritos en su artículo de 1943. No sorprende que nueve de entre ellos no hayan llegado a tener una vida social autónoma. Sin embargo, uno ha obtenido un diploma universitario y trabaja como cajero en un banco, otro se adaptó a un trabajo rutinario y es considerado por su director como un empleado que desempeña su labor de un modo plenamente satisfactorio.40 La proporción de los que han conseguido una buena adaptación social resulta ser, pues, nada despreciable.
En 1964, Rimland describe algunas curaciones espontáneas del autismo en niños de gran inteligencia: uno se hizo matemático «tras terminar su formación, en tres años, en una de las mejores universidades del país; otro se hizo meteorólogo y el último, compositor.41
A finales de la década de 1960, Bettelheim había publicado La fortaleza vacía, obra que obtiene una gran repercusión; en ella afirma que un tratamiento intensivo, como el que se dispensa en la Escuela Ortogénica de Chicago, permite obtener un 42 % de buenos resultados con autistas.42 Además relata la notable cura de Joey, el niño-máquina, que consigue obtener un diploma y ejercer un oficio. En 1964, en Estados Unidos, se publica otra obra que accede a una difusión internacional; en ella se relata el éxito de la cura de un niño «raro», gracias a una terapia mediante el juego de inspiración rogeriana. ¿Es psicótico ese niño solitario llamado Dibs, descrito como «encerrado en su caparazón», que no responde cuando se le habla? Axline, su terapeuta, duda en cuanto al diagnóstico. Considera que quizás se comporte «como autista»,43 pero en aquellos años es difícil afirmarlo tratándose de un niño tan inteligente: el CI resultó ser, al final de la cura, de 168.
En 1978, Rimland inicia una investigación con 5.400 autistas. El estudio de los cuestionarios dirigidos a los padres lo lleva a destacar que el 9,8 % de los niños autistas tienen capacidades sorprendentes, casi siempre ligadas a excepcionales capacidades memorísticas;44 algunos son calculadores prodigiosos; otros, notables dibujantes; lo que predomina en el muestreo son los talentos musicales. En la década de 1970 empiezan a multiplicarse en Estados Unidos publicaciones sobre los autistas sabios. Tustin escribe en 1972 que «muchos investigadores en psicología opinan que los casos de idiotas sabios están constituidos por niños autistas curados».45
En 1976, en Suiza, tiene lugar un coloquio internacional que desemboca dos años más tarde en la publicación por Michael Rutter y Eric Schopler, en Nueva York, de un importante volumen con la finalidad de reevaluar los conceptos y el tratamiento del autismo. Entre las impresiones de conjunto que se desprenden de la obra, se destaca que el autismo puede presentarse «en distintos niveles de gravedad».46 La soledad no se presenta con la radicalidad sugerida por Kanner. P. Howlin constata: «El análisis detallado de sus reacciones revela que en una proporción del 30 % del tiempo adoptan comportamientos de aproximación a los semejantes y durante el 50 % se entregan a actividades». Por otra parte, aunque «raramente llevan la iniciativa en los encuentros con los demás, una vez establecido este contacto toleran a menudo mayor grado de proximidad con el adulto y contactos físicos más estrechos que los otros niños».47 Rutter considera que quizás el síndrome de Asperger no sea sino un «autismo infantil moderado».48
En 1978, Schopler sucede a Kanner como director del Journal of Autism and Childhood Schizophrenia. Sus investigaciones lo llevan a interesarse en los tratamientos comportamentales del autismo y a recusar el abordaje psicodinámico. El título de la revista se convierte en Journal of Autism and Developmental Disorders. Así se indica que el planteamiento de unir el autismo con la psicosis ya no es pertinente, y que ahora las investigaciones deben orientarse hacia los trastornos cognitivos. Pronto se reprocha a los psicoanalistas que no precisen el diagnóstico del autismo (tests), que detengan las investigaciones empíricas y maltraten a los padres acusándolos de tratar mal a sus hijos. Muchas veces repetida posteriormente, esta última crítica se origina en una lectura sumaria de Bettelheim; sin duda, él apartaba a los padres del tratamiento, pero al mismo tiempo los mantenía muy informados. Por su parte, consideraba sin dudarlo que «la situación extrema» en la que viven los niños autistas resulta en lo esencial de su aprehensión del mundo y no de un entorno familiar maltratador.
El 1980, el DSM III toma este cambio de orientación e inserta el autismo en los «trastornos globales del desarrollo», de los cuales constituye un subtipo, considerado como su forma más típica y severa. En 1987, según el DSM III-R, la característica principal de lo que serán los «trastornos invasivos del desarrollo» resulta ser que «el trastorno dominante» se sitúa en la dificultad de adquisiciones de aptitudes cognitivas, lingüísticas, motrices y sociales. El concepto «invasivo» significa que la persona está afectada del modo más profundo.
Las consecuencias principales de estos cambios de denominación se encuentran en lo que se refiere al tratamiento: subrayan fuertemente que el autismo tiene menos que ver con la psiquiatría que con la educación especializada. Por otra parte, desde 1972, en Carolina del Norte se desarrolla una estrategia pedagógica estructurada dirigida a los niños autistas. Incluye la participación de los padres para transferir al hogar los métodos empleados en el aula. Tal estrategia ha tenido mucha difusión desde entonces bajo el nombre de TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren).49
En este contexto de un interés por las capacidades de los autistas y su porvenir, la imagen del trastorno se hace menos negativa, lo cual hace posible una lectura distinta del descubrimiento de Asperger. Este no era desconocido, pero la opinión dominante hasta entonces había sido que se trataba de un síndrome original, independiente del autismo. Nada predisponía a los psicoanalistas a interesarse en él: su intuición de la psicosis precocísima, sin mentalización, es poco compatible con «la riqueza de la vida interior» de los niños de Asperger. Ni Mahler, ni Meltzer, ni Bettelheim hacen referencia a los «psicópatas autísticos». Solo Tustin los menciona en sus últimas investigaciones, sin dejar de considerarlos un síndrome independiente.50
Ahora bien, los estudios de los psicólogos experimentales y cognitivos sobre el porvenir de los autistas imponen una visión menos deficitaria del síndrome de Kanner, como lo demuestra la conclusión, a cargo de Rutter, del volumen de 1978: «Con el tiempo, alcanzan la edad adulta y la mayor parte de ellos tienen buenas capacidades verbales. Poseen un nivel normal de inteligencia, no tienen trastornos del pensamiento ni perturbaciones psicóticas, quieren tener relaciones sociales, aunque, manifiestamente, sus dificultades sociales persisten».51
En este periodo se impone poco a poco la noción de que el síndrome aislado por Kanner no describe más que una de las formas clínicas de un trastorno complejo, con manifestaciones diversas y mal delimitadas. El concepto de «espectro autístico» —relacionado con un supuesto fenotipo— nace de las investigaciones de Folstein y Rutter con pares de gemelos autistas y sus familias.52 Luego, sin definirlo con precisión, es empleado por lo general para tratar de incluir el conjunto de las manifestaciones clínicas de un proceso autístico subyacente, cuya especificidad sigue siendo imposible de situar.
Entonces, a finales de la década de 1970, todo está maduro para que se vincule el autismo de Asperger con el de Kanner. Es Lorna Wing, psiquiatra inglesa, quien reactualiza el trabajo de 1944 publicando en 1981, en Psychological Medecine, una recensión de los trabajos anteriores y una propuesta para definir el síndrome de Asperger.53 Lo ilustra con treinta y cuatro casos, algunos de los cuales muestran un pasaje progresivo desde el autismo infantil hasta la patología descrita por Asperger. Sin embargo, es el importante volumen editado en 1991, Autism and Asperger Syndrome, el que impone el acercamiento entre ambos y permite que, gracias a su traducción inglesa, llevada a cabo por Uta Frith, se difunda el artículo difícilmente accesible de Asperger. L. Wing afirma: «El argumento más demostrativo a favor de la existencia de un continuum que se despliega sin forzamientos desde el autismo de Kanner hasta el síndrome de Asperger proviene de un material clínico de acuerdo con el cual un mismo individuo, indudablemente autista en sus primeros años, hizo progresos que lo condujeron en la adolescencia a desarrollar todas las características del síndrome de Asperger».54 Y añade que los términos «autista» y «síndrome de Asperger» son prácticamente equivalentes.
TEORÍA DE LA MENTE
Las numerosas investigaciones iniciadas por los cognitivistas acerca del modo de tratamiento de la información de los autistas llevan a aislar en 1985 un trastorno fundamental: la falla principal consistiría en una incapacidad para forjarse una teoría de la mente. La tesis aparece en un artículo de la revista Cognition: «Does the autistic child have a “theory of mind”?», escrito por S. Baron-Cohen, A. M. Leslie y U. Frith.55 Estos autores parten de la constatación de acuerdo con la cual todos nosotros disponemos de una capacidad para interpretar lo que hacen los demás, y a veces de predecir lo que harán a continuación. Cada cual es capaz de ponerse en el lugar del otro para comprender cómo actúa. Esta facultad de empatía es lo que les faltaría a los niños autistas.
El fenómeno fue destacado inicialmente a partir de lo que Frith llama «la experiencia Sally-Anne». Ella escribe: «Hemos sometido a una prueba a niños autistas, normales y mongólicos, todos ellos de edad mental superior a tres años». La experiencia consistía en escenificar dos muñecas, Sally y Anne, de la siguiente forma: «Sally tiene una cesta y Anne tiene una caja; Sally tiene una canica, que pone en su cesta; luego, Sally se va; en su ausencia, Anne toma la canica de Sally y la pone en la caja; entonces, Sally vuelve y quiere jugar con su canica. En ese momento planteamos la pregunta crucial: “¿Adónde irá Sally a buscar la canica?”. La respuesta es, por supuesto, “a la cesta”. Es la buena respuesta, porque Sally ha puesto la canica en la cesta y no ha visto que Anne la cambiaba de lugar. Ella cree, por lo tanto, que la canica sigue estando donde la dejó. En consecuencia, irá a buscarla a la cesta aunque ya no se encuentre allí. La mayor parte de los niños no autistas dan la buena respuesta; dicho de otra manera, señalan la cesta. Por el contrario, con algunas excepciones, los niños autistas se equivocaron: indicaron la caja. Ahí es donde se encontraba realmente la canica, pero, por supuesto, Sally no lo sabía. Así, estos niños no habían tenido en cuenta lo que Sally creía».56 De ello se concluyó que los niños autistas tienen una teoría de la mente defectuosa o subdesarrollada. Frith considera que funcionan como conductistas: se orientan esencialmente en relación al comportamiento, a lo que ven y no respecto de un sentido que podría esclarecer el comportamiento. De hecho, en la experiencia Sally-Anne, lo que el sujeto autista manifiesta no es sino un funcionamiento transitivista: atribuye a Sally el mismo saber que él posee. Este mecanismo mediante el cual se impone una relación imaginaria con el otro, como pone de manifiesto el transitivismo, no solo no es típica del autismo, pues se encuentra regularmente en la clínica de la psicosis, sino que tampoco constituye una constante: ya se ha planteado alguna vez, con razón, que la mayoría de los autistas de alto nivel son capaces de concebir que el pensamiento del otro es diferente del suyo.57 Waterhouse y Fein dejaron establecido en 1997 que el éxito en las tareas relacionadas con la teoría de la mente está correlacionado con el nivel de lenguaje y no con el diagnóstico de autismo. Además, la mayor parte de los sujetos que presentan déficits sensoriales como la ceguera fracasan en tales pruebas; por lo tanto, estas no aíslan una característica del autismo.58 Añádase a esto que un sujeto que presenta una forma severa de autismo como Sellin demuestra ser capaz de concebir que el otro capta el mundo de un modo diferente del suyo: «Mi percepción —escribe— funciona de un modo diferente de la de los demás».59 A propósito de los adultos que se ocupan de él, observa: «Se consideran verdaderamente competentes con respecto a nosotros y quedan decepcionados».60 Si bien la «teoría de la mente» se propagó rápidamente, no fue, desde luego, debido a sus méritos clínicos, bien escasos, sino porque responde a una expectativa: la de romper con las hipótesis psicoanalíticas.
Desde entonces, en una veintena de años, no solo se ha producido un cambio de perspectiva, sino que este se ha estructurado de tal modo que ha conseguido proponer una teoría cognitivista del autismo, seguida de algunas otras que, en las publicaciones internacionales, sustituyen hoy a los planteamientos psicoanalíticos. A este respecto, como lo advertía Rutter en 1974, la mutación más llamativa reside en el cambio «desde una concepción del autismo entendido como la manifestación de una retracción de lo social y lo afectivo a otra en la que se lo considera un trastorno del desarrollo que comporta déficits cognitivos severos, debidos probablemente a diversas formas de un disfuncionamiento cerebral».61 Y subraya en particular las dos palabras «retracción» y «cognitivos», para indicar el paso del uno al otro en el abordaje hoy dominante. El abandono de la predominancia de la «retracción» tuvo por consecuencia una ampliación de la clínica del autismo, como lo ponen de manifiesto la inclusión del síndrome de Asperger y el uso ya vulgarizado de la noción de «espectro del autismo».
LA NUEVA CLÍNICA ESPECTRAL DEL AUTISMO
La evolución, con la edad, de los autistas de Kanner y el abandono del criterio de la «retracción» crean las condiciones para que resulte admisible un nuevo género literario: los testimonios de «emergencia» del autismo. Publicados en la década de 1970, los primeros alcanzan tan solo una audiencia discreta. The Siege62 (1967) y For the love of Ann63 (1973), sobre todo, llaman la atención de los especialistas. Demuestran que métodos educativos improvisados por la familia pueden conseguir mejorías espectaculares de la patología autística y llevan el germen de una renovación radical en la forma de abordarla.
Diez años más tarde, la biografía de Temple Grandin, publicada en Estados Unidos en 1986, que se centra en el relato de una autoterapia llevada a cabo gracias a la construcción de una «máquina de estrechar», alcanza rápidamente una audiencia internacional justificada. Ya en la introducción, Temple Grandin se refiere a la nueva clínica del autismo: «Decir que un niño autista no reacciona en absoluto a las demás personas es una idea falsa. Lorna Wing, del Instituto de Psiquiatría de Londres, afirma que un niño autista puede responder de un modo socialmente correcto en una situación y no en otra».64 Confrontados con la novedad del testimonio, muchos clínicos, de entrada, ponen en duda el diagnóstico. Pero Grandin incorpora a su libro el formulario E2 del test de Rimland, rellenado por sus padres cuando tenía menos de tres años. La puntuación obtenida la situaba claramente dentro del campo del autismo, aunque un autismo concebido de manera amplia, ya que dicho test llega a la conclusión de que los autistas de Kanner solo constituirían entre un 5 y un 10 % del conjunto de los autistas. Por otra parte, trabajos que indican que el síndrome de Asperger es más frecuente que el de Kanner confirman que la clínica del autismo adquiere sin cesar una extensión creciente.
Grandin lleva a que los editores estén más atentos a la publicación de otros autistas. Barron publica en 1992, en Nueva York, There’s a Boy in Here.65 En el mismo año, en Londres, la joven australiana Donna Williams publica un documento tan excepcional como el de Grandin por su penetración clínica: Nobody Nowhere.
Estos textos constituyen un apoyo a los planteamientos cognitivistas. Grandin se convierte en una ardiente propagandista, mientras que Williams permanece más abierta a diferentes abordajes. Para los psicoanalistas surgidos del movimiento kleiniano, tales testimonios, que desmienten las nociones de desmantelamiento y de ausencia de actividad mental, no plantean sin embargo grandes dificultades. Ciertamente, la retracción, la soledad, la ausencia de mentalización no son en estos casos dominantes, pero ello es porque ya no se trata de autismo: los testimonios de Grandin, Williams o Barron ilustran lo que ellos llaman las personalidades postautísticas.
Mientras tanto, una australiana, Rosemary Crossley, inventa en la década de 1980 una técnica de comunicación facilitada que se apoya en la computadora para ayudar a los niños deficientes mentales. Algunos autistas se apropian de ella. Un joven alemán, que dejó de hablar a los dos años y que desde entonces presenta un cuadro de autismo profundo, descubre en 1990, con diecisiete años, la escritura asistida por ordenador. Ante el asombro de sus allegados, se pone a expresar por escrito la riqueza de su mundo interior. Los textos de Birger Sellin se publican en Colonia en 1993. «A la edad de casi cinco años —escribe— ya sabía escribir e incluso calcular pero nadie se dio cuenta porque era muy caótico pero lo era por miedo a los seres humanos precisamente porque era incapaz de hablar no tenía ninguna dificultad para leer por eso buscaba en los libros digamos importantes todo lo que podía encontrar...».66
La fortaleza autística revela de pronto no estar vacía. Si se lo toma en serio, el testimonio de Sellin incita a rechazar todas las teorías anteriores del autismo. Refuta los abordajes psicoanalíticos, porque se trata de un auténtico autista de Kanner: pero revela que ni el retraimiento ni la ausencia de mentalización caracterizan a su mundo interior. El argumento de la salida del autismo no puede ser invocado en su caso para dar cuenta de su no conformidad con los saberes sobre el autismo. El propio título de su
primera obra —No quiero seguir encerrado en mí. Carta desde una prisión autística— pone de manifiesto que se dirige al otro, hecho que queda borrado en la traducción francesa: Un alma prisionera. Ciertamente, Sellin expresa que su encierro constituye un sufrimiento fundamental, pero escribe:
mentiría
si describiera la soledad
como si se tratara de mi deseo intenso
la soledad es mi enemiga
y quiero combatirla como un excelente guerrero.67
Por otra parte, al contrario que Grandin, Sellin no es un militante de las ciencias cognitivas; considera que la angustia no puede reducirse a problemas de razonamiento. Su testimonio, sin embargo, no desmiente por igual al psicoanálisis y el cognitivismo. La omnipresencia del afecto de angustia, a la que él se refiere, incita a situar sus trastornos en el terreno de la psicopatología, y no en el de los trastornos cognitivos. Explica que las estereotipias lo alivian menos que cuando era pequeño. Así, constata: «Por desgracia estos mecanismos ya no funcionan, por eso aúllo tanto en estos últimos tiempos no puedo vivir apaciblemente y tranquilamente con esta angustia tengo que aullar las mortificaciones por la angustia prevalecen y me asfixian yo sin yo soy esclavo del poder-milagro de angustia».68
Los autistas que, como Sellin, se ponen a expresarse mediante la comunicación asistida, resultan molestos. No solo cuestionan los saberes establecidos sobre su patología, sino que algunos, en Estados Unidos, acusan a sus allegados de abusos sexuales en su contra.69 Sellin no titubea al oponerse abiertamente a los especialistas del autismo:
es absurdo pretender que no siento nada
estas afirmaciones increíblemente estúpidas son glaciales
una sensación en mí es más profunda que en la mayoría
un supuesto especialista debería saberlo
quiero decir un especialista así
que somos diferentes de lo que escribe
somos seres humanos dotados de los mismos
sentimientos que la gente normal.70
En consecuencia, los especialistas reaccionan cuestionando la autenticidad de los textos de Sellin y la pertinencia de la comunicación asistida; todo eso no sería más que superchería de los padres y el método sería pernicioso, desestabilizador. Algunos establecimientos que habían empezado a practicarlo lo prohíben formalmente. Sin duda, el hecho de recurrir a un «facilitador» para empezar a escribir infunde la sospecha sobre el origen de los textos, pero más adelante mostraremos que el apoyarse en un doble para animarse es una característica fundamental del sujeto autista, lo cual, en consecuencia, no lleva a cuestionar en absoluto el testimonio de Sellin, sino todo lo contrario. Además, él conserva el mismo estilo y los mismos pensamientos cualquiera que sea su asistente, entre más de diez personas. Desde 1993 consigue, incluso, escribir él solo algunas frases. Lo que es más, en todo el mundo muchos autistas, en las mismas condiciones de escritura asistida, demuestran ser capaces de producciones que confirman la riqueza de su mundo interior y de sus esfuerzos para comunicarse.
Muchos especialistas cuestionan la comunicación asistida, pero todos los autistas de alto nivel, la hayan practicado o no, coinciden en afirmar que el recurso al ordenador puede serles de gran ayuda, todos dicen que el aprendizaje se produce en los autistas con mayor facilidad a través de objetos. Incluso antes del auge de la comunicación asistida, en 1986, Grandin ya advertía: «Máquinas de escribir o de tratamiento de textos deberían serles accesibles desde la más temprana infancia».71 ¿Por qué, contra la opinión de los interesados, se debería prohibir a los educadores que ayuden a los niños autistas a servirse de tales medios para aprender a comunicarse?
Stork, paidopsiquiatra alemán, profesor y director de una policlínica en Múnich para niños y adolescentes, impresionado por el testimonio de Sellin, empezó a experimentar en su servicio con la comunicación asistida. Relata cinco observaciones que, ciertamente, revelan que Sellin es un autista excepcionalmente dotado, pero que parecen confirmar, según él, que los niños autistas disponen: «1.º, de capacidades cognitivas y de simbolización; 2.º, de una gama de sentimientos del todo matizados que hasta ahora no se sospechaban».72
En lo que concierne a la influencia del facilitador, Stork afirma: «Cuando se considera el análisis del contenido, que pone de manifiesto sentimientos violentos en los niños, así como su angustia al sentirse sometidos a alguna influencia, si tenemos en cuenta que lo mismo exactamente se produce en la situación psicoanalítica, parece inconcebible que lo que se produce en la realidad del intercambio pueda ser un escenario imaginado por el acompañante de un modo inconsciente».73 De ello concluye que el método de escritura asistido no debe ser idealizado como terapéutica. En efecto, no constató una mejoría significativa en los sujetos en cuestión; pero, por otra parte, le parece que procura un acceso precioso a la psicodinámica del autismo precoz. Según él, revela «componentes conflictuales arcaicos y primarios —bastante similares, por lo demás, a los de las otras enfermedades psicóticas— y refuerza de este modo las ideas elaboradas por el psicoanálisis acerca de las psicosis».74
Ciertamente, estos documentos clínicos podrían confirmar la clínica psicoanalítica de las psicosis, pero al decir esto, Stork silencia subrepticiamente que también desmienten los planteamientos psicoanalíticos anteriores sobre el autismo. Lo cual no se les escapa a B. Golse y a S. Levobici, quienes, en 1996, comentando el trabajo de Stork y el libro de Sellin, constatan con razón que si se toma en serio todo eso, «nuestros modelos del autismo infantil precoz deben ser puestos en cuestión». Y añaden que «las posiciones cognitivistas deben ser revisadas igualmente, porque el sufrimiento que emana del texto [de Sellin] impide reducir el autismo a un simple déficit (o a un simple hándicap) y aboga masivamente a favor de su función defensiva».75
La riqueza de la vida interior de los autistas, afirmada ya en 1944 por Asperger, resulta que no se da solo en autistas de alto nivel como Grandin o Williams. La mutación radical iniciada en la visión del autismo en la década de 1970 se amplifica en la década de 1990 debido al surgimiento de nuevos testimonios (Barron, Sinclair, Medzianik,76 Willey).77 Tras el artículo de Wing en 1981, los trabajos sobre el síndrome de Asperger se multiplican en el campo anglosajón. En Francia, igualmente, se percibe de otro modo. Tras la lectura de Sellin, advierten Goise y Levovici, «las discusiones sobre el autismo infantil precoz ya no serán, sin duda, lo que eran antes»; constatación que se puede hacer igualmente a propósito de Grandin y Williams.
Sin embargo, gran parte de las investigaciones psicoanalíticas actuales sobre el autismo persisten en situarse en una perspectiva poskleiniana. Así, los trabajos de Geneviève Haag concluyen con la construcción de una tabla de clínica de las grandes etapas de la formación del yo corporal que encierra al sujeto en un corsé poco propicio para dar lugar a sus invenciones.78 Henri Rey-Flaud no traza un marco tan constrictivo, pero, en su trabajo sobre El niño que se detuvo en el umbral del lenguaje,79 mediante la articulación de los trabajos de Meltzer y Tustin con la teoría freudiana de los registros de inscripción, sitúa la clínica del autismo en una perspectiva genética que tiende a minimizar la diversidad de los modos de funcionamiento que se encuentran en su espectro. Es cierto que sus planteamientos conducen a destacar un punto fundamental, el predominio del signo para el autista, pero la hipótesis genética le impide captar las potencialidades terapéuticas inherentes al recurso al doble y al objeto autístico.
Muchos psicoanalistas contemporáneos, preocupados por vincular el autismo «verdadero» a un determinado estadio de desarrollo, se ven obligados a considerar que los llamados «autistas de alto nivel» ya no son autistas, tras una determinada evolución. De hecho, trátese de las capacidades cognitivas o del uso del lenguaje, no se puede reducir el autismo a una detención en uno u otro momento del desarrollo, porque lo que le es característico reside en la simultaneidad de modos de funcionamiento correspondientes a niveles de desarrollo heterogéneos. Si uno se encierra en un abordaje genético del sujeto autista, se llega necesariamente a un forzamiento de la clínica, afirmando por ejemplo que «sus primeras palabras nunca expresan un afecto frente a un cambio en el mundo»,80 mientras que Kanner había advertido, por el contrario, que a veces un niño autista sale por vez primera de su autismo expresando frases cargadas de afectos, como «quítenme eso» o «vete al infierno». El punto de vista genético apunta a construir límites arbitrarios entre autismo «verdadero» y «personalidades postautísticas», que tienden a excluir el síndrome de Asperger del autismo «verdadero», en contra de lo que sienten los propios sujetos, quienes, incluso socializados y estabilizados, siguen considerándose y llamándose autistas. Si todos ellos perciben intuitivamente la persistencia de constantes en su funcionamiento, es algo que se debe considerar con atención. Por nuestra parte, partiremos de esta hipótesis en vez de tratar de enmarcar sus testimonios en tablas preestablecidas.
Quien se tome en serio la clínica de Asperger, por fuerza se ve llevado a un abordaje estructural del autismo. En efecto, Asperger constata la existencia de una unidad del tipo clínico por él aislado, en razón de la constancia de rasgos «muy reconocibles» a partir de la edad de dos años y que «perduran a lo largo de toda la vida», incluso cuando los sujetos alcanzan una mejor adaptación al entorno y una mejor inserción social: «lo esencial permanece invariable».81 La opinión de los autistas de alto nivel confirma este punto de vista: por muy adaptados que estén, todos siguen considerándose autistas, todos constatan que algo perdura en la edad adulta de su funcionamiento infantil. Lo que queda por establecer es en qué consiste eso esencial que perdura. A partir de finales de la década de 1990, algunas pocas investigaciones psicoanalíticas se empeñaron en determinarlo.
Las elaboraciones de Rosine y Robert Lefort sobre el autismo precoz ya tienen muchos años. Se basan en la cura de Marie-Françoise, niña autista de treinta meses cuando Rosine Lefort la ve a comienzos de la década de 1950.82 Las bofetadas que Marie-Françoise le asesta durante la primera sesión ponen de manifiesto que, para esa niña, «el mundo, o hay que destruirlo, o él lo destruye a ella»,83 lo cual conduce a los Lefort a entender la estructura del autismo como dominada por una relación destructiva con el Otro. El Otro del autista sería un Otro real, sin agujero, sin un objeto que se pueda extraer de él, lo cual hace cualquier relación transferencial imposible. «Hay —afirman— una voluntad de goce que se dirige al cuerpo real del Otro bajo la modalidad de la vía sadiana: apunta a la división del Otro y no a su completud como en la psicosis».84 Además, no habría ni S1 ni objeto a. Así, advierten en 1997: «No hay balbuceo y, por lo tanto, no hay goce del balbuceo. Aunque el autista es sensible al S2. Pero, en ausencia de este S1, el S2 no puede representar al sujeto». En consecuencia, a falta de alienación significante y de objeto pulsional separable, la cuestión del doble demuestra ser fundamental en la estructura autística: «La división del sujeto se produce en lo real del doble, en lo real de lo mismo».85
Las principales nociones que se desprenden de sus investigaciones son la pulsión de destrucción, la primacía del doble y la ausencia de alienación significante, lo cual impide toda posibilidad de producir una mutación de lo real al significante. Ellos son los primeros que sostienen, en 1996, la tesis de la existencia de una estructura autística. Como mostraremos, su forma de plantearla aporta nociones esenciales para captar las constantes inherentes al espectro. En muchos puntos, el excepcional genio clínico que revela la interpretación del material de la cura de Marie-Françoise se vio notablemente confirmado por nuestra investigación acerca de las características del autismo de alto nivel.
A partir de 1996, Rosine y Robert Lefort tratan de tener en cuenta los nuevos datos surgidos de los aportes de los autistas de alto nivel. Constatan que hay «grados en el autismo» y apuntan a encontrar un autismo adulto «con la noción de personalidades autísticas, en las que no faltan las suplencias, así como la conservación, incluso la exacerbación, de la inteligencia». Para captar lo que hay de constante en el autismo, extrapolan un modelo, sin duda pertinente, pero surgido de una cura incompleta, que solo duró unos meses, con una niña de algo más de dos años, que no se comunicaba mediante el lenguaje. En consecuencia, se puede dudar de que estén centrándose en lo esencial cuando, para circunscribir la estructura autística, destacan los dos rasgos siguientes: «El sujeto está sometido a la alternancia real entre pulsión de vida y pulsión de muerte, lo que lo vincula íntimamente con la cuestión de su doble, en el cual lo real compite con lo imaginario».86
Predominio del doble y de la pulsión de destrucción constituyen nociones demasiado amplias e insuficientes para captar la estructura del autismo. Corren el riesgo de hacer de ella una noción cajón de sastre. Más decisiva resulta ser la referencia a cierta carencia de la alienación significante, puesta de relieve, por otra parte, en sus trabajos. En 2001, en un trabajo titulado El autismo y el genio: Blaise Pascal, donde se menciona por primera vez a Grandin, Williams y Sellin, Rosine y Robert Lefort consideran poder «ampliar considerablemente el problema del autismo», de modo que su planteamiento los lleva hasta «la singularidad excepcional de genios universalmente reconocidos»: Edgar Allan Poe, Lautréamont y Blaise Pascal (y anuncian un trabajo sobre la estructura autística en el que se estudiará a Proust, a Hitler y al presidente Wilson).87 En efecto, en 2003 publican La distinción del autismo. A partir de la hipótesis de una primacía de la pulsión de destrucción, tratan de precisar la especificidad de una estructura autística refiriéndose a Marie-Françoise, Temple Grandin, Donna Williams, Birger Sellin, Edgar Allan Poe, Fedor Dostoievski, Lautréamont, el presidente Wilson, Blaise Pascal y Marcel Proust. De este modo introducen un planteamiento original de la noción de estructura, cuyo estatuto epistemológico es incierto. Afirman que Dostoievsky no es autista, mencionan «el inconsciente neurótico» de Proust, al mismo tiempo que consideran que la estructura autística opera en estos sujetos. Entonces, forjando una nueva teoría transestructural, su tesis conduce, ya sea a repensar el planteamiento de la tripartición neurosis, perversión y psicosis de los funcionamientos subjetivos (a la que por otra parte se refieren constantemente), ya sea más bien a reducir la estructura autística a lo que otros, como Tustin en particular, llaman «un núcleo autístico» y que encuentran en diferentes patologías.
En el campo de los planteamientos cognitivos, en razón de las incertidumbres sobre los límites del síndrome, la nueva clínica espectral del autismo tiene dificultades para encontrar un marco, de tal manera que no ofrece la suficiente protección frente a extensiones excesivas, comparables a las de los Lefort en sus últimos trabajos. Apoyándose en criterios comportamentales, también Grandin se ve llevada a asociar autismo con genio, de modo que encuentra rasgos autísticos en Albert Einstein, Ludwig Wittgenstein y Vincent van Gogh, que fueron todos ellos niños bastante solitarios. Lo mismo en lo referente a Bill Gates, que de niño tenía aptitudes notables —era capaz de recitar largos pasajes de la Biblia sin equivocarse— y que, de adulto, se balancea durante las negociaciones y en los aviones, además de presentar trastornos del contacto ocular y mediocres competencias en los intercambios sociales.88 Para quien considere que el síndrome de Asperger puede diagnosticarse advirtiendo la presencia de algunos rasgos de comportamiento, y tenga una confianza ingenua en la clínica superficial de los DSM, su extensión puede fácilmente llegar a ser desmesurada. En 1998, Norm Ledgin afirma, en un libro que obtuvo cierta repercusión, que Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos, cumplía cinco de los criterios requeridos para el diagnóstico. Y afirma que el síndrome ha sido históricamente subevaluado, algo que se ocupa de remediar en una obra posterior, encontrando algunos rasgos de «autismo ligero» en Mozart, Marie Curie, Orson Welles, Albert Einstein, Gregor Mendel, Bela Bartok, Carl Sagan, Glenn Gould, etc.89
Al extender de este modo el campo del autismo, Grandin, Ledgin y los Lefort, a partir de presupuestos diferentes, llegan a concepciones que los alejan de los descubrimientos de Kanner y de Asperger. Dichos descubrimientos convergen en la caracterización de un síndrome consistente en actitudes de aislamiento de los demás, dificultad para soportar los cambios en el entorno, una atracción excepcional por los objetos, trastornos del lenguaje persistentes y una aparición precoz de estos fenómenos (antes de los veinticuatro o treinta y seis meses). Ciertamente, Asperger se refiere a niveles de personalidad muy diversos entre los psicópatas autísticos, y pone en primera línea al «genio», pero atempera la expresión mediante una fórmula: «o aquel que es casi genial en su originalidad».90 Sin duda, está pensando en algún matemático extremadamente dotado, o en otro sujeto que ha llegado a ser profesor de astronomía; es dudoso que el salto del autista genial al hombre genial sea acorde con su pensamiento. Sea como sea, que yo sepa, ninguno de los personajes célebres antes mencionados, tanto por Grandin como por Ledgin o los Lefort, presentó precozmente las características principales del síndrome autístico.
De ahí que se haya propuesto otro planteamiento psicoanalítico de la estructura del autismo, tratando de mantenerse más cerca de la nueva clínica espectral. Se esbozó en 1998 en un artículo titulado «Del autismo de Kanner al síndrome de Asperger».91 La tesis que allí proponíamos se esforzaba por captar la especificidad del autismo a partir de dos características principales: por una parte, un trastorno de la enunciación, derivado de una carencia de la identificación primordial; por otra parte, una defensa específica que se apoya en un objeto fuera del cuerpo, capaz de constituir la matriz de un Otro de síntesis. La primera característica constituye una convergencia esencial con los Lefort. Pero, por el contrario, el estudio de las defensas y de la transferencia autísticas se aborda de un modo diferente. En su obra, los recursos que los sujetos autistas pueden extraer del doble y del objeto parecen haberse tomado poco en cuenta. Y es difícil compartir su visión profundamente negativa de la transferencia autística. No se puede considerar que la primacía de la pulsión de destrucción constituya una característica del funcionamiento autístico. Los Lefort se quedaron atascados en su propio abordaje del autismo de alto nivel, debido al hecho de que no concebían otra salida del autismo infantil precoz que la paranoia... ¡o la muerte! Numerosas curas de niños autistas mostraron que la transferencia puede establecerse de forma duradera sin caer en la destructividad. Basta con mencionar dos de las más conocidas: las de Dick y Dibs, así como las de Tustin. Además, Donna Williams describe una cura freudiana con una psiquiatra, a quien trata de agradar y que para ella funciona «como un espejo»; la cura termina en una amistad duradera y persistente, más allá de la terapia.92
Hay que decir que en el artículo de 1998, debido a un análisis centrado únicamente en el objeto autístico, la aprehensión de las diferentes posiciones que toma el sujeto dentro del espectro autista no es lo suficientemente clara. A este respecto, Temple Grandin demuestra ser una excepción: en una autista de alto nivel, la persistencia de un objeto autístico complejo, como su máquina de estrechar, es infrecuente.
A principios del siglo XXI, el abordaje psicoanalítico del autismo no parece haberse desprendido de dos impedimentos principales. El primero es el anclaje del propio término de autismo en la esquizofrenia de Bleuler: para muchos, el autismo infantil precoz sería una forma grave de esquizofrenia; esta intuición pudo llevar a los mismos Lefort a considerar que la evolución del autismo se producía en dirección a la psicosis. El segundo impedimento es la fuerte resistencia a la noción de «espectro del autismo», que resulta poco compatible con los planteamientos genéticos, obligados como están a considerar a los autistas de alto nivel como si hubieran salido del autismo. Sin embargo, tal no es la opinión de ellos mismos, en quienes se pone de manifiesto una persistencia de su funcionamiento autístico, que algunos saben describir con una asombrosa fineza, en lo cual resultan del todo convincentes. El espectro del autismo es una noción vaga, de límites difusos, pero, aun así, se impone a partir de la clínica y no de una hipótesis etiológica; sugiere la existencia de un mismo modo de funcionamiento subjetivo tras una gran variedad de cuadros clínicos: implica la tesis de acuerdo con la cual la evolución del autismo se produce esencialmente hacia el autismo y confirma la intuición de Asperger de acuerdo con la cual «lo esencial permanece invariable».
La existencia de una estructura autística parece desprenderse de la constatación de un espectro clínico. Asperger escribe: «La persistencia en el tiempo de la personalidad autística tipo constituye un índice crucial que demuestra que se trata de una entidad natural. A partir del segundo año de vida, se encuentran ya trasgos característicos que permanecen claros y constantes a lo largo de la vida entera. Por supuesto, la inteligencia y la personalidad se desarrollan, y a lo largo de esta evolución algunos rasgos se afirman o retroceden, de tal modo que los problemas que se presentan varían considerablemente. Pero los aspectos esenciales de tales problemas se mantienen inalterados. En la infancia temprana, los autistas tienen dificultades para la adquisición de competencias simples en el dominio de la vida práctica y la adaptación social. Estas dificultades provienen de un mismo trastorno que provoca, en la edad escolar, problemas de aprendizaje y de comportamiento; en la adolescencia, problemas relativos al trabajo y a las competencias; luego, en la edad adulta, conflictos sociales y conyugales. Así, aparte de su sintomatología propia, lo que hace del autismo una entidad particularmente reconocible es su constancia».93
Queda pendiente aislar las constantes esenciales que constituyen tal estructura original de funcionamiento subjetivo.
Pero no es esta la opinión del legislador que decidió en Francia, mediante la ley del 11 de diciembre de 1996, que el autismo no es un modo de funcionamiento específico, sino una minusvalía, con lo que tomó partido con suma ligereza en complejos debates científicos. ¿Cabría concluir, pues, que este trabajo se encuentra fuera de la ley? ¿Habría que someterlo a censura? Sin embargo, incluso algunos especialistas que abogan por un enfoque cognitivo se alzan contra la reducción del autismo a una minusvalía. Constituye una «diferencia que caracteriza a una minoría constitutiva de la diversidad de lo humano», según Mottron, quien se niega a considerarlo una enfermedad o incluso una minusvalía. Y precisa que solo el factor «deficiencia intelectual», cuando existe de un modo estabilizado en el autismo, constituye una minusvalía.94 Los autistas de alto nivel que se comunican entre ellos por Internet y que a veces se agrupan en asociaciones, comparten hoy, en su mayoría, esta opinión. Jerry Newport se hace eco de ella cuando les dice a sus compatriotas: Your life is not a label. Su vida profesional y familiar no le parece muy distinta de la de tantos otros estadounidenses, de modo que mal puede tolerar ser designado como «minusválido», cuando él mismo se consideró siempre «diversamente capaz»: no disabled, escribe, sino diferently-abled.95
El abordaje psicoanalítico recusa la hipótesis del hombre normal: Freud prefería suponer que la mayoría de los mecanismos patológicos eran inherentes a todo ser humano. El hombre normal es una ficción estadística que construye un ser abstracto, el cual supuestamente se desarrolla en etapas predefinidas, ninguna de las cuales se puede saltar: gracias a ello estaría exento de angustias y de síntomas. Nadie ha dado nunca con él. Lacan afirmaba: «Cuando oigo hablar del hombre de la calle, de encuestas Doxa, de fenómenos de masa y de cosas de esta clase, pienso en todos los pacientes a quienes he visto pasar por el diván en cuarenta años de escucha. Ninguno, en la medida que sea, es semejante a otro, ninguno tiene las mismas fobias, las mismas angustias, la misma forma de contar, el mismo miedo de no entender. ¿Qué es eso del hombre medio? ¿Yo, usted, mi conserje, el presidente de la República?».96
La especificidad del planteamiento psicoanalítico consiste en considerar que el sujeto tiene un saber esencial sobre su forma de funcionamiento, o sea, en tomarse en serio lo que los autistas dicen de sí mismos.