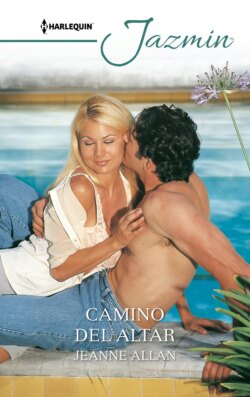Читать книгу Camino del altar - Jeanne Allan - Страница 5
Capítulo 1
ОглавлениеQUINT Damian quería aporrear la bocina y espantar a los turistas que marchaban delante de él por la Autopista 82 de Colorado. Por el solo hecho de que pagaban mucho dinero para visitar Aspen, creían que eran dueños del camino. ¿Por qué no estaban en la montaña asombrados por la nieve sucia que quedaba del invierno? Los turistas de la ciudad actuaban como si un poco de nieve no derretida en junio fuera la octava maravilla del mundo.
¿Dónde estaba el desvío al rancho? No disponía de todo el día.
Tenía dos semanas.
A Big Ed deberían examinarlo de la cabeza. Casarse con una buscadora de dinero como Fern Kelly. Y luego decían que los ancianos eran sabios.
Cuando al fin apareció el desvío de Roaring Fork River, el vehículo se aferró con tenacidad a las curvas cerradas entre las altas paredes rojas del cañón antes de que el camino de tierra saliera a las colinas. Hileras de alambre de espino lo separaban de los monótonos campos de cultivo y de los pastizales donde los potrillos seguían a sus madres.
Se obligó a entrar a velocidad moderada. Un letrero viejo pegado a la puerta ponía Valle de la Esperanza con pintura descolorida. Hizo una mueca cínica. La esperanza era para los tontos que esperaban que en su camino aparecieran cosas buenas. Él no creía en la esperanza. Creía en ir en pos de lo que querías.
Y Quint quería a Greeley Lassiter.
Greeley oyó el potente motor mucho antes de que el coche deportivo bajo y aerodinámico entrara en el patio del rancho. Sintió un escalofrío en la espalda. Debía ser por la envidia. Las premoniciones eran para aquellos con una imaginación demasiado activa.
El visitante salió del vehículo. Desde donde se hallaba debajo de la furgoneta, ella solo pudo ver sus bien planchados pantalones negros.
Su madre había ido a Glenwood Springs, y su hermano y los vaqueros del rancho se hallaban diseminados por la propiedad.
Las piernas se dirigieron hacia la casa. Los zapatos, similares a los caros mocasines italianos que usaba su cuñado, levantaron leves nubes de polvo en el patio.
Algo de polvo llegó hasta su nariz, amenazándola con un estornudo. Se la apretó con dedos manchados de aceite.
El desconocido regresó a su coche.
–¿Hola? ¿Hay alguien?
La voz profunda y masculina encajaba con el vehículo. Tonos suaves y afables con poder contenido. Seguro hasta la arrogancia. Una amiga de Greeley insistía en que los hombres conducían coches deportivos caros para compensar las inseguridades sexuales.
Ese hombre no parecía tener ninguna.
Quint se apoyó en el coche e inspeccionó el entorno. Nadie había salido a la puerta de la casa antigua de dos plantas pintada de blanco. El patio y el granero también parecían desiertos, si se descartaban a algunos caballos en el corral y a un gato enorme cuyos ojos brillaban con animosidad.
Presentarse en el rancho sin haber llamado primero había sido un riesgo calculado. Quería ver dónde habían criado a Greeley Lassiter. El entorno de una persona hablaba mucho sobre ella. Habría preferido encontrar un lugar menos próspero. Una mujer que necesitara dinero sería más fácil de persuadir.
Se llevó las manos a la boca y volvió a llamar. Un movimiento en una de las estructuras adyacentes captó su atención. Tendido junto a una furgoneta, un Labrador negro alzó la cabeza y movió un poco el rabo sobre el suelo de cemento.
Preparado para esperar hasta que apareciera algún miembro de la familia Lassiter, Quint se acercó al perro.
–Debes ser tan viejo como el abuelo –comentó al ver el hocico blanco del animal–. Y con igual sentido común. ¿Y si he venido para robar el oro de la familia?
El viejo Labrador olisqueó la mano de Quint y con dificultad se tumbó de espaldas. Él se agachó y le acarició el vientre.
–¿Qué os pasa a los viejos? ¿Por el solo hecho de que alguien os rasque creéis que es bueno? –vio al adolescente debajo de la furgoneta cuando empezaba a levantarse–. Hola, no te había visto. ¿No me oíste gritar?
–Sí.
–Y esperabas que si te quedabas quieto me marcharía, ¿verdad? –el chico se encogió de hombros, dejando que su falta de hospitalidad hablara por sí sola. Quint no tenía intención de irse hasta no haber localizado a su presa–. Busco a la señorita Greeley Lassiter –el vehículo sumía en sombras al adolescente, pero durante un instante percibió su expresión de sorpresa.
–¿Por qué? –preguntó el joven después de un momento.
–Se lo explicaré a ella, y si ella quiere discutirlo con un adolescente, muy bien.
El chico se quedó quieto con la vista clavada en él. Luego bajó la cabeza y jugueteó con la sucia gorra de béisbol que se la cubría.
–¿Quién eres? –preguntó al fin.
–Quint Damian –el chico volvió a mirarlo y Quint se preguntó si sería retrasado. Tenía la voz aguda de un niño más pequeño–. No has preguntado quién era Greeley Lassiter, de modo que daré por hecho que me encuentro en el lugar adecuado. ¿Eres un empleado del rancho o un hermano menor? No sé mucho sobre la señorita Lassiter.
–¿Y por qué deberías saber algo?
–Se trata de un intercambio de información, ¿no? ¿Yo te cuento lo que quieres saber y luego tú me cuentas lo que yo quiero saber?
–Tal vez –repuso con ojos entrecerrados.
–Podríamos empezar por tu nombre –el chico permaneció tanto tiempo callado que tuvo ganas de sacarlo de debajo de la furgoneta para arrancarle las respuestas a la fuerza.
–Skeeter.
–Debes ser de la familia.
–¿Quién te dijo eso? –el chico se envaró.
–Nadie. Creía que los vástagos de los Lassiter recibían nombres en honor de las victorias de su padre en el rodeo.
–El Campeonato de Rodeo de Mesquite, Texas –anunció con tono de desafío–. Un nombre como Quint tampoco es para alardear.
Quint no vio nada positivo en quedarse más tiempo.
–Me alojo en el St. Christopher Hotel. Dile a tu hermana que me llame.
–¿Por qué?
–Porque no me sienta bien que me desafíen –la amenaza solo recibió desdén.
–Me refería a por qué debía llamarte.
–Digamos que tengo algo importante que hablar con ella.
–Digamos que yo quiero saber qué es.
–No me cabe ninguna duda –se levantó y se alisó los pantalones–. No pienso irme de Aspen hasta que la vea –regresó al coche y por encima del hombro añadió con falsedad–: Ha sido un placer conocerte, Skeeter.
El chico no se molestó en contestar.
Greeley observó a Quint Damian alejarse con su andar arrogante. Su tupido pelo negro, el mentón cuadrado y la mandíbula decidida le daban un aire duro que contrastaba con su elegancia real. Quienquiera que fuera y sea lo que fuere lo que quisiera, ella no quería tener nada que ver con él.
La asustaba, porque instintivamente sabía que representaba malas noticias. El motor de un coche gruñó en la quietud de la tarde, luego el coche deportivo atravesó el arco y desapareció.
Dijo que no iba a marcharse hasta que se reuniera con ella. Greeley descartó los motivos habituales por los que un extraño podría buscarla. Ninguno cuadraba con Quint Damian.
No pensaba verlo. Aunque parecía persistente.
Quint tamborileó los dedos sobre el volante, irritado por no haberle ofrecido un soborno al chico. Cinco o diez dólares para que lo llamara cuando llegara Greeley Lassiter. Bufó. Estaba en Aspen, lugar de recreo de millonarios. Por ahí los sobornos probablemente empezaban por cien dólares. O más.
La ciudad lo irritaba. El chico lo irritaba. La ausente Greeley Lassiter lo irritaba.
Pero por encima de todo su abuelo lo irritaba. Lo desconcertaba qué podía haber impulsado a Big Ed a enamorarse de Fern Kelly. Los últimos veintitantos años el viejo y él se habían arreglado bien.
Esperaba que nadie creyera que iba a llamar «abuela» a Fern. De pronto sintió una alegría especial. ¿Por qué no? Llamarla «abuela» era lo último que esperaría ella de un hombre de treinta y un años. Era algo en lo que valía la pena pensar la próxima vez que Fern lo irritara, cosa que ocurría cada sesenta segundos, estuviera o no ante su presencia.
Lo único bueno que tenía ese viaje a Aspen era imaginar la expresión que pondría Fern cuando regresara con su gran sorpresa. Una hija entregada a domicilio. Big Ed se había tragado el anzuelo, el sedal y la caña de pescar de la historia gótica de Fern del bebé arrancado de los brazos cariñosos de la madre. A Quint le gustaba especialmente esa parte en que le advertían a Fern de que jamás se pusiera en contacto con la niña que había sido dada para educar por la esposa de su amante.
No creía ni una palabra de la historia. Si Fern hubiera dedicado un minuto a pensar en la niña, cuyo nombre al parecer tenía problemas para recordar, lo sorprendería.
Fern había cometido un error cuando mencionó a la niña ante el abuelo en un intento por ganarse simpatía por su vida dura. Big Ed había contratado a un detective privado que no tardó en localizar a la hija de Fern. Quint había querido leer el informe que el detective le entregó al abuelo, pero en uno de esos caprichosos arranques de lógica que resultaban molestos y al mismo tiempo tiernos, Big Ed afirmó que curiosear en la vida de otra persona no estaba bien y que ya le había contado todo lo que Quint necesitaba saber.
Quint sabía muy poco. El nombre del rancho. El nombre del amante de Fern, Beau Lassiter, fallecido y que ya no representaba ninguna amenaza para aquella. Y el motivo para los nombres raros de los hijos de Lassiter. Frunció el ceño. El detective había pasado por alto a Skeeter Lassiter.
A menos que eso fuera obra del abuelo. A este le gustaba omitir algunos detalles relevantes cuando le presentaba a Quint un problema para resolver. Afirmaba que así pensaba con más intensidad, profundizaba más y se negaba a conformarse con respuestas fáciles.
De pronto una idea impactó en su estómago como un puñetazo. Greeley Lassiter era la respuesta fácil. ¿La convertía eso en la respuesta equivocada?
Greeley oyó el teléfono mientras bajaba por las escaleras.
Worth contestó en el vestíbulo.
–Se encuentra aquí mismo.
Su hermano le pasó el auricular y ella se lo llevó al oído.
–Señorita Lassiter, me llamo Quint Damian. Conocí a Skeeter esta tarde y le pedí que le dijera que se pusiera en contacto conmigo.
–Lo he oído.
–Ustedes los Lassiter son muy amigables, ¿verdad? –ironizó–. Me gustaría verla. Cuando a usted le venga bien, desde luego.
–¿Por qué?
–Será un placer explicárselo cuando nos reunamos.
–Dígamelo ahora –la irritó el modo afable en que evadió la respuesta.
–¿El nombre de Fern Kelly significa algo para usted? –preguntó tras una larga pausa.
Fern Kelly. Hacía años que Greeley sabía quién era Fern Kelly. Una mujer que se había acostado con Beau Lassiter, que después había dado a luz a una niña que había dejado a la puerta de Mary Lassiter. Bebé que Beau había bautizado Greeley.
Colgó.
El teléfono volvió a sonar de inmediato.
–Señorita Lassiter, sé que está ahí. Me gustaría hablar con usted.
Imaginó que podía oírlo respirar.
–Señorita Lassiter, sería provechoso para usted que hablara conmigo.
Worth se le acercó con el ceño fruncido.
–¿Qué está pasando? ¿Ese tipo te hostiga?
–No es nada. No le prestes atención.
–Es evidente que no tendría que haber mencionado a su madre –continuó la voz de Quint Damian–, pero si acepta que nos veamos, podría explicárselo. Lo único que le pido es que escuche lo que tengo que decirle.
–¿Qué pasa con mamá? Está en la cocina guardando la compra.
Greeley apagó el contestador, silenciando la voz del señor Damian en mitad de una frase.
–Quiere venderme algo –repuso, mirando más allá del hombro de Worth.
–¿Qué?
–Una lápida –fue la respuesta más creíble que se le ocurrió–. Dijo que empezaba a hacerse mayor.
–Me gustaría oír cómo se lo dice a mamá a la cara –Worth rio.
–¿Decirme qué? –Mary Lassiter apareció en el vestíbulo.
–Un tipo intenta venderle a Greeley una lápida para ti porque empiezas a hacerte vieja.
–¿Qué? –Mary observó la luz roja que parpadeaba en el contestador y levantó el auricular del teléfono–. Aquí Mary Lassiter, quiero que sepa que solo tengo cincuenta y tres años y no espero que mi familia necesite una lápida para mí en al menos otros treinta años o más, de modo que puede… –una expresión aturdida apareció en su rostro–. ¿Después de tantos años? –miró a Greeley. Esta se sentó en la silla que había junto al aparato, sin apartar la vista de la cara de su madre–. No, si Greeley no quiere hablar con usted, es algo que ella ha decidido y yo no puedo ayudarlo –escuchó mientras retorcía el cordón del teléfono–. No lo sé. Quizá yo podría ir a reunirme con usted, señor Damian, si primero me diera una explicación.
–No –musitó Greeley con un nudo de pavor en el estómago; le quitó el auricular a su madre–. A las seis –anunció con voz áspera–. En el Lirio Dorado en el St. Christopher Hotel –colgó con fuerza.
Worth miró a las dos.
–¿Quiere alguien aclararme qué está pasando?
–No estoy segura –respondió Mary–. Un hombre llamado Quint Damian quiere hablar con Greeley sobre Fern Kelly.
–¿Quién es Fern Kelly? Oh. Ella. ¿Qué podría desear de Greeley?
–No tengo ni idea. ¿Y tú, Greeley?
Los ojos azules de su madre y su hermano la miraron extrañados. Los de ella eran más grises que azules, pero había heredado los pómulos altos y la boca que Worth había recibido de su padre.
–Ojalá tuviera el pelo rubio –soltó.
–¿Quieres parecerte a los bombones de tus hermanas? –Worth sonrió.
–Sí.
La sonrisa de su hermano se desvaneció y miró a su madre con expresión enigmática.
–Heredaste el resplandeciente pelo castaño de tu padre –Mary alargó la mano y pasó un dedo por una ceja de Greeley–. Eso y tus cejas. Las de él tampoco se arqueaban.
–No tengo la nariz de nadie –se refería a que no se parecía a la de Worth, la de sus hermanas o la de Mary.
–Claro que sí –Worth le rodeó los hombros con un brazo–. Tienes una nariz pequeña y respingona. Como la de las ardillas.
–Tonto –sonriendo a pesar del bloque de hielo que le constreñía el pecho, le dio un codazo en el costado–. Sabes a qué me refiero.
–Lo sé –le apretó un hombro–. Iré yo a hablar con ese tipo. Que me diga a mí qué quiere.
–No, Worth –Mary apoyó la palma de la mano en la mejilla de Greeley–. Debo ir yo. Después de tanto tiempo… Iré a averiguar qué hace aquí el señor Damian.
–Iremos los dos –insistió Worth.
Greeley quería dejar que fueran ellos. Pero no podía. Durante veinticuatro años se había aprovechado de su amabilidad y generosidad. La emoción le estranguló la voz.
–Os quiero –tragó saliva–. Pero voy a ir yo, gracias.
–No tienes por qué hacerlo –afirmó Worth, observándola–, aunque si estás segura de que eso es lo que deseas…
–Lo estoy –nunca en su vida había estado menos segura de algo.
Toda la atmósfera tranquila y elegante del restaurante le indicó a Quint que la cena en el Lirio Dorado le iba a salir muy cara. «De tal palo, tal astilla», pensó sobre Greeley.
No la vio entre los tempranos comensales. Aunque jamás había contemplado una foto suya, apostaba que reconocería a la hija de Fern en cuanto posara los ojos en ella.
Una diosa alta y rubia de pelo largo entró en el restaurante. Observó el salón y cuando clavó la vista en él se detuvo.
Su abierto interés lo desconcertó, hasta que la respuesta estuvo a punto de tirarlo de la silla. No había esperado que Greeley Lassiter fuera tan alta. Ni tan rubia. Habría apostado su último dólar a que el cabello rubio de Fern era teñido.
Él hizo un gesto de asentimiento. Ella le lanzó una desagradable mirada.
Era evidente que la señorita Lassiter no estaba contenta de conocerlo.
Quint apartó la silla. Antes de poder incorporarse, entró un niño pelirrojo seguido de un caballero alto y bien vestido a los que ella saludó de un modo tan íntimo que supo que los tres iban juntos. Cuando la mujer se volvió se dio cuenta de que estaba embarazada. Se relajó y bebió un sorbo de vino, burlándose de sí mismo por imaginar que podría haber despertado el interés de esa mujer.
La señorita Lassiter llegaba tarde. Como su madre. A Fern le gustaba hacer esperar a los hombres. Quint contuvo su irritación. Esperaría lo que fuera necesario.
Una niña pelirroja apareció dando saltos y saludó con gritos de júbilo al trío que él observaba. Hasta el niño se entregó a los abrazos y besos entusiastas de la pequeña. ¿Sería su hermano?
Entró otra pareja, un vaquero y una mujer rubia que era una copia exacta de la primera, salvo por el pelo corto.
Se preguntó quiénes serían y a qué se debía el evidente interés que mostraban en él.
Una explosiva mujer de cabello castaño se hallaba en la entrada; el intenso rojo de su vestido contrastaba con las paredes claras del restaurante. Debía haber una ley en contra de los vestidos sexys que llegaban hasta los tobillos y exhibían una raja tan marcada por delante.
Quint experimentó el loco impulso de olvidar a Greeley Lassiter y llevarse a esa belleza a la habitación que tenía en el hotel.
–Señor, ¿desea algo mientras espera?
–No, gracias –la miró. Concentrado en la morena, no había visto acercarse a la camarera–. Esperaré a mi invitada.
La joven se marchó. Probablemente pensaba que le habían dado plantón, pero él sabía que no. La zanahoria que había puesto delante de la nariz de la hija de Fern, la insinuación de dinero, la llevaría hasta allí.
Volvió a mirar hacia la entrada. Ahí no había nadie. Ridículamente decepcionado, escrutó la sala. La vio junto a la mesa donde se sentaban las mujeres rubias.
Parpadeó. Quizá debería dejar el vino. O avivar su vida social. Sí, la mujer era atractiva, pero en absoluto una diosa sexual. Con el niño pelirrojo abrazado a su cuello, la mujer parecía bastante corriente.
Se volvió y lo observó. La rubia del pelo largo dijo algo, pero la morena realizó un gesto con la mano, se separó del pequeño y caminó hacia Quint.
Este sintió un nudo en el estómago cuando la mujer se detuvo ante su mesa.
–¿Señor Damian?
–Sí –se puso de pie. La fragancia floral que irradiaba lo mareó. Quint no tenía ni idea de lo que pasaba, pero estaba más que dispuesto a dejarla marcar el ritmo. Al principio. Después de todo, se había tomado la molestia de averiguar quién era. Más adelante él averiguaría todo lo que quisiera saber sobre ella. Sonrió–. Sé que no nos conocemos. No olvidaría a una mujer como usted.
–Soy Greeley Lassiter –no le devolvió la sonrisa.
–No puede ser –el asombro en su voz hizo que sonara como un adolescente–. Quiero decir… no es lo que yo esperaba.
–Usted es exactamente lo que yo esperaba –se sentó–. Se le ha caído la servilleta cuando con tanta cortesía se ha puesto de pie.
El sarcasmo acentuó cada palabra. Disfrutaba sabiendo que lo había desestabilizado. Estupendo. Había perdido el control de la situación incluso antes de empezar.
La camarera se acercó en respuesta a una señal tan sutil que Quint casi la pasó por alto.
–El señor Damian querría una servilleta limpia –indicó Greeley Lassiter–. Yo un vaso con agua.
–El vino es excelente –Quint tenía intención de dirigir ese encuentro–. ¿Le sirvo una copa?
–No. ¿Por qué quería reunirse conmigo?
–Primero la cena, luego los negocios –intentó otra sonrisa.
–No quiero cenar –le sonrió a la camarera cuando depositó un vaso con agua delante de ella–. Que yo sepa no tenemos que tratar ningún negocio, señor Damian.
Quint dejó el menú a un lado.
–Probablemente quiera que la ponga al corriente sobre Fern, quiero decir, su madre.
–No.
La señorita Lassiter empezaba a irritarlo. No era capaz de decidir si era estúpida, obtusa o, simplemente, grosera.
–De acuerdo. Hablemos de usted.
–¿Por qué? –bebió agua.
–Pensé que un poco de conversación educada nos sentaría bien. No es mi intención comprobar sus credenciales ni nada por el estilo.
–Carezco de credenciales, y no me interesa mantener una conversación inútil –echó la silla para atrás.
–Entonces iré al grano –no permitiría que le hiciera perder los nervios–. Como le dije por teléfono, esto compensará el tiempo que le dedique.
Mantuvo la silla alejada de la mesa, pero no se levantó.
–¿Qué compensará mi tiempo?
«Vaya», pensó él con cinismo, «el ratón acaba de morder el queso». El único resultado que cabía esperar de alguien emparentado con Fern.
–Ir a Denver. Como mi abuelo desea que haga.
–¿Por qué su abuelo quiere que vaya a Denver?
–Expliqué todo eso por teléfono –era más densa que un ladrillo.
–Quité el sonido.
–Su madre planea casarse con mi abuelo.
–Mi madre no tiene ninguna intención de volver a casarse.
–Volver a casarse –repitió sorprendido–. Pensaba que Fern no se había casado jamás. No me diga que tiene un ex marido que nunca ha mencionado. ¿Piensa que se casó con su padre? Según tengo entendido, él seguía casado con Mary Lassiter cuando falleció.
–Así es.
–Entonces no pudo haberse casado con Fern. No legalmente –no estaría mal que fuera ilegal; sería munición que podría emplear contra Fern.
–Permita que deje una cosa clara, señor Damian. Mi madre es Mary Lassiter. La otra mujer simplemente me trajo al mundo. No tengo ningún interés en ella.
La curiosa falta de emoción le sonó falsa. Greeley Lassiter tendría que sentir curiosidad por su madre. O querer escupirle a la cara. Adrede bebió un sorbo largo de vino. Cuando tomó una decisión dejó la copa en la mesa.
–Fern le contó a mi abuelo que usted le fue arrebatada a la fuerza y entregada a Mary Lassiter para que la criara.
Algo centelló en los ojos de ella antes de responder con voz fría:
–Qué trágico –la cara de Quint debió revelar su reacción, porque ella esbozó una sonrisa ladeada–. Si espera que lo desmienta y la llame mentirosa, me temo que no puedo. No recuerdo los primeros días de mi infancia.
–El abuelo cree en su historia y le gustaría que fuera a Denver para concederle a Fern lo que considera que es su deseo más ferviente. La oportunidad de reunirse con su hija.
–No –bebió otro trago de agua, dejó el vaso y amagó con levantarse.
–Aguarde. Por favor. Al menos deje que le explique la situación. El abuelo ofrece una sustanciosa compensación por su tiempo y esfuerzo. ¿Seguro que no quiere beber o comer nada?
–Sí.
Pensó que podría tenerla a su lado la próxima vez que negociara un contrato. Esa mujer no daba nada.
–Puede que haya oído hablar de Camiones Damian –hizo una pausa. Ella no intentó llenar el vacío–. Supongo que no. El abuelo fundó el negocio, y esperaba dejárselo a su hijo, pero mi padre murió en Vietnam un mes antes de que yo naciera.
–Lo siento –la primera señal visible de emoción humana cruzó por su rostro.
–No solicito su simpatía –repuso con sequedad–. Eso forma parte del pasado. La cuestión es que, al no tener más hijos, el abuelo me educó para llevar el negocio. Yo siempre supe que algún día la empresa de camiones sería mía.
–Comprendo. Ahora le preocupa que Fern pueda quedársela, de modo que desea que vaya a Denver y, de algún modo, desprestigie el pacto.
Había ido directa al grano. Un hombre haría bien en recordar que esa cara bonita ocultaba una mente astuta y no dejarse distraer por el llamativo vestido rojo y sus magníficas piernas.
–Aunque el abuelo ha estado pasándome la propiedad del negocio poco a poco desde que nací, con el fin de reducir los impuestos estatales y cerciorarse de que la compañía quedaba en la familia, solo podía pasar una cantidad limitada al año –en su opinión, los impuestos exorbitantes que había que pagar por las herencias llevaban a la bancarrota a muchas empresas familiares–. Él aún es el propietario de la mayoría del negocio –continuó–, y en Colorado, las viudas heredan al menos la mitad de los bienes del marido fallecido. Ningún testamento cambia eso. Fern es bastante más joven que el abuelo. Seré franco con usted, señorita Lassiter. No creo que ella y yo podamos trabajar alguna vez como socios.
–Ese es su problema –se levantó y se dirigió hacia la mesa del otro lado de la sala donde las dos rubias se sentaban con el hombre bien vestido.
El vaquero y el niño se habían ido. Si le daba la espalda, ocultándole la cara, sabría que había estado actuando. Se sentó de cara a él. Demostrando que Quint y sus opiniones le eran por completo irrelevantes. Una camarera prácticamente corrió a su lado. Greeley Lassiter iba a pedir la cena.
Vio que señalaba en su dirección.
Como un juguete con control remoto, la camarera se dirigió hacia la mesa de Quint.
–Greeley me ha dicho que ya está listo para cenar, señor.
–¿Es que es propietaria del restaurante? –rugió.
–No, señor. Greeley no.
Irritado por permitir que su conducta lo afectara de ese modo, se disculpó con la camarera y pidió la cena.
La cena de ella le fue servida primero. Una hamburguesa con patatas fritas. Quint no había visto ese plato en el menú. Vio que se quitaba unos guantes que él no había notado. Tuvo que reconocer que con esa raja en el vestido apenas había prestado atención a algo más que a sus piernas bien torneadas enfundadas en medias de seda. De pronto recordó que tenía los tobillos cruzados con tanta fuerza que le extrañó que no hubiera cortado la circulación. La señorita Lassiter no había sido tan indiferente como fingió.
El juego no había terminado. Lo único que necesitaba era el incentivo adecuado para convencerla de participar. Mientras la observaba comer repasó algunas posibilidades.
Dejó la hamburguesa en el plato y la camarera corrió a su lado, tapándole la cara con el cuerpo.
Quint se irguió. Algo en el modo en que la sombra de la camarera le oscurecía la piel blanca despertó en él una imagen familiar. Un recuerdo elusivo se burló de Quint y entonces lo tuvo. Entrecerró los ojos y mentalmente le añadió una gorra de béisbol y una mancha de grasa en la mejilla. Se sintió dominado por la furia.
Lo había engañado desde el principio, quitándoselo de encima como si fuera una mosca molesta.
Había cometido un error. Ningún Damian se rendía jamás.