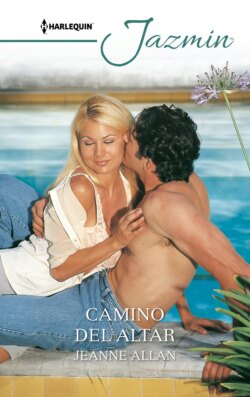Читать книгу Camino del altar - Jeanne Allan - Страница 6
Capítulo 2
ОглавлениеSU ABUELO quiere casarse con Fern Kelly? –preguntó Allie–. Creía que ella era más joven que mamá.
–Por eso él se opone –Greeley asintió en dirección a su hermana–. Le preocupa que sobreviva al abuelo y herede parte del negocio familiar que había contado con controlar.
–Es la ley de Colorado –convino Thomas–. Greeley, aclárame algo. Dices que su abuelo y él pensaban sorprender a tu madre… ¡ay!
–No le des una patada a tu marido, Cheyenne. Es culpa tuya por hacer otras cosas… –clavó la vista en el vientre de su hermana mayor–… en vez de poner al día a Thomas con la historia de la familia. Al parecer la mujer que me dio a luz no sabe nada de su estúpido plan.
La mujer… no, había llegado el momento de abandonar esa tediosa identificación y llamarla Fern. Era evidente que no tenía más deseos de conocer a Greeley que esta a ella. Hacía tiempo que había aceptado el rechazo de Fern.
Un movimiento del otro lado de la sala llamó su atención. Quint Damian se hallaba de pie junto a su mesa hablando con la camarera y señalando en su dirección. Greeley se llevó una patata frita a la boca mientras él caminaba hacia ellos. El hombre tenía más valor y arrogancia que el semental campeón de Worth. De hecho, andaba como él.
El señor Damian se detuvo detrás de una silla vacía y depositó la botella de vino y su copa a medio llenar en el mantel rosa antes de dirigirse a todos.
–Tengo una pregunta.
Thomas, siempre un caballero, se levantó y extendió la mano.
–Greeley ha dicho que usted es Quint Damian, de Camiones Damian. Nunca nos hemos conocido, pero hemos hecho algunos negocios juntos. Me llamo Thomas Steele.
–¿De Hoteles Steele? –cuando Thomas asintió, le lanzó una mirada sombría a Greeley–. Eso explica algunas cosas.
–No cuente con ello –Thomas rio entre dientes. Luego le presentó a Cheyenne y a Allie–. Ya conoce a mi otra cuñada, Greeley –observó el vino de Quint y añadió con afabilidad–. Siéntese con nosotros, desde luego.
Greeley tuvo ganas de darle una patada.
El invitado no deseado se sentó y miró de Cheyenne a Allie.
–Jamás habría adivinado que eran las hermanastras de la señorita Lassiter.
–Somos sus hermanas –corrigió Allie.
–Esa mujer de Denver no es nada para ninguna de nosotras –añadió Cheyenne con frialdad.
Arropada por la demostración de lealtad de sus hermanas, Greeley se obligó a seguir comiendo.
–Es la madre de la señorita Lassiter –indicó Quint.
–Greeley tiene la misma madre que nosotros –afirmó Allie.
–Mary Lassiter –Cheyenne apretó la pierna de Greeley bajo la mesa.
Sonriendo ante la unión de fuerzas de las hermanas contra un desconocido, Thomas miró a Quint con curiosidad.
–Dijo que tenía una pregunta.
–¿Hay algún rodeo en Mesquite, Texas? –inquirió.
Greeley se atragantó, dejó la hamburguesa y ocultó las manos bajo la mesa. Demasiado tarde. La mirada burlona de él le indicó que había visto las uñas rotas.
–El Campeonato de Rodeo de Mesquite –repuso Cheyenne después de mirar a su hermana con perplejidad–. Beau, nuestro padre, empezó a practicar el rodeo allí. ¿Por qué lo pregunta?
–Por mí –indicó Greeley, negándose a revelar su incomodidad–. Me vio cambiando el aceite de la furgoneta esta tarde y pensó que era un adolescente, de modo que le dije que me llamaba Skeeter.
Thomas rio. Cheyenne y Allie intentaron contenerse. Greeley trató de terminarse la hamburguesa.
Las mujeres emocionales irritaban a Quint, pero la serenidad inabordable de Greeley Lassiter iba más allá de la simple irritación. Parecía más ardiente que un radiador recalentado, aunque por sus venas corría agua helada. Besarla sería como chupar un cubito de hielo.
Entonces, ¿por qué quería hacerlo?
–Greeley, si fueras a Denver, podrías recorrer todas las galerías de arte –comentó la esposa de Steele.
Quint observó sorprendido a esa inesperada aliada.
–No pienso ir a Denver a conocerla.
–Ahora lo entiendo aún menos –Cheyenne Lassiter se llevó la mano al vientre abultado.
Por coincidencia él miró en dirección a Greeley Lassiter en el momento en que un destello de dolor oscureció sus ojos. Desapareció tan rápidamente que habría pensado que lo había imaginado. Pero tenía los nudillos blancos cuando alzó la mano para beber.
Quint sabía muy bien lo que era desear algo que no podías tener.
–Lo único que pido es que vaya a Denver las próximas dos semanas. Fern ya se ha trasladado a nuestra casa, de modo que podría quedarse con nosotros. Como tendrá que ausentarse de su trabajo, por supuesto le pagaremos su tiempo y los gastos.
–No pienso ir a Denver, señor Damian.
–¿La palabra familia significa algo para usted, señorita Lassiter? –la miró a los ojos.
–Ella no es familia.
–Pienso en mi familia. Mi abuelo puede ser un incordio, pero se esforzó mucho para que su negocio prosperara. No puedo permitir que ella lo destruya a él o al trabajo de su vida.
–¿El trabajo de su vida o su herencia?
–Esto no tiene nada que ver conmigo.
–Ni conmigo. Gracias por la cena, Thomas. No, no te levantes. Me marcho.
Quint la observó ir hacia la puerta. Iba a ser una nuez dura de romper. La camarera llegó con su plato. Ya había roto nueces duras antes. Tomó el tenedor.
–¿Y bien, Allie? –inquirió Cheyenne Steele–. ¿Qué piensas ahora?
–Tienes razón –Allie Peters suspiró–. Lo supe en cuanto vi el vestido rojo. Debemos convencerla de que vaya a Denver a conocer a Fern Kelly.
–¿Están de mi parte? –preguntó Quint.
Las dos le lanzaron idénticas miradas de desdén.
–Estamos de parte de Greeley –anunció con rigidez la esposa de Steele.
–Quieren que vaya a Denver. Yo quiero que vaya a Denver. Diría que queremos lo mismo.
–Nosotras queremos lo mejor para Greeley –aseveró Allie–. Usted quiere lo mejor para sí mismo.
–A nosotros nos importa un bledo lo que usted quiere –añadió su hermana.
–Conozco su reputación, Damian –comentó Steele con mirada irónica–, y por regla general habría puesto mi dinero a su favor, pero como apueste en contra de las hermanas Lassiter va a perder.
No oyó la llegada del deportivo y no reconoció los vaqueros inmaculados ni las caras zapatillas, pero Greeley no necesitaba levantarse y darse la vuelta para identificar al visitante no bienvenido que se situó detrás de ella.
–¿Es que no tiene una vida propia?
–Mi vida son Big Ed y Camiones Damian.
–Eso es patético –se irguió y se frotó la espalda.
–¿Y qué es esto? –preguntó él, observando los objetos de metal que había sacado del pequeño tráiler.
Ella le lanzó una mirada despectiva. Hasta Davy, su sobrino de ocho años, reconocía repuestos viejos de automóviles cuando los veía. Pero la curiosidad pudo con Greeley.
–¿Quién es Big Ed?
–Mi abuelo –con cautela movió con el pie un ventilador.
–¿Llama a su abuelo Big Ed? –se quitó el sombrero de ala ancha y el guante de trabajo y se secó la frente con el dorso de la mano.
–A veces. Crecí oyendo que lo llamaban así. Deme un par de guantes y la ayudaré a bajar el resto de esta chatarra.
–¿No me diga que está dispuesto a sacrificar sus caros vaqueros por generosidad? ¿O espera un pequeño favor a cambio? ¿Algo parecido a un viaje a Denver? –lo miró con ojos centelleantes–. No soy estúpida.
–El jurado aún lo está debatiendo.
Greeley lo contempló con manifiesta indignación antes de apreciar lo absurdo de la situación. Entonces soltó una risa desdeñosa.
–¿Se ofrece a mover repuestos sucios vestido con lo que parece una camisa de seda y me llama estúpida a mí? Olvídelo. Probablemente tenga una docena más de distintos colores.
–¿Por qué le caigo tan mal? Antes de que supiera lo que yo quería, fingió ser otra persona.
–Estaba sola y usted era un desconocido –se encogió de hombros–. Una mujer debe ser cautelosa.
–Su actitud no tuvo nada que ver con la cautela –meneó la cabeza–. Fue abiertamente grosera.
–Quizá su aura me indicó que iba a ser un incordio –desvió la vista y se concentró en volver a ponerse el guante. Quería lo imposible de ella, pero era algo más. Quint Damian la irritaba como hiedra venenosa.
–¿Fue feliz de niña? –preguntó él de repente–. ¿Fueron buenos con usted?
Greeley sabía que le era indiferente. No quería que se preocupara por ella. Su vida no era asunto suyo.
–Dormía en el granero y tenía que ocuparme de todos los trabajos sucios del rancho. ¿Satisfecho?
–No me refería…
–Claro que sí. Me mira y ve a un gorrión en el nido –se agachó y recogió una parte de parachoques abollado–. Dos hermanas rubias muy hermosas y una morena.
–¿Es así cómo se ve a sí misma?
Ella no hizo caso de la pregunta y volvió a subirse al tráiler. En ese momento se acercó una mujer y cortó las especulaciones de Quint. Le bastó un vistazo a su pelo rubio y a su cara para saber que ante sí tenía a la madrastra de Greeley Lassiter. Le regaló su mejor sonrisa.
–¿Señora Lassiter? Soy Quint Damian –ella lo estudió en silencio. Quint tuvo la impresión de que en diez años sería capaz de describir cada pelo de su cabeza, cada arruga de su camisa, cada mota de polvo en sus zapatillas. Esas mujeres Lassiter eran especiales para irritar a una persona. Ocultó lo que sentía, mantuvo la sonrisa y añadió con educación–: Hablamos por teléfono ayer.
–Lo recuerdo.
La sonrisa vaciló un poco al oír el tono frío.
–Steele me advirtió sobre las otras dos. Pero no sobre usted.
–¿Conoce a Thomas? –la actitud de Mary Lassiter experimentó un cambio súbito al oír la mención de su yerno.
–Nos conocimos anoche en el St. Christopher Hotel.
–Comprendo –la voz perdió el calor–. ¿Por qué hostiga a mi hija? –recalcó las dos últimas palabras.
–Mi abuelo quiere conocer a la hija de Fern. Y provocar una feliz reunión de madre e hija.
–No me insulte, señor Damian. Si Fern quiere ver a Greeley, lo único que tiene que hacer es venir al rancho.
–No es eso lo que le dijo al abuelo.
–Greeley tiene razón –la señora Lassiter descartó las palabras de Fern con un gesto desdeñoso–. Usted quiere que vaya a Denver y se enfrente a Fern con la esperanza de que su abuelo rechace a la madre de Greeley al enterarse de la verdad.
Quint dio un salto cuando un trozo de metal aterrizó a su lado.
–No es mi madre –afirmó de pie en el extremo del tráiler. Solo los ojos revelaban su vulnerabilidad.
Parecía una niña perdida y Quint experimentó el deseo irracional de tomarla en brazos y consolarla. Le gustaría tenerla en brazos. Sin los vaqueros… sin nada de ropa. ¿Estaba loco? ¿Era el mismo Quint Damian que le recalcaba a sus empleados el respeto hacia las mujeres y que había ordenado que quitaran del almacén el calendario femenino?
–Váyase a casa. No pienso ir a Denver. No tengo interés en ver a esa mujer.
Se preguntó si la fría intransigencia de Greeley Lassiter significaba desinterés o miedo. Apostó por lo último.
–Tiene miedo de conocer a su madre.
–No tengo miedo y no es mi madre.
Por el rabillo del ojo vio que la señora Lassiter agudizaba su atención.
–Tiene miedo –repitió con creciente convicción–. ¿Por qué? Fern no puede hacerle nada.
–No le tengo miedo.
Algo le dio en la rodilla. Quint bajó la vista para ver al viejo Labrador negro mirarlo con expresión expectante. Preguntándose de qué modo podía aprovechar ese miedo a favor de sus fines, se agachó con gesto distraído y acarició al perro detrás de las orejas.
–Eh, muchacho, ¿cómo va todo?
–No pierda el tiempo tratando de ablandarme fingiendo que le gustan los perros. No es mío.
–¿Y qué la ablandaría, señorita Lassiter?
–Nada. Soy inamovible. No me importa si su abuelo se va a morir o…
–Va a morir, desde luego.
–Lo siento –el remordimiento se reflejó de inmediato en su rostro–. No lo sabía. Quiero decir… Quería decir que cuando muriera y dejara el negocio… No tendría que haber mencionado… Lo siento tanto.
Si tuviera menos escrúpulos, aprovecharía la culpa que la dominaba en su contra.
–Va a morir algún día –explicó con una sonrisa–. Nadie vive para siempre.
–Eso ha sido deleznable.
–Le caería bien –en cuanto pronunció esas palabras, Quint supo que eran ciertas. El abuelo se volvería loco con Greeley Lassiter. Aunque también estaba loco por Fern.
–Nunca lo sabremos, porque no va a conocerme.
–Cuando era niño, solía enviarme a la panadería a comprar esos bollos duros.
–Qué nostalgia tan conmovedora –hizo una mueca.
–Usted me recuerda a ellos.
–Las mujeres deben hacer cola para recibir sus cumplidos.
–¿Ha probado alguna vez uno de esos bollos duros recién salidos del horno? Son duros por fuera –esbozó una sonrisa burlona– y blandos como una almohada por dentro –había olvidado a su madrastra hasta que Mary Lassiter se movió a su lado.
–Hay una silla en el porche, señor Damian. Si va a observar trabajar a Greeley, estará más cómodo sentado.
El sol ardiente no hizo nada para enfriar el malhumor de Greeley. Arrastró un parachoques del tráiler y lo arrojó con los demás. Quint Damian había sido rápido en aprovechar la hospitalidad innata de Mary Lassiter.
–No cabe duda de que hace un día hermoso. Cielo azul, algunas nubes blancas. ¿Por qué ese pájaro grande vuela en círculos?
Greeley se abanicó con el sombrero y contempló al ave que surcaba las corrientes de aire.
–Un milano. Como no se ha movido en la última hora, probablemente piensa que es una especie de alimaña muerta.
Sentado a la sombra de un cerezo, Quint Damian reconoció el insulto moviendo el vaso con té frío.
–La tarta de chocolate que trajo su madrastra estaba deliciosa. Tendría que haber comido un poco. Quizá la hubiera endulzado –al ver que no respondía, cerró los ojos y apoyó los pies en el parachoques trasero del vehículo–. Hábleme de su padre. No logro comprenderlo.
–Beau era Beau –vaquero de rodeo con demasiado encanto y poca fiabilidad, era famoso por sus escarceos. Greeley a menudo se preguntaba si habría tenido otros hijos… hijos cuyas madres no los habían abandonado.
–Eso no me dice nada –abrió un ojo–. Mary Lassiter y Fern Kelly no pueden ser más diferentes. ¿Cómo se enamoró Mary de un hombre que podía estar con Fern?
–No es asunto suyo.
–Sexo, supongo –comentó.
–No fue eso –odió el modo en que enarcó una ceja ante su desacuerdo vehemente–. Mamá se enamoró de su sonrisa. Decía que era capaz de seducir a los pájaros cuando sonreía –ella nunca había entendido cómo a su madre una sonrisa podía parecerle tan cautivadora. Worth tenía una sonrisa hermosa… la de Beau, según Mary. Pero a Greeley el estómago no le aleteaba cuando su hermano sonreía.
–¿Y a usted le gustaba su sonrisa?
–Cuando tenía cuatro años, trepé a ese viejo cerezo y no pude bajar. Le pedí a Beau que me bajara con su sonrisa.
–¿Y lo hizo?
–Tenía el brazo roto –repuso con sequedad–. Mi hermano subió a buscarme –el incidente le había enseñado la futilidad de contar con la sonrisa seductora de un hombre. Apartó los pies de Quint y recogió la escoba para barrer el suelo del tráiler.
–¿Se asustó?
–¿Por qué se molesta en preguntar? Ya ha tomado la decisión de que soy la mayor cobarde del mundo.
–Podría hacerme cambiar de parecer.
–Lo único que me interesa cambiar de usted es su presente ubicación.
–Steele me comentó que era obstinada.
–Debería prestarle atención a Thomas –se puso a barrer con vigor. No era culpa suya que estuviera sentado justo en su camino.
–Mi madre –estornudó– afirma que yo también soy bastante obstinado.
Greeley se apoyó en el mango de la escoba.
–No tiene madre. La gente como usted sale a rastras de debajo de las piedras.
–Esa lengua afilada no la heredó de Fern.
–No heredé nada de ella.
–Tiene su nariz. Fina y algo respingona. Siempre he pensado que Fern necesita una escoba para que haga juego con su nariz.
–¿No es una suerte que yo tenga una? –continuó barriendo. En ese momento el utilitario de Allie atravesó la cancela. Él siguió la dirección de su mirada.
–Parece que se trata de una de sus hermanastras.
–Hermana –Quint Damian no prestaba atención. Estudiaba el coche con una expresión rara. Tardó un instante en descifrarla. Prácticamente temblaba con la misma expectación que exhibía Shadow cuando veía que le iban a dar un jugoso hueso–. Está casada.
–¿Qué?
–Allie está casada –repuso con sequedad. Bajó del tráiler y fue al encuentro de Allie y Hannah. El aire distraído de Quint era conocido. Cuando Cheyenne y Allie aparecían en escena, los hombres olvidaban la existencia de Greeley. Lo cual le parecía perfecto.
No se le ocurría nada mejor que Quint Damian olvidara su existencia.
Allie Peters y Cheyenne Steele se habían negado a discutir con él lo que pensaban hacer para que Greeley Lassiter se reuniera con su verdadera madre. Quint sospechó que la llegada de Allie al rancho era el primer paso en su plan.
Había llevado a un cachorro de gato como motivo de su visita. La niña pelirroja sostenía con cuidado al animal, orgullosa de que le hubieran confiado esa responsabilidad. Sin que lo invitaran, las siguió a la casa, donde el felino diminuto y con rayas grises terminó en su regazo. Manifestar que no le gustaban mucho los gatos no le pareció un movimiento inteligente.
–Alguien abandonó a tres –explicó la niña–. Mamá dijo que no sería justo que nosotros nos quedáramos con todos, así que este es para ti, abuela Mary.
Un galgo de color gris observó a Quint desde el otro extremo del cuarto. Él le devolvió la mirada y esperó que su pie recuperara la sensibilidad en cuanto el Labrador negro despertara y moviera la cabeza.
Allie Peters contempló al gato.
–Algunas personas afirman que se puede averiguar mucho sobre una persona cuando la ves con animales.
–Yo no depositaría mucha fe en esa teoría.
–No lo hago, señor Damian.
Él le sonrió.
–Su madre aceptó llamarme Quint. Me gustaría que usted lo hiciera y que nos tuteáramos –la vio titubear antes de aceptar.
–De acuerdo. Yo soy Allie.
–No es que les guste a los animales –comentó Greeley–. Lo que pasa es que saben que no tienen que preocuparse de que se mueva. A menos que alguien le ofrezca una silla más cómoda.
Allie soslayó la intervención de su hermanastra.
–¿Tienes animales?
–Un perro que compré en la perrera. El abuelo quería un perro guardián para el negocio.
–Supongo que lo suelta por la noche para que ladre y gruña a los desconocidos –afirmó con desdén Greeley.
–No –musitó mirando al gatito dormido.
–Los perros guardianes han de estar bien adiestrados para que no se vuelvan agresivos –añadió Allie.
–Lo adiestró un profesional.
La pequeña se acercó a la silla de Quint y con suavidad acarició al gato con un dedo.
–¿Sabías que los gatitos crecen en las barrigas de sus mamás?
–Hannah, cariño, no desea una lección de Biología. En la actualidad le fascinan los bebés –explicó Allie.
–Solo voy a hablarle de la tía Cheyenne –Hannah miró a Quint–. ¿Sabías que tiene un bebé en su barriguita?
–Bueno, en realidad, sí, lo noté.
–Está engordando –la niña giró en redondo–. ¿Estabas gorda cuando el tío Worth vivía en tu barriguita, abuela Mary?
–Como una casa –repuso con alegría la abuela.
–No veo cómo el tío Worth cabía allí, ¿y tú? –la niña se concentró otra vez en Quint.
Las otras mujeres no dieron señal de querer rescatarlo. Era evidente que disfrutaban con el aprieto en el que se hallaba.
–Yo, ah, no conozco a tu tío Worth.
–Es grande, como tú. Mamá y la tía Cheyenne también crecieron en la barriguita de la abuela Mary, pero la tía Greeley no. Mamá le dijo a papá que una señora la dejó en el porche de la abuela Mary. Como a los gatitos.
Las tres mujeres se quedaron heladas.
Quint controló un leve destello de compasión. Su intención no era herir a Greeley Lassiter. La mujer era una adulta. No desconocía el hecho de que su madre era una perdedora. Él le ofrecía dinero. Lo único que tenía que hacer era ir a Denver, renegar de su madre y regresar a Aspen. No tenía otra cosa que perder más que tiempo, y él le pagaría por ello.
Jugaba a ponérselo difícil… para subir su precio.
–Eso no es exactamente lo que yo dije, y aunque así fuera, no debes repetir las cosas que oyes –amonestó Allie.
La niña frunció el ceño. Era evidente que Hannah tenía muchas ganas de hacer una pregunta, pero era incapaz de decidir si al formularla violaba las reglas. Quint percibió que las mujeres rezaban para que contuviera la lengua.
–¿Cómo es que la señora dejó a la tía Greeley en tu porche, abuela Mary? –la curiosidad de la niña prevaleció.
–Malinterpretaste lo que oíste, Hannah –repuso con firmeza Mary Lassiter–. La señora me entregó a Greeley a mí. Tu tía fue un regalo muy especial.
–¿Como los gatitos?
–Más especial. Tuve otra hija.
–¿Como cuando yo recibí una nueva mamá y mamá me recibió a mí cuando mi madre fue al cielo y mamá se casó con papá?
–Sí –convino su abuela–. Ahora tu mamá es Allie y te quiere mucho, y yo quiero mucho a Greeley. Y también quiero a sus hermanas y hermano y a ti y a tu primo Davy y a vuestros papás.
–Yo también quiero a la tía Greeley –afirmó la niña con lealtad–. Y Davy, porque ella lo deja subirse al tractor, pero yo la quiero porque hace caballos hermosos –miró a Quint–. ¿Tú la quieres?
No era de extrañar que a Quint jamás le hubieran gustado los niños. Pensó deprisa.
–Nunca he visto sus caballos.
–Te los mostraré.
–No quiere verlos.
A punto de rechazar el ofrecimiento de la niña, la rápida objeción de Greeley hizo que cambiara de idea.
–Me encantaría verlos –le sonrió.
Ella mostró los dientes en una caricatura de sonrisa.
Greeley no podía decidir qué la enfurecía más, si el modo en que Quint Damian manipulaba a su madre y a su hermana con sus sonrisas sexys o la manera en que Allie coqueteaba con él, derritiéndose cuando le dijo que la llamara por su nombre de pila. Allie era un poco mayor para coquetear. Por no mencionar que estaba casada.
En cuanto al hombre que caminaba por delante de ella, era tan arrogante y egoísta que le ponía los pelos de punta. Deseaba que se marchara. No le importaba si su aspecto era el que se tenía en Hollywood de un magnate joven y arrollador, no podía aparecer en el Valle de la Esperanza y destruir su mundo cuidadosamente construido por la sola razón de que quería salirse con la suya.
Su madre y Allie habían declinado unirse a la excursión al taller de Greeley en la parte de atrás. Sabía por qué. Querían hablar de Fern Kelly y de ella, cuando tendrían que estar hablando de la forma en que podían deshacerse de Quint Damian. No podían creer que albergaba el más mínimo interés en ver a una mujer que no significaba nada para ella.
Hannah le ordenó al señor Damian que cerrara los ojos. Greeley esperó que tropezara y se cayera de bruces.
–La tía Greeley hizo que papá y mamá cerraran los ojos antes de que pudieran ver nuestros caballos.
–Los tengo cerrados –Quint extendió los brazos–. Adelante.
–Por aquí –Hannah soltó una risita y tiró de su mano, conduciéndolo al taller de su tía–. Mira.
Él guardó silencio mientras contemplaba la estatua acabada.
–Tienes que entrecerrar los ojos –aconsejó Hannah–. Y fingir que eres un caballo.
Quint continuó sin decir nada. Greeley dio por hecho que tenía los ojos entrecerrados y que fingir que era un caballo estaba más allá de su capacidad. Probablemente no se le ocurría nada educado para decir.
–¿Hace algo más que caballos? –preguntó al final–. ¿Podría realizar algo parecido, pero que representara camiones?
–Muy gracioso –que se burlara de su escultura no le molestaba en absoluto. Sin duda la idea que tenía del arte era mujeres desnudas sobre terciopelo negro.
–Si hiciera algo así relacionado con los camiones, lo compraría de inmediato –manifestó con voz preocupada, rodeando la escultura para estudiarla desde todos los ángulos–. Increíble. Con chatarra ha logrado transmitir poder, movimiento, velocidad…
Greeley reconocía la falsedad cuando la oía. Ocultó su ira y le siguió la corriente. Sospechaba que ese hombre no hacía nada sin un objetivo. Bien podía averiguar qué tramaba en ese momento.
–¿Y por qué camiones?
–Se lo dije anoche. El negocio familiar. Camiones Damian.
–Muy inteligente. Me encarga una pieza, y luego, de paso, quiere que vaya a entregarla a Denver. Y otra coincidencia, me encuentro cara a cara con la mujer que me dio a luz. ¿Esperará que grite horrorizada, que la señale con un dedo y la llame bruja o algo parecido? ¿Qué conseguiría que su abuelo la expulsara de su vida?
–Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Vendría a recogerla yo mismo.
–¿Y dejaría de incordiarme para ir a Denver?
–Como acabo de decir, una cosa no tiene nada que ver con la otra.
–¡Mira, tía Greeley! Una mariposa grande.
Se volvió para ver a su sobrina perseguir a una enorme mariposa amarilla y negra. Esta aterrizó sobre un montón de amortiguadores abollados.
–No te acerques, cariño. Eso no es muy estable.
Sin hacer caso a la advertencia de su tía, Hannah se subió a un amortiguador inestable y alargó la mano hacia la mariposa. Greeley se dirigió a toda velocidad hacia su sobrina.
La mariposa alzó el vuelo antes de que la mano extendida de Hannah pudiera tocarla. La niña dio una patada de frustración. El sonido del metal al caer sonó simultáneamente con el grito sobresaltado de la pequeña.
Quint Damian pasó junto a Greeley y con un brazo alejó a Hannah del peligro. Con la otra, bloqueó los repuestos que caían. Greeley soltó la respiración contenida al depositar a su sobrina a salvo en el suelo.
El alivio fue prematuro. Entre Hannah y Quint Damian habían perturbado el delicado equilibrio de la pila, provocando una reacción en cadena. Greeley contempló con horror cómo un viejo cigüeñal aterrizaba en el extremo de un amortiguador, haciendo que el otro extremo golpeara contra otro amortiguador, que catapultó un tapacubos por el aire. Este rebotó en la cabeza de Quint. La sangre manó por el costado de su cara.
–No la toque –soltó Greeley–. La empeorará –sacó un pañuelo limpio del bolsillo y lo presionó sobre la herida–. Probablemente sangra lo suficiente para llevarse la suciedad, pero será mejor que vayamos dentro para que pueda lavársela, por las dudas. Recogí ese tapacubos en una chatarrería. Hannah, corre a decirle a la abuela Mary lo que ha pasado.
–Estoy bien –apartó a un lado su mano. La sangre seguía chorreando por su cara.
–Deje de actuar como un tipo duro y estúpido. De todas las tonterías… ¿por qué no miraba adónde iba? Ahora tendré que llevarlo al hospital.
–No pienso ir al hospital.
Greeley Lassiter conducía como si el coche y ella fueran una única máquina bien engrasada. Quint sostenía una gasa limpia sobre el corte.
–El único motivo por el que insiste en esta farsa de llevarme al hospital es porque quiere conducir mi coche.
–Está de malhumor porque si lo hubiera llevado en mi furgoneta, su coche estaría en el rancho y tendría una excusa para volver.
–No estoy de malhumor y no permito que ninguna mujer conduzca mi coche –si la cabeza no le doliera tanto, jamás lo habría consentido. Desde luego, ella lo enfurecía.
–Qué chovinista. Supongo que es de esos que cree que a las mujeres no habría que permitirles salir a la carretera, ¿no?
–Tenemos mujeres que conducen nuestros camiones –se defendió–. Muchos de nuestros conductores forman equipo de trabajo con sus esposas.
–Supongo que las llevan para que alguien meta la mano en la nevera y les pase un refresco.
–Depende de ellos cómo dividen el trabajo –afirmó con rigidez.
–¿Le duele mucho la cabeza?
–No. Y si tuviera un gramo de compasión, no me hostigaría mientras me duele.
–Ya casi hemos llegado –musitó con voz apaciguadora, como si tuviera la edad de su sobrina.
–No quiero ir al hospital.
–Es un corte muy próximo al ojo –salió de la carretera por un desvío.
–No voy a ir.
–¿No detesta cuando alguien insiste en que haga algo que no tiene intención de hacer?
–Las situaciones no tienen nada en común –se quitó la gasa de la cara cuando ella aparcó ante un edificio bajo de ladrillo–. Ha dejado de sangrar –pero la sangre volvió a manar. Se llevó otra vez la gasa al corte e hizo una mueca de dolor.
Greeley apagó el motor y bajó del coche. Él clavó la vista al frente. No pudo convencerlo de que saliera.
–¿Va a entrar por su propio pie o voy a buscar a unos enfermeros con una camilla? –preguntó, abriendo la puerta del lado de él.
Le lanzó una mirada asesina y bajó.
Un rato después, Quint suspiraba aliviado. Tras una limpieza dolorosamente exhaustiva, el médico había tapado la herida. Quint fue a ponerse de pie.
–La inyección del tétanos y habrá terminado.
–No necesito ninguna inyección –afirmó él.
–Quizá no, pero con una herida provocada por un metal sucio y oxidado, no tiene sentido correr riesgos.
Una enfermera entró en la sala. Quint echó un vistazo a la hipodérmica del tamaño de un elefante y la consulta se quedó a oscuras.
–Adelante, dígalo antes de que explote y se haga daño –pidió con tono salvaje desde donde estaba tumbado en el sofá de su habitación del hotel–. Estoy seguro de que todo el episodio le resultó muy gracioso.
Así era, pero por suerte él se hallaba inconsciente cuando Greeley no pudo contenerse más y estalló en una carcajada.
–No hay nada que decir –indicó con tono conciliador al recordar cómo se había herido–. Todos tenemos nuestros pequeños secretos.
–No es un secreto del que deba avergonzarme –aseveró casi a gritos–. No me gustan las agujas, ¿de acuerdo? A mucha gente no le gustan.
–A mí no me entusiasman, pero no miro una y caigo sobre el suelo con tal fuerza que la mitad de la población a lo largo del Roaring Fork River piensa que es un terremoto.
–Pensé que no tenía nada que decir. Váyase a casa.
–El médico dijo que debido al golpe no lo perdiera de vista. ¿Quiere otra almohada? ¿Algo para beber?
–No, y deje de estar preocupada. No pienso demandarla, por si es lo que pensaba.
–Jamás se me pasó por la cabeza.
–¿Qué, entonces?
–¿Qué le hace pensar que estoy preocupada por algo? –preguntó a la evasiva.
–No ha dejado de mirarme de reojo desde que llegamos al St. Christopher. Sea lo que fuere lo que le pasa por la cabeza, suéltelo.
–De acuerdo –cruzó los brazos y lo miró con ojos centelleantes–. Esto da igual, de modo que no crea lo contrario. Le agradezco que rescatara a Hannah y lamento que se haya abierto la cabeza, pero no me siento obligada a ir a Denver.
–Su afable agradecimiento es aceptado –repuso con sarcasmo. Cerró los ojos–. Y ahora váyase.
Greeley se mordió el labio inferior. ¿Era su imaginación o el rostro de él estaba más blanco que la tiza? Puede que el tapacubos estuviera infestado de gérmenes. La infección quizá ya hubiera invadido su cuerpo. Se arrodilló junto al sofá y con suavidad le tocó el costado de la cara. La barba de un día le raspó la palma de la mano. Tenía la mejilla caliente, pero no febril. Sucumbió a un impulso estúpido y con ligereza trazó con el pulgar la línea de su mandíbula.
–Cuando era pequeño y me lastimaba –comentó él–, mi madre me daba un beso en la herida para que sanara.