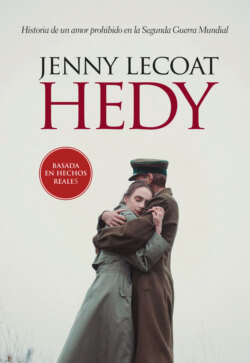Читать книгу Hedy - Jenny Lecoat - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2 1941
ОглавлениеLa bahía de St. Ouen, en la costa oeste, era el lugar más salvaje y dramático de la isla. Cinco millas de arena prístina, curvadas en un arco perfecto, formaban un cementerio abierto para las olas cubiertas de espuma que se deslizaban por el golfo desde el Atlántico, elevándose e hinchándose antes de estallar contra la arena con la fuerza de tanques que avanzaban, lanzando su rocío blanco al aire. La bahía solo se veía interrumpida por afloramientos rocosos en cada extremo y la torre La Rocco a media milla, un pequeño edificio obstinado de la época de Napoleón, que todavía hacía frente a las fuertes corrientes de la bahía. Hedy amaba esa pequeña torre. Era su lugar favorito para caminar, aunque el fuerte viento soplaba directamente a través del tejido casi desintegrado de su abrigo de lana. Y por falta de un pegamento adecuado, la suela de su zapato abotinado izquierdo, por el momento el único par que le quedaba, estaba tratando de separarse del cuero.
La primavera se había negado a aparecer este año. El sol, que para esta época debía estar calentando el suelo, mimando a las flores y los tomates para que se abrieran e inyectando su único sabor a nuez a las papas de la isla, brillaba pálido y aguado. Hedy caminaba por el sendero entre las duras hojas de los pastos marinos, sintiendo que la arena penetrante le raspaba los dedos. Detrás de la extensión abierta de la playa se filtraban dunas de arena ondulantes entre las suaves pendientes de las tierras de cultivo vecinas. Si se produjera algún contraataque aliado, seguramente sería allí. No era de extrañar que esta bahía fuera ahora el foco de la obsesión de Hitler con el acero y el cemento, apuntalando su amada pared atlántica contra una fuerza que estaba seguro de que venía en camino. Al sentir la vibración de los camiones distantes, Hedy se dio vuelta para ver una columna verde y caqui que se abría paso por el camino de las Cinco Millas, pesados por la carga de metal y cemento. Estaban plantando minas a lo largo de la costa y aparecían nuevas defensas desde La Pulente, en el sur, hasta Grosnez, en el norte, gruesas torres grises con rendijas sombrías para las armas, búnkeres chatos de cemento y algunos puestos de armas. St. Ouen nunca volvería a verse igual.
El autobús de regreso a la ciudad debía llegar en veinte minutos. Hedy consideró una última caminata por la pendiente de Le Braye, pero decidió que no; había un solo servicio ese día y si calculaba mal el tiempo para su regreso, sabía que no tendría la energía para correr a alcanzarlo ni para caminar los seis kilómetros hasta la ciudad. En los últimos meses, se había enterado del papel de las grasas en la dieta humana y lo que sucedía cuando se dejaban de ingerir. Temblando, metió las manos en los bolsillos, caminó arrastrando los pies hasta la parada del autobús, agradecida por el banco de piedra que había al lado, y se desplomó esperando que su respiración se normalizara. Fue entonces cuando vio un ejemplar del Evening Post del día anterior, tirado en el césped detrás del banco.
Hedy miró a su alrededor sorprendida, en parte esperando que apareciera alguien y lo reclamara. El diario podía usarse para encender fuego, para detener las corrientes de aire o para limpiar las ventanas, descartar toda una edición era impensable, y el dueño del diario debía de haber estado furioso al descubrir su pérdida. Entusiasmada con su tesoro, Hedy hojeó las ocho páginas en dos idiomas, llenas de órdenes y propaganda disfrazadas de noticias. Más tarde podría divertirse hurgando en las columnas errores de traducción, dejados deliberadamente por los editores de Jersey para que sus lectores supieran qué artículos habían sido dictados. Y leería las columnas de trueque y comercio, aunque Hedy hacía mucho que no intercambiaba ninguna posesión de algún valor que pudiera darse el lujo de descartar.
Sus ojos se fijaron en el titular de la página tres: “Tercera orden relacionada con medidas contra los judíos”. La misma proclama había sido impresa la semana anterior. Hedy no tenía deseos de leerla de nuevo y trató de dar vuelta la página, pero se encontró inmersa en ella con una macabra fascinación.
… estará prohibido que desempeñen las siguientes actividades económicas:
(a) comercio mayorista y minorista;
(b) hotelería y restaurantes;
(c) seguros;
(d) navegación;
(e) despacho y almacenamiento;
(f) agencias de viajes, organización de recorridos turísticos;
(g) guías;
(h) empresas de transporte de toda índole, incluyendo la contratación de vehículos de motor u otro tipo;
(i) banca y cambio de divisas;
…
La lista iba hasta el final de la página, pero Hedy dobló el diario y lo metió en el bolsillo interno de su abrigo. Por deprimente que fuera, en última instancia, esta última orden no le hacía ninguna diferencia. De todas formas nadie emplearía a una judía, por miedo a molestar a los alemanes. Incluso su último trabajo en la limpieza de una escuela fue considerado demasiado arriesgado por el director, que le dio el salario de una semana y una excusa sobre el estado insatisfactorio de los baños. Hacía tres meses que vivía nada más que de sus magros ahorros y la caridad de Anton, que guardaba cada costra quemada de la panadería y a menudo le deslizaba algunos peniques para comprar raciones. Pero esta mañana, mientras se preparaba para su caminata, se había dado cuenta de cómo le colgaba la ropa sobre el cuerpo y que su piel, en otro tiempo sedosa y luminosa, se había vuelto seca y cetrina. Así, pensaba a veces, es como terminaría. Los alemanes no iban a fusilarla después de todo. Solo iban a dejarla morir de inanición.
El autobús llegó lleno, y Hedy, después de contar la tarifa en cambio pequeño, se retorció para pasar y encontró un asiento bien al fondo. Allí podía disfrutar del paisaje sin ser arrastrada a una conversación. Con mucha frecuencia había visto a la gente retroceder ante su acento, tomándola por una secretaria alemana o incluso una espía. Invisibilidad y silencio constituían una opción más simple. El autobús subió la colina y Hedy contempló cómo la torre La Rocco desparecía en la ventanilla de atrás, y el agua se arremolinaba y sorbía las rocas que había debajo.
Al menos esta noche tenía algo que esperar con ansias. Anton le había ofrecido pagarle el boleto del cine West para ver El mago de Oz y, aunque ella la había visto seis veces desde que el cine se había quedado atascado con ella, era un cambio bienvenido respecto de pasar la noche sola en su apartamento. En los primeros tiempos, el cine vendía jarros de chocolate durante el intervalo, pero ahora ya no había disponible nada tan lujoso. El estómago de Hedy hizo ruido y la boca se le hizo agua con el recuerdo, y durante el resto del viaje se obligó a contar camiones de soldados que iban en el sentido contrario. Pensar en comida solo la deprimía.
Se bajó del autobús en Weighbridge y caminó hasta el cine, donde la cola ya rodeaba el edificio y se extendía calle abajo. Siempre había gente de Jersey allí; los alemanes preferían películas en su propia lengua en el cine Forum, aunque la policía de campo enviaba ocasionales espías para mantener la vigilancia en estos eventos. Hedy buscó a Anton en la fila y, por un momento, pensó que había llegado antes que él. Y luego lo vio. En el medio de la fila, con el pelo despeinado tirado hacia atrás, Anton estaba apretujado contra una mujer, un poco mayor que él, de cara ovalada pálida y ojos celestes. Su cabello negro, una copia casera del corte a lo Greer Garson, la hacía parecer más joven que sus treinta y tantos años, y un poco vulnerable. Anton y la mujer estaban tomados del brazo y riendo de algo que ella había dicho: una risa que Hedy no había escuchado en mucho tiempo. Sintió una ráfaga de curiosidad. A menudo había visto que Anton miraba ruborizándose muchachas bonitas en parques y cafés, pero nunca había tenido el valor de invitar a alguna a salir. Hedy se acercó lentamente hacia ellos y esperó. Anton sonrió y respiró profundo como hacía siempre antes de hablar en inglés.
—Hedy, ella es Dorothea. Nos conocimos la semana pasada cuando vino a la panadería.
Dorothea ignoró la mano extendida de Hedy y se acercó a su mejilla, con los labios ya preparados para un beso.
—¡Anton me habló tanto de ti! —dijo con entusiasmo—. Sé lo buenos amigos que son. Espero que podamos ser amigas también.
Hedy notó que las uñas de la mujer estaban carcomidas, y sus movimientos eran agitados como los de un pichón. Pero lo más asombroso era la fuerza de su acento de Jersey, una inflexión vibrante que Hedy había aprendido a reconocer. Miró a Anton, sorprendida por su elección de una muchacha local. Le sonrió a Dorothea.
—Me gusta tu corte de pelo.
Dorothea se ruborizó con obvio placer.
—Gracias, mi madre lo hizo. Es más fácil manejarlo así cuando no se puede comprar champú. —La mano de Hedy fue automáticamente a sus bucles desarmados y resecos—. ¿También eres de Viena?
—Soy de Rumania, originalmente.
—¿Y eres judía?
Hedy dio medio paso atrás. Sus ojos, brillantes por la acusación, fueron directamente a Anton, pero, para su molestia, la mirada de su amigo en ningún momento se apartó de Dorothea. Hedy observó la fila, no era una conversación para tener un lugar público. Finalmente respondió con tranquilidad.
—Estoy registrada como judía, sí.
Dorothea, ignorando el malestar de Hedy, sacudió la cabeza con simpatía.
—Creo que es horrible la forma en que los están tratando. No sé por qué Hitler odia tanto a los judíos. ¿Cómo se supone que se arreglen si no se les permite trabajar? —Hedy se sintió de pronto consciente de su abrigo destartalado y su zapato despegado. Pero luego una idea iluminó la cara de Dorothea—. Te cuento lo que vi el otro día… un pedido de traductores.
—¿Traductores? —Hedy la miró confundida.
—¿Sabes de ese nuevo complejo de transportes que los alemanes están construyendo en Millbrook? Aparentemente necesitan personas que puedan hablar inglés y alemán para trabajar en las oficinas. Deberías presentarte. ¡Tu inglés es maravilloso! —agregó con una amplia sonrisa.
Hedy abrió y cerró la boca, sin saber cómo responder. Buscó a Anton para ver su reacción, pero su amigo, consciente de la tormenta en ciernes, mantuvo la mirada baja. Un silencio doloroso se expandió en el espacio entre ellos, hasta que Hedy se aclaró la garganta y habló con deliberada lentitud.
—¿Estás sugiriendo que yo, una muchacha judía, me presente a un trabajo en una oficina alemana?
—Deben de estar desesperados —respondió Dorothea, como si le hiciera un cumplido—. No mucha gente de aquí habla alemán… Bueno, es una lengua tan difícil, ¿no? El anuncio decía que la paga era buena, también.
En ese momento, un muchacho en un uniforme marrón demasiado grande para él abrió las puertas del cine y Anton se adelantó.
—¿Dijiste que tenías que ir al baño de damas, Dory? Ve y yo consigo los boletos.
Dorothea le dio un sonoro beso en la mejilla y se fue apurada. Anton chequeó que ya no pudiera escucharlo antes de volverse a Hedy, mirándola como un niño que espera ser regañado.
—Por favor, no la juzgues, Hedy —murmuró en alemán—. Tiene un corazón de oro. Es solo que no tiene mucho mundo.
—Anton, ¿a qué estás jugando? —La voz de Hedy salió como un siseo—. ¿Contándole mis asuntos a una total extraña?
—Simplemente salió el tema… Hemos compartido muchas cosas esta semana. No te preocupes, es confiable.
—¡Apenas la conoces! En todo caso, es una isleña… Si sale contigo va a ser considerada una Jerrybag, una mujer que anda con alemanes.
Anton se negó a cruzarse con su mirada.
—Sabe que no soy alemán.
—¡No tengamos esa discusión de nuevo! Dios mío, Anton, ¿escuchaste lo que me dijo? ¿No sabe siquiera de qué se trata esta guerra? ¡Es una shoyte!
Anton seguía observando a su alrededor, mirando cualquier cosa menos a ella.
—Mucha gente tiene que trabajar para los alemanes ahora, quieran o no. En tu posición, podría valer la pena considerarlo.
—¿Mi posición? —Hedy lo miró—. ¡Mi posición es que esos bastardos nos sacaron de nuestra patria y me consideran un animal! ¿Y estás diciendo que debería ayudarlos con su administración?
—Estoy diciendo que necesitas dinero. —La voz de Anton era baja pero sólida—. Hedy, eres mi amiga. Me preocupo por ti. Quiero ayudarte, pero cada semana se hace más difícil. Lo que Dorothea está sugiriendo podría ser una solución práctica… —Buscó su brazo. Ella alejó la mano con violencia.
—Entonces, ¿así es como nos comportamos ahora? ¿Aceptamos lo que ha pasado…, nos hacemos amigos de los alemanes? —Sacudió los brazos en el aire, exasperada—. No puedo creer que estés de su lado. O que, incluso, estés interesado en una mujer como ella. ¿Sabes qué? —Se ajustó un poco más el abrigo contra el cuerpo—. Me voy a casa. Ya no quiero ver el estúpido Mago de Oz.
Y dándose vuelta para que Anton no pudiera ver el dolor en sus ojos, se alejó. Cuando finalmente encontró valor para mirar hacia atrás, la fila había desaparecido dentro del cine.
Los escalones de cemento de la casa estaban muy cuarteados, y la puerta comunitaria debajo de un pórtico en otro tiempo adornado estaba tan hinchada por la lluvia y la falta de pintura que apenas cerraba. Hedy se escabulló dentro del edificio y comenzó el largo ascenso por la ancha escalera a oscuras hasta su apartamento. Oyó el crujido de la madera vieja y reseca cuando pisaba cada escalón, y sintió como si el sonido proviniera de dentro de ella. El resentimiento se mezclaba con el ácido en su estómago vacío. ¿Cómo llenaría su noche ahora? ¿Las noticias de la BBC a las nueve, con más informes deprimentes de las derrotas aliadas en el Norte de África? ¿Meterse en la cama con Hemingway y un libro de la biblioteca, cerrar la cortina pesada que separaba su área de “dormitorio”, y apagar el mundo por algunas horas? Su espíritu se hundió con la idea. Sabía que se había apresurado al irse de ese modo. Ese temperamento estúpido y petulante del lado de su padre. Pero ahora era demasiado tarde.
En el primer piso escuchó el chirrido habitual de la puerta de la señora Le Couteur que se abría unos centímetros, y vio un ojo que observaba desde la oscuridad. En sus primeras semanas aquí, Hedy solía saludar a su vecina para tranquilizarla, con la esperanza de que pudiera alejar las sospechas de la anciana viuda y, quizá, construir una cierta confianza entre ellas. Pero Hedy nunca había recibido más que un gruñido en respuesta y, después de que encontró a la pensionada en el hall de abajo, sosteniendo el correo de Hedy contra la luz para evaluar el contenido, se había dado por vencida. Ahora ignoraba a la vieja bruja cuando pasaba por su piso, y escuchaba el clic de la puerta de nuevo al cerrarse cuando ella seguía su ascenso hasta el piso superior.
El apartamento estaba sombrío; solo los últimos rastros grises del atardecer iluminaban apenas el linóleo. Estaba tremendamente frío. Hemingway se acercó saludarla, y Hedy lo alzó y lo abrazó, contenta de tener su cálida sedosidad sobre la cara. Pero rápidamente, al darse cuenta de que no tenía comida en su cuerpo, el desagradecido animal se escapó de sus brazos y regresó al canasto delante de la chimenea. Olfateó el hogar vacío, mientras le lanzaba una mirada esperanzada.
—No hay chance —murmuró Hedy, bajando la persiana. Luego se estiró lenta y reticentemente para tomar una de las preciosas velas de la caja que tenía debajo del fregadero. Le habían costado en el mercado negro gran parte de los ahorros que le quedaban, y meticulosamente marcó la cera de cada una con un cuchillo, limitando su uso nocturno. No habría ceremonia de Janucá este año. Tomando un fósforo de la caja que estaba en el dintel de la ventana, lo prendió con cuidado para que se encendiera en la primera oportunidad sin partirse. La mecha se prendió y Hedy colocó las manos alrededor de su pequeña llama dorada.
Ahora el frío de la habitación comenzó a acecharla, trayendo con él una multitud de justificaciones adecuadas para su partida intempestiva. Tenía derecho, ¿no?, a sentirse molesta por la indiferencia de Anton. Traicionar a su vieja amiga, en frente de esos meshugas…, ¡por una mujer que acababa de conocer! ¿Ese era el mismo hombre que se quejaba cuando se veía obligado a atender a soldados alemanes en la panadería? Si había una cosa que ella siempre había admirado de Anton era su brújula moral. ¿La había dejado de lado solo por una cara bonita?
Sobre el pequeño horno, había una olla que contenía el último poco de sopa de repollo y nabo que había cocinado el día anterior. Su olor impregnaba el aire como un lavado viejo y agrio. Por un momento, pensó si dejarlo para el desayuno, pero el hambre, como siempre, derrotó al sentido común, y pronto se vio tragando más rápido de lo que era bueno para ella. Succionó con fuerza la cuchara de latón para hacerse de las últimas gotas y lamió el interior de la olla hasta que solo pudo saborear el metal; se desplomó en la silla de madera y miró la llama titilante. Luego, aunque se dijo que era una mala idea, abrió el cajón angosto que estaba debajo de la mesa y deslizó su mano adentro, tanteando hasta que encontró un pequeño atado de papeles. Acercando la vela, desplegó las delgadas hojas y buscó la última carta, fechada en abril de 1940, exactamente un año atrás.
“Nuestra querida hija”, comenzaba en la letra como patas de araña de su madre. Seguían varias oraciones vacías y sospechosamente alegres sobre el clima maravilloso y los vecinos generosos. Así, hasta el último párrafo oscuramente codificado: “Pero estamos hablando de irnos de vacaciones”. Hedy volvió a mirar la llama. Ni una sola vez en todos los años de matrimonio sus padres hablaron alguna vez de irse de vacaciones. Cerró los ojos y reconstruyó la imagen de su madre, calentándose las manos junto a la vieja cocina. Pensó en Roda, con su pelo de ébano y su risa, que siempre aparecía en la mente de Hedy con un ancho sombrero para el sol y sosteniendo un largo palo, labrando la tierra en algún kibutz palestino. Después de un tiempo, Hedy alisó la hoja de papel y la volvió a su atado y a su cajón, y esta vez lo cerró con su pequeña llave de metal. Leer estas cartas nunca le traía consuelo, del mismo modo que los libros de recetas no mataban los accesos de hambre. No volvería a leerlas en un mes.
Se apoyó contra el respaldo, pero la imagen de Roda persistía. Roda, que había flirteado con los guardias alemanes cuando fueron interrogados esa noche cerca de la frontera suiza, riendo coquetamente para evitar mostrar sus papeles, guiñándole el ojo a un nazi sonriente para cruzar la frontera. Hedy había rebosado de admiración por ella esa noche. Roda haría todo lo que tuviera que hacer para sobrevivir. Era tan inteligente, tan intrépida…
“Hedy, eres mi amiga. Me preocupo por ti”.
Muy lentamente, como si estuviera haciendo un truco de magia para sí misma, Hedy sacó el ejemplar del Evening Post de su bolsillo. Lo abrió sobre la mesa y hojeó las páginas, esta vez ignorando la orden para los judíos y avanzando con velocidad hacia los clasificados del final. Allí estaba, en la página siete, un aviso recuadrado.
SE BUSCAN: traductores con fluidez tanto en inglés como en alemán para trabajos de oficina en NSKK Transportgruppe West, Staffel Vt. Excelente tarifa. Solicitudes por escrito hasta el 15 de mayo.
Volvió a leerlo, luego una tercera vez. La habitación estaba en perfecto silencio y la única luz provenía de la llama de la vela y su reflejo amarillo en los ojos brillantes, interrogadores de Hemingway. El alquiler vencía el viernes. Una vez pagado, no tendría nada más para comprar sus raciones. Un dolor ardiente trepó por su pecho mientras cortaba alrededor de los bordes el aviso y colocaba el pequeño rectángulo de papel sobre la mesa. La habitación seguía estando fría, pero se dio cuenta de que estaba transpirando.
—Este está listo.
El suboficial se acercó con una tablilla y anotó la chapa patente del camión Opel Blitz. Luego ofreció el documento para la firma y arrancó la copia.
—¿Traigo el siguiente, teniente?
—No, voy a ir a almorzar. Deme media hora.
Limpiándose las manos engrasadas en un trozo de paño, Kurt Neumann estiró la espalda adolorida, se acomodó el pelo y se dirigió al casino de oficiales. Había guiso de conejo como menú del día. Guiso de verdad, ¡con puré de papas! En esta época, el año anterior, estaba viviendo de latas de Fleischkonserve (recordar esto todavía le daba algunas arcadas) y ese horrible pan de centeno que le rompía los dientes. Su estómago hizo ruido en feliz anticipación.
Mientras cruzaba el complejo, Kurt tosió para sacudirse el polvo de la garganta. El polvo fino y pálido de Lager Hühnlein se metía en todas partes: la ropa, los ojos, hasta las medias. Eso era lo que se lograba por levantar un complejo tan vasto, extendido en unas pocas semanas. La escala del lugar era impresionante, con filas de barracas de administración prefabricadas, unidades de almacenamiento de material y senderos reforzados para que los vehículos pesados anduvieran por ellos todo el día. Desde allí, según el Comando de Campo, se planearía e implementaría “la mayor construcción de fortificaciones que el mundo hubiera visto”.
Kurt se preguntaba si ese concepto no era un poco alocado. Después de todo, si Churchill quería recuperar estas islas por la fuerza, ¿no lo habría hecho ya? ¿Por qué gastar tanto dinero y energía para arruinar un hermoso paisaje? Pero Kurt era muy inteligente para decir en voz alta lo que pensaba a otros oficiales, y mucho menos cerca de fanáticos como Fische. La Organización Todt u “OT”, como se conocía la sección de ingeniería militar, estaba dominada por una verdadera banda de réprobos, muy diferentes de los profesionales disciplinados con los que había servido en Francia. Cuando se sentaban en grupo durante las comidas, fumaban un cigarrillo tras otro y se reían groseramente de bromas que él consideraba crueles. En una ocasión había visto cómo un muchacho local, un chico que caminaba raro y que fue contratado para limpiar las letrinas, era pateado por un oficial de la OT por una supuesta falta de respeto. Kurt se había sentido mal con el incidente, pero no lo había informado. Se dijo que no tenía sentido, ya que no se tomaría ninguna medida. Como su amigo Helmut le había advertido en sus días escolares, era mejor mantener la cabeza gacha cuando no había nada que ganar. Y, más allá de los matones de la OT, le gustaba su trabajo. Supervisar el trabajo de los mecánicos, completar las listas de inspección, firmar la importación de tractores, eran tareas que podía hacer hasta dormido. Un poco de mano en los motores Buick, un poco de papeleo, casi nunca en el frente. Era casi como volver a la escuela de ingeniería.
Había una fila en el casino, de modo que decidió fumar un cigarrillo y esperar. Apoyado contra la pared de una barraca de almacenamiento, sacó con unos golpecitos un Gauloise, su nueva marca favorita, de un paquete que tenía en el bolsillo y estaba a punto de encenderlo cuando lo que vio lo hizo detenerse con la llama de su encendedor todavía ondulando en la brisa. Una muchacha delgada, pálida, de cabello rubio oscuro estaba de pie entre dos de los bloques de administración, mirando confundida a su alrededor. Su pelo estaba prolijamente recogido, pero, a pesar de la calidez del día, vestía un lamentable abrigo de lana y zapatos muy gastados. Se veía ansiosa y, claramente, necesitaba una buena comida, pero lo que más lo sorprendió fueron sus ojos. Eran los ojos grandes, asustados, de una criatura del bosque; sin embargo, había en ellos un rastro de desafío, también. Estaba a punto de preguntarle si necesitaba ayuda cuando ella le habló primero.
—Perdóneme, estoy buscando al Fedwebel Schulz de la OT en el Bloque Siete.
Kurt sonrió sorprendido.
—¿Es alemana?
Ella sacudió la cabeza.
—De Austria. Estoy aquí por… —dudó, como si las palabras le hirieran la boca—, por el trabajo de traductora.
Kurt no podía dejar de mirar esos ojos. Eran del color del mar en la bahía de Rozel.
—El Bloque Siete es la siguiente barraca a la izquierda. Déjeme mostrarle.
—No, gracias. —Su voz tenía el frío de la cortesía obligatoria—. Puedo encontrarlo sola.
Kurt la miró alejarse por el terreno desparejo: su figura se balanceaba mientras se movía; no sacó los ojos de ella ni un segundo hasta que dio vuelta la esquina y desapareció.
Una hora después, con el estómago lleno de guiso de conejo, Kurt estaba pasando por la entrada del Bloque Siete con una pila de sumarios firmados, cuando volvió a ver a la muchacha. Esta vez se estaba yendo de la barraca y al hacerlo estrechó la mano de un hombrecillo rechoncho, que usaba gafas con montura de metal y que Kurt supuso que era Schulz. Era un apretón de manos extraño, superficial, como si ninguno de los dos quisiera formar parte de él y lo dos quisieran que terminara lo antes posible. Kurt observó a la muchacha mientras caminaba por el sendero hacia el límite de alambre de púa y la puerta de salida, entonces llamó a Schulz.
—¿Feldwebel? —El hombre asintió. Kurt lo miraba desde arriba—. Esa joven… ¿estaba aquí por el puesto de traductora, ¿verdad?
—Sí, teniente.
—¿La va a tomar?
Schulz se retorció un poco.
—No me queda otra opción, me temo, señor. Tiene fluidez en ambas lenguas. Hemos tenido muy pocos candidatos.
—No entiendo. ¿Hay algún problema?
Schultz parpadeó muy rápidamente como si alguien le hubiera tirado arena en la cara, y se rascó la punta de la nariz.
—En absoluto, señor. Estoy seguro de que demostrará que es totalmente aceptable.
Kurt percibió que Schulz estaba guardándose algo, pero no podía molestarse en averiguarlo. Su atención estaba todavía a medias en la figura de la joven que se iba, de modo que sonrió vagamente y le indicó a Schulz que podía irse. Luego, todavía con los sumarios en la mano, sintió una fuerte curiosidad que lo presionó a continuar. Al menos, eso fue lo que se dijo después.
Verificando que nadie estuviera mirando, bajó por el camino detrás de la muchacha, con cuidado de mantener la distancia. Al llegar a la puerta, ella giró a la izquierda hacia el estrecho camino rural. Haciendo un rápido saludo a los guardias, Kurt salió del complejo tras ella. Todavía quedándose bastante lejos –después de todo, si ella se daba vuelta a preguntarle, ¿qué le diría?–, siguió a la muchacha hasta el siguiente recodo. Allí, lo que vio lo hizo dar un paso atrás y meterse en el borde de pastizal del camino por miedo a interrumpir ese momento privado.
La joven estaba inclinada en un portón de hierro oxidado que llevaba a una granja vecina, con los antebrazos apoyados en la barra superior. Kurt no podía ver su expresión, pero la inclinación de sus delgados hombros sugería una intensa tristeza, incluso desesperación. Levantó una mano pálida, ligera, hasta la cara y se secó las mejillas. Con la otra mano, se quitó las hebillas de la nuca hasta que su pelo cayó en suaves rulos, luego sacudió la cabeza hacia atrás para soltarlos más, con cuidado de no perder ni una sola hebilla, que colocó en el bolsillo de su abrigo. Kurt la observaba, transfigurado, apenas respirando, temeroso de que ella pudiera darse vuelta y verlo, mientras, al mismo tiempo, deseaba que lo hiciera. Pero la muchacha no se dio vuelta; continuó de pie, totalmente quieta, apoyada en el portón y mirando hacia el campo que tenía delante, como aspirando los aromas y perfumes de la campiña que la rodeaba. La brisa la rodeó, redibujando su silueta, y Kurt imaginó que ella había cerrado los ojos. Luego, cuando una bandada de golondrinas cruzó el cielo por encima de ella, la joven se inclinó hacia adelante sobre el portón y vomitó hacia el lado del campo.
La ciudad estaba más ajetreada que lo habitual, quizá debido a los rumores de quesos franceses en oferta en el mercado cubierto. Hedy se paró en la esquina a observar a las amas de casa que pasaban apuradas con bolsas de compra medio vacías, y ciclistas con tubos de goma como neumáticos que se desviaban para evitar los baches. Miró a su alrededor, tratando de decidirse. El apartamento de Anton estaba a una corta caminata hacia su derecha, pero si giraba a la izquierda hacia la calle New estaría en su casa en ocho minutos. Tenía un gran deseo de correr y sentir el consuelo de Hemingway ronroneando sobre su estómago. Pero sabía que esta frialdad entre ella y Anton se había prolongado por demasiado tiempo y era hora de terminarla. Hoy, especialmente, extrañaba la compañía cómoda de Anton y su seguridad optimista. Giró a la derecha y sintió que sus pasos se apuraban a medida que se acercaba a la tienda. Sin golpear, abrió la puerta del costado hacia el apartamento y comenzó a subir la escalera. Pero lo que oyó luego la hizo congelarse en el lugar.
—Adentro por la nariz, afuera por la boca… Ahora lento. —La voz, masculina, llena de autoridad, flotó hacia ella por el aire estancado que olía a moho y harina. El estómago de Hedy se hizo un nudo mientras continuaba subiendo de puntillas, tratando de identificar la voz. Ciertamente, no eran Anton ni su jefe, el señor Reis. Trató de no emitir sonido, dudando al llegar arriba.
—¿Anton? —La puerta estaba entreabierta y ella la empujó hasta que se abrió lo suficiente para poder ver adentro. Sentada erguida en el centro de la habitación en una silla de madera estaba Dorothea, con los ojos cerrados en actitud de concentración, su respiración era rápida y superficial, su pelo oscuro se le pegaba en la frente. Tenía las manos juntas delante de ella como en una plegaria, y el pecho le saltaba con una tos persistente. A su derecha, con la mano apoyada en su hombro para darle seguridad, se encontraba Anton, y a su izquierda había un caballero de edad mediana con mechones grises alrededor de las sienes y gafas redondas con montura de pasta. El hombre se dio vuelta e hizo un gesto con la cabeza a Hedy antes de volver a su tarea. Hedy miró a uno y a otro confundida, hasta que divisó el gran maletín de cuero, en parte abierto, y el estetoscopio que sobresalía debajo de la chaqueta de franela del caballero. Los ojos de Anton se dirigieron a ella.
—Dory tiene un ataque de asma. —Una vergonzosa explosión de irritación estalló de inmediato. ¿Qué estaba haciendo esta mujer aquí si estaba enferma? ¿Y por qué se estaba apoyando en Anton, cuando seguramente tenía familia? Pero al ver el color arcilloso de su piel y las gotas de sudor en su frente, Hedy dejó de lado sus otros sentimientos. Un estómago vacío, dijo una vez Albert Einstein, no era un buen consejero político—. Afortunadamente —estaba diciendo Anton—, el doctor Maine estuvo dispuesto a venir aquí desde el hospital.
—¿Estás bien? —preguntó Hedy. Dorothea abrió los ojos por un momento y reconoció la pregunta de Hedy con un movimiento inconexo de los dedos—. ¿Cuál fue la causa?
—Estaba molesta. —Anton le hizo un leve gesto con la cabeza, advirtiéndole que no siguiera preguntando. Hedy, con dudas, colocó su bolso sobre la mesa, insegura de si debía quedarse, mientras el médico seguía escuchando los pulmones de Dorothea a través de su estetoscopio. Finalmente, se enderezó.
—Debe tratar de evitar situaciones que la pongan ansiosa, señorita Le Brocq. La prevención es mejor que la cura, ¿sí? —Su voz, que tenía acento de Jersey, era dulce y gentil, aunque entrecortada por el cansancio. Las bolsas debajo de los ojos le recordaron a Hedy a su tío Otto, y cuando se dio vuelta para incluirla en su sonrisa, se encontró devolviéndosela—. El stock de epinefrina es escaso, como todo lo demás —continuó—. Quizás no podamos conseguirla hasta dentro de unos meses. Hay algunos tratamientos caseros que pueden ayudar, como aceite de mostaza o el jengibre, pero dudo que los encuentre en las tiendas en estos días. Trate de llevarla al hospital si sucede de nuevo. Las visitas a domicilio se están limitando a absolutas emergencias.
—Pensaba que a los médicos les permitían usar automóviles privados —expresó Anton.
—Sí, pero nuestra asignación de combustible es menos de dos galones por semana. Eso puede significar difíciles elecciones a veces. —Escribió una factura con letra caótica y se la dio a Anton, que la miró con sorpresa. El médico hizo un gesto con la mano—. ¿Qué puede comprar el dinero en este momento? Una hogaza de su deliciosa panadería austríaca lo cubrirá de sobra. Que tengan todos un buen día.
Recogió su bolso y salió silenciosamente de la habitación dejando un leve olor a humo de cigarrillo. Para su sorpresa, Hedy se apenó un poco por su partida.
Anton fue a servirle a Dorothea un vaso de agua. Hedy lo siguió hablándole suavemente en alemán.
—Entonces, ¿qué pasó?
Anton mantuvo los ojos en el agua que corría, pero le respondió en alemán, también.
—Su padrastro descubrió mi existencia y la echó de la casa. Dory va a ir a vivir con su abuela por un tiempo hasta que las cosas se calmen—. La miró a los ojos por apenas un segundo—. Por favor, no me digas “te lo dije”.
—Perfecto, no lo voy a decir.
Anton cerró el grifo y giró hacia ella.
—Lo siento, pero me gusta. Y le gusto a ella. ¿Qué debería hacer? ¿Dejarla para complacer a los demás?
Hedy se acercó y le tocó el brazo.
—La conoces desde hace unas semanas apenas. ¿Realmente vale la pena tanto problema?
—Es solo un problema si decides verlo de ese modo. Su familia va a terminar entendiendo. Como dice Dory, si nos hace felices, debe de estar bien.
—¿Y si los alemanes te fuerzan a entrar al ejército?
—Estoy clasificado como productor de alimentos, así que no va a suceder. A menos que la guerra siga mucho tiempo. —Se encogió de hombros para indicar que no había nada más que decir, luego llevó el agua a Dorothea y le sostuvo el vaso junto a la boca. Ella bebió de a sorbos, manteniendo sus manos en las de él. Hedy se quedó junto a la cocina, mirándolos a los dos, escuchando la respiración superficial y arenosa de Dorothea. La ventana estaba abierta, y el encaje sucio de la cortina se agitaba un poco en la brisa. En algún lugar allá afuera, una madre le gritaba a su hijo que lloraba.
Anton quebró el silencio hablando deliberadamente en inglés.
—¿Por qué tienes puesto tu mejor vestido?
Hedy dudó, reticente a compartir sus grandes noticias ahora. Pero Anton lo averiguaría pronto, de todos modos.
—Conseguí el trabajo de traductora en Lager Hühnlein. —Observó sus caras asombradas por un momento antes de agregar: —Tenían razón… estaban desesperados. —Anton sonrió por primera vez.
—¡Pero eso es maravilloso! ¿Escuchaste, Dory?
Dorothea asintió e inspiró muy profundo antes de responder.
—Son grandes noticias, Hedy. Sabía que te iría bien. —Sonrió con verdadera calidez y, en ese momento, Hedy se dio cuenta de que, probablemente gracias a la diplomacia de Anton, Dorothea no tenía idea de lo molesta que había estado esa primera noche.
—Si hubiera tenido otra opción… —Hedy se detuvo. Esas justificaciones, aun en sus propios labios, parecían vacías y patéticas.
—¿Un poco de café de bellota? —intervino Anton.
—Otra vez, quizá, ya tienes bastante de qué ocuparte. —El comentario tenía un dejo de resentimiento, y Hedy vio el dolor en los ojos de Anton e, instantáneamente, deseó poder haberlo evitado.
—Bueno, estoy muy contento por ti, Hedy. Ven a la panadería pronto y cuéntame todo al respecto.
El niño fuera de la ventana estaba gimiendo ahora, y el cuarto parecía agobiante. Hedy sintió una repentina necesidad de aire fresco. Se obligó a sonreír.
—Muy bien, lo haré. Adiós.
Mientras bajaba la escalera, lo escuchó decir:
—Hiciste lo correcto, sabes.
Hedy simuló no haberlo oído.
El reloj en la pared del fondo marcaba las cuatro: la predecible hora de sufrimiento, cuando el esfuerzo de sentarse encorvada sobre su antigua máquina de escribir Adler desde la mañana temprano le producía un dolor ardiente detrás del omóplato izquierdo, y la presión requerida para bajar las duras teclas le hacía arder los tendones.
Hedy se acomodó en su silla de madera desvencijada y se tomó un momento para estirar la espalda y masajear sus muñecas doloridas. Se preguntaba si las otras muchachas de la oficina sufrían del mismo modo, esas robustas bávaras, importadas de la Madre Patria para tipiar y archivar toda la semana y revolcarse con sus novios soldados todo el fin de semana. Si compartían su dolor, nunca lo demostraban. Hedy miró hacia la estrecha ventana de la barraca, las líneas de luz de sol se burlaban de ella con la promesa de una gloriosa tarde afuera.
A la habitación le faltaba el aire, sus luces fluorescentes titilaban sin sentido incluso en un día brillante como este; y de su vecino Derek, un joven cetrino y nervioso, que era el único otro no alemán en ese bloque, emanaba un perpetuo olor a moho. Hedy sospechaba que era porque, al igual que ella, no tenía un lugar donde secar la ropa lavada. Sospechaba que probablemente ella oliera de la misma forma. Si era así, no le importaba. Que la olieran. Consciente de la mirada aguda de Vogt, la supervisora del bloque, tomó otra lista de las licitaciones de la compañía de construcción alemana y colocó un formulario de traducción en el rodillo de la Adler.
Era sábado, el final de su primer mes en la oficina, y era día de pago. Esperaba que recoger el pequeño sobre marrón pudiera levantarle el ánimo aplastado. El trabajo en sí mismo no era exigente –traducir correspondencia, nóminas salariales, asignaciones– y el salario era decente. Pero la miseria de él era mucho más pesada de lo que había esperado. Los largos días de trabajo, el polvo, la falta de ventilación, la extenuante caminata de una hora dos veces por día con tan poca comida… todo eso era bastante malo. Pero la conciencia no podía ser frotada hasta quedar limpia. Cada mañana, observaba cómo los camiones, llenos de mercenarios de ojos muertos, iban retumbando hacia las obras en construcción para reforzar los muros antitanques y construir nuevas pistas de aterrizaje, sabiendo que ella ahora era parte de eso. Parecía que la supervivencia era un negocio costoso para el alma.
Schulz, cuyas cejas casi se habían salido de su cabeza cuando vio por primera vez la “J” roja sobre la tarjeta de identidad, le había asignado un escritorio en el rincón más apartado, más oscuro de la barraca, ansioso de que su estatus racial pudiera causar desorden. Pero pronto quedó claro que el personal de alto rango de OT estaba manteniendo en silencio la clasificación de Hedy. Al menos por eso ella estaba agradecida. Esos insulsos mecanógrafos arios, que miraban a través de ella como si estuviera hecha de papel, sin duda serían mucho menos pasivos en los pasillos oscuros entre las barracas de trabajo si descubrieran la verdad. Aceptó el asiento del rincón sin quejarse, mantenía la cabeza gacha y hacía su trabajo con velocidad y hablando lo menos posible, aunque aquí, por lo menos, su acento actuaba como una cobertura, en lugar de una desventaja. Comía sola en el comedor, sin hacer contacto visual. Además de su supervisora y ocasionalmente Derek cuando se quedaba sin algo, no atraía la atención de nadie. Si no fuera por esa gota de saliva que, con secreta venganza, arrojaba en el piso de las letrinas cada vez que iba, podría haber parecido que ni siquiera estaba allí.
La única excepción era el teniente alemán que había conocido el día de su entrevista. Se habían cruzado en los pasillos varias veces y, cada vez, él la saludaba con una amplia sonrisa y alguna pequeña cortesía en alemán. Ella replicaba con un “hola” entre dientes, sabiendo que una palabra interpretada como inapropiada o irrespetuosa podía significar el despido. Pero había una calidez inesperada en esos ojos, casi una chispa traviesa, que le gustaba. Y en secreto, cuando había pasado toda una semana sin una conversación significativa, casi que esperaba esos fugaces momentos de normalidad. Eran extrañas las trampas que la soledad podía tenderle a la mente.
Justo cuando sacaba la hoja terminada del rodillo, Vogt, una mujer enjuta con uñas excepcionalmente largas y amarillentas, se acercó al escritorio de Hedy. Sobre él colocó su salario, junto con una lista de nombres y direcciones y un atado de cupones de gasolina.
—Listas de asignación —graznó con su voz estrangulada, similar a la de un loro—. Tienen que estar listas esta tarde. Los cupones son para despacho inmediato. Cuando haya completado cada lista, coloque el formulario del receptor y la cantidad de cupones apropiada en el sobre marrón sellado.
—¿Cada receptor tiene el mismo número de cupones cada semana?
—No, las reservas de combustible son pocas, pueden recibir menos.
—¿Y esa información figura en el formulario?
—No se necesita una explicación. La diferencia les será compensada la semana siguiente o cuando se recuperen las reservas.
Hedy asintió y comenzó a llenar los formularios como le pedían, pero su mente se desvió hacia un pensamiento peligroso. Si los receptores no tenían idea de cuántos cupones esperar cada semana, ella podía, en teoría, asignarles la cantidad que decidiera y guardarse el resto. El corazón comenzó a martillarle en el pecho. Los cupones de gasolina valían una fortuna y podían cambiarse por cualquier cosa. Todas las semanas veía en el mercado negro carne, huevos y azúcar robados a hurtadillas en los puestos del mercado, a precios que ni siquiera su salario podía comprar. Esta podría ser la llave a ese reino mágico. Pero ¿y si los formularios eran chequeados antes de su envío? Grises formas irregulares aparecieron en sus papeles y se dio cuenta de que le transpiraban las manos.
Trató de concentrarse, de pensar con claridad. Ser atrapada era impensable. El robo de propiedad alemana había enviado a muchos de los isleños a la cárcel; como judía, significaría la deportación. Pero, no obstante, su mente bailaba y se zambullía, imaginando no solo el precio, sino la satisfacción. Ganar en algo. Lograr una revancha. Respiró lenta y profundamente mientras observaba a los otros empleados.
En la siguiente hora, observó a cada trabajador tomar sus papeles del escritorio del frente y colocar los cupones en las cajas para su recolección. Cada vez, las copias de los documentos eran selladas por un administrador y apiladas en el escritorio de Vogt como una capa de torta, pero nadie se molestaba en chequearlos. Hedy calculó que, mientras que la cantidad correcta de atados de cupones fuera contada en la sala de stock, nadie haría nada después. Y aun cuando algún conductor de entregas se quejara sobre una asignación reducida, no había forma de que alguien pudiera rastrear la variante hasta ella.
Diez minutos antes de las seis no se había decidido todavía. En ese momento, luchaba por controlar sus dedos temblorosos. Luego, cuando la aguja grande del reloj casi llegaba a las doce, vio que Vogt se daba vuelta para encargarse de una pila de firmas. Hedy tomó el formulario para una empresa de construcción irlandesa con una asignación de treinta cupones, y los puso en la Adler. Con gotas de transpiración cosquilleándoles en las axilas, escribió el número veinticinco en el casillero y, al mismo tiempo, deslizó cinco cupones en el bolsillo interno de su abrigo que colgaba del respaldo de su silla. Nadie la había visto, estaba segura. Cuando el timbre del fin del turno chilló en la pared, se puso de pie, entregó el resto de los formularios y los sobres en el escritorio de Vogt y salió de la barraca con paso regular.
La tarde era dorada, con el sol todavía alto en el cielo y una suave brisa en el aire. Apenas necesitaba el abrigo, pero no se atrevió a quitárselo ahora; de todos modos, ir con ropa de más en esta isla semihambreada era algo común esos días. Las partículas de polvo se le pegaban a los ojos y la garganta, y el corazón le latía con fuerza, pero miraba hacia adelante y seguía caminando. Se dijo que era el destino. La facilidad de esta oportunidad era como si el universo la estuviera obligando a tomar esa oportunidad para igualar el resultado. Se movía con el flujo de trabajadores por la pendiente hacia la puerta sur, su botín anidado con seguridad cerca de su corazón. Los cuerpos se apuraban y la pasaban en su deseo de llegar a casa. Hedy maniobraba a través de ellos, asegurándose de mantener su paso firme. Casi estaba en el portón. Casi estaba libre. Entonces, sintió una mano sobre el hombro.
Al darse vuelta, vio la cara de él cerca de la suya. Durante un segundo, lo único que reconoció fue el uniforme y pensó que iba a desmayarse.
—Hedy, ¿verdad? Soy Kurt Neumann, ¿se acuerda? Nos conocimos el día en que fue contratada. —Debe de haber visto que el color había abandonado su cara porque agregó rápidamente—. No se preocupe. No es por trabajo… Ni siquiera formo parte de la OT. Quería pedirle un favor.
Ella lo miró, esperando a medias que los cupones cobraran vida, salieran de su abrigo y se dirigieran hacia la cara del teniente. Inspiró lentamente tratando de retomar el control.
—¿Sí?
—Sé que es una de nuestras traductoras. Tengo este artículo del American Journal of Science, sobre el futuro del automóvil, y me preguntaba si usted podría traducírmelo. —Hedy abrió la boca, pero no salió ningún sonido—. Yo hablo inglés, ¡pero sé que el suyo es mucho mejor que el mío! Me encantaría pagarle, o podría agradecerle comprándole un trago alguna vez. ¿Quizás una cena? —Sonrió, y era una sonrisa auténtica, cálida, llena de optimismo e ideas. Sus dientes eran blancos y parejos. Hedy percibió que el ácido que daba vueltas en su estómago estaba subiendo.
—¿Cena?
—Mire, comprendo si no quiere ser vista en público con un oficial alemán. Pero tenemos acceso a nuestras propias tiendas. Podría llevar la comida a su casa. ¿Le gusta el queso?
—¿Queso? —Hedy se maldijo. Este tipo de reacción de pánico era exactamente la forma en que la iban a atrapar.
—O lo que quiera. Nada raro, le prometo. Estuve en la Deutsche Jungenschaft, sabe. Modales perfectos. —Lanzó una pequeña risa, invitándola a unirse a ella. Hedy estiró sus músculos faciales hacia la posición de risa—. Entonces, ¿qué dice?
—Por supuesto. —Sintió que el espacio a su alrededor se movía y desaparecía. Su único pensamiento consciente era que, claramente, este hombre no sabía que era judía. Cada partícula de su cuerpo le gritaba que se fuera. En su visión periférica estaba buscando las salidas.
—Perfecto. Bien, pondré el artículo en su escritorio y usted me hará saber qué noche le viene bien, ¿de acuerdo? Nos vemos.
Otra brillante sonrisa y se había ido. Hedy se dio vuelta y continuó andando por el camino para salir del complejo. Sus piernas parecían moverse sin peso debajo de ella, y el sendero pasaba sin ser visto delante de sus ojos. Apenas exhalaba hasta que llegó al camino principal y, durante el resto de su viaje a casa, tuvo que detenerse para recuperar el aliento a la vera del camino. Recién cuando estuvo de nuevo en su apartamento pudo darse cuenta de lo que había ocurrido. Allí comenzó a reír, unas aterradoras carcajadas de histeria que hicieron que Hemingway se escondiera debajo de la cama, y la forzaron a sentarse junto a la mesa. Durante varios minutos se preguntó si pararía alguna vez.
Con mano temblorosa, sacó los cupones del bolsillo interior y los miró. Se había salido con la suya. Y, aparte de su propio miedo, no había razón por la que no debiera salirse con la suya de nuevo. Quizá todas las semanas. Sintió orgullo. Había engañado a los amos, se había anotado una victoria. Ya no era una colaboradora, sino una luchadora de la resistencia. Escondiéndose a plena vista dentro del pozo de la serpiente, inoculando veneno en su nido, lanzando una señal de victoria a toda la nación alemana.
Solo había un problema. Parecía que había invitado a un oficial alemán a su casa para cenar.