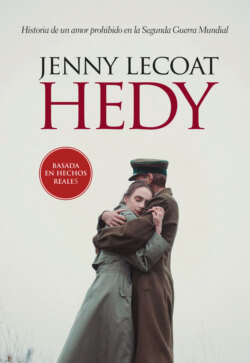Читать книгу Hedy - Jenny Lecoat - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1 Jersey, Islas del Canal Verano de 1940
ОглавлениеEl calor del sol había comenzado a suavizarse, y las gaviotas volaban para atrapar su última presa del día cuando sonó la sirena. Su gemido subió y bajó como un llamado por encima de los desordenados techos de tejas y los capiteles de la iglesia de la ciudad, y a través de los jirones de los campos de papas que estaban más allá. En la bahía de St. Aubin, donde las olas lamían la arena y burbujeaban sobre ella, su aviso llegó finalmente a los oídos de Hedy, que dormitaba apoyada contra el espolón, y la despertó de un salto.
Se levantó en cámara lenta y observó el cielo. Podía oír también un leve quejido hacia el este. Trató de serenar la respiración. Quizá fuera otra falsa alarma. Estos avisos se habían convertido en un hecho cotidiano en las dos últimas semanas, cada vez que aviones de reconocimiento simplemente sobrevolaban en círculos y luego desaparecían mar adentro con cámaras llenas de imágenes borrosas de los caminos principales y los muelles del puerto. Pero esta vez era diferente. El sonido del motor evidenciaba una feroz señal de propósito, y varios puntos negros diminutos aparecían en el azul distante. El quejido se convirtió en un murmullo y el murmullo en un zumbido estridente. Entonces lo supo. Esta no era una misión de reconocimiento. Este era el comienzo.
Hacía ya días que los isleños observaban el humo negro que se levantaba en forma de hongo sobre la costa francesa; sentían que la vibración de las explosiones distantes latía a través de su cuerpo y les sacudía los huesos. Las mujeres pasaban horas contando y recontando los alimentos enlatados en sus despensas, mientras que los hombres corrían a los bancos para retirar los ahorros de la familia. Los niños se quejaban a gritos cuando les ponían las máscaras de gas sobre la cabeza. Para entonces, se había desvanecido toda esperanza. No había nadie en la isla para disuadir a los agresores, nada que se interpusiera entre ellos y su trofeo, excepto la planicie de agua azul y un cielo vacío. Y ahora los aviones estaban viniendo. Hedy podía verlos claramente, todavía a cierta distancia, pero, por el contorno, suponía que eran Stukas. Bombarderos en picada.
Miró alrededor en busca de refugio. El café más cercano sobre la playa estaba a un kilómetro y medio de distancia. Deteniéndose solo para buscar su cesta de mimbre, corrió por los escalones de piedra que llevaban a la pasarela de arriba, subiéndolos de tres en tres. Una vez allí, exploró el paseo: a unos cien metros hacia la Primera Torre había un pequeño refugio en el paseo marítimo. No tenía más que un banco de madera en cada uno de sus cuatro lados expuestos, pero iba a tener que alcanzar. Hedy se lanzó hacia él, rasguñándose el mentón al calcular mal el salto hacia el pedestal inferior, y se arrojó contra el banco. Un momento después, recibió la compañía de una madre joven, probablemente no mucho mayor que ella, atravesada por el pánico, que sujetaba a un pequeño de cara pálida de la muñeca. En ese momento, los aviones estaban sobre el puerto de St. Helier: uno dibujaba un arco a través de la bahía hacia ellos, el ruido del motor era tan ensordecedor que ahogaba los gritos del niño mientras la mujer lo protegía contra el suelo. El violento martilleo de las ametralladoras penetró en los oídos de Hedy cuando varias balas chocaron contra el espolón y saltaron en diferentes direcciones. Un segundo después, una explosión distante sacudió el refugio con tanta violencia que Hedy pensó que el techo iba a colapsar.
—¿Qué es eso? ¿Una bomba? —La cara de la mujer estaba cenicienta debajo de su tono bronceado por el sol.
—Sí. Cerca del puerto, creo.
La mujer la miró entrecerrando los ojos. Era el acento, Hedy lo sabía…, aun en un momento como este seguía separándola, marcándola como una extranjera. Pero la atención de la mujer rápidamente volvió a su hijo.
—¡Dios mío! —murmuró—. ¿Qué hemos hecho? Mi marido me dijo que deberíamos haber evacuado cuando teníamos la oportunidad. —Sus ojos se fijaron en el cielo—. ¿Cree que tendríamos que habernos ido?
Hedy no dijo nada, pero siguió la mirada de su compañera. Pensó en sus empleadores, los Mitchell, tambaleándose al subir a ese buque de carga sucio, inadecuado, con su hijo que gritaba y nada más que una muda de ropa interior y unas pocas provisiones en una caja marrón. En este momento, con el olor del combustible quemado de los aviones en la nariz, habría dado cualquier cosa por estar con ellos. Sus nudillos se volvieron amarillos en el banco de pizarra. Tirabuzones de humo negro flotaban por la bahía, y podía oír sollozar al pequeño a su lado. Hedy tragó con esfuerzo y se centró en las preguntas que rebotaban en su cerebro como una máquina de pinball. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que los alemanes aterrizaran? ¿Reunirían a la gente, los pondrían de pie delante de la pared para fusilarlos? Si venían por ella, ¿entonces…? No tenía sentido terminar esa idea. Anton, la única persona en la isla a la que podía considerar su amigo, no tendría poder para ayudarla. El refugio volvió a vibrar y ella sintió su fragilidad.
Hedy se quedó agachada en silencio, escuchando los aviones que daban vuelta y bajaban en picada, y el estallido de explosiones a una milla de distancia, hasta que, por fin, el sonido de los motores comenzó a desvanecerse a lo lejos. Un hombre con el cabello blanco revuelto se desplomó cerca de ellos y se detuvo a mirar el refugio.
—Los aviones se han ido —anunció—. Traten de volver a casa lo más rápido que puedan. No falta mucho para que lleguen aquí. —Los ojos de Hedy se fijaron en su chaqueta, que estaba cubierta de polvo y manchas dispersas de sangre—. No se preocupe, no es mía —le aseguró el hombre—. Un viejo compañero que caminaba cerca del muelle recibió una bala en la pierna…, tuvimos que llevarlo al hospital.
—¿Hay muchos heridos? ¿O…? —Hedy echó un vistazo hacia el niño, sin querer terminar la pregunta.
—Algunos, sí. —La voz del hombre tembló un poco y Hedy sintió un golpe de angustia. Presionó su puño contra los labios y tragó, antes de que el hombre continuara—: Bombardearon una fila de camiones de papas que esperaban para descargar en el muelle. No sé, por el amor de Dios, ¿cuál es el sentido de eso? —Sacudió la cabeza e hizo un gesto hacia su destino—. Apúrense.
El hombre se alejó rápidamente. Hedy arrastró su cuerpo tembloroso y se puso de pie, le deseó buena suerte a la mujer y se largó por el paseo hacia la ciudad, preguntándose cómo diablos haría para volver a lo de los Mitchell, suponiendo que la casa todavía estuviera en pie. Trató de apurarse, pero sus piernas delgadas se sentían débiles. Imaginó a Hemingway escondido debajo del sofá en la sala vacía, con su felino pelaje gris erizado de terror. Ya estaba lamentando a medias haber desobedecido la instrucción del señor Mitchell de haberlo puesto a dormir. Los ojos confiados del animal habían derretido su corazón en la puerta del veterinario. Ahora no estaba siquiera segura de que pudiera alimentarse ella, mucho menos un gato.
Para cuando llegó a las afueras de la ciudad de St. Helier, pudo oír las sirenas de las ambulancias y los gritos aislados de hombres desesperados que trataban de trabajar en equipo. El humo salía en columnas perfectas de los botes y los edificios en la tarde de verano sin viento; algunos automóviles estaban abandonados en los caminos en ángulos extraños. Había poca gente alrededor: algunos buscaban a los desaparecidos, otros caminaban sin rumbo; una vieja pareja sollozaba en un banco. Hedy siguió caminando, forzándose a poner un pie delante de otro, dirigiendo deliberadamente sus pensamientos hacia la realidad. El mar que rodeaba la isla probablemente ya estuviese lleno de submarinos. Pronto estaría una vez más rodeada por esos uniformes de color gris verdoso y oiría el ladrido de las órdenes. Imaginaba el golpe en la puerta, manos de la Wehrmacht tomándola del codo, la casa abandonada con platos sucios todavía sobre la mesa. Todo era posible ahora. Recordaba demasiado bien la forma en que los alemanes se habían comportado en Viena. En especial con los judíos.
Apretó el paso, empujando el peso del cuerpo hacia adelante, deseosa de llegar a casa. Tenía que encontrar a Hemingway y darle un abrazo.
—Tengo esto. Pero podría ponernos en problemas.
Anton estaba de pie en la puerta de su habitación, sosteniendo un par de calzoncillos de algodón acanalado, que en un tiempo habían sido blancos y ahora eran grises. Incluso desde su asiento junto a la ventana, Hedy podía ver que no estaban lavados. Sintió que una pequeña sonrisa se apoderaba de sus labios al escuchar la palabra “problemas”; Anton podía ser cauto a veces, del mismo modo que podía ser absurdamente optimista en otros momentos. La cara de él, como la de ella cuando se veía en el espejo, estaba pálida por la ansiedad y el agotamiento. Anton vivía solo y Hedy sospechaba que las últimas cuatro noches, como ella, se había quedado sentado vigilando sin dormir las calles desiertas, contando las horas del toque de queda con una temerosa expectativa.
—Demasiado tarde para preocuparse por eso —replicó Hedy—. Y dijeron una bandera blanca. No especificaron de qué debía estar hecha. Mira, todos lo están haciendo.
Sacaron la cabeza por la ventana del primer piso a la luz del sol. Debajo, se veía una ordenada calle de la ciudad, rodeada por apartamentos construidos sobre tiendas y negocios, cuyas puertas abrían directamente al pavimento. Fuera de cada ventana, colgaba algún tipo de género casero: un delantal, el pañal de un bebé, ropa interior vieja. Desafío frente a la derrota. Anton asintió y Hedy, con cuidado de solo usar la punta de los dedos, tomó los calzoncillos y los ató al palo de la escoba; luego los sacó por la ventana, apoyando el extremo de la escoba en una silla y sujetándolo con una toalla. Mientras lo hacía, el sonido de los motores de un vehículo llenó sus oídos.
—Aquí vienen —murmuró Hedy.
El primer automóvil apareció al final de la calle en subida, bien visible desde su punto de observación: un elegante Bentley convertible, lleno de oficiales de rango superior. El segundo era un Daimler reluciente con varios más. Detrás de ellos, había una docena, o algo así, de marca Ford y Morris menos impresionantes, con soldados de más bajo rango, y un par de motocicletas con sidecar al final, todo robado, supuso Hedy, de los garajes de residentes locales, ya que los militares que llegaron apenas pudieron haber tenido tiempo de transportar sus vehículos desde Francia. Incluso desde arriba se veía con claridad el placer en las caras de los alemanes. Probablemente, después de meses en los fríos campos lodosos de Europa, las playas blancas y los caminos arbolados de esta pintoresca isla les habían resultado una grata sorpresa, del mismo modo que una vez le había ocurrido a Hedy.
—Míralos.—La voz de Anton estaba oscurecida por la furia—. Cualquiera pensaría que conquistaron toda Inglaterra, no unas pocas islas británicas cerca de St. Malo.
—Para ellos es el primer paso —murmuró Hedy—. No esperan que los saludemos, ¿no?
Hedy miró las ventanas de enfrente. Detrás de cada una, los residentes miraban con un odio impotente a sus nuevos señores. No había habido más bombas desde el viernes por la noche, y el daño cerca del puerto y el Weighbridge, en parte, ya había sido reparado, pero todos sabían que ese día marcaba el verdadero comienzo del sometimiento. Al observar la llegada de sus captores, la gente deseaba que su furia les acribillara el corazón, su hosquedad era su única defensa.
Hedy sacudió la cabeza.
—No van a obligarnos a saludarlos. Querrán convencernos de lo civilizados que son…, mostrar al mundo cómo pretenden dirigir Gran Bretaña. ¿Qué fue lo que dijeron? —Tomó el panfleto que estaba en la pequeña mesa de Anton, y le sacudió la tierra del cantero de flores donde había caído. —Aquí está: “La libertad de los habitantes pacíficos está solemnemente garantizada”. —Resopló—. Veremos cuánto dura.
Anton le apretó el hombro para transmitirle seguridad. Hedy sintió la calidez de su mano, el primer contacto físico con alguien desde que se despidió de la menor de los Mitchell y tuvo que morderse la parte interior del labio para contener las lágrimas. Se quedaron así un largo rato, hasta que las filas de automóviles desaparecieron y las ventanas que daban a la calle comenzaron a cerrarse. Habría más soldados, por supuesto, y, en los días siguientes, muchos más, pero los isleños habían tenido su primera impresión del enemigo, suficiente por un día. Anton volvió a su habitual poltrona junto a la chimenea, ubicada con cuidado para esconder el linóleo roto que había debajo. Era un apartamento pequeño, destartalado, pero tenía una calidez acogedora, mucho más confortable que la gran casa desierta de sus ex empleadores, y el olor de la panadería que estaba debajo lo hacía hogareño. Era un lugar donde siempre se había sentido segura.
—No tiene sentido pensar lo peor —dijo Anton, leyéndole la mente.
—Todo bien para ti. —Se desplomó en la única otra silla y acomodó una pierna debajo de su cuerpo, como hacía siempre. Sus dedos jugueteaban con la cinta de su vestido—. ¡Soy tan estúpida! ¿Por qué no me fui a los Estados Unidos cuando tuve la posibilidad?
—Sabes por qué.
—¡Podría haber conseguido el dinero de algún modo! No tendría que haberme dado por vencida tan fácilmente.
Anton se inclinó hacia adelante en su silla.
—Mira, quedaron tan pocos judíos en la isla, ¿una docena, tal vez?, que es probable que, para los alemanes, no valga la pena perseguirlos. —Debe de haber visto el escepticismo en los ojos de su amiga, porque continuó:—De verdad, no creo que sea tan malo como fue en Viena.
Hedy sacudió la cabeza.
—¿No? Aunque tengas razón, aunque no vayan contra mi pueblo, ¿te das cuenta de lo vulnerables que somos ahora? Somos extranjeros aquí, ¡extranjeros que hablamos alemán! Quedaremos atrapados en el fuego cruzado.
—La gente de Jersey no se volverá contra nosotros, ellos saben por qué estamos aquí.
—Anton, te arrastraron a ese campo apenas seis semanas atrás, ¡solo por ser un extranjero enemigo!
—Solo hasta que verificaron todo, luego volví a casa. Eso es lo que quiero decir…, la gente aquí es bastante razonable.
—¡Ustedes, los católicos! —Su voz sonó aguda y áspera—. ¡Ustedes creen que el mundo está lleno de santos! ¿Piensas que los locales no recordarán que los austríacos arrojaron flores y vitorearon a los alemanes cuando cruzaron nuestra frontera?
Anton se recostó en su silla. A pesar del afecto que tenía por él, era una constante decepción para Hedy que Anton evitara las discusiones. En parte, porque no le gustaba la confrontación, pero también por un deseo genuino de no generar infelicidad. Tal vez ese era el motivo por el que ella nunca se había sentido atraída románticamente hacia él, a pesar de todo lo que tenían en común. Cuánto más protegida se sentiría ahora si las cosas hubieran sido diferentes entre ellos.
Anton se dio vuelta en la silla, maniobrando para cambiar de tema.
—Tengo que tratar de dormir un poco esta noche —dijo finalmente—. La panadería reabrirá mañana. El señor Reis considera que vendrá mucha gente que querrá comprar por miedo, pero no estoy tan seguro. Creo que la mayor parte de la gente tratará de seguir como si fuera un día normal.
Hedy se rio con amargura.
—Sí, por supuesto. Como dices, las tiendas abrirán, por orden del comandante. Y seguiremos con nuestros asuntos como si nada hubiera pasado. Eso es lo que hace la gente, ¿no? Levantaremos nuestras cortinas y adelantaremos el reloj una hora para adaptarnos a la hora alemana. Y nos convenceremos de que todo estará bien. —Su respiración salía en forma de cortos jadeos. Anton se acercó a ella.
—Hedy, basta.
—Todos caminarán por la ciudad como si no tuviesen miedo de ser arrestados. Y yo, yo me sentaré a esperar a ser llevada Dios sabe adónde en el próximo barco. Tienes razón, además de eso, será un día como cualquier otro. —Las últimas palabras salieron de ella como un grito, mientras caía de rodillas y los sollozos sacudían su cuerpo—. No puedo soportar esto, Anton, no otra vez. Por favor, no permitas que me lleven de nuevo.
Anton la tomó suavemente en sus brazos mientras le susurraba palabras de consuelo; luego le pasó su pañuelo. Hedy lloró durante diez minutos completos mientras Anton preparaba un té caliente; la invitó a sentarse en su poltrona para beberlo. Puso a Rajmáninov en el gramófono y ambos se sentaron en un silencio acompañado, escuchando las supremas melodías hasta que el sol comenzó a bajar. Hedy observó el cielo por encima de los tejados que pasaba de un dorado pálido a un rosado; sus pensamientos iban en caída libre. Pensaba en sus padres allá en Viena, cuyas hermosas cartas ya no llegarían. Pensaba en Roda, en su risa de plata y su pelo salvaje; qué valiente había sido su hermana, metiendo ese sobre con chelines austríacos en su ropa interior mientras empujaban su viejo automóvil Steyr hacia el espesor de la maleza, a dos kilómetros de la frontera suiza. Se preguntaba si Roda había logrado llegar a Palestina. Luego, cerró los ojos y dormitó por un rato. Cuando despertó, Anton le dio más té y unos pastelillos viejos que había tomado de la tienda. Le pasó lo que quedaba de una lata de sardinas para que le llevara a Hemingway. Finalmente, cuando el cielo ya era de color azul profundo, llegó el momento de que se fuera.
—Busco mi chaqueta y te acompaño —dijo Anton—. No deberías estar en la calle sola.
Hedy se sonó la nariz y se acomodó el pelo. Esa noche era un umbral, el momento para poner las cosas en orden, para empacar y dejar todo listo. Mañana compraría un pasador para la puerta de entrada. Uno grande, negro, de acero, que se deslizara en su guía hasta cerrar con un clic sólido.
Del otro lado de la ventana, las estrellas más fuertes y brillantes comenzaban a perforar la oscuridad. Las miró mientras pensaba en quienes protestaban en las calles de Viena, borrando los eslóganes pro independencia de la calle. Los alemanes se reían y simulaban que los cubos pateados y los dedos aplastados eran accidentes, y la tiza y la pintura finalmente se eliminaban. Pero las palabras y los colores de los mensajes se imprimieron a fuego en su memoria para siempre, y la resolución nunca desapareció de los ojos de esos manifestantes.
Anton regresó con su chaqueta. Hedy le devolvió el pañuelo.
—Quédatelo.
—No, gracias. Ya no lo necesitaré.
La mañana del 16 de septiembre, un día con un grueso círculo negro en el calendario de Hedy, amaneció clara y brillante, a pesar de que una fuerte brisa soplaba persistente de la dirección del puerto. El clima había sido impredecible en los últimos días; una terrible tormenta había llegado del Atlántico directo al golfo de St. Malo, produciendo abruptos chaparrones y vientos que barrían las esquinas de la ciudad, hacían volar los sombreros de las mujeres y azotaban la bandera con la esvástica que ahora colgaba fuera de la Municipalidad. Estas ráfagas eran inusuales para el clima suave de la isla, sobre todo, cuando las hojas todavía estaban verdes en los árboles y las noches aún tardaban en llegar. Sin embargo, Hedy no había escuchado ni una queja al respecto; quizá, porque ya no había ningún turista que ahuyentar, o quizá porque parecía un reflejo adecuado de la depresión que había caído sobre la isla. La noche anterior, cuando caminaba por el espolón de la bahía de St. Aubin, observando a los suboficiales alemanes que desenrollaban millas de alambre de púa a lo largo de la playa, le pareció que hasta las olas se estaban retirando más rápido que antes, como si ya no desearan permanecer en ese lugar infectado.
Hedy se ajustó el cárdigan un poco más sobre el vestido mientras se dirigía a la principal calle comercial de la ciudad, preguntándose por qué el ritmo resuelto de sus sandalias de tacón hacía tanto eco mientras caminaba apurada por la calle, tanto que los transeúntes se daban vuelta para mirarla, casi agraviados por el sonido. Mientras hacía clic-clac en dirección a la calle King, se dio cuenta, poco a poco, de que el volumen se debía a la desaparición del tránsito motorizado. Aparte de ocasionales vehículos alemanes, el entramado urbano de St. Helier había vuelto a ser un laberinto de calles peatonales, donde cada ruido abrupto rebotaba y repicaba por las paredes, como en los viejos tiempos. Se prometió no volver a usar tacones en público. No había pasado las últimas semanas como un fantasma en su propia comunidad, saliendo apenas para comprar comida o tomar un poco de aire, solo para atraer la atención ahora.
Sin embargo, estaba agradecida de haber encontrado un nuevo apartamento en el centro de la ciudad, de fácil acceso a las tiendas y al mercado cubierto de la calle Beresford. Fue un gran cambio desde la gran casa de la familia Mitchell, pero con esa propiedad ahora bajo administración legal, un cuarto de alquiler frío en la parte superior de una casa en la ciudad era una especie de hogar, y mejor que quedarse encerrada en los distritos rurales. Las tiendas ya habían agotado las bicicletas, y Hedy había visto algunos caballos destartalados enganchados a viejos carros eduardianos, cargados con productos de St. Mary y St. Martin, y montones humeantes de estiércol de caballo de nuevo en los modernos caminos asfaltados. Muy pronto, reflexionaba Hedy, las calles de Jersey sonarían y olerían como las de su infancia.
Miró su reloj, eran poco después de las nueve y cuarto, lo que le daba apenas suficiente tiempo para comprar unas medias nuevas antes de su entrevista. Esa mañana había perseguido a Hemingway por el apartamento con un diario después de que él hubiera dañado su último par, gritándole que habría sido mejor abandonarlo. Se apuró hacia la tienda departamental De Gruchy, pasando a varias amas de casa locales, todas con la misma expresión: una mirada cauta, atormentada, de temerosa expectativa. Todas ellas apretaban el paso cuando pasaban grupos de soldados alemanes charlando, asustadas de estar tan cerca del enemigo, con miedo de que el apuro pudiera malinterpretarse. Y había muchos, quizá cientos de soldados en la ciudad ahora, echando un vistazo a las vidrieras y holgazaneando en los parques. ¿Cómo pudo el Reich disponer de tantos barcos para transportarlos a todos?, se preguntaba Hedy. Cruzando la calle para evitar un bullicioso grupo de soldados fuera de servicio, que compartían cigarrillos y se daban palmadas en los hombros, llegó al negocio, empujó la pesada puerta de vidrio y caminó entre los diversos mostradores elegantes hasta el sector de las medias.
—Disculpe —Hedy trató de neutralizar su acento tanto como pudo sin que sonara como una parodia—. Quisiera comprar unas medias.
La asistente, una mujer de unos cuarenta años, con un rodete alto, inclinó la cabeza mientras se preparaba para darle las malas noticias a su clienta.
—Lo siento, señora, pero no tenemos nada.
Hedy miró hacia abajo a los cajones de exhibición debajo del vidrio pulido del mostrador, y vio que estaban casi vacíos.
—¿No tiene nada atrás, quizá? —esbozó una sonrisa forzada, temerosa de que este abordaje obvio pudiera volverse en su contra, pero la mujer sacudió la cabeza.
—Lo siento, no puedo ayudarla. —Se inclinó hacia delante de un modo conspirador, envolviendo a Hedy con su penetrante perfume floral, y susurró—: Son ellos. Vienen aquí tan amistosos, pero ¡mire! Pasaron como una manga de langostas, para enviarles todo a sus familias, porque no han tenido nada en sus tiendas durante meses. Abrigos de invierno, utensilios de cocina, telas, lo que se le ocurra. ¿Trató de comprar queso esta semana? No se conseguía por nada del mundo.
Hedy adoptó el mismo volumen.
—¿No pueden negarse a servirlos?
—Vino este oficial alemán, este Jerry, y dijo que, si lo hacíamos, nuestros gerentes iban a parar a la cárcel. Pero ¿de dónde va a venir el nuevo stock? Eso es lo que quiero saber. ¿Usted los vio por el puerto esta semana, enviando todas nuestras papas a Francia? ¿Qué se supone que vamos a comer? Le digo qué… —La cara de la mujer se le iluminó cuando se le ocurrió una idea, y su voz bajó aún más—. Puede quedarse con las medias que estoy usando ahora si puede conseguirnos un par de costillas de cerdo para esta noche. Es el cumpleaños de mi esposo y no he conseguido nada para él excepto un poco de tripa sobrante.
Hedy la miró mientras consideraba la propuesta. La idea de ponerse las medias usadas de una extraña le resultaba desagradable, pero más desalentador era comprender que, aunque quisiera, no estaba en posición de hacer ese tipo de trato. Esa misma mañana se había dado cuenta de que el carnicero del final de su calle había puesto un cartel que decía: “Solo clientes habituales”. Sin dudas, había tratos especiales disponibles para los amigos y los favorecidos en este pequeño lugar insular, pero Hedy no tenía ese estatus.
—Gracias, le agradezco la idea, pero intentaré en otra parte.
La asistente se encogió de hombros para indicarle que estaba perdiendo el tiempo. Y así fue. Las tiendas vecinas, las mercerías en el extremo alto de la ciudad, incluso los pequeños negocios detrás del mercado, donde las mujeres mayores iban en busca de batones sin estilo y camisones de franela, todos le contaron la misma historia. A las diez menos diez, Hedy se dio por vencida y se dirigió hacia su cita con las piernas desnudas, oyendo la voz de desaprobación de su madre, que decía que las muchachas honestas nunca salían de ese modo.
No bien dobló en la Plaza Royal, todavía con la enorme cruz blanca de la rendición pintada en el pavimento de granito rosado, vio la multitud. Una fila caótica de hombres, serpenteando alrededor de la cuadra y metiéndose en la calle Church, amontonados de a dos o de a tres, todos arrastrando los pies y murmurando groserías furtivas a los demás, mientras esperaban para entrar a la oficina de registros improvisada en la biblioteca. Hedy se dio cuenta de que era la línea de registro para los hombres locales entre dieciocho y treinta cinco años, una manifestación del deseo de los nazis de enlistar, clasificar y numerar, y una preparación para futuras identificaciones. A partir de ahora, la búsqueda, el pedido de explicaciones y la exoneración de las personas de Jersey serían tan fáciles como tomar un memo de un casillero. ¿Cuál era la expresión en inglés? Como dispararle a un pez en un barril. El viento sopló de nuevo, y ella sintió un escalofrío.
De algún lugar en el centro de la multitud surgieron gritos de enojo. Hedy estiró el cuello y vio a un joven con una gorra de lana gesticulando a dos soldados alemanes y gritándoles que no tenían derecho a tratar de este modo a ciudadanos respetuosos de la ley. Hedy vio que los soldados se llevaban al hombre: el corazón le galopaba en el pecho y cerró los ojos por un momento. Luego se acomodó el vestido, se apartó de la multitud y emprendió el camino sin mirar hacia atrás. En el extremo más alejado de la plaza, dobló hacia la calle Hill y, con la cabeza en alto, entró resuelta a la Oficina de Extranjeros.
El teniente Kurt Neumann dejó caer su bolso marinero sobre el piso encerado de su nuevo alojamiento, y se dirigió directamente hacia las ventanas francesas que estaban al fondo de la soleada habitación. Podía ya sentir una sonrisa que se le extendía por la cara, como un niño que asistía a su primera feria. ¡Qué vista! Si solo tuviera una cámara... El jardín era hermoso. Los pimpollos blancos de rosas Alamy y exóticos arbustos costeros rodeaban una prolija extensión de césped. Al fondo, había una puerta de hierro adornada y, más allá… el mar. O, para usar una palabra más precisa extraída de su nuevo diccionario, la costa. Este no era el océano al que Kurt estaba acostumbrado, esa planicie aterradora, agitada, que amenazaba con tragarse los barcos y a los soldados. Esta era una superficie de brillante zafiro, que lamía una playa de arena rubia y espumosas algas negras. Hacía señas para que uno entrara, para que se atreviera a sacarse las botas y correr descalzo por su suave costa hospitalaria. Si no tuviera una sesión informativa de implementación en diez minutos, Kurt habría hecho exactamente eso, en ese mismo momento. Sacudió la cabeza maravillado y agradecido de obtener un puesto allí.
El Unterfeldwebel que los había recogido del puerto poco después del amanecer había sugerido una visita guiada por la isla antes de dejar a cada oficial en el lugar asignado. En el asiento trasero del brillante Morris Ocho convertible, el vecino inmediato de Kurt, un teniente Fischer que, orgulloso, mencionó tres veces que era de Múnich, extendió un mapa sobre sus rodillas y bombardeó al conductor con preguntas sobre posiciones geográficas y planes para defensas fortificadas. Pero Kurt, aparte de un raro movimiento de cabeza para fingir interés, solo se apoyó en el respaldo del asiento de cuero y miró alrededor, feliz de dejar que la información se deslizara sobre él. Habría mucho tiempo para trabajar después. En ese momento, quería absorber cada detalle.
La isla parecía un rectángulo. Primero manejaron por la bahía de St. Aubin en el lado sur, pasaron por el puerto de pintoresco granito con sus botes de pesca que se balanceaban, y sobre la colina de St. Brelade, donde una exuberante vegetación verde caía a la bahía de arena blanca. El camino los llevó hacia el lado oeste con su vasta playa y sus dunas ondulantes, luego diez kilómetros por la costa norte, con acantilados majestuosos y bahías de agua azul-verdosa, dignas de una postal. Del lado este, se revelaba el paisaje lunar de terracota de una costa rocosa estéril, y se elevaba hacia el cielo el glorioso castillo centenario de Mont Orgueil. En cada vuelta de los caminos sinuosos, en cada pendiente y bajo cada arco de espeso follaje esmeralda, Kurt sentía un ataque de entusiasmo. Pero, para ese momento, Fischer y los otros oficiales consultaban sus relojes y murmuraban sobre la necesidad de dirigirse a sus alojamientos y presentarse en su puesto. Kurt asintió, mientras pensaba cómo le gustaría regresar aquí con su viejo amigo Helmut después de la guerra; aparentemente había planes de convertir todas las Islas del Canal en un centro turístico de clase alta para los militares cuando todo terminara. Podrían hospedarse en uno de esos grandes hoteles en el paseo marítimo, ir a bares, conocer algunas chicas. La pasarían genial.
Su alojamiento resultó ser una casa bonita en el lado este, en un área llamada Pontac Common. El interior olía a cera y lavanda, y había sido decorado con gusto en patrones florales discretos por sus antiguos dueños de Jersey. Parado en el jardín y mirando hacia el mar, Kurt se preguntó dónde estaba viviendo ahora. El sol del verano tardío le calentaba la cara a pesar del viento frío, y las abejas zumbaban entre las flores. Fischer, que estaba marcado en la lista como compañero de cuarto de Kurt, apareció sonriendo, como aprobando la vista.
—¿Qué lugar, no?
—Hermoso —replicó Kurt.
—Hay muchas cosas que poner en línea, sin embargo. Me refiero a toda la guarnición.
—¿De verdad? —Kurt notó que estaba usando una insignia de Ataque de Infantería y un broche de bronce de Combate Cercano.
—Directiva de Relaciones Públicas de Berlín. —Fischer olfateó y aplastó el final de un pequeño cigarro en el césped—. Hubo mucha cooperación con el gobierno local en las primeras semanas, creo que eso envía un mensaje equivocado. —Kurt asintió, preguntándose qué quería decir—. Aparentemente ni siquiera juntaron a los Judenschweine todavía; condenados cerdos judíos.
Kurt aspiró su cigarrillo y sintió que la parte divertida de su día empezaba a terminar.
—¿Quieren hacerlo?
—Los están registrando esta semana. Luego veremos. —Fischer aspiró una gran bocanada de aire marino—. Sí, creo que podemos hacer algo con este lugar.
Hedy observó cómo Clifford Orange, jefe de la Oficina de Extranjeros de Jersey, se acomodó detrás de su escritorio, pasando las manos por la superficie como si saboreara su solidez. Era un hombre de edad mediana; se le estaba cayendo el pelo, pero usaba un pequeño bigote, y sus cejas eran tan gruesas que parecía que treparan por voluntad propia. Del cielorraso colgaba una araña, demasiado grande para la habitación; el sol entraba por la ventana y se extendía por el piso brillante. Más allá del vidrio, Hedy podía ver los árboles en el patio de la iglesia de la ciudad. Se sentó en la silla tapizada delante del escritorio de Orange y cruzó las manos sobre la falda encima de su cartera, con la esperanza de transmitir conformidad y obediencia. Le ofreció una pequeña sonrisa, pero Orange ya estaba perdido en el legajo que tenía delante de él.
—Entonces, señorita Bercu. Déjeme refrescar la memoria. Usted tiene veintiún años, llegó a Jersey el 15 de noviembre de 1938, y actualmente reside en el número 28 de la calle New, ¿correcto?
—Correcto, en el piso superior.
La observó con una mirada curiosa. Hedy sospechaba que era su dominio del inglés lo que lo intrigaba.
—Cuando llegó aquí, usted tenía una reciente visa británica a nombre de Hedwig Bercu-Goldenberg, un pasaporte extranjero emitido en Viena en septiembre de ese año y una tarjeta de registro que establecía su estatus como nacional de Rumania, emitida en Viena en mayo de 1937, a nombre de Hedwig Goldenberg. —Bajó el documento y la miró a los ojos—. ¿Puede explicar la variación en su nombre?
—Creo que ya lo he explicado: Bercu era el apellido de mi padrastro, y Goldenberg era el de mi madre.
—¿Su padrastro?
—No sé quién fue mi verdadero padre. Después que nací mi madre se casó con un rumano, y yo tomé su apellido.
Hedy tragó al final de la oración y tomó dolorosa conciencia de que había una película de sudor sobre su labio superior. Había ensayado esta historia una docena de veces con Anton en su apartamento, pero decirla en voz alta en un ambiente formal se sentía diferente.
Orange retiró el capuchón de su lapicera fuente, y con gran precisión escribió una nota en el documento.
—Entonces, siendo Goldenberg un apellido judío, ¿usted, de hecho, es judía?
—No.
Orange volvió a colocar el capuchón en su lapicera y la dejó a un lado, asegurándose de que estuviera perfectamente paralela al secante.
—¿Usted no es judía?
—Fui criada como protestante. Mi padrastro es judío y mi madre adoptó su religión cuando se casaron, pero no tengo sangre judía.
Hedy intentó sonreír, pero esta vez no pudo. Cada palabra de la mentira la atragantaba. Los ojos de Orange se incrustaron en ella y Hedy se dio cuenta de que le estaba mirando el pelo, que ella había acomodado especialmente hacia arriba para la entrevista de hoy. Sabía que su color rubio oscuro sería su principal coartada, en particular, para alguien como Orange que, probablemente, solo había visto imágenes de judíos en libros. Pero ahora estaba evaluando su autenticidad. Quizá le habían dicho que todas las mujeres judías usaban pelucas.
—¿Me está diciendo que su madre, cuyo apellido es Goldenberg, era, de hecho, protestante?
—Sí. —Ahora sus manos aferraban la cartera como si pudiera salir volando de su falda en cualquier momento.
Orange se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, mirando hacia la torre de la iglesia normanda, una pose de juiciosa concentración.
—Verá, señorita Bercu, estoy en una posición muy difícil. Confío en que comprenda la relación entre las autoridades de Jersey y el Comando de Campo alemán.
—No del todo.
Orange se alisó el bigote con el pulgar y el índice.
—Me temo que es muy delicada. La administración civil de Jersey sigue como antes, pero ahora debemos acomodarnos y ejecutar las órdenes de nuestros nuevos señores. Y los alemanes han pedido que todos los judíos que viven en las Islas del Canal deben registrarse separados del resto de la población. —Se dio vuelta para quedar frente a ella—. Comprenda que estaría yendo contra mi obligación si no informara de todas las personas judías al Comando de Campo alemán.
Hedy trató de aclararse la garganta antes de responder.
—Pero yo no soy judía.
Orange suspiró lo suficientemente fuerte para que ella lo oyera.
—Si me perdona, encuentro su explicación poco convincente a la luz de la evidencia documental. Si usted pudiera probar de algún modo sus antecedentes…
—¿Por qué soy yo la que tiene que aportar una prueba? Si usted no me cree, ¿no le corresponde a usted, o a los alemanes, brindar prueba de que soy judía? —Dejó de hablar y se mordió el labio recordando el consejo de Anton de aplacarlo, no provocarlo. En su falda, las uñas se clavaban en sus palmas.
Orange volvió a su asiento como si quisiera cerrar el tema.
—Al contrario —replicó—. Las instrucciones del comandante de campo dicen con bastante claridad que, ante la duda, hay que tomar la medida precautoria de clasificar a esa persona como judía.
Hedy respiró profundo. Sintió que solo le quedaban unos segundos.
—Señor Orange… —Tuvo cuidado de pronunciar la “g” suavemente en estilo francés, no dura como en la fruta en inglés—. He visto en Viena cómo tratan los alemanes a los judíos. Si usted me registra como judía, seré observada constantemente. Puede que me pongan en prisión, quizá peor. Usted me estará poniendo en un peligro grave.
Orange frunció el entrecejo como un padre decepcionado con su hijo descarriado.
—No se han tomado medidas activas contra los ciudadanos judíos.
—Eso no significa que no estén planeadas.
—Si tiene tanto miedo de los alemanes, ¿por qué no evacuó en junio?
—Lo habría hecho, si Inglaterra hubiera aceptado el estado actual de mi visa. —Se rozó el labio superior con el dorso de la mano—. Si usted manda la información que le di hoy, los alemanes aceptarán su palabra. No hay razón para que alguien cuestione mi estatus de raza durante el resto de esta guerra. —Levantó la vista para cruzarse con la de él, una última apelación. Orange miró su cara, el legajo y de nuevo la cara antes de cerrar el legajo.
—Lo siento, señorita Bercu, pero, dada la información que tengo, sería descuidado de mi parte no clasificarla como judía por la ascendencia rumana dentro de las actuales regulaciones. Si pasara por alto las reglas y los alemanes descubrieran que he hecho eso, podría poner en riesgo no solo mi posición, sino toda la relación de cooperación entre el gobierno de Jersey y los ocupantes, de la que depende la seguridad de esta isla. Estoy seguro de que comprenderá. —Ella seguía mirándolo e, incómodo de pronto, Orange comenzó a charlar con una falsa animación mientras acomodaba sus papeles—. No tiene de qué preocuparse, sabe. Cualquier irregularidad que pueda haber ocurrido en su país natal, el registro es solo una formalidad aquí, parte del celo alemán por la buena administración. Aquellos de nosotros que estamos en el gobierno hemos visto que la mayoría de ellos son razonables y corteses. Simplemente tenemos que jugar con sus reglas, por ahora. —Hedy sabía que estaba esperando que ella se levantara, pero se quedó donde estaba, como si negarse a moverse de esa silla pudiera, de algún modo, alterar el curso de su destino—. En todo caso, creo que esto es todo por hoy.
Había terminado. Hedy se puso de pie con dificultad, tratando de recalibrar su nueva posición. Su destino había sido sellado, su vida se había transformado por el trazo de una lapicera. Miró a su alrededor y notó otras cosas en la oficina: la lámpara de bronce ubicada a un ángulo perfecto de cuarenta y cinco grados, los estantes con archivos sobre la legislación de Jersey ordenados alfabéticamente. Y en el rincón más lejano, más oscuro, un globo terráqueo en su pie, con una fina capa de polvo por no haber sido rotado en muchos meses. Nunca había tenido una chance. Orange le extendió la mano para que se la estrechara.
—Buenos días, señorita Bercu.
Hedy miró la mano sin extender la suya, luego lo miró directamente a los ojos.
—Fick dich selbst.
Se dio media vuelta y se marchó.