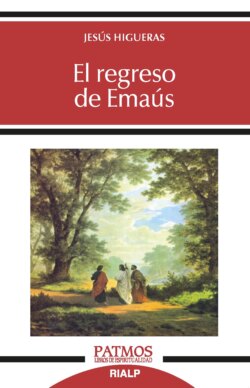Читать книгу El regreso de Emaús - Jesús Higueras Sánchez - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. ¡ÉL VIVE!
El propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos.
COMENCEMOS POR PREGUNTARNOS qué sabemos de Jesús de Nazaret.
Aparentemente es un hombre normal, un judío del siglo I, nacido en la tierra de Israel. Su país, subyugado por varios imperios a lo largo de los siglos, tenía a sus espaldas una historia de esclavitud, derrota y fracaso, a la vez que una clara identidad nacional por su relación con Dios. Ahí, en ese cruce de caminos donde se encuentran África, Asia y lo que hoy es Europa, aparece un artesano, un hombre que trabajaba con sus manos, que lo mismo hacía un muro de ladrillos, que confeccionaba una puerta, arreglaba un tejado o elaboraba una mesa. Un hombre que parecía uno más entre los hombres, que vivía como sus coetáneos, que en nada se distinguía de sus paisanos. Sin embargo, ese hombre, con su vida ordinaria y normal estaba cambiando el curso de la historia. Ese hombre, que vivía en una ciudad prácticamente desconocida, en una familia sencilla, que ganaba el pan con el sudor de su frente y seguía las costumbres de sus compatriotas, estaba realizando la redención del género humano. Ese hombre corriente era Dios. Iba los sábados a la sinagoga, como un judío más, y venía a salvar al mundo. A salvarte a ti. A darle un sentido a la historia, y a tu historia.
Fíjate que de los treinta y tres años que Jesús pasa en la tierra de un modo visible, al menos treinta son de ocultamiento, de una existencia sin espectáculo ni espectadores. Hay algunos exégetas que aseguran que ni siquiera duró tres años su vida pública, en la que se dedicó a predicar y a hacer milagros. Lo que está claro es que necesitó poco tiempo para anunciar su mensaje y llevar a término su misión.
Y muere como un delincuente, junto a otros delincuentes. Sufre la pena máxima que entonces se podía imponer, que era la crucifixión. Acaba sus días en la tierra abandonado por sus amigos y por sus discípulos, como un fracasado que desilusiona a sus seguidores. Hasta aquí es fácil aceptar el relato, pues creyentes y no creyentes aceptan la historicidad de Jesús. Es un personaje histórico, eso nadie lo duda.
Pero a partir de aquí, empieza lo que nos distingue de los demás, porque nosotros creemos que Cristo ha resucitado. El que estaba muerto volvió a la vida. Aquellos discípulos suyos que habían huido en el peor momento vencidos por el temor empiezan a decir que ese Jesús con el que habían compartido intimidad, al que todos habían visto morir de forma tan cruel, ese mismo Jesús... ha resucitado.
Jesús vive ahora y es el mismo que fue detenido, condenado, azotado, coronado de espinas, torturado camino del Calvario, crucificado y sepultado. Es Jesús el que se acerca a los discípulos y los acompaña en su camino. Después asegurarán que ha vuelto a la vida, que por sus venas vuelve a correr la sangre, que su corazón vuelve a palpitar, que sus pulmones inspiran y expiran, que camina, habla, come, que se pueden tocar las llagas de sus manos y de su costado…
Lo aseguran porque le han visto, porque le han tocado y han comido con él. Jesús, para ellos, es un muerto que ha vuelto a la vida. Todo el mundo acepta que Jesucristo ha muerto en la cruz, pero solo nosotros, sus discípulos, afirmamos que ha vuelto de la muerte. El papa Francisco dedicó una bella exhortación apostólica a los jóvenes, que precisamente lleva por título Christus vivit, y es una referencia a lo central, a la esencia y fundamento de nuestra fe:
Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida (…). ¡Él vive y te quiere vivo! Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza[1].
En momentos de dificultad, cuando tiembla el suelo que pisamos, cuando sobreviene la enfermedad o la pérdida de seres queridos, muchas personas dicen: «Tengo miedo al futuro, especialmente a la muerte, porque nadie ha vuelto de ahí para contarme qué hay después». Manifiestan así la natural inseguridad del ser humano cuando peligran o desaparecen todas las seguridades que le sostienen en la tierra. Pero no es verdad lo que dicen los incrédulos: hay uno que sí ha vuelto de la muerte, que murió y ahora vive.
Eso lo cambia todo.
Nada puede ser igual después de este acontecimiento decisivo para la historia de la humanidad... ¡La fuerza de la Resurrección de Cristo transforma los corazones!
Piensa en tanta gente que tienes cerca de ti, que ofrece día a día un claro ejemplo de cómo la fe en Cristo resucitado les hace capaces de lo imposible, les da fuerza, les inspira valor.
Considera cómo la Resurrección del Señor provocó un cambio radical en aquellos que, aún amándole, desertaron en el momento de la prueba. Simón Pedro, que niega conocer a Jesús por miedo a una criada, anuncia que ha resucitado, y estará dispuesto a derramar su sangre y a jugarse la vida por Él. Y de hecho se la juega, él y los demás discípulos, dando así cumplimiento a las palabras de Jesús: «Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en sus sinagogas, y seréis llevados ante los gobernadores y reyes por causa mía, para que deis testimonio ante ellos y los gentiles»[2]. Lo hacen porque experimentan la cercanía de aquel que les prometió estar siempre con ellos asistiéndoles, acompañándolos, transformando desde dentro sus vidas: «Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué debéis decir; porque en aquel momento se os comunicará lo que vais a decir. Pues no sois vosotros los que vais a hablar, sino que será el Espíritu de vuestro Padre quien hable en vosotros»[3].
Esa presencia de Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, se hace muy clara en la historia de la comunidad que él instituye, la Iglesia, que desde sus comienzos será perseguida con saña. Muchos de los cristianos de la primera hora derraman su sangre por afirmar la resurrección de Jesús el Nazareno. Muy pronto san Esteban muere apedreado y el apóstol Santiago es pasado a cuchillo por el rey Herodes.
Los inicios de la Iglesia también ponen de manifiesto la maldad humana, el odio que los cristianos despertaban en muchos poderosos. Ahí está el ejemplo de los protomártires romanos, a los que Nerón asesina con crueldad, adornando avenidas con cristianos colgados y atados a postes, untados de brea y prendidos hasta morir entre las llamas. Y las fieras. Y los descuartizamientos... El colmo del horror.
Son hechos históricos y no leyendas edificantes, que nos animan a la virtud. Imagina por un momento cuál sería tu actitud si te pidieran el martirio, si tuvieras que perder todo por confesar tu fe. Quizá te invadiera, como puede pasarme a mí, el miedo, y encontrarías mil excusas para rechazar la muerte: tus hijos, tu casa, tus planes de futuro, tus sueños no cumplidos… Si nos pasa esto, es que no hemos asumido con todas sus consecuencias que ser cristiano supone estar dispuesto a perder la vida, a derramar la sangre si fuera preciso, como los primeros cristianos. Porque la fe en Jesús el Nazareno es tan importante que sin ella la vida pierde todo el valor.
Esto no quiere decir que no amemos la vida. ¡Claro que queremos vivir! Tenemos ilusiones y alegrías, como los demás. Ningún mártir va buscando la muerte, pero hay algo más grande por lo que merece la pena sufrirla. El martirio ha sucedido y sigue sucediendo ahora. En estos momentos hay muchos cristianos que mueren en países donde ponen bombas en las iglesias, donde los matan por ir a misa, en pleno siglo XXI.
Podrías preguntarte, al ver tanta ira en los verdugos y tanta valentía en las víctimas, qué hay en el corazón de los mártires. ¿Sugestión, tozudez, locura? Miles de personas de todo tipo han dado la vida por afirmar que Cristo ha resucitado, que vive, que es el único que puede salvarnos, que sólo él puede llenar los deseos más hondos del corazón: niños, ancianos, jóvenes, personas casadas, pobres, ricos, gente culta o ignorante, todos consideran que morir por Cristo es un privilegio, un regalo de Dios.
El martirio no se puede explicar desde la pura razón o desde la psicología. Los mártires son testigos, personas que han vivido algo muy real, y dan fe de ello. Nosotros, como ellos, estamos también llamados a experimentar la resurrección de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo, y dar testimonio de ella ante quien sea.
Muchos han muerto a lo largo de la historia por las más variadas razones, algunas muy meritorias. Sócrates, por ejemplo, aceptó perder la vida rodeado de sus amigos, como un héroe, por defender la coherencia y la verdad. Fue esa una muerte digna, que reflejó gran valor. Algo loable y noble.
Pero Cristo no hace eso. Muere abandonado, retorcido, asfixiado, insultado, por ser testigo del amor del Padre a la humanidad. Eso es lo que Jesús de Nazaret quiere manifestar con su vida y su muerte: que somos creados como hijos, y amados como hijos. Para convencernos, escoge el camino del sufrimiento por amor, y esto es lo que hace que su muerte sea distinta a cualquier otra muerte. Quiere revelarnos así que somos amados del Padre, no consecuencia de la evolución, del azar o la casualidad. Ante Dios, no hay seres humanos con más o menos suerte, o con mayor o menor categoría.
San Pablo decía: «En efecto, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús»[4]. Este es el núcleo del mensaje que Cristo trae a la tierra, un mensaje de amor, que da lugar a la fraternidad universal en la que todos nos necesitamos mutuamente. Ya no hay diferencias, porque todos somos hijos de Dios.
Ese es el título más valioso que posee cada ser humano.
Te podrías preguntar si Jesús de Nazaret era un loco, alguien que vivía fuera de la realidad. Si recuerdas algunos pasajes evangélicos, comprobarás que a Jesucristo le tomaron a menudo por loco. Hay un momento en el que declara: «En verdad, en verdad os digo: antes de que Abrahán naciese, yo soy»[5]. Le quisieron apedrear, convencidos de su locura al hacerse igual a Dios.
Pero lo que sucede es que ese hombre al que calificaban de delincuente, loco e ignorante, saboteador y revolucionario..., ese hombre ha resucitado. Y esa fuerza que resucita a Jesucristo, que le devuelve a la vida para no morir más y derramar su Espíritu entre todos los hombres, es la misma que experimentan sus discípulos cuando dan testimonio del amor del Padre y de la fraternidad universal. La resurrección de Cristo sólo tiene sentido y explicación, no en la medida en que le afecta a él, sino a nosotros.
Porque por el Bautismo se nos regaló esa misma gracia, esa energía que devolvió la vida al cuerpo muerto de Cristo.
Es una realidad que ya está en nosotros y nos transforma radicalmente, nos posibilita la conversión en otro Cristo. Sí, gracias a este don puedes percibir que eres amado del Padre, y que los seres humanos son tus hermanos.
Cristo nos muestra con su vida y con su muerte, como también lo hacen los mártires, que sin sufrimiento no puede regalar la vida, y que la cruz solo tiene valor cuando es expresión de amor.
Hay un elemento común a la humanidad, que está presente en todas las culturas y en todos los tiempos: queremos evitar el mal, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, el abandono, el fracaso, todo aquello que consideramos una maldición. Pero Cristo transforma esa maldición, pues su resurrección ha abierto un nuevo camino, ya que desde que salió del sepulcro el sufrimiento se ha convertido en ocasión de amor, en camino de crecimiento.
Ese sufrimiento nos ayuda a identificarnos con Cristo y solo tiene sentido por amor. De lo contrario, puede convertirse en masoquismo, autocomplacencia, estoicismo, perfeccionismo o competitividad. Piensa, por ejemplo, en tanta gente que padece toda clase de incomodidades por lograr un cuerpo vigoroso, privándose de manjares o haciendo ejercicio físico a todas horas. Es bueno que te preguntes cuál es la razón de tu sufrimiento: si sufres por los demás, o más bien por ti. Porque tus hijos no son como esperabas, porque no te sientes correspondido, porque mucha gente te deja de lado, los amigos no son leales...
Estás llamado a sufrir, pero no de cualquier manera, sino purificando tu sufrimiento y convirtiéndolo en amor. Y esto es lo que hace el Nazareno. Pues solo Él es capaz de dar un sentido trascendente a tu vida, de forma que no te quedes anclado en las cosas de la tierra, sino que te eleves hacia las del cielo. Tu vida no es vulgar, no es indiferente o de poco valor. Es eterna, porque has empezado a existir y ya nunca dejarás de hacerlo. No terminarás nunca porque, aunque concluya la vida biológica, después viene la eterna, que ya puede comenzar en tu corazón mientras caminas por la tierra.
Jesús de Nazaret, además, te concede la verdadera libertad: no eres un esclavo de tus instintos y placeres, incapaz de frenar la pasión una vez que esta se enciende. Eres libre para gozar y para sufrir, y para tomar decisiones que vayan configurando tu personalidad. Esa libertad te hace capaz de aceptar la vida como viene, darle un nuevo sentido y unirte más a Dios y a los demás.
Otro aspecto decisivo es que Cristo te muestra la belleza, como un experto joyero muestra su obra maestra. No solo señala el cosmos, el orden del universo, sino que ante todo señala la propia alma humana. Esta posee una belleza que palidece cuando la persona se busca a sí misma (autoayuda, autosuperación, voluntarismo), y brilla con un fulgor maravilloso cuando ama a Dios y a los hombres.
Es la belleza del amor.
Si Cristo no hubiera resucitado, lo que acabo de contarte sería sólo una ideología moralista. Fíjate que con frecuencia podemos caer en la tentación de vivir la religión como un ideario más de los que han surgido a lo largo de la historia: «hay que ser bueno para ir al cielo», «hay que superarse», «hay que luchar con las propias fuerzas», «hay que cumplir, y dar la talla»... Esto es muy peligroso, porque para todo eso no te hace falta Cristo. Si sólo quieres ser buena persona, he de decirte que hay mucha gente que vive sin Cristo, que no le conoce o le rechaza, y que es muy buena.
Incluso más buena que tú.
Te invito a que mires en tu interior, hagas un examen serio y trates de comprender qué te aporta Cristo. No estás llamado a ser bueno: estás llamado a ser santo, que no es otra cosa que consentir que Jesús suceda en lo profundo de ti.
Cuando voy a los hospitales a visitar a algún enfermo y veo en la cama contigua a alguien sin fe, que vive su enfermedad con resignación y entereza pero con un fondo de tristeza y oscuridad, siento pena. Les falta Cristo, pues con Cristo, con su compañía, todo cambia.
Insisto, ser creyente no es ser bueno, resignarse y pasar por la vida sin hacer ruido, de puntillas. La fe, ese don que te hace Dios, da un sentido transcendente a todo lo que haces. Te concede la libertad interior para transformar el dolor en amor, para entregarte sin quejarte, para sacrificarte con una sonrisa. Así tu vida, con tus alegrías y tus penas, se convierte en una aventura preciosa, llena de belleza y amor.
Nuestra relación con Dios nos enriquece, nos hace más valiosos. Santa Catalina de Siena comparaba la Trinidad con un mar profundo en el que, cuanto más buscaba, más encontraba. Y cuanto más encontraba, más buscaba. Cristo es un océano, un cosmos por descubrir. Nunca podrás decir que ya lo has experimentado todo con Él, porque siempre podrás profundizar más. Él ha resucitado, lo hace todo nuevo, te muestra su intimidad y es capaz de saciar todos tus anhelos.
No es indiferente que Cristo haya resucitado, porque ese es el quicio del cristianismo. San Pablo decía que «si Cristo no ha resucitado, inútil es nuestra predicación, inútil es también vuestra fe»[6]. Pero nuestra sociedad parece impermeable a este anuncio, ya que trata de acallar el sentido de eternidad que hay en lo más profundo del ser humano y nos invita al disfrute de los placeres mundanos: «Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos»[7]. Es lo que muchas veces hacen los jóvenes cuando salen por ahí, poniéndose hasta arriba de copas, viviendo la sexualidad sin freno alguno, derrochando para tener muchas cosas y presumir. ¡Cuántas fuerzas gastadas inútilmente!
Nadie es feliz actuando de esta forma, porque así no se llena el corazón, no se encuentra sentido a la vida. Es poco, muy poco. Son migajas, anestesia, nada que se acerque ni remotamente a la felicidad. Puede servir para pasarlo bien un rato, pero no para hacer feliz a las personas.
La propuesta de Cristo supone permitir que Dios suceda dentro de cada uno, con toda la fuerza de su resurrección. San Pablo era muy gráfico: «Sin embargo, cuanto era para mí ganancia, por Cristo lo considero como pérdida. Es más, considero que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él perdí todas las cosas, y las considero basura con tal de ganar a Cristo»[8].
Pablo era ciudadano romano y había estudiado filosofía clásica. Por si fuera poco, era fariseo, un estudioso de la Ley, y su familia tenía en Tarso una buena posición social. Disponía de muchos recursos. Pero el encuentro con Cristo colocó estas realidades en su verdadera dimensión: todo lo estimaba basura, porque era consciente de que se había encontrado con lo mejor.
La gran aportación de Cristo a la humanidad no consiste en una ética correcta, ni en una liturgia —que es ciertamente bella—, ni tampoco en unas definiciones complejas sobre Dios. Eso solo son manifestaciones, signos exteriores de algo interior. Porque eres amado de Dios, Cristo pone en tu corazón la divinidad y hace que el cielo suceda en la tierra, que lo eterno esté en lo temporal, que el poder divino descanse en la debilidad humana.
El encuentro con Cristo provoca una transformación absoluta de tu ser. Pasas de lo puramente natural a lo sobrenatural, de vivir a ras de tierra a volar hasta las alturas. Solo así podremos entender el camino de las Bienaventuranzas, que son como un retrato de Cristo con el que estamos llamados a configurarnos.
Puede suceder que pienses: «Pero todo esto es de locos, no tiene ni pies ni cabeza...». Humanamente hablando, sí es de locos, y tiene pocos pies y menos cabeza. Pero ahí aparece el milagro del amor de Dios, que una vez haya empapado todo nuestro ser, transforma lo que somos y hacemos: «Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros»[9]. Jesucristo, con su entrega en la cruz, introduce un nuevo modo de amar.
Hoy en día llamamos amor a cualquier cosa: el sentimentalismo, el servirse de los demás para los propios fines, etc. El modo de amar de Cristo es distinto, porque sucede en el ámbito del sufrimiento, de la entrega de la vida, que no deja de ser alegre: es más, no hay vida más alegre, más feliz e incluso más amable humanamente que vivir con Cristo.
Esto disgusta, sobre todo, a los poderosos. Basta fijarse en la historia de la Iglesia y de la vivencia de la fe a través de estos dos mil años. Ha sido constante el choque de la debilidad cristiana con el poder humano: emperadores, reyes, sabios, ideologías, sistemas, estados. No es fácil seguir a Cristo. No lo fue durante su paso por la tierra, ni en la comunidad primitiva, ni a lo largo de los siglos, ni ahora lo es. Así lo anunció Simeón a María: «Este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel»[10]. Cristo advirtió que no había venido a la tierra a traer la paz, sino la división. Y puso como condición del discipulado la aceptación amorosa de la cruz: «Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la encontrará»[11].
No ha venido Jesús a quitarnos problemas, enfermedades o muertes. No ha venido a solucionarnos las cosas. No quiere que lo tomemos por un mago que hace que todo en nuestra vida vaya fenomenal.
Él ha venido a traer a Dios a tu corazón.
Ha venido a que la gracia, que es la presencia de Dios, more en cada uno.
Todo lo importante comienza con sufrimiento y dolor. Cuando te enamoras, al principio sufres un poco, o quizá mucho: ¿Me querrá? ¿Podremos estar juntos el resto de nuestra vida y ser felices? El amor, al principio, siempre pide que arriesgues. Cuando construyes una familia, hay una gran dosis de sufrimiento y superación: la casa, los hijos, el colegio, el equilibrio con el dinero. Cuando montas una empresa, hay riesgo de que fracase, porque es emprender una aventura y las aventuras pueden fracasar. Pero no en este caso. Con Cristo no cabe el fracaso.
Sólo el sufrimiento sufrido por amor dignifica al hombre y lo hace más humano.
Mira a los mártires. No les importaba perder todas sus seguridades. Entendían que lo primero y más importante era Cristo. Comprendían que era tan maravilloso haber descubierto a esta persona tan excepcional que todo lo demás era basura, algo muy secundario.
Te pregunto: ¿y si por Cristo tienes que perder a tus hijos, tu trabajo, tu salud o tus amigos? Piénsalo, porque seguro que muchas veces has tenido que decidir entre Cristo y tus intereses.
Y has elegido a Cristo en muchas ocasiones. O, como le sucedió a Simón Pedro, te ha dado miedo y has sido cobarde.
Si es así, estamos a tiempo de rectificar y ser valientes.
Cristo es el camino de la verdadera felicidad.
[1] Ex. Apost. Christus vivit, 1.
[2] Mt 10, 17-18.
[3] Mt 10, 19-20.
[4] Gal 3, 26-28.
[5] Jn 8, 58.
[6] 1 Co 15, 14.
[7] 1 Co 15, 32.
[8] Fil 3, 7-8.
[9] Jn 13, 34-35.
[10] Lc 2, 34.
[11] Mt 16, 24.