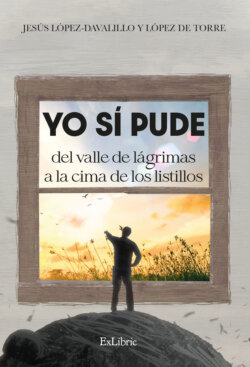Читать книгу Yo sí pude del valle de lágrimas a la cima de los listillos - Jesús María López-Davalillo y López de Torre - Страница 8
ОглавлениеAnalice un día cualquiera
(de lunes a viernes, sin contar los festivos)
Normalmente, si trabajamos, empezamos a gastar dinero nada más levantarnos. Como hemos de acudir pronto a nuestro trabajo, debemos dar la luz (que no es gratis), gasto que podríamos ahorrar si nos levantá-semos más tarde, con pleno sol. La ducha también supone un gasto (de gas, agua, electricidad…), pero este hábito no es conveniente suprimirlo del todo; de vez en cuando al menos debemos incurrir en este gasto, hasta que nos planteemos ir a vivir a un lugar cálido donde no sea necesaria el agua caliente para estos menesteres. En cualquier caso, este es otro ítem de ahorro.
El café que nos tomamos a continuación sí es susceptible de ahorro (tomando achicoria, por ejemplo), pero aun en esta etapa de severo ahorro no debemos olvidar que «la vida es cara; existe otra más barata, pero no es vida ni es nada».
Si para bajar al garaje tiene que usar el ascensor ¡está pagando gastos de comunidad!, que dio lugar a este curioso invento que instituyó unos extraños negocietes.
Se genera uno o más puestos de trabajo para gente que desarrolla muchas y variadas funciones, consistentes en guardar «la finca» como si de una niñera se tratara, con la ventaja de que se mueve menos que un niño viendo en la televisión un programa para mayores. En general, nosotros no participamos en su selección. La mayoría de los que yo he tenido no me han gustado; los hubiera elegido más altos, más rubios y con los ojos más azules.Y si a mi mujer no le hubiera importado yo, sinceramente, hubiera preferido una portera, como una chica que vi una vez en una revista en una gran ciudad, porque eso luce mucho ante los amigos que vienen a vernos a casa.
También hay un servicio de limpieza que, aunque en la mayoría de las ocasiones no se nota, hay que pagarlo, porque en caso contrario dicen que estaría aún más sucio.Yo no lo creo, pero mis noventa y nueve vecinos dicen que sí.
Finalmente, abro la puerta del garaje del tercer sótano y me dirijo hacia mi plaza, donde encuentro el mismo coche grande, sucio y viejo de todos los días, por el que tuve que empeñarme económicamente hace solo nueve años y, según me dicen todos (incluidos los vendedores de otros coches, que intentan que compre uno nuevo), no vale absolutamente nada. No es así, sin embargo, para el Excelentísimo Ayuntamiento, que me cobra sus impuestos como si fuera nuevo y flamante, ni para la compañía de seguros, ni para los talleres, ni para la ITV…
Cuando me subo al coche abro las ventanillas para que se vaya ese apestoso olor a tabaco que el estrés me obliga a consumir y al final arranco con la diaria monotonía de dirigirme a mi trabajo para ganarme el pan nuestro de cada día, actualmente con mucho más sudor de mi frente porque ha empezado el verano, máxime en la ciudad donde vivo desde que abandoné mi pueblo (mejor dicho, villa), que, con un clima continental, es un poco agobiante en esta estación veraniega.
De camino a la oficina tengo que parar en la gasolinera porque, a pesar de estar concienciado de los ahorros imprescindibles, este coche es incapaz de andar aún sin ese espantoso y caro líquido que el empleado me echa en el enorme depósito, aunque solo se mueve la aguja un poco, ya que si echo más de cien doblones se me destroza el presupuesto. Por este motivo yo no noto demasiado ni las subidas ni las bajadas de los precios de las gasolinas, ya que siempre pongo la misma cantidad.
Por cierto, siempre voy a gasolineras donde hay empleados, porque en las otras, además de mancharme las manos y muchas veces el pantalón, la corbata o la camisa, me cuesta lo mismo a pesar del trabajo que realizo para ponerme el combustible, lo cual es tremendamente injusto, y no estoy dispuesto a trabajar gratis para nadie, menos sin conocerle, y tener la sensación de que se queda con una parte de lo que pago por llenar el depósito.Además, disminuye el paro, porque debían contratar a expendedores de gasolina. Por eso debemos unirnos en este propósito a fin de que todos aportemos cuanto podamos para avanzar en el imparable camino hacia el pleno empleo.
Desprovisto ya del dinero que, según convenio, voy a ganar hoy, llego a la oficina y, como siempre, no puedo aparcar y lo tengo que dejar en doble fila.
La verdad es que recuerdo que un día aparqué. No se pueden hacer una idea de las ganas que me dieron de dejar allí el coche para siempre, entre otros motivos por la envidia de todo el personal por tener el coche aparcado en la puerta. No es por falta de civismo; de hecho, no molesta a nadie y si así es en alguna ocasión inmediatamente se retiran los coches que estorban, ya que este sistema de aparcamiento lo utilizamos todos los que trabajamos en la empresa.
Esta práctica vamos a tener que dejarla de una vez, porque es malo para el empresario y para el empleado. Me explico: de vez en cuando aparecen unos guardias, normalmente en moto, que no es que traten de disuadirnos de las obligaciones ciudadanas respecto a la normativa de tráfico, ni siquiera que estorben a algún otro conductor o peatón. Simplemente, sacan su bloc de multas para cubrir su cupo diario de recaudación para las siempre deterioradas arcas del Excelentísimo Ayuntamiento.
Ante esta agresión y dadas las excelentes cualidades de observación de la proba funcionaria de recepción de lo que ocurre en la calle, suenan los teléfonos de todos los despachos y, como si de un simulacro de fuego se tratara, todos nos abalanzamos hacia la calle para retirar los coches y dar varias vueltas hasta encontrar donde deshacernos de ellos, o bien esperar a que los valerosos agentes hayan dado por finalizada su útil, inestimable y pública labor de vigilancia.
Esta necesaria operación nos lleva algo más de media hora y nos vemos obligados a ello por culpa del Ayuntamiento, por lo que, sinceramente, no podríamos calificarlo como pérdida voluntaria de tiempo, aunque el empresario entiende injusto tener que abonarla; pero esto sería lo de menos si no fuera porque en ocasiones los esforzados agentes de la autoridad logran su objetivo y me colocan una multa, que supone como mínimo el salario convenio de toda la semana, y eso si tengo suerte de que no intervenga la grúa, porque en ese caso ¡qué les voy a contar yo!
Hasta hace no mucho tiempo estas multas no le quitaban el sueño a nadie, ya que todos teníamos como orgullo contar a los amigos cómo no las pagábamos porque no tenían poder ejecutivo y blablablá, pero desde hace un tiempo te embargan las cuentas corrientes (desgraciadamente, demasiado corrientes), te envían cortos y amenazantes mensajes, contratan a empresas privadas que te «presionan» y que, de paso, se lo van contando al portero para vergüenza y oprobio ante el vecindario, donde a los pocos días todo el mundo se entera de que el vecino del décimo, además de ser absolutamente incívico, debe mucho dinero y le van a embargar, le citan del juzgado vaya a saber por qué, etc.
En cualquier caso, si algún día no hay sustos de este tipo, pasado el tiempo de «calentamiento» para poder iniciar el trabajo de forma progresiva y no dañar excesivamente mi equilibrio psicológico, saco, como todos, unos cuantos papeles con los siempre urgentes, importantes y numerosos asuntos para empezar mi angustiosa tarea.
En cualquier caso, es inútil porque, como es del dominio público, la burocracia se autoalimenta, por lo que, entre lo que yo hago y el apoyo de todos mis compañeros, somos capaces cada día de generar trabajo para otros cinco, lo que no solo nos agobia y sume en la desesperación de la labor inacabada, sino que, en un esfuerzo de solidaridad, nos obliga a acudir con las presiones necesarias al empresario para que aumente el número de burócratas que hagan ejército con nosotros.
Creo que es una labor de protección no solo de nuestro trabajo, sino de la humanidad en su conjunto, ya que de esta forma cada uno de nosotros logrará dar trabajo a varios y, con ello, dinero para ellos y sus familias y, por supuesto, crear personas como yo, que algún día se planteen lo que están haciendo. Porque ¿no sería mejor dejar el trabajo para otros? Disponiendo de más tiempo podría al fin ganar más dinero y, en definitiva, vivir mejor.
De esta manera llegaríamos al pleno empleo, que en un estado de bienestar como en el que vivimos sería alcanzar casi la perfección, sobre todo si en lugar de utilizar la fuerza bruta para prestar nuestros servicios primara la aportación intelectual.
El trabajo intelectual, como todos los facultativos indican, requiere de periodos de descanso frecuentes, aunque breves, que ayuden a rendir luego más, por lo que cada cierto tiempo se requiere hacer una parada, junto con unos cuantos compañeros,para poder intercambiar experiencias vitales y laborales que nos ayuden a enriquecernos mutuamente.
Solo surge un problema, que cada uno de estos recesos supone un nuevo gasto para el café, la cerveza… (otro gasto que nos evitaríamos si estuviéramos en nuestra casa sin los problemas y la ansiedad que supone el trabajo).
Desde luego, yo decidí hace tiempo de manera responsable que no debía hacer más de dos descansos de este tipo por la mañana, ya que de otra forma mi economía se vería gravemente afectada (las cosas, en general, suelen ser buenas con moderación, me decía yo para no entristecerme demasiado).
Tras las primeras y agotadoras cinco horas de duro trabajo llega el ansiado descanso, más prolongado que los otros porque debemos ocupar un tiempo en recobrar las fuerzas perdidas con un refrigerio breve que nos permita seguir trabajando.
La verdad es que, de por sí, el nombre de refrigerio me parece poco apropiado para el hecho de comer, que es como siempre se ha dicho. Recuerdo oír a mis mayores: «¡Si no comes bien, ¿cómo vas a trabajar?!».
Claro, ellos tenían otro concepto del trabajo.Ahora simplemente te comes un sándwich con un refresco de cola y sigues trabajando igual que antes. Que ni mucho menos significa que los de antes trabajaran así, porque si hubieran trabajado tan poco como nosotros hemos llegado a conseguir con nuestros «derechos» a fin de rendir lo mínimo, no hace falta pensar mucho sobre lo que nos hubieran dejado como herencia. Seríamos aún más pobres y no podríamos afrontar el futuro con tanto entusiasmo (por cierto, ¿qué será del futuro de los que nos siguen en este valle de lágrimas?).
Olvidándome de estas disquisiciones filosóficas, lo que quería decir es que en lugar de refrigerio me han gustado siempre mucho más términos como ágape, banquete, comilona, etc., pero el hecho es que no puede ser de esa forma, entre otras razones por cuestiones banales tales como la productividad tras una comida de tales características, etc.Además, no nos lo podemos permitir, ya que con nuestro escaso salario no llegaríamos así ni a los diez primeros días del mes y Dios sabe quién nos daría el dinero para finalizar el mes, así que todo se lo quedaría el capitalista dueño del restaurante, por lo que debemos resistir, no sucumbiendo a tentación tan desagradable.
Pero el hecho cierto es que debemos comer lo suficiente para que la anemia no haga efecto en nosotros y podamos seguir prestando el servicio que la sociedad nos requiere, por lo que vamos de puerta en puerta y de restaurante en restaurante observando con aparente frialdad los precios de los menús del día, no porque no seamos capaces de degustar buenos menús a la carta en restaurantes de lujo, sino simplemente porque ello nos obligaría a gastar más de lo que ganamos.
En cualquier caso, es simplemente cuestión de imaginación, porque consiste en seleccionar los platos preferidos, pero en lugar de hacerlo en una carta de restaurante lo hacemos recorriendo los seis o siete que exhiben los platos de ese día y su precio, por lo que, tras un paseo, que al mismo tiempo sirve para abrir el apetito, nos decidimos por uno de ellos, por el que generalmente cobran entre diez y doce doblones.
Conviene ser austero en esto de las comidas por diversas razones tanto morales como de dieta, pero a veces es nada más que por el dichoso dinero.
Observen que en algunos de estos restaurantes de precio razonable en el menú solo se incluye una copa de vino (insuficiente para ayudarnos a hacer la digestión y menos para que sirva de ayuda a nuestra salud, como cada vez más numerosos y prestigiosos doctores aconsejan por los beneficios que producen los taninos en el caso del vino tinto y lo buena que es la cerveza para mejorar sustancialmente la salud física y mental).
La realidad es que si pedimos un vaso de vino más, bien porque nos apetezca o por las razones que he expuesto, nos supone un buen incremento del coste y más aún si nos queremos permitir el lujo de tomar una copa tras el café (suponiendo que hayamos optado por café en vez del postre, porque si queremos postre y café se nos incrementa todavía más).
La calidad, indudablemente, no puede ser muy alta, pero no está mal y nos permite seguir con un nivel razonable de salud estomacal y del resto del organismo.Aunque no comparto la acidez que muchos de mis compañeros dedican a las críticas culinarias de este tipo de restaurantes, he de reconocer que en algunas ocasiones el pescado del día está muy «fresco», diría yo que demasiado, y es frecuentemente porque está mal descongelado.
En cualquier caso, comemos, lo que ya quisieran para sí esos que salen en los informativos de la televisión, que pasan mucha hambre y no somos capaces de resolvérsela. Ni siquiera los ricos pueden hacer nada, según ellos porque son muchos y de poco serviría lo que ellos pudieran dar.
Así que, tristes pero consecuentes con la realidad, nos dejamos de problemas de conciencia y nos dedicamos al ocio.
Ocio es sinónimo de mal compañero para el ahorrador de ciudad, porque, como tenemos que comer deprisa para que el dueño del restaurante pueda dar más comidas y así mantener estos precios que nos ofrece, terminamos en poco más de media hora y tenemos que esperar otra hora y media antes de reintegrarnos a nuestro puesto de trabajo, lo que nos obliga a echar una partidilla o simplemente charlar para matar el tiempo y, como todo está mercantilizado, no podemos hacerlo en un sitio cerrado sin tomar alguna consumición, lo que nos origina un nuevo incremento de los gastos.
Pero la felicidad poco dura en casa del pobre, ya que el ocio puede llegar incluso a producir serias enfermedades. Solo por citar un ejemplo, les relataré cómo yo mismo estuve al borde de caer en la horrible ludopatía.
Uno de esos días que terminábamos de tomar el café, varios de mis compañeros, como siempre, se gastaban unas cuantas monedas en las máquinas tragaperras, estratégicamente distribuidas allí donde alguien puede tener un rato libre. La verdad es que de vez en cuando les salía uno de esos premios que, al menos moralmente, compensan las pérdidas dinerarias. Lo cierto es que yo nunca jugaba porque me parecía una cosa de niños y nosotros ya teníamos una edad en la que nadie nos confundía con un infante.
Pero hete aquí que un día, tras mucho insistir mis compañeros y puesto que me habían devuelto en el bar una moneda de un doblón, y después de que ellos ya llevaran jugando más de un cuarto de hora, al salir decidí echarla a la máquina y (¡oh, jugada del destino!) la máquina, como posesa, empezó a escupir decenas y decenas de monedas como el cuerno de la abundancia.Ante esta satisfacción, absolutamente desconocida para mí, invité a mis compañeros a una copa, con lo que dilapidé una gran parte de mi recientemente adquirida casi fortuna.
Este hecho, para muchos insignificante, supuso para mí el inicio del camino hasta mi absoluta ruina. Día tras día me acercaba a mi mágica máquina y le echaba moneda tras moneda, sin que ella se acordara de mí ni recompensara mi fidelidad con algunas monedillas de nada, pero que hubieran evitado mi desequilibrio económico.
Consecuentemente, me dificultaba mantener esa situación por lo que suponía de desajuste de mi presupuesto mensual. Mi nueva y casquivana máquina me echaba de vez en cuando unas monedas para que me sintiera permanentemente unido a ella, pero sin terminar de compensar mis cada vez más cuantiosas aportaciones a mi nueva amiga.
Al cabo de unos meses, entrando ya en ese profundo sentimiento de la realidad del trabajo y del ocio al que conlleva durante unas horas, me di cuenta de que la situación no podía seguir y de que el inicio de los primeros síntomas de ludopatía estaba adquiriendo unas características cada vez más difíciles de afrontar de manera lógica.
Decidí enfrentar con firmeza esta enfermedad, propia en todo caso de muchimillonarios, y ocupar mi tiempo en las tertulias entre amigos, ya que además es más barato y seguramente más enriquecedor (aunque lo dudo).
Esta ha sido una de mis numerosas batallas ganadas a esa selva de innumerables trabas y trampas puestas en el camino de todos y cada uno de nosotros con el único fin de atarnos cada vez más a este extraño sistema de sociedad, hecho en favor de unos pocos y que milagrosamente consigue la adicción de cientos de miles, que les seguimos el juego de manera absolutamente irracional, como si fuéramos auténticos borregos.
Dejando al margen estas reflexiones, que me vienen originadas por los muchos años de vida que he ocupado en esta situación, debo volver a mi trabajo para completar las tres horas de jornada laboral que me faltan para cumplir con uno de tantos compromisos «libremente» asumidos en mi contrato laboral.
Por cierto, que muchas veces me pregunto sobre esas esquizofrénicas razones de la libertad, en tanto en cuanto vamos a buscar un puesto de trabajo que en la mayoría de las ocasiones ni nos interesa ni nos apetecería hacerlo, por lo que nunca aceptaríamos el hecho de que nos realiza personal y profesionalmente. Sin embargo, en ese momento pensamos que es el único modus vivendi y ponemos cara de gilipollas en las entrevistas de selección y contamos a nuestro entrevistador que precisamente ese es el puesto de trabajo que siempre habíamos soñado desde que descubrimos nuestra verdadera vocación. ¡Qué se va a hacer! ¡Más cornás da el hambre!
Y los que no somos capaces de torear esos grandes animales con cuernos tenemos que dedicarnos a torear situaciones buenas, malas o mediopensionistas, que en muchas ocasiones son más desagradables, aunque la gente ni lo entienda ni lo valore si no estamos en la plaza.
Otro gran filósofo,amigo de siempre,afirmaba con rotundidad:«Fíjate qué malo es el trabajo, que es por lo único que pagan».
Mientras reflexiono, me dirijo con paso cansino hacia la oficina a fin de rendir lo que mi salario me exige y de esa forma ganarme mi pan este día del Señor, donde no solo yo, sino también mi familia, comemos y gastamos.Ya hablaremos de ello luego.
Como no he recogido la montaña de papeles que había en mi mesa al salir a comer y como es lógico, a mi regreso están todos los que dejé, incluido ese que se había manchado de café y no sabía muy bien cómo hacer para trasladárselo a mi jefe sin que se notara que era tan desastre, pero todos ellos habían sido organizados en un nuevo orden (por tamaño, color u otra razón oscura).
Organizar todo de nuevo me supondría más de media hora de trabajo para dejarlos en el mismo orden, lógico o ilógico, pero coherente para mí y fácilmente localizable.
Lo malo no es que no haya disminuido el número de papeles sobre la mesa y, en consecuencia, el enorme trabajo que eso supone, sino que, como me ocurre un día sí y otro también, ha estado a mediodía la señora de la limpieza.
Por cierto, y hablando de horarios raros, uno de ellos es el de las señoras de la limpieza (la verdad, mucho peor que el mío), el de los conductores de autobuses, los del metro, los hospitales… Ahora que lo pienso, ¡qué cantidad de gente tiene extraños horarios de trabajo!
En cualquier caso, dada mi prolongada jornada laboral, cuando salgo no puedo ir ni a bancos ni a grandes superficies. Esto no viene al caso, pero estoy seguro de que es un castigo que nos han puesto, solicitado por los sindicatos, para que nos demos cuenta de que lo que hay que hacer es aportar riqueza desde nuestros puestos de trabajo y no consumir para de esta forma generar ahorro.
Pues bien, como venía exponiendo, la señora de la limpieza, concienzuda y esforzada, a fin de dejar mi mesa más o menos limpia, quitarle señales de café, marcas de los vasos sobre la madera… y esas señales que aparecen (a pesar de lo cuidadoso que soy) como consecuencia del trabajo, como nunca me ha dado tiempo de explicarle exactamente mi trabajo, para qué sirven los múltiples papeles que acumulo y de qué forma deben colocarse (tal vez por miedo a que me quite el trabajo y, lo que es peor, el sueldo), los coloca ella como le parece, amontonándolos como Dios le da a entender (que, sinceramente, se lo da a entender muy mal y justo de la peor manera) en una esquina de la mesa, absolutamente desordenados. Eso sí, ahora se ve gran parte de la mesa, y además limpia.
Por las tardes, tal vez porque son menos horas o porque mis compañeros en general están más cansados, las interrupciones en el trabajo son menos y se suelen limitar a un breve cuarto de hora para tomar un refresquillo y comentar cómo nos va.
Existen algunos especímenes que, alegando lo que han subido las tarifas telefónicas en los últimos tiempos, deciden realizar ciertas acciones de ahorro personal llamando por teléfono a diestro y siniestro (familiares de toda índole que siguen viviendo en el pueblo o en otras ciudades, amigos, algún rollo que otro, etc.) desde la oficina, lo que en muchas ocasiones provoca que cuando deciden volver a trabajar lo hagan con desgana y mal humor por las noticias recibidas o que se queden ensimismados pensando en algo paradisiaco si las noticias han sido buenas.
En este hábito del uso indiscriminado del teléfono para sus propios asuntos creo que se lleva la palma una chica rubia que trabaja en nuestra oficina, que sistemáticamente debe llamar a su marido para decirle siempre lo mismo, casi sin variación alguna:
—No me he olvidado de ti, mi amor… No trabajes mucho…Voy a llamar a mi madre para que cuando pase a recoger a la niña por la noche te tenga preparado el pastel de frambuesa que a ti tanto te gusta.
A continuación llama a su madre para, de nuevo con una amplia imaginación que tampoco cambia de un día a otro, preguntarle:
—¿Se ha quedado tranquila la niña en la guardería? ¿Qué te han parecido las mamás u otras abuelas que llevaban a sus amiguitas? ¿No te parece que esas niñas siempre van igual vestidas? Muchas madres no se preocupan de las hijas. No me explico cómo muchas de ellas tienen hijos…
Tras una breve interrupción porque la llama el jefe para que le entregue unos expedientes archivados (no sé cómo puede hablar con ella, ya que por teléfono es casi imposible localizarla), se pone en contacto con dos o tres amigas para poder enterarse de lo que sucede en la vida, ya que, como no para de hablar por teléfono, no le da tiempo de leer el periódico.
Con este ajetreo se le pasa la tarde sin darle tiempo para pensar y ya debe llamar de nuevo a su madre para que no se le olvide ir a recoger a la niña a la guardería, que le lleve algo para que beba y unas toallitas para limpiarle las manos y la cara, porque como vaya así de sucia a casa… ¡¿qué dirán las vecinas?!
—Y por cierto, mamá, ¿has puesto la comida que te dije? Porque ya sabes lo mal que come. Precisamente, hoy mi amiga Pilar me ha contado que ayer le sentó fatal la comida a su hija y fue porque…
Normalmente, esta media jornada finaliza una vez que se ha asegurado de que su niña ya está en casa y come más o menos bien, ayudada por sus telefónicos mimos, y llamando a su encantador marido:
—¿Cómo has pasado la primera parte de tu jornada laboral? No comas mucho, porque te puede pasar lo que te ocurrió el invierno pasado, que tuviste que hacer un severo régimen para mantener una línea que tengan que envidiar los maridos de mis amigas.
Al llegar la tarde, esta buena chica sigue su proceso de intercambio de información telefónica, que abarca desde cómo ha dormido la siesta la niña, advertir a su marido de que no llegue tarde a casa, decirle a su amiga Carlota que esta tarde antes de ir a casa, cuando tomen una copa en la terraza de ese bar tan mono que hay en la esquina del parque, le va a contar algo que se va a caer de espaldas… Así hasta que suena la campana y a toda prisa debe ir al servicio a «restaurarse» para salir del trabajo sin las huellas de la dureza del mismo.
No quiero que se me malinterprete, ya que lo de esta chica rubia de mi oficina es exactamente igual que lo del chico morenito de otra oficina cualquiera e incluso de un soldado en la centralita. Es decir, es una especie que con seguridad no puede ser considerada en extinción.
El resto de nosotros, que quien más y quien menos ha trabajado lo que ha podido, esperamos con ansia a que llegue el cuarto de hora anterior a la hora de salida para ir recogiendo nuestras cosas, comentar qué vamos a hacer después y estar dispuestos para que en cuanto suene la hora no perdamos ni un minuto en salir por la puerta, perseguidos, eso sí, por la aviesa mirada de nuestro jefecillo, que como buen pelota se queda un tiempo más para que todos sepan lo que se desvive por la empresa, de forma que le promocionarán más rápido y ganará algo más de dinero y será bastante más infeliz con su agobio de trabajo.
Todo es relativo en esta vida. A las 19:30 h de un día cualquiera es muy tarde para seguir trabajando, pero muy pronto para volver a casa.
Por ello nos aprestamos los compañeretes a acudir al bar más próximo a fin de rematar los temas de actualidad o de cotilleo que nos han quedado pendientes durante el día, naturalmente frente a una cervecita, que el camarero nos obliga a pagar con la monserga de que si no el dueño se la cobra a él.
Durante un par de horas y dos cervezas arreglamos cuantos aspectos es incapaz de abordar, y mucho menos resolver, ningún político de los muchos que se extienden por la faz de la tierra: religión, cultura, sexismo, estado del bienestar, situación de la justicia y, por supuesto, los tan debatidos, aunque siempre interesantes y nuevos, temas de fútbol y mujeres.
Cumplida esa rutinaria agenda, cada uno se dirige a su coche para hacer de nuevo la excursión de regreso a casa.
Lo del descanso del guerrero que cuentan en la televisión es una clara falacia. No haces más que llegar a casa y el comentario diario es:
—Llegas tarde. Has dejado, como siempre, la chaqueta tirada en el sofá del salón, con lo poco que cuesta dejarla en su sitio.
Sin decir nada, porque no hay excusa que nadie pueda entender, salvo los que nos vemos inmersos en estas situaciones, nos vamos al comedor por si ha habido suerte y podemos cenar. Pero resulta que todos han estado esperando ese momento de feliz descanso para saltar con fuerza sobre el pobre trabajador. Primero el niño, a quien, como ya suponíamos desde hace años, los profesores le tienen tirria porque reconocen al genio que tienen enfrente, que les humillará en cuanto tenga algo más de uso de razón, y por eso le castigan con unos problemas imposibles de resolver; no ya por lógica, que era como se resolvían antes los problemas, sino que tampoco se pueden hacer sumando con los dedos, con reglas de tres, con aproximaciones, derivadas, etc. Es simplemente por fastidiar al niño y, por sabida extensión, al padre, que de esta forma queda desprestigiado frente a su hijo, posiblemente ya para siempre.
Tras un buen rato tratando inútilmente de ayudar al chavalito, tenemos que decirle:
—Se está haciendo tarde. Hay que cenar y mañana a ver si tenemos más tiempo para poder resolver estos tediosos problemas que, además de no servir para nada, son sosos y sin argumentos lógicos, por lo que nunca se producirán en la vida real.
—¡Mañana los tengo que presentar! ¡Me van a suspender! ¡Parece mentira que no me ayudes!
Al final, por orden de su madre, recoge los cuadernos y se los lleva a su habitación, no sin antes pasar por el cuarto de baño a lavarse las manos para sentarse a la mesa a engullir la última comida del día.
Aprovechando el breve tiempo hasta que sale la sopa, empieza la niña a contar sus numerosos problemas y que también necesita que le escuche su padre para que, con su sabiduría, le dé la solución a uno de ellos, verdaderamente angustioso, que sin necesidad de preguntárselo lo cuenta inmediatamente, ya que ha estado maquinando durante toda la tarde alguna de las posibles alternativas que ahora quiere que yo le ratifique.
—Los chicos son tontos, además de brutos y animales, y no se puede jugar con ellos, pero Manolo es distinto porque es simpático, no pega a las niñas, me ayuda alguna vez llevándome la cartera y tiene otras muchas más virtudes.
—Qué suerte tienes teniendo un amigo así.
—¡Pero le gusta mucho jugar al fútbol y no lo cambia ni por estar conmigo! Y además, tranquilamente, después de acabar el partido ni se acuerda de que existo y se marcha con sus amigotes, pegando patadas a piedras, botes y cuantas cosas encuentra en su camino. ¿Será tonto?
—No, es que algunas veces los chicos hacen esas cosas, igual que las chicas jugáis a cosas diferentes, que a los chicos les parecen una tontería.
—¿Si le pegara una pedrada crees que se enteraría de que quiero estar con él? ¿O robándole el bocadillo o…? ¿Qué harías tú, papá?
—Bueno, la verdad es que es un poco complicado, pero de violencia nada. En todo caso…
Por fin llega la liberadora sopa que inicia el frugal alimento nocturno, porque es del dominio público que de grandes cenas están las sepulturas llenas, al igual que las barrigas de muchas personas que no cuidan su alimentación y hasta resultan molestas no solo para los que tienen que soportarlas, sino incluso para quien las ve (eso me reitera mi mujer).
La conversación durante la cena es de lo más simple, intrascendente y acerca de lo que yo creo que a nadie importa, pero es obligatorio contarlo a fin de hablar y hablar permanentemente durante toda la cena por aquello de que la familia que habla unida permanece unida.
Escuchando atentamente todos los argumentos conocidos, manidos y tópicos de todos, vamos deglutiendo el pescado y el arroz con leche sin que, aunque se intuya una noticia interesante en la televisión, que como música de fondo se escucha ligeramente, nadie se calle, y mucho menos si yo tengo interés en ella.
Terminada la cena y cuando ya quedan pocos minutos para que los niños al fin se vayan a la cama, nos sentamos a ver la televisión, creo que por pura rutina, ya que siempre se produce el mismo hecho: todos quieren ver un programa diferente al que realmente vale la pena, así que para hacer tiempo despliego el periódico, que me he comprado por solo un doblón y veinte céntimos (es el más barato y eso me hace olvidar su ideario), y de esa manera aguardo el momento en que disminuyen los gritos hasta que llega el silencio derivado de que los niños ya se han ido a la cama.
En general, todas las noches se producen dos o tres brotes de rebelión y se levantan de la cama, gritan o piden cualquier cosa, pero al fin, cuando ya entro en las páginas de economía, el silencio reina en la casa.
Un minuto más tarde, la pobre madre de esos dulces niños entra a la sala diciendo, sin darme tiempo a hablar siquiera, que no puede seguir así, que ni siquiera hablo y que cuando llego a casa solo veo la televisión o leo el periódico, sin importarme nada ni del trabajo que ella hace fuera de casa ni mucho menos del pluriempleo que hace en casa sin ningún reconocimiento por parte de nadie y menos por la mía.
No sé si por falta de argumento ante tan clara expresión del diario sufrimiento, que no solo a mí me afecta, o ante la imposibilidad de decir nada que pueda ganar su atención, ya que habla pero no oye (escuchar, como es lógico, mucho menos), decidimos cambiar de ambiente y salir a tomar una copa en una cafetería próxima, lo cual nos supone un incremento del coste, pero a cambio tenemos la posibilidad de charlar sobre cosas trascendentes e intrascendentes como dos seres normales, actitud que creo que nos resulta verdaderamente fácil cuando salimos del virtual campo de batalla en que hemos llegado a convertir el «hogar».
«Hogar», por cierto, que tenemos a medias con el banco, no porque nos llevemos bien con el banquero, que ha logrado situar el suyo entre los primeros del mundo, sino porque cuando uno no tiene dinero debe acudir a estos prestamistas para poder, poco a poco, a lo largo de veinte o treinta cortos años, ir pagando una pequeña propiedad que por arte de birlibirloque ha duplicado e incluso triplicado su costo por ese dichoso invento de los intereses, pero es claro que el que no tiene dinero es el que más dinero da a ganar a los prestamistas. ¡Curiosidades de la vida!
Algunas veces, a la llegada al hogar y dado que hemos podido comunicarnos como personas y… algo más, decidimos hacer uso del matrimonio, lo cual parece obligatorio para continuar en esa necesaria pero conflictiva relación que hay que mantener en pie cada día. Como es lógico, para evitar gastos mayores hay que utilizar cualquiera de los sistemas anticonceptivos que hay en el mercado, que no están incluidos en la Seguridad Social, por lo que debemos pagarlos de nuestro dinerito. Claro que esto no debemos tenerlo en cuenta en lo que respecta al ahorro, ya que en cualquier caso hay que seguir haciéndolo e incluso parece que es bueno para la salud tanto física como psíquica.