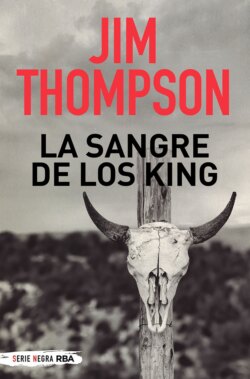Читать книгу La sangre de los King - Jim Thompson - Страница 5
2
Оглавлениеa
Raymond Chance había llegado al Apeadero de King con aspecto de capitalista, un hombre en busca de un territorio prometedor en el que invertir su dinero. Era un hombre afable y con mucha labia, no hay ni que decirlo, y bien provisto de impresionantes cartas de presentación, todas falsas, por supuesto, al igual que su fajo de cheques bancarios bellamente grabados. Como huésped del hotel del Apeadero, que era también la casa-rancho de King, tenía fácil acceso a Isaac Joshua, que no se mostraba contrario a vender parte de su tierra, siempre y cuando el precio fuera aceptable.
Ike tenía cosas mejores que hacer, según él mismo admitía, que pasear a futuros compradores por sus propiedades. Tampoco tenía por qué hacerlo, puesto que se podía encargar de ello su mujer, quien, como casi todas las mujeres, tampoco es que hiciera nada útil, o al menos nada que él pudiera ver. Tampoco imaginaba (bromeó jovialmente) que corriera ningún riesgo al dejar que su mujer rondara por ahí con un joven tan atractivo, ya que ¡cualquiera que deseara a una creek medio negra se la podía quedar! Sin embargo, como deferencia hacia las convenciones, los acompañaría su hijo Critchfield, pues ese hijo no servía para mucho más (que pudiera ver) que para estar plantado en el granero como si fuera el poste donde meaban los perros.
Critch era feliz con aquellas excursiones diarias. Su madre siempre preparaba un generoso almuerzo: una comida que era mucho más sabrosa que la que preparaba en el hotel. También estaba casi siempre de buen humor y casi nunca sucumbía ya a los repentinos arrebatos de mal genio que se traducían en veloces movimientos de manos que alternaban bofetones, pellizcos y zarandeos. De acuerdo, luego ella siempre había lamentado esos berrinches, que sustituía por mimos con la misma velocidad con que lo había castigado. Pero aunque él la perdonaba, no olvidaba del todo, ni se relajaba completamente mientras estuviera al alcance de los brazos de su madre. Es decir, nunca se había relajado hasta la llegada de Ray Chance.
En años posteriores, Critch se maravillaría de que a un bribón de siete suelas como Ray le resultara tan fácil hacer aflorar todo lo bueno y generoso de la gente. Pero si lo analizaba, aquella característica parecía obedecer en gran medida al hecho de ignorar los efectos más obvios y elogiar las virtudes más nimias. Convertir lo negativo en afirmativo. Bajo la magia de Ray, la escoria más repugnante se convertía en oro puro.
Ray nunca le criticaba por sorberse la nariz, y en cambio elogiaba la manera tan viril que tenía de sonarse los mocos. («Un poco más y me acabo arrancando la nariz de tanto mocarme», recordaba irónicamente Critch.) Ray nunca comentaba su torpeza, su tendencia a tropezar, pero elogiaba la entereza que le impedía llorar y gimotear. Ray jamás se burlaba de él ni lo despreciaba por chuparse el pulgar, por morderse las uñas a causa de los nervios. Simplemente observaba que sería una pena que hiciera algo que pudiera estropear las manos más distinguidas que jamás había visto en un muchacho.
Para demostrar la fortaleza, elegancia y otras virtudes que Ray (y solo él) había observado en Critch, echaba largas carreras por la pradera cuando se detenían al mediodía. Saltaba arroyos y charcos. Saltaba muy alto entre las hierbas y el sorgo hasta que no era más que una mota a lo lejos. Sin resuello, regresaba mucho más lentamente de lo que se había ido, pero tampoco había nada malo en eso. Pues Ray encontraba admirable la manera en que conservaba sus fuerzas cuando la prudencia lo dictaba. Ray dedicaba numerosos elogios a su capacidad para reptar a través de la hierba sin ser visto (como si fuera un hábil cazador) y de repente aparecer de un salto, como surgiendo de la nada.
Se le daba mucho mejor reptar y deslizarse furtivamente de lo que incluso Ray imaginaba, y varias veces se acercó a ellos tanto sin que lo observaran que vio cosas que sus ojos no deberían haber visto y supo que más valía que se alejara con el mismo sigilo con el que se había aproximado. Pero como era un chaval y además curioso, sus retiradas nunca eran presurosas, por decirlo eufemísticamente.
Ray y su madre fueron los primeros seres humanos a los que vio mantener relaciones sexuales. Era algo que había presenciado muchas veces en los así llamados animales inferiores y ninguno de los inocentes mitos o íntimos misterios de la vida había sobrevivido a la acometida de nombres y verbos isabelinos, que componían gran parte del vocabulario del viejo Ike. Así Critch sabía perfectamente lo que estaba viendo, aun cuando la mecánica del asunto le resultara una novedad.
Ray le estaba dando un meneo a su madre. Ray le ponía el coño a gusto.
Pero ¿por qué ella no podía aceptarlo de manera razonable, tal como hacían las vacas y los pollos, en lugar de añadir esa gesticulación desagradable e irritante? ¡Rodear con las piernas a Ray! ¡Sacudir y zarandear el culo hasta que Ray casi perdía la posición! ¡Estirar y tensar sus grandes tetas de pezones color caqui mientras intentaba introducirlas en la boca de Ray! ¡Y reír y llorar al mismo tiempo, como si fuera una loca rematada! «A lo mejor, después de todo, sí tenía sangre negra. ¿Era posible?».
El viejo Ike había recorrido las naciones indias en una época en que las Cinco Tribus todavía tenían esclavos. Y había presenciado ciertas exhibiciones carnales de las que todavía hablaba con cierto humor y asombro. «¡Maldita sea! —decía—. ¡Maldita sea, era una pura maravilla el escándalo que metía alguna de esas mozas cuando tenía un miembro dentro!».
Ahora bien, a una señora no le gustaría hacer eso. Una señora simplemente tenía que soportarlo, porque eso formaba parte de ser esposa y madre, eso y no dejarse atacar el otro agujero. ¡Pero esas negras de los cojones! ¡Eran capaces de secarles las pelotas a una docena de sementales y todavía querer más! Así habían sido creadas, ya sabes. No podían parar, y cuanto más tenían más les gustaba (en lugar de quedar ya servidas, como haría una señora).
Bueno, maldita sea, ahí estaba esa moza ya entrada en años. Tendría unos cuarenta, día más día menos; prácticamente no tenía dientes y las tetas más planas que el culo de un escarabajo. Pero Cristo bendito, le acercabas una cápsula de algodón a la entrepierna y ¡cómo se ponía! Cristo bendito, no habría dejado aquella bola de algodón más limpia de haber utilizado las manos. Era como si un conejito le hubiera saltado dentro y solo hubiera dejado la colita fuera.
¡Era innegable, Cristo bendito! Y así eran aquellas mozas. Diferentes, ya sabes. No como las señoras.
«Pero ¿como mi madre?», se dijo Critch.
«Así era como se comportaban los negros, ¿o no?».
Un día, el viejo Ike salió del Apeadero de King antes del alba para pegarse una buena cabalgata hasta otro pueblo. Todavía no lo habían perdido de vista cuando Critch, su madre y Ray también se marcharon —considerablemente más temprano de lo que solían—, y con ellos se iba también el contenido de la caja fuerte de Ike King, robada por su mujer y escondida en la canasta del almuerzo.
Viajaron muy deprisa, sin la alegría ni las tonterías que solían acompañar sus excursiones diarias. Mientras la calesa aceleraba sobre el sendero lleno de baches, en los que caían las ruedas entre zarandeos, Critch se vio varias veces casi arrojado de su lugar, detrás del asiento con respaldo de celosía. Pero sus amagos de protesta no fueron respondidos por los adultos. Y el silencio insólito de ellos, la expresión tensa de sus caras, fueron más eficaces con Critch que cualquier halago o admonición.
Algo extraño estaba ocurriendo. Algo que sin duda era una extensión de los meneos que le daba Ray a la carne de su madre. ¡Cosa que no estaba mal, diablos, pero si iba a haber diversión, que no se pensaran que él se iba a quedar fuera!
A primera hora de la tarde pararon. No en uno de los lugares agradables que normalmente elegían, sino en un sórdido refugio, más o menos cerca de la frontera oriental de los dominios del viejo Ike. Ray se comió un sándwich mientras le daba de comer y beber al caballo. Critch sacó un poco de agua para él, aceptó con recelo el paquete de comida que su madre le entregó y permitió que lo condujera al interior del refugio.
Allí ella se detuvo y lo rodeó con los brazos. Lo abrazó y lo besó muchas veces, lloró un poco y, primero con una voz titubeante y luego firme, le contó lo que tenía que hacer.
Critch la miró furioso. «¡No!», gritó, de manera tan repentina y tan fuerte que casi echó para atrás a su madre.
Ella comenzó a pegarle. «¡Mocoso! ¡Mimado!». A continuación se incorporó con esfuerzo y su actitud fue cariñosa y suplicante. Pero su hijo seguía mostrándose terco.
«¡No, no, no!». ¡De ninguna manera pensaba quedarse allí! Tanto le daba que ella hubiera dejado una nota para su padre y que le asegurara que este vendría y se lo llevaría a casa. Tanto daba que le dijera que ya era un muchacho mayor y valiente. ¡No le iba a engañar, por todos los diablos! Y no era más que una mentirosa cuando decía que ella y Ray no tardarían en presentarse en Ciudad del Apeadero y los tres se lo pasarían bomba juntos por siempre jamás.
—¡Voy con vosotros, porque no tenéis intención de volver, nunca! ¡No podéis volver!
—Escucha, Critch. Naturalmente que podemos volver, cariño. ¿Por qué dices...?
—¡Que por qué lo digo! ¡Tú y Ray estáis casados, así que papá ya no puede seguir siendo tu marido!
—¿Casad...? ¡Desde luego que no estamos casados!
—¡Lo estáis! ¡Tú y Ray habéis estado follando, lo que os convierte en marido y mujer!
En ese momento Ray apareció por la puerta, lo que sin duda impidió que la señora King arrancara todos los pelos de la cabeza a su hijo hasta dejarlo calvo, tal como había amenazado que haría. Ray dijo que Critch tenía toda la razón: él y la madre de Critch estaban casados y no había ninguna razón en el mundo por la que Critch no pudiera acompañarlos y ser su hijo.
—¡Pero, Ray...! —La señora King se quedó mirando estupefacta a su amante—. ¡No podemos!
—¿No? Piénsalo un momento. Piensa en lo mucho que puede protegernos un chaval grandote y valiente como Critch. —Le guiñó el ojo—. ¿Y bien? ¿No lo ves?
—Bueno...
—Ike se va a enfadar mucho. Si solo estuviéramos implicados nosotros, se le ocurriría algún castigo desagradable. Pero mientras nos acompañe Critch...
Critch fue con ellos. Ray insistió. Tampoco pareció que lamentara su decisión, a no ser al final de su carrera, cuando quizá sospechó la traición de Critch.
Era un chaval inteligente, maleable y siempre dispuesto a agradar. Un chaval que fue fácilmente moldeado para convertirse en la persona afable y de buen gusto que con tanto esfuerzo Ray había creado para sí. Esa esmerada tutela le proporcionó poca recompensa monetaria inmediata, si es que le dio alguna. Pero Ray distinguía el potencial realmente asombroso del joven, que mientras tanto satisfacía su necesidad de tener un compañero con sus mismas inclinaciones. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que compartiera sus afinidades y aversiones y su gusto meticulosamente adquirido por lo estético. La madre de Ray no podía satisfacer ninguna de estas necesidades. Y la única que ella satisfacía era para él la menos importante.
Para Ray Chance, Critch era una persona agradable y prometedora. Critch enriquecía su vida. La mujer, por otro lado, la empobrecía, y lo único que ella le aportaba eran sus incansables y cada vez más tediosos lomos de ternera.
Ray se veía a sí mismo como un maestro del timo, alguien que alcanzaba sus fines siendo más inteligente que sus víctimas. No se andaba con remilgos a la hora de utilizar de manera fatal venenos, armas de fuego y armas blancas, siempre que fuera necesario. Pero también sentía que eso le degradaba y que la violencia empañaba su imagen de gran pensador. Y desde el momento en que se había autonombrado modelo para el muchacho —un chaval que literalmente lo adoraba—, era incapaz de soportar la más ligera mancha en su blasón intrínsecamente hortera.
Un timador solitario puede «trabajar» solo o con un socio, haciéndose temporalmente con una «esposa» o «hermana», en caso de necesitarlas. Pero un equipo, un hombre acompañado de un pseudoestorbo, o un estorbo de verdad, debe trabajar en compañía. La necesidad —la mera presencia de la mujer— obligará a esta a asumir al menos un papel menor. Debe estar al corriente de los asuntos de su «marido» o «hermano». Si los ignora, la cosa puede acabar en desastre para ambos.
Así que Ray puso en marcha uno de los timos más sencillos. La apuesta por un caballo ganador cuando la carrera ya ha terminado. Ensayó con su «mujer» en el papel secundario que esta interpretaba hasta que ella estuvo impecable. Y de hecho, había muy poco que ensayar. Ella no tenía que decir más de una docena de palabras antes de echarse a llorar.
Unas pocas palabras, luego las lágrimas. ¿Podía haber algo más fácil, por amor de Dios? Un niño podría haberlo hecho, si el papel hubiera necesitado un niño. Y sin embargo ella, ¡ella!, esa estúpida zorra, ¡metió la pata! Avisó al «primo» que habían buscado y el primo llamó a la policía.
Ray se libró de ellos, pero no sin antes tener que «enfriar» a la ley (sobornándola), con lo que se le fue todo lo que le quedaba del contenido de la caja fuerte de Ike King. Posteriormente, ella sugirió enfurruñada que no había sido culpa suya. Él la había puesto nerviosa y —añadió alegremente— estaba segura de que la «próxima vez» lo haría mucho mejor. Ray estaba demasiado furioso para contestar. Pero cuando aquella noche se quedaron solos, le dio una paliza que casi la mata.
La habría dejado en ese mismo momento, pero le daba miedo perder también a Critch. Tenía que estar más seguro del muchacho de lo que lo estaba ahora; debilitar el vínculo que tenía con ella y reforzar el suyo. ¡Y, maldita sea, aquella mujer debía servir para algo aparte de para echar un polvo!
Sin embargo, por hablar sin rodeos, hay que decir que ella no servía para mucho más. Desde que se casara con Ike a los trece años, pocas utilidades más se le habían dado. Y, ahora que tenía treinta y pocos, cualquier otro talento que pudiera haber tenido se le había atrofiado.
Ray se vio obligado a aceptarla por lo que era y a sacarle el mayor provecho posible. Durante un tiempo la cosa no fue demasiado mal.
Era un estupendo señuelo para agitarlo delante de los primos y luego hacerles chantaje. Una mirada por encima del hombro al panoli, luego un sensual movimiento de caderas y ya lo tenía en el dormitorio, en el cual, naturalmente, su airado «marido» irrumpía en el momento crucial.
Por lo que se refiere al dinero, las cosas comenzaron a ir sobre ruedas, como suele decirse. Pero poco a poco la repetición acabó aburriéndola y la convirtió en el absurdo facsímil de la esposa errante y asustada que supuestamente era. En lugar de arredrarse, solía bostezar. En una ocasión incluso se había acuclillado sobre el orinal, farfullando súplicas de perdón sobre el tintineo del pipí.
Ray la sermoneaba, le señalaba que aquella actitud podría acarrearles un terrible peligro físico y un seguro desastre económico. La golpeaba y la frustración se añadía a su furia cuando percibía que a ella le gustaba el castigo. Pero ni las reprimendas ni las palizas la hicieron cambiar. Al igual que el aburrimiento, demasiado de lo mismo, la había acabado apartando del viejo Ike, ahora la empujaba hacia otra tangente. Y en el peor momento posible. Necesitaban dar un buen golpe, o al menos algo estable, pero en la triste suma de sus momentos, no hubo ningún premio gordo.
Caer en picado es fácil. Uno debe descansar antes de la larga ascensión hacia la cima y el mejor lugar siempre es el siguiente peldaño hacia abajo. No hay prisa, no hay motivo de alarma. Después de todo, lo que baja debe acabar subiendo, ¿o no?
¿Y bien?
Ella hacía bien de puta, la esposa fugitiva del viejo Ike King. Su reputación de dejar satisfechos a los hombres se propagó tan rápidamente que Ray no tuvo que hacer de proxeneta en cuanto la hubo iniciado. Pues en eso, en lo mismo, ella encontraba variedad. En lo mismo, encontraba un reto. Algo que se prestaba a una deliciosa experimentación y evaluación, con una infalible recompensa para sus sentidos.
Ella hacía bien de puta... y lo hacía con profesionalidad. Era una puta cada vez más complacida y complaciente a cada transacción. Y ese era su problema. Ahí, como en todo lo demás, acababa yendo en contra de sus propios intereses.
El acto en sí mismo era suficiente para ella. Su intención era pedir dinero y generalmente lo pedía. Pero a menudo, en la situación y el ansia con que esperaba el momento, se le olvidaba. Y cuando no, bueno, el cliente jugueteaba un poco con ella, fingía estar arruinado o desinteresado, y ella abandonaba sus exigencias. Algunos hombres incluso se jactaban de que habían conseguido que ella les pagara. La única queja que se hacía en su contra era su capacidad para dejar seco a cualquiera.
A los catorce años, Critch hacía tiempo que sabía que su madre follaba por dinero, y sin ninguna emoción lo aceptaba como un hecho necesario de la vida. ¿Acaso no lo hacía con Ray? ¿Por qué no con otros? Dependía de ella para comer; sin lo que ella ganaba, su relación con Ray (que seguía fascinándolo como el primer día) sería imposible. Y eso era algo que le agradecía. Quizá, en los recovecos más recónditos de su mente, sentía una vergüenza próxima a la repugnancia. Quizá también sentía cólera y odio hacia Ray por haberla llevado a esa profesión. Pero sus sentimientos quedaban bien enterrados. Eran cosas tan profundamente sepultadas en el subconsciente que solo podían aflorar a la superficie de manera tortuosa, distorsionada (y distorsionadora) y manifestarse en actitudes que no se podían relacionar con su origen.
Tenía catorce años cuando su madre dejó de existir para él. Eso ocurrió dos veces. La segunda vez fue cuando ella los abandonó (a él y a Ray) por un macarra y nunca volvieron a verla ni oír hablar de ella. La primera vez...
Bueno, esa fue la única vez que contó. Pues después de eso, ya fue como si ella hubiera muerto. Después de eso, él la borró de su mente, pues no podía pensar en ella sin vomitar.
La noche en cuestión, él se había ido a acostar tarde. Ray y su madre discutían violentamente en la habitación de al lado, y era imposible dormir. Al final sus voces se apagaron y él se puso a dormitar, pero no por mucho tiempo. Se despertó con un repentino sobresalto, un escalofrío le recorrió la columna vertebral al oír unos extraños sonidos en la otra habitación.
Nunca había escuchado nada parecido. Pero eso era natural. Solo durante el último año, durante el despuntar inquieto de la pubertad, había conseguido permanecer despierto por la noche después de las diez. Solo durante el último año, cuando su madre ya llevaba más de dos años haciendo de puta. Y una puta, si se la magulla y se la maltrata, acaba viendo disminuidos sus ingresos. Ray había conseguido contenerse. Aquella noche, sin embargo, Ray había ido demasiado lejos. No tenía nada que perder golpeándola, o eso le parecía. La estúpida zorra había estado ocupada todo el día. Un cliente tras otro. Y sin embargo, al final de la jornada había vuelto con menos dinero del que tenía al principio. Además de su cuerpo, regalaba el dinero. ¡Coño gratis y encima regalaba dinero!
Ella estaba despatarrada sobre la cama, boca abajo, con un nimio camisón recogido sobre sus prominentes nalgas, que Ray, con los dientes apretados en su cara pálida, prometía azotar.
Levantó el cinturón, que descendió con un restallante ¡crac! sobre los montículos de carne desnuda. Temblaron y se retorcieron, unos delicados estremecimientos lo recorrieron como si poseyeran una existencia propia y diferente al resto del cuerpo. Ray se detuvo, jadeando. Hubo un silencio, un momento de inmovilidad, mientras la lámpara de petróleo iluminaba la escena con una luz tenue: la pesadilla lasciva de un Doré borracho. A continuación, aquel torso ondulado color de arena tembló ligeramente; un leve movimiento de impaciencia. Y desde los almohadones llegó un sollozo apagado: quejumbroso, interrogante. Incitador.
A Ray se le encendieron los ojos. El cinturón chasqueó arriba y abajo, arriba y abajo, lanzando una furiosa lluvia de golpes sobre la carne hambrienta de trallazos. Y en silencio, la puerta de la habitación adyacente se abrió y Critch contempló la escena.
Se movió de manera instintiva, sin pensarlo ni una fracción de segundo. Una simple reacción a la acción de Ray. Se lanzó entre el hombre y su madre; de manera automática detuvo lo que había que detener, igual que un parpadeo detiene una exploración. Porque hay que hacerlo. Porque de lo contrario habrá una gran pérdida.
Y en ese momento, levantando la mirada hacia Ray, sintió un poco de miedo por lo que había hecho. Miedo y contrición. Y sin embargo, impulsado por un instinto innato, golpeó débilmente a su ídolo, lo que provocó que el hombre cayera hacia atrás.
—No... no puedes hacer esto —dijo con una voz temblorosa—. No puedes... no debes golpear a una mujer.
La voz era suya, pero las palabras, el arcaico mandamiento, eran de su padre. A una mujer, joven o vieja, no se la podía golpear. Los golpes podían hacer que se le pudrieran las tetas o destrozarle las entrañas (que, para empezar, ya estaban bastante jodidas y no como las buenas entrañas de un hombre). «Si alguna vez te pillo pegándole a otra chica, muchacho, te arrancaré la polla y te azotaré hasta matarte». El apache, Tepaha, el mejor y más antiguo amigo del viejo Ike, había refrendado el tabú contra los que pegaban a las mujeres, aunque en privado añadiera una matización. Era una mala medicina apalear a las mujeres (al igual que también era malo pegar a los niños, cuando sus pililas y coñitos todavía estaban dentro de ellos y podían recibir daños). Pero había ocasiones en que no solo estaba bien, sino que era necesario matar a una mujer. Era así, y cualquier hombre sabio lo sabía.
En aquel momento Critch levantó la mirada hacia Ray temeroso y contrito. Pero con terquedad, con la sensación de obrar con rectitud.
—No puedes pegarle, Ray —tartamudeó—. Lo... lo siento, pero no debes.
—¿No? —Ray sonrió, enarcando una ceja de manera interrogativa—. Y eso, ¿por qué, eh?
—¡Porque no!
—¿Ah, sí? ¡Dime por qué!
—Ya lo sabes. Porque es... es...
Critch no encontraba palabras para explicarlo. De haber tenido tiempo, las habría extraído de las sombras del pasado, pero no lo tenía.
De repente su madre estaba detrás de él, agarrándolo del pelo con dedos furiosos. Se lo retorció y le dio una sacudida que lo mando trastabillando a la otra punta de la habitación, donde acabó chocando con fuerza contra la pared.
Resbaló pared abajo. Se quedó sentado en el suelo después de un leve golpe. Un poco mareado, se quedó mirando la cara llena de odio de su madre. Y las palabras que le llegaban desde la boca de esa cara eran un torrente de palabrotas que formaban parte del vocabulario de una puta.
Mierdoso, chupapollas, follaviejas, lamezurullos, mocoso de mierda.
—Pero ¿qué pretendes? ¿Eh? ¿Qué pretendes pegándole a Ray? ¡Yo te enseñaré, cabronazo! ¡Voy a hacer que mees por la boca!
Avanzó hacia él, pero titubeó; le lanzó una mirada de soslayo a Ray en busca de aprobación. La cara de él no mostraba expresión alguna y ella humildemente le cogió una mano e intentó besarla.
Él apartó la mano de ella. Cruzó la habitación en dirección a Critch y le tendió la mano para ayudarlo. Vacilante, Critch le cogió la mano y se puso en pie, y su mirada iba de su madre a Ray y de vuelta a ella. Entre el hombre y la mujer. Entre la puta ceñuda y el caballero sonriente.
—¿Ves lo que son las cosas, Critch? Intentas ayudarla, y ¿ves lo que ocurre? ¿Lo ves? ¿Ves lo que ocurre?
Critch se quedó mirando a la mujer. Ella le devolvió una mirada impasible, desdeñosa. Y entonces su expresión cambió, y enseguida volvió a cambiar. Y cambió y cambió y cambió, como si su propietaria pretendiera adaptarse y aclararse, encontrar alguna verdad con la que poder vivir. Y al final encontró solo lo que todos encuentran, lo único que hay, ya sea oro o metal de baja ley o escoria. Pero inevitablemente aceptable, en cualquier caso, porque es todo lo que hay y nada más.
Ella lo aceptó como lo había aceptado al principio. Un peor que seguía siendo lo mejor. Apretó los ojos de manera sensual, sus labios pintados se entreabrieron en una promesa, se recostó en la cama y se puso de espaldas.
—¿Critch? —Ray le entregó el cinturón sonriendo—. No pasa nada, Critch.
Critch miró el cinturón. Miró a la mujer que había sobre la cama y volvió a mirar el cinturón. Estaba atontado, paralizado. Sus emociones habían quedado en punto muerto en ese momento infinito en el tiempo. Estaban atrapadas, atrapadas entre la irresistible fuerza de lo hereditario y el inamovible objeto de las circunstancias. ¿Cómo puedes desplazarte cuando no hay margen para moverse?
Como si llegara de una gran distancia, un sonido alcanzó sus oídos. Un leve crujido, un deslizarse aún más leve. Aterrorizado, luchando con todo lo que había en su interior, Critch se esforzó en mantener la mirada fija, para no apartarla de la cama. Y sin embargo, poco a poco, ese algo que estaba en el mismísimo centro de su ser se desmoronó y cedió, y chillando en silencio se abalanzó hacia el precipicio.
El sórdido y revelador camisón se deslizaba lentamente hacia arriba. Lenta, muy lentamente, como el telón defectuoso en una obra de teatro.
Primero, solo hubo el atisbo de una rendija en sombras. A continuación, con una breve sacudida, lo divisó con claridad; el inicio de una hendidura que se ensanchaba poco a poco a medida que el camisón subía más y más. Unos montículos idénticos y blandos, color de arena, hinchándose y ensanchándose, y curvándose en la fina cintura. Entre las colinas se atisbaba el comienzo del cañón en sombras; estrechándose, a medida que se curvaban, en la más levísima hendidura, y desapareciendo del todo en la base con hoyuelos de su columna vertebral...
Y luego nada más.
Nunca hubo nada más para Critch. Después de eso, nunca habría nada más. Nada que le hiciera retroceder, ni fuera capaz de hurgar eficazmente en su conciencia.
—¿Ves lo que es, Critch? ¿Lo ves?
Lo veo.
—¡Azota ese culo amarillo, muchacho! ¡Arrea ese hermoso trasero!
Critch cogió el cinturón.
b
Señor Isaac Joshua King,
Apeadero de King,
Territorio de Oklahoma.
Querido señor:
Por la presente quiero pedirle que haga caso omiso de la carta referente a su hijo, Critchfield, que le escribí en el día de hoy, pues desde entonces he descubierto que la aprobación que le había otorgado era totalmente inmerecida. Estas son las circunstancias:
Mientras tomaba un refrigerio con su hijo, de repente descubrí que me faltaba la cartera. Con aparente generosidad, su hijo pagó la cuenta con un billete de diez dólares y no volví a pensar en el incidente hasta varias horas después —tras haberle escrito la primera carta—, cuando recibí la visita del propietario del local que habíamos visitado. Llevaba consigo un billete de diez dólares, una falsificación sin valor. Puesto que lo había gastado un compañero mío, aunque desconocido para él, deseaba que yo enmendara la situación (cosa que naturalmente hice).
Ahora bien, señor, recuerdo perfectamente ese billete en concreto. Lo había llevado en mi cartera durante mucho tiempo, más o menos como recuerdo, y lo había marcado de una manera característica para recordar que no debía gastarlo. No creo que existan dos billetes que tengan esa misma marca. Dadas las circunstancias, no puede haber la menor duda de que su hijo, Critchfield, me robó la cartera.
No sé cómo lo hizo ni cuándo. Tampoco sé por qué un joven tan agradable, que evidentemente no tiene la menor necesidad de dinero, se rebajaría a robar. Pero la maldita verdad está clara y no se puede negar.
Con sincero pesar,
Washington Caballo Agonizante
Abogado
c
Era casi mediodía, la cuarta jornada después del robo, y Critch seguía en Tulsa. Una tremenda apatía se había apoderado de él, nacida del miedo al fracaso, y no había manera de ponerse manos a la obra para hacer lo que debía hacer.
Iba de un lado a otro de la barata habitación de su hotel, la más barata que sus casi inexistentes escrúpulos le habían permitido tomar. Desesperado, golpeaba con el puño la palma de su otra mano. Sacó su billetera y volvió a contar el contenido.
«No es suficiente», se dijo compungido antes de volver a poner la cartera en el bolsillo. Apenas era suficiente para lo esencial de su plan. Cuando pagara la cuenta de su modesto hotel y el billete hasta el Apeadero de King, no le quedaría nada. Quizá unos cuantos dólares para comida y unas cuantas copas por el camino, pero nada más. Cuando llegara al Apeadero estaría sin blanca. Lo que simplemente significaba que el viaje sería una pérdida de tiempo. Pues solo había ganado la mitad de la batalla al ser aceptado por el abogado Caballo Agonizante.
A quien había que convencer era al viejo Ike King. El viejo Ike, con sus miles y miles de valiosas hectáreas y la incalculable riqueza que las acompañaba.
Ike King no aceptaría como heredero a nadie que no fuera totalmente digno... digno según sus criterios. Y esos criterios serían extremadamente rígidos por lo que se refería a Critch, y sus circunstancias eran muy sospechosas. El viejo lo identificaría con la deslealtad y la traición de su esposa. Solo el éxito, el dinero —la prueba concreta de que había superado esa pérfida desventaja— podría satisfacer a Ike.
«O quizá no —pensó esperanzado Critch—. A lo mejor soy demasiado duro con él. Después de todo, no lo he visto en trece años, así que a lo mejor...».
A lo mejor, nada. El problema era, de hecho, que hubiera estado lejos trece años. El viejo Ike no había podido vigilarlo, como había hecho con sus hijos Arlington y Bosworth. Arlie, que era un año mayor que Critch, y Boz, que era un año mayor que Arlie, habían permanecido todos esos años al lado de su padre. Trabajando en sus inmensas propiedades, cumpliendo sus órdenes sin rechistar. Y se las habrían arreglado condenadamente bien para agradarle —para demostrar su derecho a ser sus herederos—, pues de no haber sido así el viejo Ike los habría echado a patadas. Él, Critch, por otro lado...
Critch esbozó una sonrisa irónica y su mente se salió por la tangente al pensar en esos nombres tan rimbombantes.
«Critchfield, Arlington, Bosworth». Su madre los había copiado del registro del hotel. ¡Con lo estúpida que era, suerte había tenido que no hubiera ningún viajero llamado Follameafondo o Tazallenadepedos!
Su ma... Apartó sus pensamientos de ella. Volvió a dirigirlos a sus dos hermanos.
Arlie y Boz. Tendría que matarlos, naturalmente. Tenerlo todo era infinitamente mejor que tener un tercio. Y ni siquiera podía estar seguro de ese tercio mientras sus hermanos vivieran. A lo mejor el anciano establecía comparaciones poco halagüeñas entre ellos y él. A lo mejor decidía desheredar al hijo menor. Por otro lado, si solo viviera ese hijo menor y no hubiera nadie más para heredar...
Sí, Arlie y Boz tenían que desaparecer. Y asesinar a Boz, cuando menos, sería todo un placer. Ese Boz era un cabrón perverso. Era perverso porque sí. Siempre te retorcía el brazo, o te doblaba los dedos hacia atrás, o te golpeaba con un palo. Lo que fuera para oírte gritar. Un día el viejo Ike lo pilló despellejando vivo a un gatito e hizo que se lo prepararan a Boz para cenar. Y luego se lo hizo comer. El viejo Ike le daba con un látigo cada vez que dejaba de comer y no aflojó hasta que su hijo vomitó sangre. Pero eso no hizo que Boz se librara. Se le permitió dejar de comer, pero solo por esa noche. A la mañana siguiente se le sirvió gato para desayunar, y después de eso a cada comida —y ninguna otra comida, por Dios— hasta que no hubo dejado ni una pizca.
Y ni siquiera eso cambió a Boz ni un ápice. Se volvió más artero, más difícil de pillar en sus maldades, pero más cruel que nunca.
Critch había adquirido los conocimientos y la madurez mental suficientes para comprender por qué Boz era como era. Nunca perdonaría a su hermano, pero ahora lo comprendía. En su papel de hermano mayor se había arrogado toda la severidad de su padre, suavizándola dolorosamente con su piel y haciéndola soportable para sus hermanos menores. Al ser el hermano mayor, se le había exigido más. Cuando no podía cumplir una tarea inmediatamente y a la perfección, la furia del viejo Ike caía sobre él. E inevitablemente, Boz se había vuelto cruel. Impotente contra la cólera de su padre, Boz había vuelto su propia furia contra otros seres indefensos.
En cuanto a Arlington —Arlie—, bueno, su fallecimiento apenaría verdaderamente a Critch (aunque no lo bastante como para evitarlo). Los niños que estaban en el medio pasaban casi siempre desapercibidos, en comparación con el mayor y el menor, y ni se los mimaba ni se les trataba de manera estricta. Así, crecían como dicta una naturaleza benévola —daban felicidad para obtenerla, complacían para que se les complaciera— y no solía haber nada malo en ellos.
Arlie era duro y fuerte, como tendría que ser cualquier hijo del viejo Ike. Pero además era bondadoso y servicial. Un buen tipo. O eso pensaba Critch...
Critch se levantó de la cama de un salto, con una maldición en la boca. Se dijo furioso que ya iba siendo hora de ponerse en marcha.
Tenía que hacer algo —¡algo, por Dios!—, y tenía que hacerlo ya. Colocó sobre la cama sus dos caras maletas e, impaciente, revisó lo que había en ellas, haciendo inventario de sus trajes y camisas caros, y de todos los demás accesorios de un caballero con el riñón bien forrado.
Acabó su examen; se quedó de pie con el ceño fruncido, los ojos apretados en reflexión. Tenía muchas cosas valiosas, pero no le darían gran cosa en una tienda de segunda mano. Y tampoco le serviría de nada venderlas, de todos modos, ya que además de dinero también necesitaba una buena apariencia. En cuanto un hombre perdía su fachada, ya no podía seguir operando.
Sin embargo, había una cosa. El reloj. El reloj, con su impresionante repujado, con sus relucientes piedras engastadas, con un nombre famoso y venerado.
Critch lo sacó de su portamanteo y lo sostuvo en la mano para examinarlo. Un reloj así valía quinientos dólares, cualquier idiota se daba cuenta. O más bien, valdría quinientos, si era de oro tal como parecía, si esos supuestos diamantes lo eran de verdad, y si la marca era verdadera y no una falsificación.
El problema de vender algo así era que: 1) tenías que demostrar que era de tu propiedad, y 2) era invariablemente necesario que lo tasara un profesional. Oh, claro, podrías colocársela a alguien rápidamente por veinte dólares. Pero una experta falsificación como esa era cara y convertirla en un billete de veinte sería prácticamente un trueque.
Por tanto, el reloj no se podía vender. Era su única apuesta, pero ahora no podía meterse en un lío intentando alguna artimaña con él. Había demasiado en juego y él era simplemente demasiado miedoso para hacer frente a más líos.
Lo que necesitaba era un panoli, un tontorrón de primera categoría. Alguien a quien pudiera timar en un abrir y cerrar de ojos. Y de una manera que no pudiera exigirse devolución.
¿Dónde había más probabilidades de encontrar a un panoli como ese? ¿Cuál era la manera de estafar al susodicho panoli sin que este se enterara?
El ceño de concentración de Critch desapareció de repente y una lenta sonrisa se extendió sobre su hermosa cara.
d
La mujer había llegado en el tren procedente del norte hacía unos treinta minutos. Era joven, a juzgar por lo que él podía entrever a través de su vaporoso medio velo. No podía ver gran cosa de su cara; y sus ropas, un ensamblaje de prendas mal conjuntadas, ocultaban bastante bien su cuerpo. Pero tanto daba que fuera atractiva o tuviera buena figura. En todas las cosas que importaban parecía encajar a la perfección.
Una panoli que viajaba sola. Una panoli con un par de hermosas maletas. Se había bajado del tren que venía del norte, había entrado en la estación con los hombros caídos por la timidez y había mirado rápidamente a su alrededor con retraimiento. A continuación se había retirado a un banco bastante apartado de todo el mundo y desde entonces permanecía allí sentada. La cabeza gacha, las manos entrelazadas en el regazo. Tan asustada y nerviosa por ese lugar desconocido que probablemente pegaría un respingo solo con que le gritaras ¡bu!
No había viajado mucho: no iba lo bastante arrugada ni manchada de humo como para haber cubierto una gran distancia. Pero su actitud y las dos pesadas bolsas indicaban que le quedaba un buen trecho por recorrer. Critch palpó el billete de tren metido en el bolsillo interior de su chaqueta hecha a medida, preguntándose si era posible que tuviera toda la suerte que parecían indicar las señales.
Compraría un billete, con la intención de pagarlo si era necesario, hasta la población de Lawton, donde había una base del ejército. Lo compraría con la tarifa reducida de ida y vuelta, mucho más barata que un billete hasta el Apeadero de King, que estaba más cerca. Ahora bien, si esa muchachilla muerta de miedo también se dirigía a Lawton...
Bueno, tampoco importaba gran cosa. Era evidente que no era más que una panoli de la que se podía sacar algún provecho.
Critch irguió los hombros. Salió con paso enérgico de las sombras desde donde la había estado estudiando, mirando a su alrededor en la sala de espera, tal como haría un hombre que buscara a alguien y luego acabara viendo a la joven. Esta pareció empequeñecer bajo su mirada. Con el gesto ceñudo, manteniendo los ojos clavados en esa figura encogida, Critch cruzó la sala de espera y se sentó junto a ella.
—¿Puedo ver su billete? —dijo con firmeza.
—¿Qu... qué? —Tras el velo se oyó un grito ahogado de temor—. ¿Por... por qué? ¿Qué?
—¡Su billete, por favor! Déjeme verlo.
Él extendió la mano. La joven hurgó en su bolso, lo que le permitió ver a Critch el esperanzador fajo de billetes enrollados que había dentro, y sacó el billete casi de un tirón.
Critch lo cogió y lo examinó detenidamente. Se le aceleró el pulso al ver cuál era su destino.
Lawton-Fort Sill. La esposa de un soldado, o su prometida, o una pariente. Y era evidente que nunca había estado allí, o no se sentiría tan nerviosa.
—¿Se dirige a Fort Sill? —Le devolvió el billete—. ¿Vive allí?
—N... no, señor. Vivo en Kan... quiero decir Missouri.
—¿Ah, sí? —Muy brusco.
—Missouri. Kansas City, Missouri.
Ella le dio la dirección, calle incluida; a continuación, con menos apresuramiento, le dijo su nombre. Anderson, Anne Anderson. Era la mujer del soldado John Anderson, y se habían casado cuando él había vuelto a casa de permiso, y ahora se dirigía al fuerte para estar con él, y... y...
—Vamos, vamos, querida... —La interrumpió con una sonrisa afectuosa—. Soy el capitán Crittenden, oficial jurídico de la base en el puesto. A lo mejor su marido le ha hablado de mí. En cualquier caso, tenía que averiguar quién era usted y asegurarme de que era una persona honesta, por...
Por este valioso reloj que había encontrado a la entrada del almacén. (¿Una belleza, verdad? Oro macizo, con diamantes.) El empleado de la estación no le había parecido muy de fiar. Probablemente le diría que pensaba devolver el reloj a su legítimo propietario y luego no lo haría... ¿Y cómo podría asegurarse de que lo hacía, él, el capitán, después de haberse marchado? Había llevado a cabo algunas averiguaciones por su cuenta, sin suerte, y ahora tenía algunos asuntos que tratar en la ciudad durante unos minutos. Así pues, y ya que ella de todos modos tenía que permanecer allí, ¿le importaría guardar el reloj por si aparecía el propietario?
—¡Oh, no! ¡Quiero decir, sí, naturalmente que lo haré! —La muchacha casi lloraba de alivio ante su brusco cambio de actitud, ahora afable—. ¡Me quedaré aquí mismo! ¡Se lo prometo, capitán, puede confiar en mí! Lo que... lo que quiero decir es que no tiene que preocuparse...
—Naturalmente que no, querida. —Le apretó la mano con un gesto paternal—. Soy abogado, ¿no se lo dicho? ¡Reconozco a una joven honesta en cuanto la veo! —Hizo ademán de ponerse en pie; vaciló—. Por cierto, me temo que he sido un tanto brusco la primera vez que me he dirigido usted. Yo... bueno, mi mujer falleció hace unas semanas, y...
—¡Oh, eso es terrible! Lo siento muchísimo, capitán.
—Gracias —dijo él, con simple sinceridad, añadiendo que acababa de regresar del funeral de su esposa, que había tenido lugar en el este—. Como estaba a punto de decirle, sin embargo, me he dado cuenta de que a veces soy un poco cortante con la gente desde su muerte y si en su caso ha sido así...
—¡De ninguna manera! —contestó ella—. ¡Ni por asomo, capitán!
—Gracias, querida —dijo—. Es usted una muchacha encantadora.
Y se alejó, no sin antes tocarse su elegante sombrero de fieltro. Unos veinte minutos más tarde, tras un paseo para matar el tiempo, regresó a la estación.
Fiel a su promesa, ella había permanecido exactamente donde la había dejado. Él volvió a sentarse a su lado y, sonriendo, le señaló que gracias a ella seguía considerándose un juez competente a la hora de identificar a la gente honesta. Ella se retorció de placer ante el cumplido, agachando la cabeza con una risita. Hizo ademán de devolverle el reloj, pero él se negó afablemente. Después de todo, en su bolso había más sitio que en sus bolsillos y las mujeres cuidaban mejor de las cosas que los hombres.
—La verdad es que no sé cómo lo hacen —declaró con fingido asombro—. Sabe, mi mujer era capaz de... —Se interrumpió; volvió la cabeza por un momento como si fuera a derramar una lágrima. A continuación añadió en voz baja—: ¿No es extraño? Se había convertido en parte de mí hasta tal punto que no me puedo creer que se haya ido.
—¡Pobrecillo! —dijo la joven; pero enseguida se avergonzó de su atrevimiento—. ¡Oh, perdóneme, capitán! Yo... yo...
—Vamos, vamos, querida Anne. Entre los amigos no hay rangos. La pena nos hace a todos iguales.
—La pena nos hace... ¡Capitán, creo que son las palabras más hermosas que he oído nunca! Y tan... poéticas. ¿Le... le gusta la poesía, capitán?
Critch confesó que era su debilidad, y que también escribía un poco.
—Quizá ha oído hablar de uno de mis humildes intentos: «Las rosas son rojas y las violetas son azules».
—¡Oh, Dios mío, ya lo creo! ¡Por todos los santos! ¿Y ha escrito algo más, capitán?
Critch asintió de manera indulgente, y le recitó unas estrofas de patetismo bufo. La joven quedó tan impresionada, tan sobrecogida, que solo con gran esfuerzo Critch consiguió reprimir al diablillo que habitaba en su interior y su insistente petición de que le hablara del viejo ermitaño llamado David, que guardaba una puta muerta en su gruta.1
—Bueno, hay que ver... —Critch estiró las piernas y lanzó una mirada al reloj de la estación, de esfera octogonal—. Parece que aún falta para que llegue el tren, ¿verdad? Todavía más de una hora. Creo que usted y yo deberíamos ir a comer algo.
La joven puso algún reparo. La verdad es que no tenía hambre y, esto..., preferiría quedarse donde estaba. Oh, no. No era por el dinero, solo que...
—Claro que no. Usted será mi invitada, naturalmente. Lo mejor será que vaya allí —asintió en dirección al lavabo de señoras— y se refresque un poco. Imagino que querrá hacerlo —dijo lanzándole una mirada amable pero crítica—. Cuando uno viaja, suele ensuciarse.
La joven se levantó a regañadientes, le hizo ademán de ir a coger sus dos pesadas maletas. Con un gesto ostentoso, Critch le indicó que podía marcharse.
—Yo me encargaré de facturarlas a su destino mientras usted se refresca. ¿Sabía que es posible hacerlo? Es mucho más seguro que tenerlas con usted y se ahorra muchas molestias.
—Bueno, esto, pero no...
—¿Sí? ¿Antes quiere sacar algo de ellas?
—No, pero...
Pero nada. Tenía el reloj, ¿verdad? Ese reloj de oro macizo y con incrustaciones de diamantes.
—Muy... bien, capitán. Muchísimas gracias. Volveré enseguida.
—Oh, no hace falta correr, querida —le insistió Critch con una sonrisa—. Tómeselo con calma. Comeremos en un lugar muy agradable y quiero que esté usted muy guapa.
La joven inclinó la cabeza y, cargando con su timidez, se alejó con los hombros encogidos y la mirada en el suelo. Critch esperó hasta que ya hubo desaparecido por las puertas batientes de los servicios. A continuación acarreó el equipaje a una entrada lateral y se fue calle abajo, donde, algunas puertas más allá, llegó a una combinación de casa de empeños y tienda de segunda mano.
Critch conocía la existencia del lugar gracias a otros profesionales del mundillo delictivo. Si te relacionabas con la gente adecuada, había un rápido intercambio de información. Hasta ese momento no había tenido oportunidad de hacer negocios con el propietario del establecimiento, pero sí se había detenido a charlar con él. Cuando llegó, el propietario le hizo el gesto de que se dirigiera a la trastienda y se unió a él detrás de su portal con cortinas tras haber echado un rápido vistazo a ambos lados de la calle.
—Nadie le ha seguido, ¿verdad? Bueno, echemos un vistazo.
El contenido de los dos bolsas era parejo a la vestimenta dispareja que vestía la joven. La clase de cosas que solo una persona ignorante y de poco mundo se permitiría. O quizá se las habían impuesto algunos parientes bienintencionados. Tampoco es que fueran de mala calidad; alguien, puede que ella misma, se había gastado unos cuantos dólares en comprarlas. Solo que eran poco prácticas; mucho de todo, pero ninguna prenda buena de uso diario. ¡Bueno, qué demonios, incluso había un par de vestidos de fiesta! ¿Es que creía que Fort Sill era West Point?
—Bueno... —El propietario midió un vestido sobre su propio cuerpo achaparrado; negó con la cabeza indeciso—. No entiendo mucho de trapos, pero las maletas no están mal. ¿Digamos treinta?
—Digamos cuarenta.
—Digamos que soy Santa Claus —remachó el propietario y contó los cuarenta.
Y, mientras tanto, en uno de los urinarios de los servicios para mujeres, Emma Allerton, alias Anne Anderson, estaba desnuda de cintura para arriba. Tenía los hombros echados hacia atrás y sus abundantes pechos subían y bajaban con el desacostumbrado placer de respirar profundamente.
¡Dios, menudo alivio! ¡Menudo alivio desembarazarse de ese arnés por un rato y enderezarse!
Se estiró en toda su estatura, hundiendo y sacando la barriga, metiendo la barbilla para lanzar una mirada crítica a su desnudez. «Apuesto a que sé lo que te gustaría», se dijo. Y sintió un cosquilleo en su entrepierna al pensarlo. A continuación su mirada cayó sobre su seno derecho, en el áspero surco de marcas de dientes donde antes había estado el pezón. Y maldijo con furia silenciosa.
¡Ese viejo verde hijo de puta! Cada vez que veía esa teta se enfurecía. ¡Maldita sea su alma! ¡Maldita sea su hermana!
¡En realidad había sido culpa de su hermanita, esa putilla autoritaria! Debería haber echado a ese tipo mucho antes. Pero se lo estaba pasando demasiado bien en la habitación de al lado y al final a Emma-Annie se le habían comido el pezón.
Era una hermana infernal. Pero lo pagaría, por Dios que lo pagaría. ¡Pero si ya lo había pagado! Por lo que había oído, su hermanita ya lo había pagado, y justo a tiempo. La noticia todavía no había llegado a los periódicos, pero le habían llegado voces de que la autoridad ya había cogido a su hermanita o estaba a punto de hacerlo.
Anne dio unos golpecitos en el grueso cinturón de dinero ceñido a su cintura, y en sus ojos apareció un brillo malicioso mientras pensaba en su hermana. Ensimismada, dejó que su mano recorriera el pecho mutilado, que en su mente se convirtió en la mano de otra persona, y su expresión se suavizó con un aire soñador.
Maldita sea, sería estupendo después de tantas semanas. Seis semanas de correr, cruzar y volver a cruzar el Medio Oeste y el sudoeste, dejando un rastro que no era rastro, y finalmente entrando en el Territorio. Seis semanas dando vueltas con la cabeza gacha y el pecho hundido, hecha unos zorros.
No había tenido ni un solo momento de diversión, y antes de eso tampoco nada digno de mención. Su hermanita siempre se había relacionado con los mozalbetes más guapos y le había dejado a ella los más patanes. Ni una sola vez había tenido entre manos a alguien ni la mitad de mono y apuesto que el capitán Crittenden.
No dejaba de pensar en él mientras volvía a ponerse la vestimenta a regañadientes. Creía que era una auténtica pena que las cosas estuvieran tan mal como estaban.
Si no le hubiera dicho que estaba casada, prácticamente una recién casada...
Si él no acabara de perder a su mujer...
Sacudiendo pesarosa la cabeza, acabó de vestirse. Hizo ademán de salir del retrete, pero se sentó en el banco y cruzó una pierna sobre la otra. Calzaba botines con encaje, a la moda del momento. Con un veloz giro de la mano, arrancó el tacón de uno de ellos.
Estaba hueco, y en su interior había una diminuta Derringer. Más tranquila, volvió a colocar el tacón, se alisó la falda y salió del retrete. Y una vez más su mente pasó de los negocios al placer.
El capitán Crittenden.
¿De verdad era tan inconcebible como parecía?
Era una especie de bobo, aunque una monada, y sería engreído como todos los hombres. Así pues, ¿por qué no se iba a encontrar de pronto montado en la silla y por qué de repente no iba a ser ella la yegua, sin que ninguno de los dos —¡Dios no lo permitiera!— jamás, jamás hubiera pretendido que aquello ocurriera?
Cuando ella salió del retrete, él se le acercó rápidamente, sonriendo. La sacó de la estación, hizo un comentario halagüeño acerca de su aspecto, le dio unas palmaditas y apretones de mano: acciones amables e inocentes que detectaron de manera certera el cinturón de dinero. Del mismo modo aparentemente involuntario, ella le restregó un pecho y frotó una nalga contra su muslo.
Del brazo, Anne-Emma, asesina profesional, y Critch-capitán Crittenden, archibribón, se dirigieron amigablemente hacia su cita con el destino.