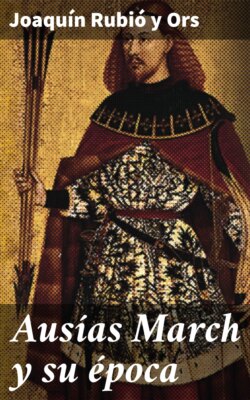Читать книгу Ausías March y su época - Joaquín Rubió y Ors - Страница 3
INTRODUCCIÓN.
ОглавлениеSorpresa no escasa debe causar á quien, al hojear por vez primera la historia de nuestra patria literatura, se encuentra de repente, si es que abre por acaso sus páginas por aquellas en que éste se describe, con el asombroso florecimiento que alcanzó en el período que abraza los dos dilatados reinados de Alfonso V y de Juan II de Aragón, en el cual descuella, á manera de astro de primera magnitud en medio de numeroso grupo de estrellas de luz menos viva, el que fué apellidado por el más fecundo y docto en literarias disciplinas de su época, el marqués de Santillana, «gran trovador y varón de esclarecido ingenio»; el llamado por la mayor parte de los críticos de aquellos y de más cercanos tiempos Petrarca valenciano; el estrenuo y animoso caballero y elegantísimo y por todo extremo sutil poeta Ausías March. ¿De dónde deriva el tal florecimiento, preguntaráse sin duda á sí mismo, si es de los que se placen en remontarse á las causas de los hechos? ¿De qué punto arrancan las raíces que comunicaron su fecundante savia al majestuoso árbol poético, cuyas frondosas ramas se dilatan, embelleciéndolas y ofreciéndoles regalados frutos, por las dos provincias hermanas, Cataluña y Valencia, y en especial, y por más de media centuria, por esta última comarca?
No somos de los que creen que existen en los vastos campos del arte florecimientos aislados, cual en el desierto hállanse oasis completamente rodeados, á modo de islas de verdura, de mares de tostadas é infecundas arenas, por más que reconozcamos la posibilidad, por la historia demostrada, de que á deshora aparezcan, á impulsos de una suprema voluntad creadora, ingenios sobresalientes, en torno de los cuales, y en virtud de la vida que les comunican, brotan y florecen otros, como retoños de un tronco fecundo. Dando de mano á las excepciones, y ateniéndonos á lo común y á lo que puede considerarse casi como ley histórica, es innegable que do quier que se muestra lozana y fecunda, en cualquiera de las ramas del árbol de la belleza, una manifestación, sea cual fuere, del arte, es, no tan sólo porque son á su desenvolvimiento favorables el suelo donde arraiga, y las auras que la mecen, y el calor que la vivifica, sinó porque llegan hasta ella en mayor ó menor abundancia y por más ó menos conocidos canales, y á manera de hilos de fertilizadoras aguas, las influencias de otros florecimientos, ó anteriores ó coetáneos suyos, ya del propio, ya de extraños países. Por esto y porque es poco menos que imposible valorar en su justo precio, ni determinar el carácter verdadero de un período notable ó de una escuela literaria, sin conocer, además del medio ambiente, por decirlo así, bajo cuya más inmediata y directa acción se ha formado, las influencias que más ó menos han contribuido á darle vida é imprimirle el propio sello y especial fisonomía que de las demás escuelas ó períodos literarios le distingue, hemos creido que debíamos, antes de ocuparnos en el que es, con razón, llamado Príncipe de nuestros poetas, y el primero en mérito entre los que versificaron en lengua catalana, bosquejar á grandes rasgos,—y ojalá acertáramos en el desempeño,—los hechos que prepararon el florecimiento en el siglo XV de nuestra poesía, de que fué aquél el más ilustre representante y el más acabado modelo, y las extrañas influencias que más contribuyeron, sin perjudicar en nada su nativa originalidad, á dar á él y á la poesía de su época sello y carácter especiales.
Á principios del siglo XIV fórmase y se desenvuelve allende la cordillera Pirenaica,—que no era entonces, cual lo es ahora, línea divisoria de dos Estados,—más por transformación lenta que por brusco y no esperado nacimiento, una escuela poética que por el lugar donde tuvo su asiento principal, y por la lengua de que se sirve, toma el nombre de tolosano-catalana. Sus nuevos adeptos, que se dan á sí propios el dictado de cultivadores de la muy noble y excelente dama la gaya ciencia, apellidan ya antiguos, anticz[1], á los trovadores, sin embargo que algunos, y entre ellos Guiraldo Riquier de Narbona, cuyas obras, como observa nuestro amigo el señor Milá, señalan la transición entre la anterior poesía feudal y cortesana y la nueva escuela, y que murió en 1294, alcanzan los tiempos inmediatos al establecimiento del gay consistorio tolosano.
No es la ocasión esta de investigar las causas que contribuyeron á que fuesen extinguiéndose sucesivamente, á la manera que se pierden en el espacio las últimas vibraciones de un eco que se aleja, las voces poéticas que por espacio de cerca de dos centurias habían hecho de la Provenza el país del amor y de los cantores, y que prepararon el renacimiento poético de este lado de acá de los Pirineos, que debía subsistir, bien que no siempre con igual esplendor, por espacio de otros dos siglos.
No faltan quienes, obedeciendo á preocupaciones políticas, ó dejándose llevar de manías anticatólicas, atribuyan casi por entero aquel primer hecho á la cruzada contra los albigenses, en la cual no aciertan á ver más que una guerra de religión, y de donde toman pretexto para lanzar sobre la Roma pontificia más groseros insultos y desentonados anatemas que contra la misma arrojó el cínico y licencioso[2] Guillermo Figuera. Al igual de los pájaros que huyen á bandadas de una comarca desolada por repentina inundación, ó de un bosque presa del incendio, abandonaron, según ellos, para siempre los trovadores las antes risueñas campiñas, las florecientes ciudades y las ricas y hospitalarias cortes feudales del Mediodía de Francia, huérfanas éstas de sus antiguos señores, y aquéllas, inundadas de sangre, puestas por la fuerza de las armas bajo el odiado yugo de los Capetos, para ir á exhalar sus tristes desconorts y sus atrevidos serventesios en comarcas más felices y tranquilas. Pero sin desconocer ni negar la parte que en la desaparición en los países de la lengua de oc de la poesía de los trovadores ambulantes y feudales tuvo aquel lamentable suceso, fuerza es reconocer que antes que se sintiesen los efectos de aquella desastrosa guerra, notábanse los síntomas de una próxima decadencia de dicha poesía, por no pocos mirada ya, según el testimonio de Ramon Vidal, con indiferencia; en cuyas producciones había entrado por más el artificio que el arte verdadero; que en algunos de sus géneros había pecado por exceso de monotonía; que había agotado en casi todos, á fuerza de acudir con sobrada frecuencia á ellas, las fuentes de la inspiración, y que habíase hasta cierto punto vulgarizado á puro de ser cultivada por tan crecido número de trovadores, algunos no más que de mediano ingenio, y por muchedumbres de juglares que habían hecho de ella uno como á manera de oficio mecánico y objeto de grangería.
Como quiera que sea, es indudable que la guerra contra los albigenses, sembrando divisiones y odios y siendo ocasión de persecuciones, lo fué en gran parte de que algunos trovadores, más hostiles á la cruzada por lo que de francesa tenía que por lo que tenía de religiosa, y más adictos al bando de los herejes por perversión del sentido moral que por error de la inteligencia, se dispersaran por Aragón y Castilla, en cuyas cortes recibieron no menos generoso é ilustrado hospedaje que lo habían logrado antes en los castillos de los nobles señores de Provenza; siendo esto causa de que se conservara en uno y otro reino como un eco de la antigua poesía trovadoresca; la cual debía ir perdiendo algo de su primitivo carácter, bien que sin desprenderse del todo de ciertos rasgos, que eran como el sello de su viejo abolengo, á medida que iba modificándose bajo la influencia de la nueva escuela nacida á la sombra de los verjeles y al amparo de los magistrados municipales de Tolosa; escuela que era á su vez una derivación, ó por mejor decir, una continuación, aunque algún tanto alterada, de la tradición poética que se conservaba aún, bien que de cada día menos viva, en los países de Occitania.
Sería tomar las cosas de demasiado lejos ocuparnos, en un escrito destinado á dar á conocer á Ausías March y su siglo, en los trovadores que brillaron en la corte de nuestros monarcas-condes de Aragón y Cataluña, en el tiempo que medió entre Alfonso II, el hijo de Berenguer IV y doña Petronila, y don Pedro el Ceremonioso. Los Guillermo de Bergadan, los Hugo de Mataplana, los R. Vidal de Bezalú, los Guillermo de Cervera, los Serverí de Girona y otros deben ser considerados como poetas provenzales, ya que en la lengua y en las formas métricas de éstos escribieron sus versos, por más que hubiesen abierto los ojos á la luz en Cataluña y compuesto aquí sus serventesios, canciones y tenzones. No hay que buscar todavía en sus obras el bell catalanesch de nuestra tierra, que estimaba el buen Muntaner sobre el que se hablaba en los demás dominios de nuestros condes-reyes.
La verdadera poesía catalana debía nacer algo más tarde; y aunque no ha de renegar de su antiguo origen, antes por el contrario se envanecerá en engalanarse con algunas de las más estimadas preseas con que se adornaron los viejos trovadores; y tendrá á orgullo que se le conozca el aire de familia que traerá de aquéllos, es indudable que la influencia á que más ceda, el dejo que más se le pegue, el sello con que más hondamente marque los frutos de su primerizo ingenio, cuando llegue á sazón de producirlos, serán los que reciba de la escuela tolosana, más acomodada, fuerza es decirlo, á su carácter grave y á la índole de su especial juicio;—más inclinado éste á producir los sazonados frutos de la razón que las vistosas flores de la fantasía;—y á su espíritu mucho más práctico que lo fué el de la antigua poesía trovadoresca.
No es aventurado poner el nacimiento de esta nueva escuela, por lo que á Cataluña se refiere, ya que desde ella fué de donde se dilató por las demás comarcas ganadas en el siglo anterior á los musulmanes por la espada del invicto don Jaime el Conquistador, á principios del siglo XIV[3], por más que el período de su mayor florecimiento, en dicha centuria, fuese el del reinado de don Pedro el Ceremonioso, en cuya corte resplandecieron y de cuyos favores disfrutaron poetas de tan alto renombre, entre los nuestros, como Jaime March, el vizconde de Rocaberti y Lorenzo Mallol, que son considerados como maestros en el arte de trovar, y durante cuyo reinado se escribieron algunos de los tratados[4], que fueron como los códigos á cuyas leyes debían someterse y según las cuales eran á la sazón con extremado rigor, bien que con estrecho criterio, juzgados los productos del ingenio. Cábele, sin embargo, á la escuela poética catalana la gloria,—y lo decimos muy alto en honra de nuestra patria y de nuestras letras por los modernos críticos castellanos[5] menos conocidas y estudiadas de lo que debieran serlo,—de que, aunque hija, ó hermana menor, si se quiere, como la llama Milá, de la tolosana, tanto creció y se adelantó pronto á ésta, que en lugar de seguir considerándola como á su maestra, parece que fué á su vez objeto de estudio y de la imitación de sus poetas, sobre todo cuando llegó á su apogeo y brilló en todo su esplendor en el reinado de Alfonso V el Sabio.
No sin fundamento, dado caso que se advierten rasgos especiales y asaz distintos en cada una de ellos, divide el señor Milá en tres períodos la historia de la escuela poética catalana; es á saber, en el que va desde el reinado del Ceremonioso hasta los tiempos en que comenzó á trovar Ausías March; en el que abraza la existencia poética de éste, ó sea en los treinta ó cuarenta años de mediados del siglo XV, que coinciden con el reinado del citado Alfonso V; y por fin, en el que corre entre los últimos tiempos del poeta amante de Teresa y los primeros años de la siguiente centuria.
Distínguese el primero, sobre todo durante una gran parte del siglo XIV, por el más frecuente uso de palabras y formas gramaticales provenzales, especialmente en las obras poéticas, ya que en las prosaicas aparece el catalanesch ó romans más puro y exento de resabios de la lengua de oc; uso que va disminuyendo,—bien que sin desaparecer del todo ni áun en el segundo período, puesto que no es difícil encontrar dejos de provenzalismo hasta en Ausías March,—á medida que se van modificando las formas antiguas, é introduciéndose y generalizándose otras nuevas; y se emplea ya más para las obras en verso la lengua catalana, bajo la influencia de los tratados didácticos acerca del arte de trovar; y empiezan á hacer ley los fallos de nuestro consistorio, más atento por ventura á apuntar los defectos de forma, que al mérito intrínseco de la obra poética. Así, por ejemplo, el mismo Muntaner, dechado en su Crónica del bell catalanesch, de que tan prendado se muestra, provenzaliza cuanto le es dado hacerlo su lenguaje en su Sermó; así se advierte también en aquellos tan conocidos versos de don Pedro:
Vetlan el lit suy 'n un penser cazut, etc.,
en los cuales son poco menos que provenzales la forma métrica y el idioma; y así aparecen, en suma, abundantemente salpicadas de provenzalismo las esparsas de los dos March, Jaime y Pedro, y en especial del primero, de Rocaberti, de Mallol, etc.
Consérvanse también en gran parte de este primer período muchas de las formas métricas más usadas en la antigua escuela trovadoresca. Adviértese, no obstante, en él, á nuestro entender, cierto desvío, no nos atrevemos á afirmar si intencionado ó casual, de las formas de corte más lírico y de mayor artificio á que tan aficionada se mostró la generalidad de los antiguos poetas provenzales, á par que el más común empleo de las coplas, en sus diferentes variedades de croadas, encadenadas, capcaudadas, unissonants, etc., de versos de once sílabas con el acento y pausa en la cuarta. En este mismo período comienza el uso de los endecasílabos libres (estramps), usados más adelante por Ausías March, con más frecuencia quizás que por ninguno de sus contemporáneos, con muy marcada cadencia yámbica, en lo cual cree descubrir nuestro conspicuo crítico, señor Milá, un efecto de la influencia italiana.
Este escritor, que á un sano juicio y á un ojo certero para apreciar las condiciones de una obra artística, reune una gran desconfianza de sí propio, y un temor, muy poco común en literatos de su valer, y en ciertas ocasiones excesivo, de dar fallos que parezcan demasiado absolutos, no atreviéndose á afirmar que existen en el período en que nos ocupamos diferencias literarias entre nuestra escuela y la de los poetas occitánicos, se limita á decir que tal vez podría hallarse alguna distinción literaria entre una y otra. Por de poco peso que sea nuestra autoridad al lado de la suya, no tendríamos inconveniente en dar por cierto que hasta literariamente, y dejando á un lado las diferencias de forma que dejamos apuntadas, se distingue bastante una escuela de la otra, ya en la manera especial de tratar los asuntos, por lo general en la nuestra más grave, más filosófica, permítasenos el vocablo, aunque con ribetes de pedantería, que en la de los trovadores; ya por la mayor pureza de los afectos y el modo de expresarlos, más conforme con los preceptos éticos y con las prescripciones del libro de Las leys d' amor[6], y ora por último por el mayor y más puro sentimiento religioso que se advierte en las obras de este género y hasta en las amorosas de nuestros poetas, que en las de los occitánicos, por más que no se hayan elevado, sinó con rarísimas excepciones, al ideal del mismo.
Como, según dejamos apuntado, es Ausías March, como poeta, el tipo más acabado, la más cabal y genuina representación del carácter distintivo del segundo período, excusamos detenernos en notar las diferencias que le separan del anterior y del que le sigue, ya que se desprenderán,—y allí podrán verlas nuestros lectores,—del estudio y juicio crítico que más adelante hemos de hacer de sus obras.
Por fin, el período tercero y último «se singulariza, añade el mencionado crítico, por la adopción del verso castellano de doce sílabas, la reduplicación de las rimas en las coplas de ocho versos, á la manera de la octava de arte mayor castellana, mostrando además marcados efectos del renacimiento italiano, que se conocen hasta en el compás más yámbico, según queda ya dicho más arriba, del verso de once sílabas, y en una manera de expresarse más culta y latinizada.» Encuéntranse muchas de las obras versificadas en ese último período, después del cual entra la poesía catalana en una época de decadencia que en Valencia, tan fértil en poetas en el anterior, llegó casi hasta la muerte de la misma, en la modesta colección, sin pretensiones de cancionero, titulada Jardinet d' Orats, pequeña ontología de rimadores y prosistas catalanes y valencianos que se guarda en la Biblioteca provincial de Barcelona, y en los libros estampados á últimos del siglo XV y principios del XVI en la ciudad del Cid.
No hemos de poner fin á esta introducción sin advertir á los doctos jurados del tribunal que ha de juzgar este nuestro pobre y desaliñado trabajo, y al público ilustrado á quien por ventura algún día le ofrezcamos, que apartándonos de la costumbre, en Cataluña bastante común, y en Valencia constantemente y casi sin excepción usada, de apellidar lemosina el habla en que escribieron nuestros antiguos poetas, sobre todo los de allende el Ebro, y valenciana y lemosino-valenciana, como lo hace el Sr. Ferrer y Bigué[7], la escuela á que pertenecen los trovadores de la XV centuria, designamos constante y sistemáticamente con el vocablo de catalanas, así la lengua en que nuestros poetas de Cataluña, Mallorca y Valencia compusieron sus trovas, como la escuela á que pertenecen, por todo extremo distinta, como acabamos de ver de la antigua provenzal; ó sea la escuela que floreció en la parte de acá de los Pirineos, nacida y por breve espacio de tiempo educada al calor y en el regazo de la tolosana, y que se desenvolvió bajo la influencia de los tratados sobre el arte de trovar[8], de que dejamos hecha mención, obras en su mayor parte de escritores tolosanos y catalanes; y en no escasa parte por efecto del establecimiento en Barcelona, á imitación del que había sido fundado á principios del siglo XIV en Tolosa, del Consistorio del Gay saber, en el reinado y por órden de don Juan II, el Amador de gentileza.
Y no se crea que nos lleve á usar aquella denominación un mezquino sentimiento de estrecho provincialismo: muévenos por el contrario á hacerlo el amor á la verdad y el deseo de poner las cosas en su verdadero punto y estado. Nosotros que hace un momento decíamos que deben ser considerados como poetas provenzales los trovadores que florecieron en esta nuestra tierra en los tiempos que median desde Alfonso II hasta el reinado de Pedro el del Puñalet, pero que escribieron en provenzal, y que por la forma y el espíritu de sus obras poéticas pertenecen á la escuela trovadoresca, creemos tener derecho á llamar poetas catalanes á los que escribieron al calor de las influencias que dejamos señaladas, en la lengua que fué llevada por la conquista á Mallorca y á Valencia, y tal como en esta parte de la corona aragonesa se hablaba; como nos creemos igualmente autorizados á dar el nombre de escuela tolosano-catalana dentro de cierto período, y de catalana en otro, sin el aditamento del primer calificativo, á la que, acomodándose á nuevas y más locales influencias, se sirvió, depurándolo cada vez más de antiguos resabios de provenzalismo, de aquel idioma.
Sabemos cuándo, por quién y con qué motivo se introdujo aquí la denominación de lemosí para designar el idioma catalán. ¿Mas son razones bastantes para adoptar esta denominación, que ninguna relación tiene ni con el origen, ni con las causas que pudieron modificar nuestra lengua, que aparece ya formada antes que se dejara sentir en nuestras tierras la influencia de la poesía de los trovadores, ni mucho menos con el nombre de ninguna localidad de la patria catalana ni aragonesa, el que Vidal de Besalú la usara por vez primera acaso por respeto á los dos famosos trovadores Bertran de Born y Guillermo de Borneil, llamado este último por Dante antonomásticamente el Lemosí; el que imitando á Vidal la emplearan, á veces obligados por la ley de la rima, algunos de los autores[9] de los nuevos tratados que se compusieron á ejemplo de sus Razós de trobar; que se valieran casi tan sólo de aquel vocablo para designar la lengua catalana Santillana y Villena, á quienes no creemos hacer agravio negándoles que sean autoridades dignas de respeto en estas materias, ya que, en especial el primero, casi únicamente de oidas conocía las obras de los poetas provenzales, franceses ó catalanes que cita[10]; y por último que Jaime Roig aplicara aquel nombre hasta á la tierra de donde era hijo:
Criat en la patria que s' diu limosina
No vol aquest libre mudar son lenguatje?
Mucho dudamos que los de Valencia, por más que estimen al autor del Libre de consells como poeta, por igual manera que se placen en trocar por el nombre de lemosina el de la lengua que con su independencia de la dominación musulmana les llevó el rey don Jaime, se conformaran hoy con aplicar á su patria, á la rica y fértil tierra que riega el Turia, y cuyas playas platea el mar con sus espumas, el dictado que le daba aquel poeta de patria lemosina; ó lo que es lo mismo, el nombre de una de las más insignificantes comarcas donde se hablaba la lengua de oc, la más apartada de Cataluña, y la que menos derecho tenía á que se designase con su nombre la lengua de los poetas provenzales y catalanes, ya que por espacio de dos centurias,—las del mayor florecimiento de la poesía trovadoresca,—estuvo sometida, como formando parte del riquísimo patrimonio de los Plantagenets, á Inglaterra[11].
El Sr. Milá advierte que el nombre de lemosí fué más usado por las provincias no catalanas, para las cuales debió ser más grato que el de catalán. Si así fuese, si por causas que no queremos averiguar, pero que fácilmente se adivinan, no sonara bien á los oidos de los mallorquines y valencianos, ya que no siempre fueron hermanos nuestros, la denominación de catalana dada á su lengua escrita,—que es en la que aquí únicamente nos ocupamos—, sobre todo refiriéndose á los siglos de su mayor florecimiento, ó sea á los en que el más experto y diligente filólogo no sabría encontrar diferencias verdaderamente léxicas ó gramaticales en el idioma usado por los poetas ó escritores en prosa de Cataluña, Mallorca y Valencia, ¿por qué en vez de la denominación lemosina, sin duda la más impropia que podía adoptarse para significar nuestra lengua, no aceptan la de provenzal-valenciana, ó la de lenguadociano-valenciana, que al menos indicaría, por más que fuese de una manera remota, su filiación de aquella lengua?
Permítannos los escritores y poetas de Valencia que usan el calificativo de escuela lemosino-valenciana que les recordemos que no hubo jamás ninguna escuela poética propia y exclusivamente lemosina; que cuantos críticos dentro y fuera de España se ocupan en la literatura provenzal y en la nuestra, hablan de la escuela de los trovadores, de la tolosana y de la catalano-tolosana, y algunos de la valenciana, pero nunca de aquélla; como también que, rectificando denominaciones impropias, hoy que un más profundo estudio de los hechos y de las cosas tiende á dar á los nombres técnicos su propio y verdadero valor, rechacemos, limitándonos al sujeto que nos ocupa, la calificación de dialectos dada al catalán y valenciano[12], no ya tan sólo por el vulgo de las gentes y por autores hueros y adocenados, sinó hasta por escritores tan eminentes, y por tan graves y discretos críticos como, por ejemplo, el señor don José Amador de los Ríos, y esto en una obra de tanta importancia y valor como lo es su Historia de la literatura española.
Concluiremos protestando una y cien veces más que al hacer esta declaración no ha sido en manera alguna nuestro ánimo herir en lo más mínimo susceptibilidades personales ni locales, sinó tan sólo salir al encuentro á los que extrañasen que no designáramos jamás en este escrito con el nombre de lemosín nuestro idioma, ni de valenciana la escuela de los trovadores que florecieron tanto en Valencia como en Cataluña en la XV centuria, explicándoles los motivos que nos han inducido á obrar de esta suerte. Nuestra divisa como escritores es, según indicamos ya en otro trabajo, el amicus Plauto, sed magis amica veritas. Podremos errar tomando por verdad lo que no es más que su apariencia; pero en este caso podrá decirse de nosotros que rompemos lanzas por un fantasma; jamás que faltamos á sabiendas á las reglas de la justa, ni mucho menos que nos batimos para que ande nuestro humilde nombre en boca de las gentes.