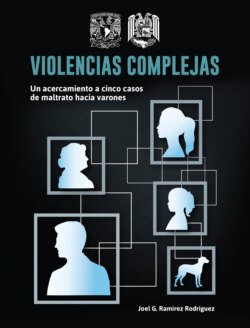Читать книгу Violencias complejas: un acercamiento a cinco casos de maltrato hacia varones - Joel G. Ramírez Rodríguez - Страница 22
Modelos optativos
ОглавлениеDiversas transformaciones de índole socioeconómica, cultural y demográfica han contribuido a multiplicar los arreglos familiares y a consolidar formas nuevas y viejas de organización familiar.
Tuiran (citado en Aguilar e Inzúa, 2009).
Una de las diversificaciones más notables en la actualidad se refiere a las crecientes labores que promueven la equitativa división de tareas entre hombres y mujeres, las cuales han permitido que ambos sexos se desempeñen en actividades económicas y se promueva “una mayor aceptación del trabajo femenino” (Tuiran, 1994, p. 68). La situación laboral de las mujeres ha emprendido una reconstrucción de legislaciones, al respecto Fernández (2007) acota que:
En las últimas décadas, la figura masculina ha dejado de fungir como la proveedora por excelencia. La paridad en la contribución económica e incluso el hecho de que en ocasiones sean las mujeres quienes aportan más, trastoca el modo en que, tradicionalmente, se había diseñado el poder al interior de la vida en pareja y familiar. (p. 12).
Asimismo, en la década de 1990 ya se contemplaban ciertos procesos de cambio relativos a la organización de la familia. Estrada (1990) refiere que “podemos ver cómo, en cierta medida, la exigencia social y cultural cada vez presiona más para que el intercambio de roles masculinos y femeninos sea mayor y se lleve a cabo en terrenos más amplios” (p. 38).
La transición a los modelos optativos significa que “la familia nuclear arquetípica, formada por el padre, la madre y los hijos –como modelo de familia occidental dominante de los tiempos modernos–, ha evolucionado constantemente conforme a las condiciones socio-culturales” (Tello, 2007, p. 16).
De la misma forma, “las familias tradicionales, con el hombre como jefe de familia, fueron el prototipo en la época de dominio patriarcal. Sin embargo, en los últimos años este tipo de familias ha disminuido seis puntos porcentuales” (Tello, 2007, p. 16).
Concretamente, los estudios especializados en el papel de las mujeres son conocidos como estudios con perspectiva de género, los cuales describen la transformación de tareas que desempeñan hoy día. Sobre todo en las grandes metrópolis se habla de una autosuficiencia manifiesta que se traduce en el desempeño de diversas actividades paralelas, mismas que sobresalen tanto en el hogar como en la esfera escolar, laboral y presencia pública. La responsiva familiar dirigida por mujeres es un hecho innegable en las sociedades de la Ciudad de México y en otros estados, razón por la cual las legislaciones políticas se han visto obligadas a responder hacia esta vorágine de implicaciones con algunas de las más conocidas reformas:
1 Apoyo alimentario a madres jefas de familia, hoy llamada Ley que establece el derecho a recibir un apoyo alimentario a las madres solas de escasos recursos residentes en el Distrito Federal (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2008).
2 Programa seguro de vida para jefas de familia (Diario Oficial, 2007).
Estas legislaciones se especializan en el papel familio-social que desempeñan las mujeres, en su mayoría por ser separadas/divorciadas, viudas, o estar en estado de abandono, así como aquellas mujeres cuyo cónyuge no tiene empleo, es discapacitado o con enfermedad incurable, es adulto mayor, o bien está periódicamente fuera del hogar.
En torno a las labores de crianza, adecuación y fortalecimiento de los lazos afectivos se dice que “es cada vez más frecuente encontrar familias monoparentales en las que se acepta al padre como capaz de responsabilizarse de la crianza de los hijos” (Tello, 2007, p. 16). Por tal motivo, “ahora hablamos de familia nuclear, extensa, recompuesta, monoparental, heterosexual, homosexual, e incluso de la formada por una sola persona” (p. 16).
Otro material de consulta ineludible en estas aproximaciones es la Revista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), núm. 23, donde en un artículo titulado “¿Desaparece la clásica familia mexicana?”, se establecen diversos aspectos sobre la situación relacional y composición familiar.
Refiere Martínez (2014) que en el país han surgido cambios conforme a las nuevas dinámicas y los roles que han adquirido los individuos de la sociedad debido al crecimiento de los divorcios, al aumento de la esperanza de vida, la disminución de la tasa de natalidad, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo y los avances científicos que a su vez dan lugar a nuevas formas de reproducción humana, así como el desarrollo de técnicas de fertilización.
Sobre este contexto, alude a los dos tipos de vínculos que definen la relación de los individuos en las familias y sociedades modernas:
Esquema II. Vínculos.
Fuente: elaboración propia con base en Martínez (2014).
El autor del artículo acude a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2010) para revelar que los hogares familiares son, en un 77.7%, dirigidos por hombres y un 22.3% por mujeres. Señala que en la Ciudad de México el porcentaje de mujeres jefas de familia ha aumentado, incluso hasta alcanzar el 31%.
Gráfica 1. Dirección del hogar en la Ciudad de México.
Fuente: elaboración propia con base en Martínez (2014).
Por otro lado, se ha incrementado el modelo de familia monoparental en un 18%, el cual es aquel que se conforma por sólo uno de los cónyuges y los hijos(as); en algunos casos también pueden ser parte de él otros miembros como abuelos(as), tíos(as) y otros integrantes sin relación consanguínea, mientras que el modelo biparental permanece en un 64.5%.
Gráfica 2. Tipo de hogares.
Fuente: elaboración propia con base en Martínez (2014).
Según estos datos, la Ciudad de México concentra el 24% del total de las familias lideradas por uno sólo de los cónyuges, seguido de Morelos con un 20.9%, Guerrero con el 19.7%, Nuevo León con 15.2% y Quintana Roo con 15.4%. Tello (2007) ha señalado también que “el divorcio y la liberación femenina trajeron como consecuencia, entre otras cosas, la aceptación social de las familias monoparentales” (p. 16).
Gráfica 3. Entidades con mayor número de familias monoparentales.
Fuente: elaboración propia con base en Martínez (2014).
Por último, se acota que las familias monoparentales se caracterizan por ser encabezadas por mujeres en su mayoría (84% de los casos), razón por la que la complejidad gira en torno a ser las responsables del cuidado-atención de los hijos y laborar para la manutención económica. Paralelamente, ha surgido también el modelo de la familia conformada por personas del mismo sexo. “Organizaciones en pro de la diversidad sexual estiman que en el país el 0.9% de las familias (250 000) están conformadas por homosexuales” (Martínez, 2014, p. 21).
Si bien la representación social que se tiene en México de la familia sigue siendo determinante, hay una parcela de la sociedad que se inclina por una convicción alterna y diversa; las prioridades en los jóvenes se despegan (acorde al contexto) de los ideales de formar una familia y casarse, por mencionar también el desinterés en criar hijos a temprana edad y como prerrequisito para formalizar la unión. Esto, a su vez, conforma un entramado social que define a nuevos sujetos de estudio y, por ende, contextos teóricos para explicitar problemáticas que en esta esfera se manifiestan.
Muestra explícita de lo anterior lo reflejan las siguientes cifras reportadas por el INEGI (2010), de acuerdo con las siguientes categorías:
1. Estado conyugal. Muestra la diferencia porcentual de hombres y mujeres respecto a unión o separación, contrastando los años 2000 y 2010. En el año 2000 se registró un 54.1% de hombres “casados/unidos”, cifra que disminuye en el año 2010 con un 53%. En cuanto a “separación/divorcio” se tiene similitud en la proporción: en el 2000 existían el 3.2% y en 2010 incrementan al 5.1%.
Lo correspondiente a mujeres, en el 2000, 48.5% estaba “casada/unida” a diferencia de un 47% en 2010. En cuanto a “separación/divorcio” aumenta de un 7.5% a un 9.4%, respectivamente. Se aprecia, entonces, el reflejo estadístico que exhibe las transformaciones en torno a la vida en pareja, interpretaciones que arrojan una disminución de uniones en ambos sexos y un incremento del porcentaje en las separaciones.
2. Tasa bruta de nupcialidad. Se contrastan el año 1970 con 7.0; año 2000 con 7.0 y el 2012 con 5.0. De tal forma, mientras que la nupcialidad indica los matrimonios registrados en un determinado tiempo en los habitantes de un territorio, se aprecia una notable disminución de los mismos.
3. Divorcios. Incremento reflejado en indicadores: 1980: 4.4; 1999: 6.6; 2003: 11.0; 2012: 17.0.
Al respecto, Martínez (2014) señala que datos oficiales reflejan que de 2000 a 2008 se multiplicaron los divorcios 1.8 veces en el país, en tanto que los matrimonios disminuyeron 0.8 veces.
En esta posición estadística, organizacional, familiar y de parejas, es palpable el cambio en la realidad social de algunas entidades de México y el reflejo de un momento marcado por la adquisición de nuevas estructuras familiares. Hoy día la sociedad ha optado por elegir un modelo distinto al nuclear conyugal, donde la Iglesia y el Estado, principalmente, regían sus principios y conductas; tanto hombres como mujeres han quitado importancia –mas no eliminado– al matrimonio, mientras que las uniones existentes han optado por la separación y el uso de nuevos acuerdos de convivencia y reproducción.
Un cambio representativo como éste no debe universalizarle; sin embargo, denota aspectos genéricos de percepciones y acciones que rigen actualmente las coordenadas y fórmulas en las relaciones de pareja.