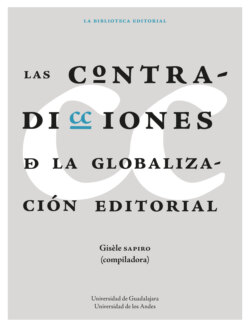Читать книгу Las contradicciones de la globalización editorial - Johan Heilbron - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLas contradicciones de la coedición internacional: de las prácticas a las representaciones94
Hélène Buzelin
En los tiempos de la «globalización» editorial, ¿los saberes sobre la edición se internacionalizan?
En el 2002, las Actes de la recherche en sciences sociales consagraron, consecutivamente, un número especial a los intercambios literarios internacionales (n.º 144) y otro a la circulación internacional de las ideas (n.º 145). Mientras que el primero revelaba la importancia de la traducción en la formación de los campos literarios nacionales y proponía un modelo que diera cuenta de la dinámica de estos intercambios a escala mundial, el segundo presentaba un artículo de Pierre Bourdieu en el que exponía los múltiples factores que obstaculizan hoy en día la circulación internacional de los saberes:
A menudo se cree que la vida intelectual es internacional de manera espontánea. Nada más falso. La vida intelectual es el lugar, como todos los espacios sociales, del nacionalismo, y los intelectuales involucran, casi tanto como los demás, prejuicios, estereotipos, ideas preconcebidas, representaciones someras, muy elementales, que se alimentan de los accidentes de la vida cotidiana, de las incomprensiones, de los malentendidos, de las heridas (por ejemplo, las que puede infligir al narcisismo el hecho de no ser conocido en un país extranjero)95.
Cualquiera que sea la orientación disciplinaria (economía, sociología, historia o traductología), los estudios sobre la edición participan en la producción de conocimientos y, a priori, no están exentos de estos nacionalismos que, según Bourdieu, moldean con mucha frecuencia la vida intelectual. El mundo de la edición se internacionaliza, pero ¿sucede lo mismo con el campo de saberes del que es objeto? ¿Las formas de categorización y conceptos que estructuran nuestra comprensión de las prácticas editoriales actuales no se alimentan también de estereotipos o de ideas preconcebidas? Y, si ese es el caso, ¿cuáles son? El presente escrito explora esta cuestión estudiando los modos de representación de una realidad íntimamente ligada a la mundialización de los mercados del libro: la coedición. La colaboración editorial existe desde hace mucho tiempo, pero tuvo un rápido auge a partir de la década de 1960. Treinta años más tarde, en 1991, el historiador editorial Philippe Schuwer predijo que esta práctica, así como la traducción, desempeñarían un papel aún más importante a corto y mediano plazos, al punto de que «constituye una de las principales virtudes de las mutaciones por venir»96, al menos en Europa. En efecto, en la medida en que permite producir más y más rápido, reduciendo los costos o multiplicando los mercados potenciales de un título, la coedición es a la vez el motor y la expresión de un régimen de sobreproducción internacional. Constituye, por este mismo hecho, un objeto privilegiado para quienquiera que se interese en la «globalización editorial». Así, en los últimos treinta años, el término hizo su aparición en los diccionarios enciclopédicos del libro, en las obras especializadas y en la prensa profesional. A esta realidad se han consagrado capítulos de tratados, investigaciones, artículos críticos y algunos estudios empíricos.
En la prolongación de una investigación, cuyos resultados preliminares ya fueron publicados97, estudiaré aquí los discursos sobre la coedición, tal como toman forma en la literatura especializada que proviene de Quebec, Francia y Estados Unidos. Opté por una división geográfica, más allá de una histórica, pues todos estos discursos son relativamente recientes y, en sus contextos respectivos, han cambiado muy poco con el tiempo. En cambio, las diferencias geográficas sí son significativas, y ya estaban presentes hace treinta años, cuando fueron publicados los primeros tratados de edición y de coedición. Paradójicamente, mientras que los acuerdos de coedición de uno y otro lado del Atlántico norte se multiplicaron, persistieron las diferencias entre las percepciones e incluso a veces tendieron a ampliarse; la presente contribución busca entender por qué. No se pretende iniciar un debate terminológico con miras a imponer una percepción única de la coedición, sino más bien dar cuenta, siguiendo el método reflexivo trabajado por Pierre Bourdieu, del carácter contingente de los discursos de la cual es objeto y de los presupuestos —en parte ideológicos— que la sustentan.
La coedición como estrategia de exportación o «el deseo de imponerse en Francia»
Aunque su surgimiento es relativamente reciente, la edición quebequesa constituye, sin embargo, un objeto de estudio y un campo de investigaciones dinámico. Los principales desarrollos, por seguir una orientación sobre todo histórica98, han otorgado un lugar bastante secundario a los asuntos de coedición. A pesar de ello, desde hace unos quince años, el término ha penetrado poco a poco en el discurso de las élites locales. Algunos de estos discursos surgen claramente de la esfera académica; otros, de profesionales de la edición o de instancias gubernamentales, incluso de escritores. Pero la mayoría se sitúa en el cruce de todos estos ámbitos, reflejando la trayectoria profesional, a veces compleja, de sus autores, y al mismo tiempo el carácter bien limitado del campo (literario y universitario) quebequés99. En conjunto, estos discursos tienen en común abordar la coedición desde el ángulo de las relaciones literarias entre Quebec y los otros países francófonos, empezando por Francia.
En su estudio sobre Les Tribulations du livre québécois en France, Josée Vincent100 menciona que la coedición Francia-Quebec se practicaba ya a comienzos del siglo xx. Se trataba entonces de acuerdos de difusión entre editores-libreros que tenían que ver, por lo general, con obras religiosas o escolares. Esta actividad se detuvo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando —debido a la proclamación de la ley de las medidas de guerra y de las reglamentaciones sobre el comercio con el enemigo que surgieron a raíz de la caída de Francia— Quebec se convirtió en el principal territorio de edición en lengua francesa. Los oficios en torno al libro conocieron entonces un rápido auge que se diluyó después de la guerra, a medida que los editores franceses retomaron su lugar en la escena mundial. En las décadas de 1960 y 1970, el crecimiento económico, conjugado con el establecimiento de políticas públicas en materia de cultura y de educación, así como la aparición de reglamentaciones, dio un nuevo impulso a los profesionales del libro. Según el economista Marc Ménard101, es desde esta época que empezó a existir en Quebec una verdadera industria del libro; es decir, una cadena completa compuesta por autores, editores, impresores, distribuidores, libreros, lectores y, se debería agregar, traductores, porque es también en esta época cuando el Gobierno canadiense lanzó su primer programa de apoyo a la traducción102. Según Denis Vaugois, editor y ministro de Asuntos Culturales de Quebec de 1978 a 1981[103], los acuerdos de coedición entre Francia y Quebec habrían empezado a desarrollarse durante los años ochenta y se habrían intensificado a lo largo de los años noventa.
En este contexto, en 1987, Boréal (editorial especializada en ensayos y ficción) aceptó a un accionista parisino minoritario (Seuil), con el fin de tener «la posibilidad de una proyección internacional más grande, ya que se acuerda que las ediciones Seuil […] publicarán algunos títulos en coedición»104. Este accionista revendería su parte en 1993. Hoy, la editorial continúa promocionando en Francia a algunos de sus autores bajo el sello Seuil, aunque ha firmado algunos acuerdos con otros socios franceses, generalmente sobre títulos extranjeros. En el 2005, por ejemplo, Boréal anunció su participación, en coedición con Flammarion, en el proyecto The Myths, una colección de ficción supervisada por Canongate105. Los tres primeros títulos, firmados por Karen Armstrong, Margaret Atwood y Viktor Pelevin, fueron lanzados simultáneamente, en todas las lenguas, en octubre del 2005, en el marco de la Feria de Fráncfort. En francés, los dos primeros fueron traducidos por Boréal (el segundo con el apoyo del Consejo Canadiense para las Artes); el tercero, por Flammarion. Cada editor difundió estos títulos con su propio logo en sus respectivos territorios, ya fuera en «lengua francesa en Canadá» por Boréal y en «lengua francesa en otros lugares del mundo» por Flammarion. Cada uno eligió también una traducción diferente del nombre de la colección: The Myths Series se convirtió en Les Mythes Revisités (Los Mitos Revisitados) en Boréal y en Les Mythes du Monde (Los Mitos del Mundo) en Flammarion; las cubiertas y los formatos también fueron distintos. Para encontrar signos tangibles de esta sociedad hay que detenerse en la página legal de la edición quebequesa, en la cual figura, en caracteres pequeños: «Publicado en colaboración con Flammarion» o consultar el catálogo de Boréal que indica, bajo la mención de estos tres títulos, «En coedición con Flammarion».
A finales de los años ochenta, Leméac (otro editor literario) inició, a su vez, una sociedad con Actes Sud. Inmediatamente después, Pierre Filion, director de Leméac, firmó un artículo titulado «Escribir en Quebec, ser leído afuera», para un colectivo dirigido por Lise Gauvin y Jean-Marie Klinkenberg106. Allí presentó las tres estrategias posibles para difundir la literatura en el extranjero: (1) la publicación en Francia y en Quebec bajo un sello francés; (2) la publicación paralela, bajo un sello quebequés en Quebec y bajo un sello francés en Francia, y (3) la publicación bajo ambos sellos. La tercera posibilidad, que él preconiza y define como la coedición, permite a los socios «reducir sus costos de producción procediendo a realizar tiradas comunes, que se dividen luego según su mercado»107. Convencido de los beneficios de la coedición, Pierre Filion recuerda a propósito, en su artículo, que este tipo de colaboración es completamente usual y funciona desde hace varios años en los ámbitos de la edición académica y de la poesía.
La experiencia de Gaston Bellemare, presidente de Écrits des Forges (principal editor de poesía en Quebec), confirma en parte esta afirmación. Creada en 1971, su editorial cuenta hoy con más de mil títulos en su catálogo, de los cuales el 42 % se publicó en coedición. Como lo sugiere la página de inicio de su sitio web, el éxito de la editorial y su crecimiento parecen íntimamente relacionados con el de esta estrategia editorial:
Títulos en el catálogo: 1000, todos visibles en nuestro sitio web.
Títulos realizados en coedición con editores de 15 países: 42 %.
Premios y menciones recibidos: 177; de ellos, 49 en el extranjero.
Porcentaje por año de crecimiento de su volumen de negocios desde 1985: 21,5 %.
Países de exportación desde 1985: Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, La Reunión, Senegal, México, Argentina, Rumania, Portugal, Eslovenia, Venezuela.
Porcentaje de producción exportada en el 2006: 55 %108.
Las primeras coediciones en Écrits des Forges se remontan, también, a mediados de los años ochenta. En 1985, el editor firmó un primer acuerdo con Castor Astral, varios autores de la editorial participaron en el Mercado de la Poesía de París y Gaston Bellemare lanzó el Festival Internacional de Poesía en Trois-Rivières. Durante los diez primeros años se realizaron acuerdos principalmente con editores francófonos, lo cual implicó, además, poner en el mercado productos derivados de la poesía (casetes de audio, afiches, camisetas, entre otros). A partir de 1991, Gaston Bellemare viajó todos los otoños a México. En 1992 editó por primera vez un título de un poeta mexicano. En 1996 lanzó su primera antología bilingüe francés-español que fue vendida en ambos mercados. Aunque sus principales socios siguieron siendo francófonos, los contratos se extendieron también a Finlandia, Eslovenia, Rumania y Cataluña. Implementó diversas modalidades, que no siempre incluían la coimpresión. Según Gaston Bellemare, desde hace tres o cuatro años, varios socios, en particular aquellos localizados en países alejados (como Colombia o México) o en desarrollo (de África o de Europa del Este), prefieren recibir los archivos electrónicos e imprimir el título de manera separada, con lo cual suprimen los costos de transporte, de cambio y de aduana.
Écrits des Forges privilegia un tipo muy particular de coedición, fundado en una reciprocidad directa e inmediata. Si la editorial compra los derechos de traducción de un título de un poeta mexicano, el editor de ese poeta debe comprar, a cambio, los derechos de traducción de un título de Écrits des Forges. No se trata de una simple cesión de derechos, en la medida en que los editores trabajan en conjunto y comparten los costos de producción. De cierta manera, podría verse allí una suerte de trueque, de intercambio por donación y contraprestación, práctica que, como lo mostró Pierre Bourdieu, subsiste en los ámbitos de la economía de los bienes simbólicos109. Según Gaston Bellemare, esta forma de coedición constituye un acto de bibliodiversidad en primer nivel para los autores, los editores y los lectores110. Para él, esta reciprocidad es esencial, la coedición «en un único sentido no es más que colonialismo»111.
Del estudio de estos discursos sobre la coedición y de las prácticas mismas se pueden extraer varias observaciones. En primer lugar, la experiencia de estos tres editores basta para mostrar que la coedición puede tomar múltiples formas, que van desde el doble etiquetado con una tirada y, por tanto, un producto final común (Leméac y Écrits des Forges), al doble etiquetado sin tirada común (Écrits des Forges) o a la publicación de ediciones paralelas (Boréal). A medida que se diluyen los signos tangibles de la asociación, la coedición llega a confundirse con la cesión de derechos. La única distinción (para el observador externo) será la adición de una nota muy discreta: «En coedición con…», en una página que los lectores casi no leen (la página legal), a condición, por supuesto, de que esta adición sea imperativa y sistemática, lo que queda por definir. ¿Este desplazamiento y la ambigüedad que implica son el signo de un uso abusivo del término coedición por parte de algunos profesionales o bien el de una evolución de las prácticas? Este estudio nos lo dirá a continuación.
Aunque los editores quebequeses practican y piensan la coedición de diferentes maneras, todos coinciden en un punto: la valorización sistemática de esta estrategia. Todos los discursos, al menos los discursos públicos sobre la coedición abordan esta práctica en términos extremadamente positivos. En resumen, la coedición es necesaria, es deseable y debe ser fomentada. Sin embargo, la coedición de la que se habla en estos discursos remite, por lo general, a una realidad bastante precisa en tres aspectos. En primer lugar, es considerada ante todo en relación con otros países francófonos, en particular Francia. En otras palabras, al hablar de coedición en Quebec, se está remitiendo a acuerdos con otros editores de lengua francesa. La coedición con editores de otras lenguas suele ser mencionada en un segundo plano, y solo desde hace algunos años. Asimismo, estos discursos asocian la coedición sobre todo al ámbito de la literatura. Aparte de escasas menciones que aparecen en la prensa profesional, los nombres citados como ejemplo son los de los editores literarios (Leméac, Boréal o Écrits des Forges). Esta asociación entre coedición y literatura la ratificó un informe sobre las relaciones Francia-Quebec, realizado por el Ministerio de Relaciones Internacionales de Quebec en el 2002:
En lo que atañe a la coedición, Francia goza, también ahí, de un estatus privilegiado. Para el periodo 1995-1998, se registraron 714 coediciones entre editores quebequeses y socios extranjeros. La mayoría (58 %) tenía que ver con editores franceses, es decir, alrededor de cien ediciones por año. Los ámbitos de la literatura (novelas, relatos, literatura juvenil) y de ciencias humanas (ensayos, psicología, religión) se han visto afectados particularmente por este tipo de asociación. Las coediciones Leméac-Actes Sud constituyen el 56 % de las asociaciones franco-quebequesas, y la colaboración entre los dos editores se sostiene notablemente de un año al otro. Aunque editoriales quebequesas como Hurtubise (literatura juvenil, libro escolar), Novalis (religión), Bellarmin (religión), Edisem (ciencias) han coeditado con sociedades francesas una decena de títulos a lo largo de este periodo, hay pocas alianzas del tamaño de la de Leméac-Actes Sud112.
Leméac aparece entonces a los ojos de los actores oficiales de la cultura como el principal representante y pionero de la coedición en Quebec, aunque, según las evidencias (y la misma definición de coedición) Écrits des Forges, por ejemplo, ha publicado tres veces más títulos en coedición que Leméac junto con Actes Sud. Pero el editor de Trois-Rivières y sus socios extranjeros son quizá demasiado marginales como para ser erigidos como modelos. Esta visión prevalece en la esfera universitaria, en la cual el único estudio a profundidad trata, también, de la asociación Leméac-Actes Sud113. Sea causa o efecto, según una definición análoga a la dada por Pierre Filion, la Biblioteca y Archivos Nacionales de Quebec (Bibliothèque et les Archives Nationales du Québec [banq]) dictaminó que todo título que llevara la marca de varios editores en la cubierta contaba como coedición. Así, las colaboraciones editoriales menos ostentosas, donde los editores comparten los costos de producción, aunque sin inscribir sus dos marcas sobre el libro, o bien las que mencionan discretamente el nombre del colaborador en la página legal, no se tienen en cuenta dentro de las estadísticas114. La lógica es la misma a nivel federal. El Programa de Ayuda al Desarrollo de la Industria de la Edición (Programme d’Aide au Développement de l’Industrie de l’Édition [padié]) del Ministerio del Patrimonio Canadiense considera una coedición toda «inversión financiera conjunta de al menos dos editoriales para concebir, realizar e imprimir una obra o una colección que lleve la marca respectiva de las editoriales participantes y destinada a ser vendida en su mercado respectivo»115. Sobre la base de esta definición, las instancias gubernamentales hacen el inventario anualmente del número de títulos publicados en coedición. Según los últimos informes116, la coedición estaría disminuyendo desde hace algunos años. Teniendo en cuenta lo que se ha venido tratando, hay que concluir que lo que disminuye no es tanto la colaboración editorial, como la estrategia del doble etiquetado. Los títulos coeditados inventariados por la banq se clasifican según dos categorías: coediciones Quebec-Quebec y coediciones Quebec-extranjero. En el 2006, la primera categoría contaba 96 títulos y la segunda, 185 (Leméac-Actes Sud representaba el 38 % de esos 185 títulos).
Mencionemos, por último, que la coedición siempre ha estado presente como una estrategia de exportación, una manera de difundir la literatura nacional en el extranjero. Incluso Gaston Bellemare, que defiende y practica la coedición de «ida y vuelta», no escapa del todo a la regla. Ante la pregunta «¿por qué coeditar?», planteada por un profesor de la Universidad de Sherbrooke, como introducción a una conferencia sobre el tema, pronunciada ante un grupo de estudiantes, el editor responde espontáneamente: «Para vender los libros». Solo en un segundo momento, luego de haber explicado la manera como la coedición permite bordear los límites inherentes al mercado quebequés (pocos lectores, largas distancias, tarifas exorbitantes impuestas por Poste Canada, presencia masiva de libros franceses en las librerías), el editor abordará la cuestión de la reciprocidad de los intercambios culturales, como si esta faceta se derivara de alguna manera de la anterior.
Sin embargo, no es evidente hasta qué punto los editores quebequeses, en la realidad, exportan más títulos mediante la coedición de los que importan. En el caso de la coedición de ida y vuelta (Écrits des Forges, Actes Sud), los intercambios son, por definición, equilibrados, al menos en el número total de títulos. Pero si se toman otros casos de editores y se consideran diferentes formas de colaboración editorial (que no implican forzosamente el doble etiquetado), se podría creer que la coedición en Quebec surge muy a menudo, incluso quizá en mayor número, de la importación que de la exportación117. En otras palabras, los editores quebequeses parecen funcionar con más frecuencia como coeditores que como editores líderes.
Todas esas posiciones, que condicionan las representaciones de la coedición en Quebec, son sintetizadas en un corto párrafo que figura en el sitio web de la Asociación Nacional de Editores de Libros (Association Nationale des Éditeurs de Livres [Anel]):
La coedición: como lo recuerda de manera elocuente Josée Vincent en su ensayo Les Tribulations du livre québécois en France, la difusión del libro quebequés en Francia estuvo, al menos hasta sus días, plagada de obstáculos. Dicho esto, el deseo de imponerse en este mercado, que cuenta con más de cincuenta millones de lectores, persiste. […] A lo largo de los últimos años han surgido diversas formas de alianzas entre Francia y Quebec. Los acuerdos de coedición Leméac-Actes Sud, Fides-Le Cerf y Boréal-Seuil ofrecen una vitrina en Francia a varios escritores quebequeses. […] La implementación de Québec Édition, bajo la dirección de la Anel —un grupo de una centena de editoriales de Quebec y de otros territorios francófonos de Canadá— ofrece a los editores, por otro lado, la posibilidad de aumentar sus posibilidades de penetrar los mercados extranjeros participando en diversas ferias del libro en el mundo, de Fráncfort a Bolonia, de París a Guadalajara118.
Cuando «interesarse en la coedición es posar la mirada en los libros ilustrados»119
El sitio web del Sindicato Nacional de la Edición (Syndicat National de l’Édition [sne], el «equivalente» francés de la Anel) aborda el tema en términos un poco diferentes:
Coedición: se trata por lo general de editores que se asocian para un proyecto de libro ilustrado, con el fin de compartir los costos de creación y los costos fijos de fabricación. El editor que detenta los derechos cede a uno o a varios editores extranjeros los derechos de edición para una lengua o territorio determinados120.
Mientras que la Anel contextualiza la coedición sin realmente definirla, la sne la define sin contextualizarla, solo para precisar que se refiere, por lo general, a libros ilustrados. Esta asociación no es nueva, en 1981, el historiador editorial Philippe Schuwer firmaba un tratado de coedición y de coproducción internacional en el que proponía definir la coedición como «la adaptación a posteriori de obras o de colecciones ilustradas, concebidas por un editor que cede a un colega extranjero los derechos de adaptación o de realización de dichas obras o colecciones»121. Al contrario de la interpretación propuesta por las autoridades (gubernamentales) canadienses, que asociaban la coedición con el doble etiquetado, esta ofrece (dejando de lado la restricción de género) una gran libertad interpretativa. Por este mismo hecho hace difícil cualquier análisis estadístico sobre la coedición122. A pesar de todo, el autor restringe el abanico de posibilidades concentrándose en las asociaciones entre editores de lenguas diferentes, luego de haber mencionado, en nota al pie de página, que la coedición también puede practicarse entre editores de la misma lengua, y que esta sería, a propósito, la forma más antigua e «ideal, ya que, generalmente, solo cambia el nombre de la editorial»123. Menciona, como ejemplo de ello, los acuerdos entre Inglaterra y Estados Unidos, entre editores de Madrid, de Lisboa o del Cairo.
En L’Édition internationale, obra publicada diez años más tarde y que, en principio, pretendía ser una simple actualización de la precedente, Schuwer modifica ligeramente su definición. La coedición se entiende allí como «un acuerdo para la traducción-adaptación de obras generalmente ilustradas, concebidas por un editor, poseedor del copyright, que cede a uno o varios colegas extranjeros los derechos de edición»124. Resaltamos la sustitución (reemplazo de «adaptación» por «traducción-adaptación»), la adición del adverbio «generalmente» (lo que permite que la coedición pueda, a veces, tratarse de obras de texto) y el reconocimiento del hecho de que esta práctica puede comprometer a más de dos socios. También aquí, la definición está seguida de una nota al pie de página:
También hay coediciones en una misma lengua. Nosotros citamos esta forma de acuerdo sin extendernos, pues este libro trata de las coediciones internacionales. Evoquemos la más común, la que une dos editores que firman una misma obra o una misma colección. Así, por ejemplo, Seuil-Gallimard para las publicaciones de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales.
Editores ingleses y estadounidenses editan también numerosas coediciones, con sus respectivos logos o con los de todos, de acuerdo con sus mercados. [...] Una política que practican también ciertos editores francófonos, como los belgas, los suizos y los quebequeses con sus colegas franceses, y viceversa125.
El tratamiento de la coedición en una misma lengua en dicha obra se resume en estas líneas, no obstante, de ello se pueden inferir conclusiones interesantes; la primera, que la distinción entre coediciones nacional e internacional es una cuestión de lengua. Esta categorización reposa en una presuposición de equivalencia lengua-nación que Schuwer mantendrá en todas sus publicaciones subsecuentes. Según este principio, los acuerdos entre editores francófonos pertenecen entonces al campo de la coedición nacional. Notemos que la posibilidad para los editores belgas de realizar acuerdos con colegas quebequeses o suizos, sin pasar por Francia, no se contempla. Además, África francófona no parece interesada en la coedición. Así como esta nota al pie de página, el matiz establecido en la nueva definición —según la cual la coedición se refiere «generalmente», es decir, no siempre, a la edición ilustrada— abre una puerta que el autor, sin embargo, cierra enseguida. En el capítulo siguiente enumera los diferentes campos de aplicación de la coedición: libros de arte, de fotos, científicos, paso a paso, enciclopedias, diccionarios, atlas, cómics y libros juveniles, escolares y paraescolares, muchas categorías en las que «la ilustración, generalmente en color, si no es dominante, al menos tiene un lugar importante»126. Las obras «de texto», que reúnen géneros tales como la novela, la poesía o el ensayo se encuentran de nuevo excluidas de la esfera de la coedición. El Traité pratique d’édition publicado en el 2002, que contiene dos capítulos detallados sobre la edición internacional, sigue la misma lógica. Aunque el autor especifica, siempre en nota al pie de página, que «el término coedición se aplica tanto a publicaciones ilustradas como a las que no, publicadas en una misma lengua, firmadas por dos editores (u organismos, instituciones, sociedades, ministerios, etc.)»127, la obra está estructurada alrededor de la oposición entre «la traducción de obras de texto» (sección 1) y las «coediciones/coproducciones de obras ilustradas» (secciones 2 y 3).
La categorización propuesta por Schuwer está ratificada en la entrada coedición del Dictionnaire encyclopédique du livre, publicado en el 2002, en el cual se reconocen dos acepciones:
1. Edición de una obra (de una colección, etc.) en una única lengua (lo que distingue la coedición de la coedición internacional) [...].
2. Coedición internacional o, comúnmente, coedición: edición de una obra (de una colección, etc.) generalmente ilustrada, en varias lenguas […]128.
La primera acepción se explica en apenas veinte líneas, la segunda, en una página y media. Además de lo que ya sabíamos, este artículo hace hincapié en que el término coedición es comúnmente empleado para designar la coedición internacional. El primer sentido —que remitía a asociaciones entre editores de una misma lengua sin restricción de género— tendería entonces a incluirse en el segundo, que asocia la coedición con acuerdos multilingües, por lo general, sobre libros ilustrados. En otras palabras, cuando se habla de coedición, en Francia, suele tratarse, de hecho, de la traducción de libros ilustrados. La expresión «o, comúnmente» no es neutra, sugiere el lugar muy marginal que tiene la coedición en la misma lengua dentro del universo del discurso, al tiempo que crea las condiciones de una marginalización más grande, pues la coedición se convierte aquí, oficialmente, unas cuantas líneas después, en sinónimo de coedición multilingüe.
Este sesgo quizá explica (al menos en parte) por qué el autor de Éditer dans l’espace francophone, un libro muy interesante en el que «cada uno encontrará […] cómo alimentar su reflexión y contribuir a una mejor penetración del libro en este espacio»129, reserva una página y media a tratar el tema de la coedición en una subsección de un capítulo consagrado a África subsahariana130. Luc Pinhas sugiere allí que el auge de la edición africana probablemente se deba a la coedición, procedimiento que estaría a prueba desde hace algunos años, pero cuyos resultados son tímidos. La obra publicada en el 2005 no menciona la existencia de proyectos de coedición en otras regiones francófonas. La poca atención que se le presta a la coedición en este libro es posible que se deba a la metodología y al punto de vista adoptados por el autor; sin embargo, sorprende, si se considera que esta estrategia editorial aparece con frecuencia en los textos sobre edición, que desde hace varios años se han publicado en la periferia de la francofonía, como una de las primeras maneras de favorecer la difusión del libro en este espacio, en Quebec o en África, por ejemplo131.
Esta marginalización de la coedición en una misma lengua y la coedición literaria se refuerza en la cuarta edición de Métiers de l’édition, obra colectiva dirigida por Bertrand Legendre, publicada en el 2007 en París, por Cercle de la Librairie. Al inicio de un largo capítulo sobre el tema, los autores advierten que «interesarse en la coedición es darles una mirada a los libros ilustrados»132, luego de recordar que es «esencial» distinguir las «actividades de coedición y de coproducción internacionales que implican los libros ilustrados»133 de las compras y ventas de derechos propias de la literatura general. No explican, sin embargo, por qué es esencial esta distinción. Aquí ya no hay notas al pie de página ni los modalizadores que le permitían a Philippe Schuwer matizar y ampliar su observación.
Las prácticas de coedición en una misma lengua o literaria ya no solo son marginalizadas, la idea misma es borrada, eliminada del abanico de lo que vale la pena ser estudiado, al menos por los sociólogos de la edición, porque, según esta perspectiva, los acuerdos entre editores francófonos o entre editores literarios no surgen de un trabajo de colaboración con miras a publicar un título que tendría un potencial internacional; tienen que ver «simplemente» con la difusión-exportación de productos ya terminados, o casi, en los otros mercados francófonos (en el primer caso), o como es más usual a la compra y venta de derechos (en el segundo caso). Así, ya no abordan el corazón de la actividad editorial (la concepción y la producción de libros, originales o traducciones), sino que se sitúan en la periferia del proceso (antes o después). Se puede esperar, en consecuencia, que los sociólogos le concedan relativamente poca importancia a este asunto, dejándolo en manos de los especialistas de la mercadotecnia. No obstante, basta con invertir la perspectiva, con adoptar un punto de vista periférico, para darse cuenta hasta qué punto estos simples «acuerdos de difusión» pueden, paradójicamente, incluso antes de haber sido firmados, condicionar la fase que, a priori, es la más sensible e íntima de la producción de un libro: la escritura misma, las decisiones estilísticas y lingüísticas134.
La coedición entre editores francófonos es relativamente reciente. De ser cierto lo que dicen los profesionales e investigadores quebequeses, esta comenzó a desarrollarse (al menos en este espacio) desde hace unos treinta años, cuando Philippe Schuwer redactaba su primer tratado. Entonces es poco sorprendente que el autor haya «pasado por alto» esta forma de coedición como un fenómeno relevante en el sector editorial. Puede también comprenderse que los observadores más recientes se hayan inspirado en los trabajos de Schuwer y que hayan retomado sus conclusiones, con mayor razón cuando el objeto de sus escritos era mucho más vasto, como en el caso de la obra dirigida por Bertrand Legendre. Sin embargo, lo más difícil de explicar es que los matices que el historiador y especialista de la coedición se había tomado el trabajo de aportar desde los inicios de la década de los ochenta, entre otros en largas notas al pie de página, hayan sido eliminados en el momento en que comenzaban a tener más sentido que nunca. Algunos verán, probablemente, en esta actitud la expresión del etnocentrismo de Francia, «uno de los países del primer mundo intelectualmente más provinciales y más cerrados sobre sí mismos», el reflejo de su «cerco intelectual» y de la resistencia de esta sociedad «al análisis de su pasado/presente colonial y poscolonial»135. Quizá, pero aún hay que aplicar el razonamiento con equidad, ya que aunque parecen más abiertas, las percepciones que emanan del otro lado del Atlántico no están menos guiadas por intereses nacionales.
Coedition, co-publication, joint publishing as… sharing territories and selling sheets136
Aunque el concepto de coedición aún estaba ausente de los diccionarios franceses a inicios de la década de 1980, ya figuraba en las obras de gramática inglesa. El Glaister’s Glossary of the Book contiene un artículo bastante largo sobre copublishing, que define como «la publicación de libros en asociación con varios editores […], practicada a escala internacional con miras a reducir los costos de producción, en particular cuando el potencial de ventas nacionales no justificaría la publicación. El aumento de las tiradas también permite reducir el precio de venta»137.
La definición no da ninguna precisión sobre el sector editorial al que se refiere, pero a continuación el artículo asocia con claridad esta práctica al ámbito del libro ilustrado. Sin embargo, una percepción diferente se desprende del Book Marketing Handbook de Nat G. Bodian, obra de dos volúmenes publicada por la misma época que el tratado de Philippe Schuwer. El primer volumen contiene un glosario en el que el término coedition remite de forma directa al concepto de copublishing, el cual define de esta manera:
Compartir la edición de un libro entre un editor original y otro u otros editores, en la que cada uno tiene la exclusividad de los derechos de distribución y de difusión en su territorio. Los ejemplares pueden llevar en la cubierta solo la marca del editor original, bien la de todos los editores o la de un solo editor según el territorio de difusión. El editor original podrá organizar una tirada (inicial) común; las reimpresiones se harán en conjunto o de manera independiente138.
Copublishing designaría la distribución de un título entre al menos dos editores, en la cual cada uno tendría la exclusividad de un territorio. Mientras que en los escritos de Schuwer la variable definitoria es de orden lingüístico (la coedición es la edición «en una única lengua», al contrario de la coedición «internacional» que designa asociaciones entre editores que publican en lenguas diferentes), aquí el elemento determinante es el hecho de compartir territorios, sin restricción de lenguas o de segmentos del mercado editorial. Así, los fundamentos y las posibilidades interpretativas de estas definiciones son muy diferentes. En el segundo volumen de Book Marketing Handbook, el concepto de copublishing forma parte de una sección de un capítulo titulado «Guidelines for Reaching International Markets». Como epígrafe de este capítulo, puede leerse la siguiente cita, extraída de una conferencia de Albrech von Hagen (McGraw-Hill) pronunciada en Suiza en 1979:
Ya que el inglés se impuso como lengua franca en ciencias, ingeniería, medicina y comercio, el potencial de ventas internacionales aumentó. Por eso la copublicación se ha vuelto común en ciencias, tecnología y medicina139.
El auge de la coedición estaría entonces ligado al de la edición académica y al establecimiento del inglés como lengua internacional de la investigación. Aparece como una estrategia de mercadotecnia entre otras para las ventas overseas140, una estrategia de exportación (como lo recuerda el título del capítulo) cuyas ventajas resume Bodian en cinco puntos:
1. El coeditor realiza el mismo esfuerzo de mercadotecnia como si el libro fuera el suyo.
2. Si la copublicación es también una coimpresión permitirá aumentar el tiraje.
3. La promoción del título en el mercado del coeditor puede revivir las ventas en el mercado propio.
4. Si el coeditor está satisfecho, la experiencia puede generar nuevos acuerdos de coedición.
5. Los autores aprecian esta estrategia que les asegura una mejor difusión de sus investigaciones141.
En 1988, Bodian aprobó un diccionario enciclopédico sobre el libro en el que las entradas coedition/copublishing conservan la misma definición que en el glosario del Handbook, publicado cinco años antes, con un matiz: el reparto se da generalmente sobre los territorios o, de manera alternativa, sobre los formatos editoriales (por ejemplo: edición de bolsillo vs. gran formato). A esta entrada se agregan otras como international coedition142, cuya definición coincide con la de Philippe Schuwer (edición internacional en varias lenguas de obras ilustradas), y joint publication143, que se refiere a acuerdos entre editores que cubren un segmento de mercado distinto dentro de un mismo territorio (por ejemplo: editor comercial versus universitario).
La tercera y más reciente edición del Dictionary of Publishing and Printing, publicado en Gran Bretaña en el 2006, ofrece definiciones diferentes. International coedition/publication no aparece allí. En cambio, la entrada de copublication remite a copublish y a coedition144. La ausencia de una entrada para coedición internacional sugiere un desplazamiento análogo al que se observó en francés. Pero como las bases de la definición de la coedición no eran las mismas que las de co-publishing/edition, los efectos de este desplazamiento tampoco son los mismos. Mientras que la coedición, en francés, termina desplazándose para designar la distribución de las ediciones en diferentes lenguas (de obras generalmente ilustradas), coedition o copublish evocan ante todo una distribución de territorios (dicho de otra manera, una cesión de derechos y la venta de archivos de edición, listos para impresión), poco importan las lenguas y los géneros.
La percepción estadounidense de la coedición (que se impone en la literatura de habla inglesa) tiene orígenes históricos. Como lo señala Susanne Mühleisen145, desde 1789, al día siguiente de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, Noah Webster abogaba en favor de la constitución de una «lengua estadounidense», en la que veía uno de los pilares de la conciencia nacional y el medio para promover —por medio de la publicación de ediciones paralelas— la industria de la edición en este nuevo territorio. En otras palabras, las prácticas de adaptación, más exactamente de americanización, de títulos que provenían de otras regiones anglófonas por parte de los editores estadounidenses no es la consecuencia, sino más bien el motor —al menos uno de ellos— de la singularidad del inglés estadounidense. Según esta lógica, se desarrolló una forma de coedición en la misma lengua susceptible de impactar en todos los sectores editoriales y, sobre todo, fundada en el reconocimiento de una especificidad lingüística dentro de una lengua internacional.
A partir del estudio de Mühleisen, la americanización de títulos británicos se volvió moneda corriente (lo contrario también se practica, pero con menos frecuencia), sin que nadie le prestara la menor atención hasta la publicación de Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, versión estadounidense del primer título de la serie de Harry Potter. Las modificaciones realizadas por el editor estadounidense, Scholastic Books, suscitaron la indignación entre los admiradores de J. K. Rowling, decepcionados por no haber tenido acceso a la versión «auténtica» que les fue ofrecida a los lectores británicos. Los cambios realizados y que van más allá de rectificaciones gráficas (algunos pasajes, cortos pero numerosos, fueron omitidos, otros modificados y algunos añadidos) reflejan, como lo sugiere Mühleisen, no tanto una preocupación de legibilidad sino más bien la voluntad de afirmar la supremacía del inglés estadounidense. Es la traducción etnocéntrica por excelencia, el borrado sistemático de la menor marca extranjera, incluso en una misma lengua. Esta actitud recuerda la de ciertos editores o lectores franceses que, de manera análoga, no dudan en adaptar expresiones juzgadas como demasiado quebequesas (y extranjeras) en textos (originales o traducciones) producidos en Quebec146. Y si creemos en las críticas regularmente dirigidas a las traducciones made in France que circulan en Quebec, varios lectores francófonos norteamericanos quisieran, ellos también, descubrir la literatura inglesa en un francés que les sea familiar.
Finalmente, mencionemos la obra colectiva dirigida por Philip Altbach y Edith S. Hoshino, International Book Publishing, publicada en 1995[147]. Allí encontramos contribuciones que tratan sobre numerosas regiones (de Francia a Japón, pasando por India, Hong Kong, países de África y Canadá), así como perfiles y segmentos de variados mercados editoriales. Aunque la realidad probablemente ha cambiado desde 1995, esta selección tiene el mérito de haber sido la primera (y por lo que conozco, la única hasta el presente) en ofrecer un panorama tan completo de la edición en el mundo. A propósito, es paradójico que sea en este volumen de lengua inglesa, que trata sobre la edición internacional, en el que se trate a profundidad las asociaciones que unían a los editores francófonos:
Los editores franceses están bien establecidos [en África francófona]. Son accionistas de empresas mixtas. […] Además, los editores franceses operan en la mayoría de los países a título de coeditores con los sectores públicos y privados […]. Los editores franceses encuentran cada vez más competencia en sus homólogos quebequeses. Estos relativamente nuevos actores en la escena editorial buscan establecer asociaciones con el sector privado y son bien recibidos por los editores africanos que quieren liberarse de los editores franceses. La Asociación Nacional de Editores de Libros (Association Nationale des Éditeurs de Livres [Anel]) demostró su liderazgo en la materia, con el apoyo de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y del Ministerio de Relaciones Internacionales de Quebec148.
Según el autor, los editores de habla francesa actuarían entonces a título de coeditores en numerosos países de la francofonía. En África francófona, la coedición ya se practicaba a comienzos de los años noventa, y los editores quebequeses comenzaban también, desde esta época, a «desafiar» a sus colegas franceses con el fin de obtener un lugar en este mercado. No obstante, el Dictionnaire encyclopédique du livre de Fouché et al., publicado en el 2002, resalta que «los países en vías de desarrollo [aún están] injustamente excluidos del inmenso mercado de las coediciones»149. Pero es cierto que la «coedición», tal como se define en las obras publicadas en Francia, designa una realidad diferente del concepto de copublishing, aunque los dos términos figuran a menudo lado a lado en los diccionarios bilingües, incluyendo los diccionarios especializados como el de Philippe Schuwer150. Estamos entonces frente a un problema de traducción en dos niveles: el de las prácticas y el de sus representaciones.
Cuestiones de traducción: entre lenguas, literaturas e identidades nacionales
Más allá de sus diferencias, las percepciones que surgen de los contextos estudiados comparten al menos una característica: la coedición implica como mínimo compartir un título entre varios editores, cada uno de los cuales, por lo general, tiene la exclusividad en su territorio. En la medida en que estos territorios editoriales son también espacios sociales, y, por tanto, lugares de consolidación o de reivindicaciones identitarias que se expresan por medio de los bienes y de las prácticas simbólicas —de orden lingüístico o literario, por ejemplo—, esta distribución participa de la dinámica de los intercambios lingüísticos y culturales. En este sentido es común que la coedición suponga un trabajo de «traducción-adaptación»; de traducción, en el sentido en el que la entendía Roman Jakobson151. Esta traducción podrá ser o bien entre distintas lenguas, cuando los socios pertenecen a esferas lingüísticas distintas, o bien en la misma lengua. Así, esta práctica suscita, de facto, todos los desafíos lingüísticos, políticos e identitarios propios de la traducción y podría entonces prestarse para un análisis inspirado en el conocimiento de la traductología y de la sociología de la traducción152.
Hasta aquí se han impuesto dos modelos explicativos en estas disciplinas: la teoría del polisistema elaborada por Itamar Even-Zohar (escuela de Tel-Aviv) y, más recientemente, el de la «república de las letras» desarrollado por Pascale Casanova a partir de la sociología de Pierre Bourdieu. El primero reposa en la noción de polisistema y en la oposición centro-periferia153; el segundo, en la noción de campo y la oposición dominantes-dominados154. Según esta perspectiva, la traducción de un campo dominante hacia un campo dominado es una estrategia de acumulación (que permite importar capital literario), mientras que lo inverso es una forma de consagración (siempre para el campo dominado)155.
La hipótesis propuesta por Casanova parece dar buena cuenta de las lógicas de la coedición en una misma lengua, desde el punto de vista de los «dominados». Capital de la francofonía, París ha sido, tradicionalmente, el primero, incluso el único, polo de atracción de los escritores de lengua francesa. Ser publicado allí constituía una condición necesaria para ser reconocido como tal. Esta imposición obligaba a los autores a buscar un equilibrio precario entre el exotismo y la eliminación de sus particularidades lingüísticas y culturales. El dilema es conocido y Hervé Serry156 ha mostrado claramente cómo se cristalizó la toma de posición de los autores de Quebec. Sin resolver completamente la causa del problema157, la coedición se presenta, en apariencia, como una tercera vía «ideal», que le permite al autor y a su editor posicionarse, al mismo tiempo, en el campo nacional y en el campo internacional. El autor muestra así su pertenencia a la literatura nacional (por ejemplo a la marca quebequesa), aunque sin renunciar al prestigio del sello parisino, que recae también sobre el editor local. Cuanto más prestigiosa es la marca del coeditor-consagrante, más grande será la ganancia simbólica del consagrado. Menos comentada, la «coedición-acumulación» también está presente en la práctica. Por ejemplo, gracias al acuerdo con Actes Sud, Leméac pudo hacer circular algunos de sus autores, al mismo tiempo que pudo adquirir prestigiosos títulos extranjeros, generalmente traducidos por su colega francés. El editor montrealés ha podido consolidar de esta manera un fuerte capital literario, aumentando el número de títulos de su catálogo (y probablemente también su volumen de negocios) en tiempo récord.
Las ventajas tanto simbólicas como pragmáticas que los «dominados» pueden sacar de la coedición, al menos en el corto plazo, son muy evidentes. Las motivaciones de los «dominantes», al contrario, son un poco menos claras, a menos que se ponga en primer plano un factor que solo tiene un peso secundario en el modelo de Casanova: el factor económico. Pues aunque la coedición procura una ganancia simbólica a quienes buscan la consagración, implica una renuncia del mismo orden para el consagrante, al menos cuando este ocupaba hasta ese momento todo el espacio por sí solo. ¿Por qué conceder una parte de este espacio? ¿Y a qué precio? Para responder estas preguntas hay que hablar de un tercer actor, porque, con excepción de algunos autores quebequeses y colectivos, parece que la vasta mayoría de los títulos literarios, en particular las novelas y ensayos coeditados entre Francia y Quebec, son traducciones, es decir, textos cuyo copyright original está en manos de otro editor o agente —nueve de diez de lengua inglesa—, que tiene el poder de dividir o no los territorios francófonos. Son posibles dos escenarios: este editor original cede los derechos mundiales para el francés a una sola editorial que, a su vez, delegará el esfuerzo de difusión sobre el territorio extranjero a un colega de ultramar, o bien elige dividir de entrada los territorios. En el primer caso la coedición es elegida por el primer editor-comprador; en le segundo, es impuesta. En ambos escenarios, los editores francófonos podrán al menos compartir los costos finales de la obra. Si el editor-traductor obtiene una subvención para la traducción, la operación será incluso más rentable para todo el mundo (o con un menor déficit).
Aunque en Francia la coedición de traducciones literarias tiende a desarrollarse, la de títulos franceses aún es escasa, al menos con los editores más establecidos, en los géneros dominantes (novela, ensayo, biografía), a pesar de que los títulos (de estos géneros y para estos editores) se prestan para una gran difusión. Por el contrario, esta práctica, como lo recordaba Pierre Filion, es más frecuente en poesía y en la edición académica, dos sectores de difusión más restringida, pero más aceptados por los «pequeños editores» y así, parece ser, por las nuevas editoriales independientes. En la introducción de L’Édition littéraire aujourd’hui, obra publicada en el 2006 por Presses de l’Université de Bordeaux, Olivier Bessard-Banquy recuerda que la edición literaria es «la principal vitrina de la edición», «el corazón, el pulmón, el alma de la vida cultural escrita en francés»158. Parece que cuanto más se acerca uno a los símbolos que dominan esta vida cultural escrita en francés, a los nombres (autores, títulos o editoriales) que encarnan su historia, y también cuanto más se acerca uno a la esfera de la gran difusión de esta vida cultura (y por tanto a su nicho más rentable a corto plazo), más fuerte es la resistencia, por razones análogas a las que incitan, al contrario, a los autores y editores quebequeses a promover esta estrategia desde hace veinte años, tal como los estadounidenses pudieron hacerlo doscientos años antes.
Entonces, paradójicamente, es la idea misma de la relación la que es inherente a la coedición —los temas sensibles que esta relación estimula, las fricciones que conlleva, las ganancias y las pérdidas que se producen— y explica en gran parte las diferencias de percepción que se generan. Ellas no son tanto el fruto de la ignorancia como de las operaciones de traducción (cognitiva), de filtrado159 más o menos conscientes, lo que Pierre Bourdieu llamaba la doxa epistémica: «Lo que los investigadores dejan en estado impensado»160. El primero, que caracteriza el discurso y surge en Quebec, consiste en presentar la coedición como la estrategia de exportación que tiene como primer objetivo Francia y la edición literaria. En la práctica, la coedición-importación o la coedición de obras ilustradas también existe, pero esta faceta no se menciona, probablemente porque es menos emancipadora, menos alentadora, encaja menos con la imagen que se desea proyectar. Al contrario, la concepción que surge de las obras francesas consiste en considerar la coedición una estrategia que permite disminuir los costos de producción de obras ilustradas. Así, la coedición de géneros literarios, tal como la idealizan los profesionales y observadores quebequeses, cae en una no man’s land. Según esta visión, la coedición se presenta como una práctica puramente económica, despojada de contextos sociales o simbólicos. La colaboración editorial en el ámbito del libro ilustrado está bastante admitida, reconocida y estudiada por parte de los especialistas franceses de la edición. Desde hace tiempo, se ha hecho necesaria, y, por tanto, se ha legitimado debido a los costos de producción elevados de este tipo de obras. En este sector, incluso «se volvió la norma», explica Christian Robin161. En contraste, las coediciones literaria y en una misma lengua tienen mayor dificultad para labrarse un lugar en el paisaje editorial francés (en particular, en las esferas que lo dominan162) y más aún en el discurso de los universitarios que se dieron a la tarea de estudiarlo. También allí quizá la razón se debe, en parte, al hecho de que estas formas de coedición menoscaban los relatos identitarios y las formas de categorización sólidamente ancladas dentro de este espacio. Estas hacen tambalear la idea según la cual la francofonía formaría una sola y gran nación (y a quienes aún tienen nostalgia sobre esto). Así, se sabotea, al menos en la superficie, la frontera que distingue el mundo de la «edición literaria» del «resto»; frontera que es estructural y que implica una dimensión axiológica clara. En efecto, si la edición literaria es el «corazón», «el alma» y «el pulmón» del mundo de la edición, lo que la hace vivir y le da su razón de ser, debe existir entonces, como corolario, una edición «no literaria» (¿general?, ¿ilustrada?, ¿práctica?, poco importa, porque, en conjunto, las sociologías y las historias le otorgan un interés bastante limitado) que sería menos noble, menos vital, más instrumental, pragmática, fútil… No obstante, un editor literario que, por ejemplo, decide deslocalizar una parte de su producción subcontratando el terminado o la impresión de un texto en Quebec (porque sale menos costoso), que adquiere una traducción ya hecha para producir más rápido, o bien, al contrario, que autoriza a un colega para «reciclar» una traducción hecha por él, para disminuir los costos de su producción, sigue finalmente la misma lógica de sus colegas del mundo del libro ilustrado. Sacar estas realidades del conjunto de lo que puede y vale la pena ser estudiado permite mantener formas de categorización claras y tranquilizadoras, pero ¿a qué precio?
La colaboración editorial es quizá menos frecuente en el ámbito de la literatura que en el del libro ilustrado, aunque, sin lugar a dudas, existe. Permite a cada uno (editor o campo nacional) economizar, enriquecer su catálogo, reforzar su visibilidad. Como la traducción conduce sobre todo a «“recuperar” el tiempo (literario)»163, y lo hace aún con mayor rapidez, a tal punto podemos preguntarnos si llegando eventualmente a generalizarse no invalidaría los modelos de análisis en los cuales la distinción entre los dominantes y los dominados se da en función de un capital literario acumulado a lo largo del tiempo. En esta caso, modelos menos rígidos, como la teoría de los actores-redes, por ejemplo, que les da más lugar a la indeterminación y a los fenómenos de hibridismo resultantes de las transformaciones e intercambios incesantes podrían resultar más adecuados164.
Finalmente, aunque la coedición no se convierta en la norma en el ámbito de la edición de libros de texto, los proyectos desarrollados por editores literarios que resultan a veces en fracasos no son menos ricos en enseñanzas. El estudio de Hervé Serry sobre el fracaso relativo del proyecto Faire l’Europe (una colección de libros de historia concebida por Seuil en colaboración con varios socios europeos) es un excelente ejemplo. En la edición de los libros de texto, el desafío parece no residir tanto en los costos de impresión como en la distribución, en la difusión, en otras palabras, en la mercadotecnia. Cada vez más, explica Gaston Bellemare, los coeditores prefieren recibir los archivos electrónicos165. Esto permite evitar los costos de transporte, pero también (podemos imaginar) adaptar el título a un mercado, una línea editorial, una lengua, una marca locales. Nos acercamos aquí a la acepción inglesa según la cual la coedición, por otro desplazamiento semántico, se relaciona con la venta de derechos y de archivos ya finalizados, listos para ser reciclados y, de ser necesario, localizados.
Como tantas traducciones de un mismo texto, estas diferentes concepciones de coedición son parciales, incompletas y efímeras. Al mismo tiempo, todas ponen de relieve una realidad más profunda que trasciende las diferencias contextuales. La primera, que proviene de un espacio editorial y literario relativamente débil y en búsqueda de reconocimiento, pone el acento en la finalidad (exportar, emanciparse, ampliar las fronteras) y la ganancia simbólica que procura. En este contexto, tal representación es más prospectiva que descriptiva, la idea de «imponer» la literatura quebequesa en Francia es claramente cuestión de «deseo» (en los términos de la Anel). Las representaciones que surgen de los otros dos contextos no niegan esta dimensión política e identitaria, pero la opacan, probablemente porque el reconocimiento en cuestión ya está allí adquirido.
La coedición se aborda entonces desde una perspectiva más pragmática. Con toda la autoridad que confieren la experiencia y el peso de la historia, los discursos que surgen de Francia ofrecen una definición que pone el acento en la asociación económica y la dimensión asociativa (o sea, la puesta en común) que implica. Considero que el valor de esta definición reside en su valor histórico. Al relacionar coedición con coimpresión, traducción entre lenguas y con el ámbito del libro ilustrado, esta representación reflejaría muy bien el pasado de la coedición (no solo en Francia sino en Europa y quizá más allá) y una parte de su presente, pero solo una parte. Lo que la percepción francesa tiende a ocultar vuelve a emerger con fuerza en la literatura estadounidense. Mientras que los escritos de Philippe Schuwer hablaban de proyectos comunes, de colaboración, de acuerdos de coimpresión y de planes financieros complejos, los de Nat G. Bodian insisten en las dimensiones jurídica y de mercadotecnia, que son inherentes a cualquier forma de coedición. En los albores de la edición electrónica está permitido creer que esta percepción, que minimiza las dimensiones simbólicas y asociativas, sin que con ello se nieguen, es quizá la que tiene más oportunidades de imponerse. En consecuencia, convendría interrogar, como lo hicimos en el caso de Francia, los límites de esta nueva definición, develando, por medio del estudio de las prácticas, lo que ella busca ocultar: la naturaleza precisa de estas asociaciones, los asuntos simbólicos que las motivan y las lógicas de dominación que las sustentan.
Aunque los mercados de la edición se mundializan, el presente trabajo ha intentado mostrar que los saberes relativos a este objeto no escapan, sin embargo, de los efectos de cierre generadores de esos «formidables malentendidos»166 que, según Pierre Bourdieu, caracterizan a menudo la vida intelectual y la circulación internacional de las ideas. Este estudio también tiene sus sesgos167. Según su anclaje institucional (investigación universitaria), académico (la traductología) y cultural (Quebec), la perspectiva adoptada aquí resulta triplemente marginal y excéntrica: en relación con la esfera profesional de la edición, en relación con el ámbito o el campo de saber del que forma parte (en el que dominan las tradiciones sociológicas e históricas), y en relación con los sectores que dominan este ámbito a escala internacional. Esta distancia quizá haya facilitado la revisión de algunos principios considerados preconcebidos, pero tiene otros riesgos, como el de ocultar los puntos de encuentro o de alimentar diferencias que tal vez sean superficiales. Para determinar el alcance real de estas diferencias perceptuales, habría que volver a ubicar cada uno de los discursos considerados no solo en un espacio nacional sino en la trayectoria profesional de sus autores.
Por último, valdría la pena considerar otros contextos, por ejemplo, cómo los editores y sociólogos de la edición en Alemania conciben la coedición. Tal empresa permitiría analizar mejor la manera como se estructuran los saberes sobre la edición, el lugar que ocupa este campo de investigación en el conjunto de las ciencias sociales y humanas, y el peso que las divisiones disciplinarias o nacionales tienen sobre la materia. Por ahora, el objetivo era simplemente recordar la necesidad de reconocer toda la complejidad, la importancia, pero también los límites de los mecanismos de traducción que condicionan a la vez nuestra comprensión de las realidades que nos rodean y nuestra aptitud para integrar allí realidades más ajenas.
Para favorecer la internacionalización de la vida intelectual o analizar la dinámica de los intercambios literarios, es necesario entonces, como lo sugerían Pierre Bourdieu, Johan Heilbron y Gisèle Sapiro en la introducción de dos números de las Actes de la recherche en sciences sociales, mencionados al inicio de esta contribución, interrogarse por las condiciones de acceso, de selección, de producción, de recepción, de promoción de los textos (literarios o académicos) extranjeros. Se requiere conocer a los agentes que participan en estos intercambios y las relaciones que mantienen. Pero para esto también debemos, como lo afirmaba Daniel Simeoni, y como ha intentado recordarlo esta contribución, estudiar las prácticas de traducción en el sentido primario; es decir, las modalidades de transferencias cognitivas y lingüísticas a las cuales se entregan estos agentes, comenzando por los investigadores, aceptando todo lo que tal empresa tiene de riesgoso e incierto:
En definitiva, parece que la traducción es problemática para las disciplinas más establecidas, en particular para las ciencias sociales. ¿Estará esto vinculado con el hecho de que la traducción —como las lenguas en general— no es un objeto como los otros y ciertamente no es un objeto fácil de «objetivar»? ¿Dónde habría que situarse para transformarla en objeto y delimitar sus contornos? La traducción es, además, un «operador» cognitivo, un mecanismo que nos permite interpretar el mundo social en un doble sentido: en primer lugar, condiciona nuestras interacciones cotidianas con los otros y entonces nuestra comprensión del mundo social que nos rodea; en segundo lugar, informa la visión científica del mundo social, incluida la manera como construimos nuestros argumentos y el uso que hacemos del «método». Nuestros relatos científicos recurren sin cesar a la traducción. […] Ahora bien, la traducción «estricta», como ha sido ampliamente demostrado en el campo restringido de la traductología desde hace unos veinte años, nunca es una réplica. Una buena dosis de «fricción», que no sea ni demasiado ignorante del otro ni demasiado agresiva, es inevitable, lo que da lugar a malentendidos que constituyen una solución ingeniosa a las discordias anodinas, pero potencialmente devastadoras de la vida social. Y esto, por supuesto, nos conduce por un camino incierto168.
Bibliografía
Altbach, Philip y Edith Hoshino (dir.). International Book Publishing. Nueva York y Londres: Garland Pub., 1995.
Ashall Glaister, Geoffrey. Glaister’s Glossary of the Book. 2.a edición. Berkeley y Los Ángeles: University of California Press, 1979.
Association Internationale d’Études Québécoises. Brève histoire du livre au Québec. Montréal y Québec: Association Nationale des Éditeurs de Livres, 1998.
Bessard-Banquy, Olivier. L’Édition littéraire aujourd’hui. Pessac: Presses Universitaires de Bordeaux, 2006.
Bodian, Nat. Bodian’s Publishing Desk Reference. Phœnix y Nueva York: Oryx Press, 1988.
Bodian, Nat. Book Marketing Handbook i. Nueva York y Londres: R. P. Bowker Company, 1983.
Bodian, Nat. Book Marketing Handbook ii. Nueva York y Londres: R. P. Bowker Company, 1983.
Bourdieu, Pierre. «Les conditions sociales de la circulation internationale des idées». Actes de la recherche en sciences sociales, n.º 145 (2002): 3-4.
Bourdieu, Pierre. Raisons pratiques: Sur la théorie de l’action. París: Seuil, 1994.
Buzelin, Hélène. «Independent Publisher in the Networks of Translation». Traduction, terminologie, rédaction 19, n.º 1 (2006): 135-173
Buzelin, Hélène. «Repenser la traduction à travers le spectre de la coédition». Meta 52, n.º 4 (2007): 688-723.
Buzelin, Hélène. «Translations in the Making», en Constructing a Sociology of Translation, dirigido por Alexandra Fukari y Michaela Wolf, 135-169. Nueva York y Ámsterdam: John Benjamins, 2007.
Buzelin, Hélène. «Unexpected Allies: How Latour’s Network Theory Could Complement Bourdieusian Analyses in Translation Studies». The Translator 11, n.º 2 (2005): 219-236.
Casanova, Pascale. «Consécration et accumulation de capital littéraire». Actes de la recherche en sciences sociales, n.º 144 (2002): 7-20.
Even-Zohar, Itamar (dir.). Polysystem Theory, Poetics Today 11, n.º 1 (1990).
Filion, Pierre. «Écrire au Québec, être lu ailleurs», en Écrivain cherche lecteur, dirigido por Lise Gauvin y Jean-Marie Klinkenberg, 221-227. París y Montreal: Créaphis y vlb Ed., 1991.
Folkart, Barbara. Le Conflit des énonciations: Traduction et discours rapporté. Quebec: Balzac, 1991.
Fouché, Pascal et al. Dictionnaire encyclopédique du livre. París: Le Cercle de la Librairie, 2002.
Godbout, Jacques. «Plus grande est la distance». Liberté, n.º 270 (s. f.): 17.
Jakobson, Roman. Essais de linguistique générale. París: Éditions de Minuit, 1963.
Legendre, Bertrand (dir.), Les Métiers de l’édition. 4.a edición. París: Le Cercle de la Librarie, 2007.
Ménard, Marc. Les Chiffres des mots. Montreal: Sodec, 2001.
Mollier, Jean-Yves. «Préface», en Éditer dans l’espace francophone, de Luc Pinhas, 19. París: Alliance des Éditeurs Indépendants, 2005.
Mühleisen, Susanne. «American Adaptations: Language Ideology and the Language Divide in Cross-Atlantic Translations», en Americanisms: Discourses of Exception, Exclusion, Exchange, dirigido por Michael Steppat. Fráncfort y Berna: Peter Lang, 2009.
Niquette, Sophie. Québec-France: Portrait d’une relation en mouvement. Quebec: Gobierno de Quebec y Ministerio de Relaciones Internacionales, 2002.
Schuwer, Philippe. Dictionnaire bilingue de l’édition français-anglais – Bilingual Dictionary of Book Publishing: English-French. París: Le Cercle de la Librairie, 1993.
Schuwer, Philippe. L’Édition internationale: Coéditions et coproductions. París: Le Cercle de la Librairie, 1991.
Schuwer, Philippe. Traité de coédition et de coproduction internationales. París: Promodis, 1981.
Schuwer, Philippe. Traité pratique d’édition. París: Le Cercle de la Librairie, 2002.
Serry, Hervé. «Des transferts littéraires sous contraintes: Identité nationale et marché de l’édition francophone. Le cas du Québec», en Champ littéraire et nation, dirigido por Joseph Jurt, 171. Friburgo: Universidad Albert-Ludwig de Friburgo, y Frankreich-Zentrum, 2007.
Simeoni, Daniel. «Translation and Society: The Emergence of a Conceptual Relationship», en Translation: Reflections, Refractions, Transformations, dirigido por Paul Saint-Pierre y Prafulla Kar, 3-14. Nueva Delhi: Pencraft International, 2005.
The Guardian, Dictionary of Publishing and Printing. 3.a edición. Londres: A & C Black, 2006.
Vaugeois, Denis. «La coédition entre la France et le Québec». Études canadiennes - Canadian Studies, n.º 52 (2002): 247-251.
Vidal, Jérôme. Lire et penser ensemble. París: Éditions Ámsterdam, 2006.
Vincent, Josée. Les Tribulations du livre québécois en France (1959-1985). Quebec: Nuit Blanche, 1997.
[94] Este capítulo surge de dos programas de investigación realizados en la Universidad de Montreal con el apoyo financiero del Consejo de Investigaciones en Ciencias Humanas de Canadá (Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada [crsh]) y el Fondo Quebequés de la Investigación sobre la Sociedad y la Cultura (Fonds Québécois de la Recherche sur la Société et la Culture [fqrsc]). La autora agradece a las instituciones que subvencionaron estas investigaciones, a los informantes, así como a las personas que participaron en la recolección de datos, Marianne Champagne y Éric Plourde.
[95] Pierre Bourdieu, «Les conditions sociales de la circulation internationale des idées». Actes de la recherche en sciences sociales, n.º 145 (2002): 3-4.
[96] Philippe Schuwer, L’Édition internationale: Coéditions et coproductions (París: Le Cercle de la Librairie, 1991), 211.
[97] Hélène Buzelin, «Independent Publisher in the Networks of Translation». Traduction, terminologie, rédaction 19, n.º 1 (2006): 135-173; Hélène Buzelin, «Translations in the Making», en Constructing a Sociology of Translation, dirigido por Alexandra Fukari y Michaela Wolf (Nueva York y Ámsterdam: John Benjamins, 2007), 135-169; Hélène Buzelin, «Repenser la traduction à travers le spectre de la coédition». Meta 52, n.º 4 (2007): 688-723.
[98] Véanse, entre otros, los trabajos realizados por los grupos de investigación de Yvan Lamonde en la Universidad McGill y de Jacques Michon en la Universidad de Sherbrooke.
[99] Los discursos estrictamente vinculados con el ámbito de la investigación universitaria son insuficientes como para convertirse en objeto de un análisis. Además, en este contexto preciso —a diferencia del de Francia y Estados Unidos— también incluí posturas provenientes de las esferas profesionales y políticas.
[100] Josée Vincent, Les Tribulations du livre québécois en France (1959-1985) (Quebec: Nuit Blanche, 1997), 11-12.
[101] Marc Ménard, Les Chiffres des mots (Montreal: Sodec, 2001), 40.
[102] Este programa, lanzado en 1972 y administrado por el Consejo Canadiense para las Artes, promueve la publicación de la literatura canadiense en las dos lenguas oficiales y se dirige exclusivamente a autores, traductores y editores del país. Con un presupuesto anual de quinientos mil dólares canadienses, este programa subvenciona alrededor de sesenta proyectos de traducción al año. Más o menos la mitad son traducciones del inglés al francés y viceversa.
[103] Denis Vaugeois, «La coédition entre la France et le Québec». Études canadiennes - Canadian Studies, n.º 52 (2002): 247-251.
[104] Catálogo del cuadragésimo aniversario de Boréal, 32.
[105] El proyecto, que reúne hoy una veintena de editores, consistía en proponerles a escritores de renombre mundial que escribieran un texto de ficción basado en un mito fundador. El número de participantes parece haber fluctuado a lo largo del tiempo.
[106] Pierre Filion, «Écrire au Québec, être lu ailleurs», en Écrivain cherche lecteur, dirigido por Lise Gauvin y Jean-Marie Klinkenberg (París y Montreal: Créaphis y vlb Ed., 1991), 221-227.
[107] Ibid., 226.
[108] Información encontrada en la página web de Écrits des Forges, http://www.ecritsdesforges.com.
[109] A propósito, Pierre Filion veía en la coedición de títulos de poesía la expresión «de una filosofía de trueque cultural». Filion, «Écrire au Québec», 223.
[110] El editor pronunció una ponencia sobre el tema en la Feria de Guadalajara del 2005 titulada «La coédition: Acte de premier plan de la bibliodiversité pour les auteurs, les éditeurs et les lecteurs».
[111] Eso explicó el editor, durante una conferencia pronunciada el 29 de enero del 2008 en la Universidad de Sherbrooke.
[112] Sophie Niquette, Québec-France: Portrait d’une relation en mouvement (Quebec: Gobierno de Quebec y Ministerio de Relaciones Internacionales, 2002), 58.
[113] Sarah Baju, La coédition, une solution d’avenir?, bajo la dirección de Pascal Ory (Universidad París I) y de Josée Vincent (Universidad de Sherbrooke), 2004.
[114] Es el caso, por ejemplo, de los títulos de la colección The Myths, publicados por Boréal y de la novela de Anne Michaels, La Mémoire en fuite, de 1998, publicada por el mismo editor.
[115] «Glossaire», Lignes directrices sur la présentation des demandes – Soutien aux éditeurs: Soutien à l’édition Fonds du livre du Canada, última modificación 28 de junio del 2019, acceso el día 15 de agosto del 2019, https://is.gd/32aMKQ.
[116] Claude Fournier y Mireille Laforce, Statistiques de l’édition au Québec en 2003, 2004 et 2005 (Quebec: Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, 2007), https://is.gd/D9M7lu.
[117] Esto lo sugerí en la investigación que realicé sobre ediciones Boréal y Fides, en cuanto a que al ampliar la coedición a acuerdos que no implican necesariamente el doble etiquetado, las estadísticas se hacen más difíciles de compilar.
[118] Association Internationale d’Études Québécoises, Brève histoire du livre au Québec (Montréal y Québec: Association Nationale des Éditeurs de Livres, 1998).
[119] Bertrand Legendre (dir.), Les Métiers de l’édition, 4.a edición (París: Le Cercle de la Librarie, 2007), 349.
[120] «Réaliser un livre», Syndicat National de l’Édition, última modificación 2 de noviembre del 2017, acceso el 15 de agosto del 2019, https://is.gd/pYg94G.
[121] Philippe Schuwer, Traité de coédition et de coproduction internationales (París: Promodis, 1981), 16.
[122] A propósito, Schuwer evocará, en la conclusión de L’Édition internationale, la importancia de los fenómenos de coedición, al tiempo que hace evidente la dificultad, incluso la imposibilidad, de ofrecer un análisis cuantitativo de estos.
[123] Schuwer, Traité de coédition, 17.
[124] Ibid., 16.
[125] Ibid., 16.
[126] Ibid., 17.
[127] Philippe Schuwer, Traité pratique d’édition (París: Le Cercle de la Librairie, 2002), 515.
[128] Pascal Fouché et al., Dictionnaire encyclopédique du livre (París: Le Cercle de la Librairie, 2002), 558. Cursivas añadidas.
[129] Jean-Yves Mollier, «Préface», en Éditer dans l’espace francophone, de Luc Pinhas (París: Alliance des Éditeurs Indépendants, 2005), 19.
[130] Pinhas, Éditer dans l’espace francophone, 80-81.
[131] Esta relación entre la coedición y el ámbito del libro ilustrado quizá explica también por qué Hervé Serry presentó la colección Faire l’Europe (una serie de libros de historia concebida por Seuil en asociación con otros editores europeos) como un «proyecto internacional» más que como un proyecto de coedición, aunque, entre líneas, el autor reconoce que se trata de una forma de coedición. Hervé Serry, «Projets internationaux aux éditions du Seuil», (ponencia presentada en el coloquio internacional Les Contradictions de la globalisation éditoriale, Centro de Sociología Europea y esse, 23 de marzo del 2006), publicada en este volumen.
[132] Jacqueline Favero, Hélène Wadowski y Heidi Warneke, «Les cessions de droits», en Legendre (dir.), Les Métiers de l’édition, 349.
[133] Ibid., 335.
[134] Buzelin, «Independent Publisher».
[135] Jérôme Vidal, Lire et penser ensemble (París: Éditions Ámsterdam, 2006), 57-58.
[136] Coedición, copublicación y publicación conjunta, o compartir territorios y vender archivos listos para imprimir.
[137] «The syndicated publication of books […] practiced internationally to effect economies in production, particularly when the potential market sales for a book would not justify publication. Bigger print runs also make a lower price possible». Geoffrey Ashall Glaister, Glaister’s Glossary of the Book, 2.a edición (Berkeley y Los Ángeles: University of California Press, 1979), 114.
[138] «The sharing of an edition of a book between an originating publisher and one or more other publishers, each having exclusive marketing and distribution rights within a territory. The book may carry the title-page imprint of the originating publisher only, the joint imprint of the co-publishers, or the imprint of the publisher taking the book for a specific territory. The originating publisher may arrange for the simultaneous (initial) printing of the coedition. Subsequent printings may be done jointly or independently». Nat Bodian, Book Marketing Handbook i (Nueva York y Londres: R. P. Bowker Company, 1983), 382.
[139] «English has established itself as [the] lingua franca of science, engineering, medicine, and business, which in turn allows for growing international sales potential […]. For this reason […] copublishing has become a way of life in specialized stm [Science, Technology, Medicine] publishing». Nat Bodian, Book Marketing Handbook ii (Nueva York y Londres: R. P. Bowker Company, 1983), 461.
[140] En inglés, overseas no implica únicamente los países de ultramar, situados al otro lado (del Atlántico para el caso de Estados Unidos o del canal de la Mancha para los británicos), sino, de manera más general, los países extranjeros. En otras palabras, para los editores a quienes se dirige Nat Bodian, el mercado «nacional» es el continente americano, así como la francofonía, según Schuwer, constituía el mercado nacional de los editores franceses.
[141] Bodian, Book Marketing Handbook ii, 465.
[142] «International coedition: A book, usually heavily illustrated, issued in various countries and languages by publishers cooperating to share the cost». Nat Bodian, Bodian’s Publishing Desk Reference (Phœnix y Nueva York: Oryx Press, 1988), 169.
[143] «Publication of a book in two editions by two different publishers, e. g. between a trade publisher and a university press, where one might do a paper edition and the other a cloth edition». Ibid., 179.
[144] «Copublish: to publish a book together with one or more other companies who are involved in the origination of the book, and then sell it in different markets. […] Coedition: the publication of a book by two publishing companies in different countries, where the first company has originated the work and then sells sheets to the second publisher (or licenses the second publisher to reprint the book locally)». The Guardian, Dictionary of Publishing and Printing, 3.a edición (Londres: A & C Black, 2006), 60, y también 48. A partir de estas definiciones, la distinción entre las dos prácticas dependería del momento en que se efectúe el acuerdo. En la copublicación, los dos editores elaboran juntos el proyecto (lo que Philippe Schuwer define como coproducción), mientras que en la coedición, uno de los editores es responsable de la finalización del texto y cede los derechos de este a un colega.
[145] Noah Webster, citado en Susanne Mühleisen, «American Adaptations: Language ideology and the language divide in cross-Atlantic Translations», en Americanisms: Discourses of Exception, Exclusion, Exchange, dirigido por Michael Steppat (Fráncfort y Berna: Peter Lang, 2009).
[146] Vaugeois, «La coédition entre la France», en el ámbito de Quebec; Buzelin «Independent publisher», en inglés.
[147] Philip Altbach y Edith Hoshino (dir.), International Book Publishing (Nueva York y Londres: Garland Pub., 1995).
[148] «French publishers are well established in [Francophone Africa]. They operate as shareholders in mixed enterprises […]. In addition, French publishers operate in most countries as copublishers with both private and public sectors […]. French players are increasingly being challenged by Quebec publishers. These relatively new entrants on the book-publishing scene are seeking effective partnership with the national private sector and are being welcomed by African publishers currently seeking greater autonomy from French publishers. Active leadership is being demonstrated by Anel (Association nationale des éditeurs de livres) in Canada, with encouragement from Cida (Canadian International Development Agency), and the Quebec provincial Ministry of International Affairs». Diana Newton, «Francophone Africa», en Altbach y Hoshino (dir.), International Book Publishing, 373-384.
[149] Fouché et al., Dictionnaire encyclopédique du livre, 559.
[150] Véase, por ejemplo, Philippe Schuwer, Dictionnaire bilingue de l’édition français-anglais – Bilingual Dictionary of Book Publishing: English-French (París: Le Cercle de la Librairie, 1993).
[151] Roman Jakobson, Essais de linguistique générale (París: Éditions de Minuit, 1963), traducción del inglés y prólogo de Nicolas Ruwet.
[152] Para un estudio sobre las condiciones que condujeron al surgimiento de estas dos corrientes de investigación y sus relaciones véase Daniel Simeoni, «Translation and Society: The Emergence of a Conceptual Relationship», en Translation: Reflections, Refractions, Transformations, dirigido por Paul Saint-Pierre y Prafulla Kar (Nueva Delhi: Pencraft International, 2005), 3-14.
[153] Itamar Even-Zohar (dir.), Polysystem Theory, Poetics Today 11, n.º 1 (1990).
[154] Pascale Casanova, «Consécration et accumulation de capital littéraire». Actes de la recherche en sciences sociales, n.º 144 (2002): 7-20.
[155] De igual manera, la intraducción puede ser para los «dominados» en un campo «dominante» una manera de importar capital literario y de mejorar así su posición en el campo nacional. Para los «dominantes», el reto se sitúa ante todo en la extraducción, porque, para consagrarse, es necesario primero haber sido consagrado.
[156] Hervé Serry, «Des transferts littéraires sous contraintes: Identité nationale et marché de l’édition francophone. Le cas du Québec», en Champ littéraire et nation, dirigido por Joseph Jurt (Friburgo: Universidad Albert-Ludwig de Friburgo y Frankreich-Zentrum, 2007), 171, actas de un encuentro de la red esse (para un espacio europeo de las ciencias sociales).
[157] Sin embargo, no es obvio que la nueva generación de escritores quebequeses esté pasando por el mismo dilema.
[158] Olivier Bessard-Banquy, L’Édition littéraire aujourd’hui (Pessac: Presses Universitaires de Bordeaux, 2006), 17.
[159] La traductóloga Barbara Folkart, que ha teorizado sobre los vínculos entre las prácticas de traducción interlingüística, de enunciación y de reenunciación, define así la traducción: «Todo examen de un objeto por parte de un sujeto constituye un filtro, es decir, una mediación por parte del sujeto receptor. Este aplica sobre el objeto la matriz de supuestos culturales, ideológicos, experienciales, intelectuales, que han formado parte de él a lo largo de la existencia y, a menos de violentarse para resistir la tentación de poner el objeto nuevo en las estructuras de lo conocido, a menos de que haga tabla rasa sobre sus prejuicios, lo que exige una verdadera ascesis de antropología, terminará reconociendo solo lo que aprendió antes de conocer». Barbara Folkart, Le Conflit des énonciations: Traduction et discours rapporté (Quebec: Balzac, 1991), 310.
[160] Pierre Bourdieu, Raisons pratiques: Sur la théorie de l’action (París: Seuil, 1994), 217.
[161] Christian Robin, «Coédition/coproduction, effets sur les contenus et les publications: Le cas du livre pratique illustré» (ponencia presentada en el coloquio internacional Les Contradictions de la globalisation éditoriale).
[162] A modo de anécdota, en el 2005, Jacques Godbout, autor quebequés publicado por Seuil y miembro de larga data del Consejo de Administración de Boréal, elaboró un balance mitigado, por no decir más, sobre las relaciones editoriales entre Francia y Quebec, y estimaba que las coediciones «que esperaríamos fueran más numerosas gracias al acercamiento propiciado por la mundialización son sin embargo inciertas y escasas. ¿Por qué? Porque el desfase entre nosotros no cesa de crecer: lengua, temas, sensibilidad… todo es diferente. Pocas veces estamos de acuerdo». Pero Jacques Godbout admite no ser sociólogo y hablar desde un punto de vista subjetivo. Así, esta constatación de fracaso quizá no es tanto de la coedición Francia-Quebec como de la asociación Boréal-Seuil. Véase Jacques Godbout, «Plus grande est la distance». Liberté, n.º 270, (s. f.): 17.
[163] Casanova, «Consécration et accumulation», 13.
[164] Sobre este tema véase Hélène Buzelin, «Unexpected Allies: How Latour’s Network Theory Could Complement Bourdieusian Analyses in Translation Studies», The Translator 11, n.º 2 (2005): 219-236.
[165] Entrevista por correspondencia, 25 de febrero del 2008.
[166] Bourdieu, «Les conditions sociales», 4.
[167] Por ejemplo, no consideré los acuerdos entre editores vinculados a un mismo territorio, menos frecuentes pero que también existen.
[168] «In the end, it would seem that there is something about translation itself that must have been unsettling for the disciplines, particularly for the more established disciplines in the social sciences. Could it be related to the fact that translation —like languages more generally— is not an ordinary object, certainly not one that is easy to “objectify”? Where can one stand to turn it into an object and circumscribe its limits? Translation is also a cognitive “operator”, a mechanism which provides access to the social worldview in a double sense: firstly, as a necessary condition for the ordinary, day-to-day comprehension that we have of the social world around us, in our daily exchanges with others; and secondly as a prerequisite for scholarly interpretations of the social world, including the way we build our arguments and make use of “method”. Our research narratives require constant translation […] Proper translation, as has been amply demonstrated in the restricted field of translation studies over the last twenty years or so, is never simply a replica. An appropriate dose of “friction”, in the sense of being neither too aggressive nor too ignorant of the other, is inevitable, giving rise to mutual misunderstandings as an ingenious solution to ordinary, yet potentially, devastating, disagreements in social life (La Cecla, 1997). This of course is an uncertain path». Simeoni, «Translation and Society», 13-14.