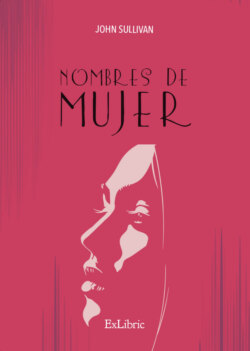Читать книгу Nombres de mujer - John T. Sullivan - Страница 11
ОглавлениеLa Luz del sur
Caía la tarde cuando llegué. El sol se ponía, tornando en dorado y cobrizo el cielo de la Tacita de Plata. Había estado unos meses fuera y parecía nuevo en Cádiz, donde había vivido algunos años. No sé qué tiene esa ciudad, pero cuando sales de ella un tiempo y vuelves es como si volviera a cautivarte con sus vistas, a conquistarte con su horizonte, a embelesarte con tanta historia viviente en cada piedra, en cada balaustrada, en cada rincón… Hermosa hija de fenicios y romanos, de visigodos y musulmanes, donde cada visita parece que depara nuevas emociones. En realidad, creo que solo dos sentimientos se mantienen entre dos visitas separadas a la ciudad: el regocijo de la vista ante su salada claridad… y el cabreo que produce lo difícil que es aparcar.
Luz llegaría a la mañana siguiente. Gaditana de nacimiento, emigrada en busca de trabajo como casi toda su generación y con el eterno deseo de volver a su ciudad a cada ocasión que se presentaba, como casi todo aquel que sale de su tierra. Por fin íbamos a coincidir tras tantos años sin vernos, y es que Luz había sido mi vecina los dos primeros años de mi periplo gaditano. Era una joven morena y de cabellos ensortijados. Su mirada penetrante le daba un aspecto místico a la par que exótico. Una mirada que había sido mi embeleso durante los dos años que vivíamos pared con pared. Cuántas veces no habría entretenido un poco el tiempo, remoloneando en la casapuerta (el portal) antes de subir a casa, sabedor de que estaría por llegar. Cuántas veces no habría sido bueno un día hasta que le daba los buenos días. Ahora mis pensamientos le daban las buenas noches mientras me iba a descansar, sabiendo que por la mañana recogería en la estación a aquella belleza con ojos de hierbabuena.
«Chiquillo, mira p’acá, que estás apazguatao». Sí, su desparpajo era inconfundible. Andaba yo tan absorto mirando el móvil mientras llegaba que a la hora de la verdad no la vi venir. No sabía si reír o sonrojarme, porque varias personas miraron ante la peculiar llamada de mi amiga. Pero ahí estaba, con esa sonrisa casi infantil mientras su mirada felina conservaba su intensidad de siempre. Era una presencia embriagadora y ahora, además, había cogido unos kilos más que le sentaban de maravilla. Era como si en estos años su belleza hubiera terminado de madurar, conservando sus rasgos juveniles, pero con el refuerzo de unos años y esos nuevos kilos bien distribuidos. En definitiva, que estaba más guapa que nunca. Y con ese gracejo suyo de siempre.
En realidad, recogerla era más un deseo y una formalidad que otra cosa. La estación de tren en Cádiz no está apartada, ni mucho menos. Lo cierto es que en Cádiz casi nada lo está. A lo sumo, el Ventorrillo del Chato, un restaurante a pie de playa a mitad de camino hacia San Fernando. Pero poco más. Salimos de la estación, cruzamos hacia la antigua fábrica de tabaco y paramos a desayunar en una terraza en la plaza de San Juan de Dios. Y la casa de Luz estaba en el segundo piso, sobre la cafetería en cuya terraza estábamos degustando nuestros cafés y unas tostadas con aceite y tomate. No tardamos en separarnos momentáneamente. Yo fui a recoger mis cosas al hostal, ya que ahora dejaría la habitación y me quedaría con Luz en su casa. Ella aprovechó para subir su maleta y descansar un poco mientras yo llegaba.
Cuando llegué a su casa, toqué el telefonillo. Más que nada por decirle que era yo, porque la casapuerta siempre había estado abierta. Yo mismo la había conocido así cuando era vecino de Luz. «Sube, melón, que ya sé que eres tú», me dijo antes de que hubiera dicho nada. Subí, cerrando la puerta tras de mí y dejando mi maleta a un lado. Luz acababa de salir de la ducha, secándose según recorría la casa, buscando esto y aquello para irse vistiendo. Viendo mi cara ante su despampanante figura, sonrió con picardía. Aún se acercó, jugando con sus manos en sus pechos. «¿Qué te pasa, picarón, que te has quedado más tieso que las mojamas?», parecía bromear. Pero de repente noté su mano recorriendo alguna parte de mi pantalón. «Ya quisiera alguna mojama estar tan tiesa como esto», soltó sin reparo alguno. Yo no sabía qué hacer, sabedor del humor de mi amiga, aunque con la perturbación de ver tan cerca el deseo de años y años de aquella, mi antigua vecina. Quizá fuera la diosa Fortuna o quizá fuera mi amiga, pero alguien se apiadó de mí. «Voy a vestirme, anda, que llegamos tarde». De alguna manera, suspiré. La había deseado lo suficiente y el suficiente tiempo como para haberme abalanzado ahí mismo y en ese mismo instante sobre ella. La habría tomado cual si fuera mía y me habría entregado para convertirme en suyo. Pero quizá este paréntesis que me había brindado la prisa era una oportunidad para digerir lo que, parecía, podía pasar entre nosotros. Ya se sabe, el deseo está bien cumplirlo siempre y cuando no se nos vaya de las manos el ansia.
Llegábamos tarde, sí. Habíamos quedado para hacer una ruta por la ciudad con un grupo de turistas. Luz había trabajado como guía por la ciudad alguna vez y conocía esos rincones tan interesantes que se esconden y se muestran por la ciudad trimilenaria: la catedral, el teatro romano, la Torre de Tavira; puntos señeros que no te puedes perder como la Alameda, el parque Genovés, la playa de la Caleta; lugares de obligada visita como el Gran Teatro Falla, la plaza de San Antonio… Y es que da igual si vives allí, si has vivido allí o si llegas por primera vez. Te sigue seduciendo como el primer día.
La ruta concluía en la misma plaza de San Juan de Dios y no estábamos lejos. Estábamos en el barrio del Pópulo, mostrando a aquel grupo sus callejuelas y callejones. Algún sutil roce habíamos tenido aprovechando la estrechez de algunos espacios. Alguna vez me buscaba ella, otras veces la busqué yo… Ya me tocaba perder la vergüenza al sentirme provocado por aquella Luz del sur, por aquella hermosa mujer a la que tanto había deseado en silencio, ignorante de su correspondencia. Ahora llevaba todo el día provocándome y decidí hacer lo propio, pues no devolver la gentileza es no apreciarla ni merecerla.
Concluyó la visita a tiempo para un piscolabis que haría de merienda-cena. Seguíamos coqueteando en la mesa; una mano por aquí, un pie inquieto por allá, un dedo rozando un labio por acullá… No tardamos en entrar en su casa arrasando con todo, besándonos apasionadamente contra cada pared, cada mueble, cada rincón de la casa. Ni sabíamos dónde caía cada prenda de ropa, con qué tropezábamos o qué nos impedía dar algún paso que otro. Ahí estábamos, desnudos, cegados por un torrente de pasión construido gota a gota y que ahora quería salir de golpe; yaciendo en su cama a oscuras, sin más luz que la que lograba entrar por alguna rendija de su persiana. Ella había conquistado mis caderas, aprisionándolas con sus muslos mientras yo, tumbado boca arriba, la observaba erguirse sobre mí.
Galopaba mi amazona mientras echaba hacia atrás su cabeza, despejando su rostro de la cobertura que su cabello había improvisado y alzando los brazos para ello de forma que su busto prominente destacaba en su figura. Mantenía el equilibrio con los brazos levantados, como si se agarrase a una barra imaginaria sobre la que apoyarse mientras su cuerpo marcaba el galope sobre mí y yo no podía más que mirarla y agradecer al cielo por ver cumplido mi deseo. Pero no me quedaría mucho más así y, con un movimiento de piernas, conseguí desequilibrarla y que cayera sobre el colchón para abalanzarme sobre ella, colocarme sobre su pierna y, levantando la otra, penetrarla con la misma fuerza con la que ella me había cabalgado.
Me miraba satisfecha de ver cómo me había desatado y aquel hombre tímido que fumaba en la casapuerta para aspirar a verla apenas unos segundos por fin estaba dejándose llevar por la pasión subsiguiente al deseo correspondido. Por fin, Luz sabía que a mis ojos era ella la más plena luz y no solo un destello. Chocaban nuestros cuerpos, chasqueaban y sudaban juntos, se sacudían nuestras carnes por la inercia y el movimiento… Me acerqué para besarla brevemente y la hice girar hasta darme la espalda para poder tomarla desde atrás, en la postura del perrito. Reposaba mi espalda como en un respaldo imaginario para que mi cuerpo, echado ligeramente hacia atrás, favoreciera una sensación de mayor profundidad, como si mi falo entrase aún más profundo de lo que ya lo estaba haciendo. Al tiempo, mis manos asían a Luz por sus poderosas caderas y la fuerza con que tiraba de ella, unida a la energía de mis propias embestidas, resultaba en una lujuriosa colisión que se sazonaba de gemidos y jadeos.
Exhausto, volví a colocarme junto a ella y Luz volvió a encaramarse sobre mí, solo que en lugar de cabalgarme se inclinaba para poder besarnos y, de vez en cuando, aprovechar la cercanía de sus hermosos pechos para dar cuenta de esos pezones que deseaba devorar. El ritmo bajaba, nuestros cuerpos no daban mucho más de sí tras el éxtasis explosivo al que nos condujeron nuestras propias sensaciones. Yo creía que la luz del sur era ese sol de la costa gaditana y me equivocaba. La sublime Luz del sur era esa bella dama con la que me quedé dormido.