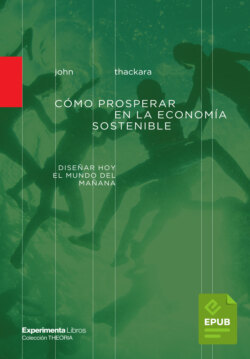Читать книгу Cómo prosperar en la economía sostenible - John Thackara - Страница 9
Оглавление2. Tierra: de sanar el suelo, a pensar como un bosque
En un día caluroso en las estribaciones de las Cevenas, (38) la zona montañosa de Francia en la que vivo, me veo a mí mismo haciendo una mezcla de harina con huesos, sangre seca, conchas de ostras trituradas y ceniza de leña en una pila cada vez mayor formada por madera, ramas, hojas y paja. Cada capa se sazona con minerales en polvo y activadores biológicos, como si añadiéramos sal y pimienta. Esta preparación estimula el crecimiento de la raíz, la producción de microorganismos en el suelo y la formación de humus. Aunque nos lleva a seis personas un día entero darle forma, según nuestro profesor Robert Morez, ese montículo suministrará a las plantas los nutrientes necesarios y retendrá el agua de manera eficaz, durante cuatro años, o quizá durante más tiempo. (39) La invitación decía que íbamos a aprender “a construir un túmulo para una plantación biointensiva” pero mi impresión es que estoy produciendo suelo en lugar de consumirlo por primera vez en mi vida.
En los descansos que hacemos para recuperarnos, me entero de que el suelo sano es en sí mismo un sistema vivo, el medio con mayor densidad y diversidad de organismos interdependientes de la Tierra. Hay alrededor de 50 mil millones de microbios en una cucharada de tierra; una sola pala puede contener más seres vivos que todos los humanos que hayan nacido nunca. (40) Se trata de un mundo de inteligencia conectada, de complejas y sorprendentes interacciones que ayudan a la flora y a las redes tróficas de las que depende nuestra existencia. En un bosque ya maduro, millones de delicados hongos se unen entre sí y con las raíces de las plantas en una simbiosis micorriza para formar vastas redes neurológicas en el subsuelo. Los mosaicos entrelazados de micelio proporcionan hábitats con membranas para el intercambio de información, atentas a los cambios, que reaccionan a ellos y tienen a su cuidado la salud del entorno a largo plazo. Esta vasta red invisible no solo proporciona agua y nutrientes, sino que propaga información y lo hace a largas distancias. Un típico filamento de hongos micorrícicos puede contener cientos o miles de veces la longitud de la raíz de un árbol. Esta comunicación química entre las plantas estimula su defensa contra los parásitos, de modo que incluso aquellas que no son atacadas muestran una mayor resistencia frente a insectos que agreden a plantas más alejadas. El micólogo Paul Stamets, que describe estas redes como el “Internet de la naturaleza”, aventura que los hongos pueden participar en alguna forma de comunicación planetaria entre especies de la que nosotros podríamos llegar a formar parte. (41) Por si sola, esta inmensa pero invisible red, no solo es autosuficiente, sino que también determina la salud metabólica de los ecosistemas terrestres, incluyendo el nuestro. El 99 % de todos los alimentos proviene de nuestros suelos. (42) Como James Merryweather tan acertadamente explica, todos los seres vivos (los animales, las plantas, las bacterias, los hongos y muchos otros) están involucrados en esta red cooperativa de múltiples capas y amplitud mundial. (43)
No sabía nada de esto, ni una palabra, hasta ese día que pasamos en la montaña. Avergonzado de mi propia ignorancia, a la vez que intrigado, me animé a aprender más cosas. Resulta que hace diez mil años, cuando descubrimos que el uso del arado hacía más fácil la agricultura, nuestros predecesores no se dieron cuenta de que la labranza intensiva fragmentaría estas vastas pero delicadas redes subterráneas. No sabían que los hongos y las plantas dependen unos de otros para sobrevivir, y que horadar el suelo altera los procesos de producción de alimentos que habían evolucionado durante millones de años. En esa feliz ignorancia, arábamos la tierra de cualquier forma, para descubrir con el tiempo que harían falta cantidades enormes de dinero, transporte, energía y materias primas importadas para que pudiéramos alimentarnos. Cuanto más comida producimos de forma industrial, mayor será el daño que causemos a los suelos como sistemas vivos. Nuestro uso de la maquinaria pesada ha contribuido a acelerar ese daño; es cada vez más difícil que penetren las raíces de las plantas en los suelos compactados, al tiempo que se degrada su capacidad para almacenar y transportar agua. A medida que aumenta nuestra producción, se ven afectadas mayores extensiones de terreno por la erosión hídrica y eólica. El riego con agua de mala calidad, el uso creciente de fertilizantes sintéticos y la acumulación de sal han empeorado la situación. Dos siglos de producción industrial han sumado aún más daño en forma de contaminación: los metales pesados y los aceites minerales han envenado tres millones de lugares de todo el planeta. Y, además, cada año se pavimentan grandes extensiones de tierra saludable con la construcción de edificios, carreteras y aeropuertos. (44)
Es, por tanto, equivocada la idea de que la agricultura de alta tecnología puede ser la solución. Lo cierto es que la agricultura intensiva es una industria extractiva: que mina los terrenos al destruir nutrientes que no se reponen. Desde la Segunda Guerra Mundial hemos arruinado un área del tamaño de la India (45) y, en este momento, perdemos 3,4 toneladas de suelo sano por persona y año en todo el planeta. (46) Cuando llegaron los primeros noruegos al condado de Goodhue, en Minnesota, la capa superior de suelo negro que encontraron tenía en algunos sitios hasta dos metros de profundidad; ahora oscila entre 30 y 90 centímetros. (47) En Gran Bretaña, los científicos han advertido que solo quedan 100 cosechas en su suelo agrícola como consecuencia de la intensa sobreexplotación. (48)
Sanar la Tierra
¿Qué se necesita para sanar el suelo? De una parte, su formación es fruto de un proceso extremadamente lento que a veces lleva miles de años, aunque cada vez más visionarios han descubierto que ese proceso puede acelerarse de forma drástica si se sigue un método correcto. Entre ellos, la doctora Christine Jones, una científica australiana, ha demostrado que pueden formarse nuevas capas del suelo de forma rápida y natural con la combinación correcta de la biomasa y la pérdida de raíces de las plantas. En lo que Jones llama “recetas de cocina”, enumera seis ingredientes esenciales para su formación: minerales, aire, agua, componentes vivos del propio suelo (como las plantas, los animales y sus productos derivados), componentes vivos sobre ese suelo (plantas, animales y productos derivados) y lo que ella describe como “regímenes de perturbaciones intermitentes e irregulares”. Jones explica que “para que se forme suelo nuevo, tiene que estar vivo, una vida que proporcione la estructura necesaria que haga posible más vida y que se forme más suelo. Por eso, la cubierta vegetal sana, la biomasa de raíces altas y los elevados niveles de actividad microbiana son fundamentales para formar esa nueva capa superior de suelo”. Los agricultores que utilizan cultivos de cobertura (49) a modo de abono verde, pueden producir un centímetro de tierra vegetal en tres o cuatro años. Además, si se tiene en cuenta el valor de los cultivos utilizados con este planteamiento, el coste neto de la restauración de los suelos es finalmente negativo. (50)
Estos principios han demostrado que funcionan también a gran escala gracias a un proyecto en Zimbabwe llamado Operation Hope. (51) Esta iniciativa ha transformado más de 2.600 hectáreas de pastizales resecos y degradados en exuberantes prados repletos de estanques y corrientes de agua, incluso durante los períodos de sequía. Sorprendentemente, esto se ha conseguido mediante un drástico aumento en el número de animales en manada que pueblan el terreno. Detrás de esta Operation Hope hay un enfoque denominado gestión holística aplicada a los pastizales que durante cincuenta años ha desarrollado Allan Savory, biólogo antes dedicado a la vida silvestre, agricultor y político. El método de Savory se fundamenta en una visión singular: las hierbas no pueden pastarse a sí mismas. Antes que el hombre llegara, los herbívoros evolucionaban a la vez que los pastos perennes. Cuando una gran manada se movía libremente, acompañada solamente por depredadores sociales, dejaba una alta concentración de abono y orina en la hierba. No hay ningún animal que quiera alimentarse de sus propias heces por lo que en pocos días tenían que irse a otro sitio y no podían volver hasta que el estiércol se hubiera asimilado y el suelo quedara de nuevo limpio.
Los herbívoros, al moverse así, en grandes manadas, pisotean y compactan los suelos a la vez que los fertilizan con elevados niveles de desechos concentrados y ricos en nutrientes. Este planteamiento se pone del lado de la naturaleza de una manera integral; contribuye al crecimiento de las plantas y reestablece los medios de subsistencia con más ganadería, mientras incrementa las poblaciones de vida silvestre a través de una gestión holística. La hierba depende para su proceso de descomposición de los herbívoros. Cuando desaparezcan esos grandes animales como el kudú y el búfalo del Cabo, los pastos se descompondrán mucho más lentamente por la oxidación. Millones de toneladas de vegetación seguirán en pie, morirán de pie, la luz no podrá llegar a los brotes que acaban de nacer y al siguiente año, las plantas morirán. Con la desaparición de la hierba solo quedará un suelo desnudo y un desierto cada vez mayor.
Savory no fue el único en comprender la importancia de la compactación para una vegetación sana. A principios de los setenta, los institutos agrícolas de Texas y Arizona diseñaron dispositivos para simular los efectos físicos de lo que una vez fueron las grandes manadas de herbívoros, los millones de bisontes que vagaban por América del Norte. Máquinas con nombres como Dixon Impriter se utilizaban en miles de hectáreas en el oeste de los Estados Unidos para romper la corteza superior y provocar depresiones e irregularidades mientras disponían material vegetal vital para su salud a modo de basura que cubría el suelo. Hoy día aún se practica la impronta, que era como llamaban a esa técnica; los laboratorios agrícolas de varios países han desarrollado rodillos que imitan las huellas de los búfalos al pisotear abono verde y tallos viejos. (52) La dificultad reside en que estos planteamientos no contribuyen a sanar el suelo. Son máquinas demasiado pesadas. Aunque un gran búfalo pudiera alcanzar casi una tonelada de peso, los monstruosos tractores utilizados en esta mega-agricultura podían llegar hasta las 45 toneladas. Máquinas así hacen un daño terrible al subsuelo con cada pasada.
Para Allan Savory, las pezuñas, la boca y los sistemas digestivos de los animales hacen esta misma tarea con mayor eficacia en un proceso que no consume combustibles fósiles y que puede repetirse de forma continua, sin coste alguno. Los grandes herbívoros rompen la corteza del suelo, pero sin dañar el subsuelo, y eso permite que la tierra absorba agua, respire y que germinen y sobrevivan más plantas. El efecto es más intenso cuando los animales se concentran en grandes manadas, que es como se comportan cuando están bajo la amenaza de los depredadores. En ese sentido, la Operation Hope gestiona el ganado, según Savory, de “forma depredadora amigable. No matamos leones, leopardos, hienas, perros salvajes ni guepardos porque su presencia es crucial para mantener activa la vida salvaje y en consecuencia para la salud de la tierra”. El ganado se guarda cada noche en cijas portátiles a prueba de leones (conocidas como kraals en el sur de África). Los animales grandes también compactan lo que encuentran bajo sus pezuñas, “cualquiera que haya tenido un caballo encima de sus botas sabe a qué me refiero”, bromea Savory, pero lo que aumenta la germinación es la correcta intensidad de esa compactación que permita a la semilla entrar en contacto con el suelo. Esa necesidad es la razón por la que los jardineros pisan la tierra alrededor de los brotes o de las semillas.
Los rumiantes también devuelven material herbóreo a la superficie del suelo antes de que ese mismo material hubiera vuelto a donde los animales ya no estaban. Basta ver a una vaca o a un búfalo cómo pisotean el suelo o dejan estiércol para saberlo. En pocas palabras, la conversión de material vegetal en basura o estiércol es esencial para mantener la descomposición biológica. Las máquinas diseñadas para imitar a los animales no pueden hacer eso.
Lo que importa es el paso del tiempo, no el número de animales
Aquellos pastizales que dependen de las precipitaciones de temporada requieren una perturbación periódica para su existencia, pero que no sea ni poca ni mucha. El exceso de pastoreo depende también del tiempo, no solo del número de animales. Cuando se pisa en demasía el suelo termina convertido en polvo y aumenta la erosión provocada por el viento y el agua; y, como sucede con la mayoría de las cosas, cuando los animales están allí mucho tiempo, el estiércol y la orina se vuelven contaminantes, una lección que aprenden pronto los ganaderos que engordan animales de forma industrial. No es tan importante si hay una vaca o mil vacas, explica Savory, lo que importa es el tiempo que pasan allí. Los momentos de elevado impacto físico (pisar, defecar y orinar) se intercalan en cortos períodos frente a otros mucho más largos, para que puedan recuperarse las plantas y la vida del suelo. Como orientación, puede afirmarse a tres o menos días de pastoreo sigue un periodo de tres a nueve meses de recuperación; pero, debido a esa gestión holística, los pastores de la Operation Hope no siguen regímenes temporales abstractos. Cada pedazo de tierra y cada porción de tiempo, son únicos.
Este uso que Savory hace de la ganadería para revertir la desertificación supone un profundo desafío a los enfoques convencionales sobre el uso del suelo y el desarrollo agrícola. Aunque la Revolución Verde (53) aumente la producción mundial de alimentos de una forma llamativa, su dependencia de los fertilizantes, del riego intensivo y de la maquinaria pesada, degrada su base ecológica y los sistemas sociales asociados a ese proceso. En esa búsqueda de eficiencia y aumento de la producción, la agricultura industrial, con sus aportaciones masivas de productos petroquímicos y herbicidas, tiende a centrarse en un solo cultivo y a confinar gran número de animales en sombrías “salas de engorde”. Lo bueno, según Savory, es que todo ese daño puede revertirse con lo que él llama una “revolución marrón” basada en la regeneración de un suelo biológicamente próspero, orgánicamente rico y con la satisfacción de millones de seres humanos que vuelven a la tierra y a la producción de alimentos. “Visto de manera integral la pérdida de biodiversidad, la desertificación y el cambio climático no son cosas distintas, son lo mismo”, dice Savory. “Sin revertir la desertificación, no es posible tratar el cambio climático de manera adecuada”. Las regiones más húmedas y biológicamente productivas del mundo necesitan modelos agrícolas con pequeñas granjas biodiversas que imiten las estructuras naturales de vegetación en los distintos niveles de su entorno. Ahí será donde se cultiven muchos de los cereales, frutas, verduras y frutos secos, así como la mayoría de los productos más frecuentes y parte de la carne del futuro. El enfoque de Savory supone también grandes beneficios sociales. A nivel mundial, la producción ganadera a pequeña escala emplea a 1,3 millones de personas y constituye el medio de subsistencia de 900 millones de los más pobres del planeta, la mayoría mujeres, que tendrán un papel vital en la restauración de los suelos degradados.
Aunque Savory describe estos puntos de vista como una muestra de sentido común, lleva cincuenta años luchando para que este enfoque reciba apoyo científico. Durante la mayor parte de su vida, ha tenido que lidiar con la intensa oposición de los investigadores agrícolas decididos a “demostrar” que su planteamiento no funcionaba. La aceptación tardía, por parte de esa tendencia dominante, de las ideas de Savory representa un cambio profundo en la manera en que la ciencia entiende las transferencias de energía y nutrientes en la ecología de los ecosistemas. Lo que Savory aprendió sobre el terreno se ve confirmado por los estudios biológicos de plantas, animales terrestres y acuáticos, los ecosistemas marinos y por la forma en que interactúan entre sí. Los sistemas en su conjunto pueden tener propiedades que son inexplicables en los términos que utilizan los científicos cuando los estudian de forma aislada. El impulso para aumentar la producción de alimentos sirvió de incentivo para eludir la complejidad, pero un tipo de gestión que funciona bien en las fábricas de automóviles o de software, ha resultado contraproducente cuando se aplica a la tierra.
Pensar como un bosque
Si el mantenimiento de la fertilidad del suelo es un principio básico de la agricultura ecológica, lo es también el compromiso con plazos que no sean los de los mercados, o que vayan más allá de la esperanza de vida de cada uno de nosotros. Tenemos que pensar menos como una máquina y más como un bosque. En Windhorse Farm en Nueva Escocia, James W. Drescher es el último custodio de un experimento llamado “fertilización forestal”, en marcha desde hace cuatro generaciones, un abrir y cerrar de ojos en la vida de un bosque. Para Drescher, “Windhorse está en la vanguardia de algo muy antiguo; la riqueza, desde el punto de vista del bosque, es el material biológico”. La clave de la salud a largo plazo de un bosque lleno de biodiversidad y de carbono es la retención de la riqueza una vez creada. La conservación de esa riqueza, señala Drescher, depende de la lenta descomposición de los grandes volúmenes de madera muerta que constituyen la vida del bosque. Drescher explica que casi la mitad de los animales del bosque no solo viven en él, sino de él. Los guardas forestales que actúan como administradores de la tierra, más que como directores de una fábrica, son selectivos a la hora de decidir qué árboles hay que cosechar y cuáles hay que quitar. La mayoría de los árboles muertos o que se han caído de forma natural se quedan allí donde están. Al cosechar solamente los árboles de crecimiento más lento, se incrementa la vitalidad general del bosque. Con un espíritu similar, nunca se cortan los más altos lo que contribuye a aumentar la altura del dosel. Se mantienen las especies que se encuentran subrepresentadas en un sitio en concreto para conservar la diversidad. Los senderos en el bosque se llenan de serrín y corteza, no de hormigón; los animales y las plantas viajan y se dispersan a lo largo de estos corredores de conectividad. Cabe destacar que esta idea de poner la “salud de los bosques en primer lugar” es más viable económicamente que la tala, la tendencia principal de la silvicultura comercial. Si un área de 40 hectáreas en el Acadian Forest hubiera sido talada en 1840, y de nuevo en 1890, 1940, y 1990, explica Drescher, la cosecha total habría sido mucho más baja que la madera cosechada por métodos anuales de selección; y, por supuesto, no habría hoy madera ninguna que comercializar.
En esta cultura actual de beneficios a corto plazo no abundan ni la sabiduría ni las habilidades necesarias para maximizar el rendimiento de un bosque durante un período que abarque un siglo o más tiempo. Pero si miramos hacia adelante, el experimento de Windhorse Farm demuestra que es posible llevar algo a cabo de un modo que respete y no dañe a otras formas vivientes que intentan también sobrevivir. La materia prima es el bosque en sí mismo, no la madera que se vende. En ese sentido la silvicultura Windhorse es un conjunto de principios y no tanto un modelo que pueda replicarse a gusto de cualquiera. Es una práctica que exige el estudio diligente, la observación aguda, el análisis profundo y la generosidad en los recursos. Drescher describe como “profunda quietud” esa práctica cotidiana en la que silvicultores, propietarios de arboledas, y otros trabajadores ocupan su tiempo en el bosque. Y que consiste en estudiar, observar, reflexionar, trabajar y, como señala Drescher, en “invertir un montón de tiempo en lo más parecido a no hacer nada”. (54)
Si la gestión integral de pastizales y la inactividad forestal, parecen inhabituales, es porque de momento lo son. Sin embargo, la interdependencia respetuosa entre las personas y los sistemas vivos es una realidad cada vez más habitual. Hablaré de otros ejemplos más adelante en el libro, pero mi propósito aquí es sugerir que vincularse de nuevo a la tierra y recuperar de una manera proactiva el suelo serán las tendencias dominantes. En el Centro para la Resiliencia de Estocolmo, en Suecia, Per Olsson y sus colegas documentan cada vez más casos de grupos interesados que habitan sus tierras de forma sostenible. (55) Olsson describe estos ejemplos como “sistemas socio-ecológicos” donde a menudo diversas comunidades encuentran formas de compartir derechos, responsabilidades y poder de una forma que ponga por delante los intereses de la tierra y de sus suelos.
Biorregiones
Lo que los investigadores describen de forma opaca como “gestión basada en ecosistemas adaptativos” es en el fondo un proceso social y cultural, y no técnico. El pegamento social que une a esos grupos no es otra cosa que un sentido de pertenencia y de responsabilidad compartida hacia la tierra. Un nuevo concepto político y geográfico, la región biológica o biorregión, empieza a fortalecer esos lazos compartidos.
Las fronteras nacionales son una forma obsoleta de habitar el planeta. En el hemisferio sur, donde a menudo las antiguas potencias coloniales trazaron las líneas divisorias literalmente dibujando en la arena, está distorsionada la relación entre la ciudad y el campo. Casi la mitad de las 250 ciudades más grandes del hemisferio sur fueron fundadas por las administraciones coloniales europeas. También en Estados Unidos la mayoría de los límites de los estados y de los condados se dibujaron con líneas rectas en un mapa por personas que desconocían el país. Lo que ahora surge es un planteamiento sobre la gobernanza de las ciudades y sus regiones que se fundamenta en el lugar, que permite la regeneración de los suelos, las cuencas hidrográficas y la biodiversidad. Una región biológica es literal y etimológicamente un “lugar para la vida”, en palabras de Robert Thayer, algo que se define por sus límites naturales antes que por sus límites políticos o económicos. Sus cualidades geográficas, climáticas, hidrológicas y ecológicas, su metabolismo en definitiva, es algo complejo y único. (56) Este enfoque biorregional vuelve a imaginar el mundo hecho por el hombre como algo que forma parte de complejas ecologías interdependientes que interactúan entre si: la energía, el agua, los alimentos, la producción y la información. Un enfoque que se ocupa de los flujos, de los corredores biológicos y de las interacciones; que piensa en los ciclos metabólicos y en la “capilaridad” de la metrópoli, y donde los ríos y a los corredores biológicos ocupan un lugar de honor. (57)
Cobra cada vez más fuerza ese movimiento mundial que mira a las ciudades a través de una nueva lente, pero el cristal de esa lente no es de color de rosa. El biorregionalismo moderno no pretende un retorno a la naturaleza intacta o a un “pasado” impoluto, como si pudiera revertirse el cambio ecológico. Se trata, por otro lado, de que nuestro bienestar esté íntimamente conectado a la vitalidad de esos sistemas vivos y a las interacciones que mantienen entre ellos, de forma que se conviertan en el foco de nuestros esfuerzos. Las biorregiones no son una suerte de parque temático de la vida silvestre sino la incorporación del paisaje urbano en una ecología con capacidad para sostenernos. (58)
Administración sostenible y mayordomía
Los cambios políticos son la respuesta a una poderosa transformación cultural en el que el concepto de uso de la tierra da paso al de custodia del territorio. La palabra “mayormodo” (del anglosajón stigweard) significaba originalmente “aquel que mantenía en fideicomiso algo en nombre del rey”. Esta expresión evolucionó para incluir en su significado la gestión de una finca en nombre de un propietario ausente, pero se utiliza hoy más para referirse al cuidado del medio ambiente. (59) Una organización como el Forest Stewardship Council impulsa la gestión responsable de los bosques; el Marine Stewardship Council promueve los intereses a largo plazo de las personas que dependen de la pesca de subsistencia y de la pesca sostenible para su alimentación; el Countryside Stewardship Scheme en Inglaterra mantiene la belleza del paisaje y su diversidad, protege y extiende hábitats de vida silvestre, conserva elementos históricos, recupera la tierra descuidada y aumenta las oportunidades para que la gente disfrute del campo. Cada vez más proyectos educativos vinculan la naturaleza y la cultura y promueven el aprendizaje de los íntimos vínculos que mantienen entre sí. Un reciente programa de la Unión Europea, denominado LandLife, promovía la custodia del territorio como una forma de que los gobiernos nacionales alcanzaran los objetivos de biodiversidad acordados. (60) Y en Turquía, cientos de maestros de todo el país se acreditan como instructores de ecoalfabetización en un programa que abarca temas que van de la erosión del suelo a la silvicultura ética. Su clase es un arboreto. (61)
Esta forma de administración sostenible entra de puntillas, literalmente, en la tendencia que domina la gestión de la tierra gracias al desarrollo de redes de hábitat en áreas productivas marginales. Los hábitats fronterizos como los setos, las zanjas y las laderas, el medio acuático, los campos abandonados y los espacios forestales, son todos ellos refugios para la biodiversidad; proporcionan plantas de forraje al inicio y al final de la temporada de anidación, cuando las zonas ricas en flores son pastoreadas o han sido cortadas. Los hábitats fronterizos son también sitios de anidación e hibernación, proporcionan condiciones de relativa protección, sin perturbaciones gracias a sus numerosas zonas cubiertas de pastizales y están llenos de agujeros abandonados por los roedores. También juegan un papel vital en la conexión de grandes áreas de hábitat en el paisaje. En el Reino Unido, una organización llamada Hedgelink involucra a los agricultores, los planificadores, los ambientalistas y las comunidades locales de todo el país en el Plan de Acción Hedgerow por la Biodiversidad. Los grupos de voluntarios recogen datos sobre un amplio repertorio de variables: la edad de un seto, la presencia de zanjas, los tipos de suelo en los matorrales o la ubicación de las lagunas. (62) Otros nichos de paisaje para la biodiversidad son patios escolares, bosques sagrados, parques, zonas cercanas a los caminos, espacios industriales y hospitales. El gobierno danés promueve el crecimiento de “ecotonos” naturales en esos límites o zonas que, a modo de reserva, se mantienen libres de pesticidas y aditivos entre campos muy cultivados. Por supuesto es una cuestión controvertida saber qué amplitud deben tener estas áreas de protección, pero un informe gubernamental defendía una anchura mínima de seis metros. Estos espacios aumentan también el suministro de alimentos para las aves de caza y por lo tanto permiten un ingreso añadido a los propietarios. (63)
En Escocia, donde se abrió un Centro para la Mayordomía (Centre for Stewardship) en el Falkland Estate, Ninian Stewart se muestra convencido de que ha llegado el momento para un nuevo modelo de administración que, según sus palabras, “se apoye en el pasado y mire nuestro presente con la intención de dejar para el futuro un legado sostenible”. El enfoque de Stewart amplía lo que él llama el “círculo de consideración” con las miras puestas en el futuro, lejos del interés que es propio de los actuales regímenes de custodia. Necesitamos, según él, “controlar a los actuales dominadores de la explotación apresurada, del agotamiento y la destrucción de nuestro capital social y biológico”. (64) “El mundo necesita un pensamiento más responsable a largo plazo”, me decía Stewart; “en una época en que la velocidad, la obtención de beneficio y el consumo socavan la sostenibilidad del planeta tal como lo conocemos, seríamos más prudentes si nos planteáramos una inversión ética a largo plazo y una atención a la comunidad que son distintivas de la mayordomía”.
Una región biológica tiene sentido por muchos motivos: prácticos, culturales y ecológicos. Al situar la salud de la tierra, y de las personas que en ella viven, en el centro del problema, enmarca la economía que está por venir, no la economía moribunda que ahora tenemos. Como su valor principal es la custodia y no el crecimiento perpetuo pone por delante al sistema en su conjunto. En lugar de forzar a la tierra a que produzca más alimentos o más fibras textiles por hectárea, la salud y la capacidad de carga de la tierra a lo largo del tiempo, algo que se supervisa de manera constante, determinan su producción. Quienes toman decisiones son aquellos que trabajan la tierra, y que la conocen bien. Los precios se basan en el rendimiento que puede soportar la tierra, y en ingresos que garantizan la seguridad del agricultor. El “crecimiento” se mide en términos de una tierra, un suelo y un agua más saludables y de comunidades más resilientes.
Esta noción de región biológica tiende a cubrir la brecha metabólica de la que hablaba antes. Nos recuerda que las ciudades en las que ahora vivimos no existen separadas de la tierra en la que se han construido. La idea es tan motivadora como lo es la palabra “sostenible”. Una expresión así impulsa a la gente a buscar formas prácticas que la vuelvan a conectar con los suelos, los árboles, los animales, los paisajes, los sistemas de energía, agua y las fuentes de energía de las que depende toda forma de vida.
La gestión de las regiones biológicas y de los “paisajes integrales” es compleja, por supuesto. Una región biológica no puede dividirse con la misma claridad que una ciudad lo hace en categorías de planificación (centro, periferia, rural; trabajo, descanso, juego). Las biorregiones son un mosaico, tanto de ecosistemas naturales como de sistemas modificados por el hombre que cambian constantemente a medida que interactúan los procesos ecológicos, históricos, económicos y culturales. (65) Su tamaño puede variar enormemente, de cientos de kilómetros cuadrados a decenas de miles. No existen libros de texto para gobernar una región biológica: cada comunidad tiene que escribir el suyo propio. (66)
Las herramientas para la gobernabilidad biorregional están en proceso. Las universidades del noroeste de los Estados Unidos han puesto en marcha un plan de estudios para la biorregión que transforma la manera en que los futuros profesionales se plantean el desarrollo como algo basado en el concepto de lugar. El plan de estudios, que imparten expertos de las biorregiones de Puget Sound y Cascadia, se divide en temas tales como la salud de los ecosistemas, el agua y las cuencas hidrográficas, el sentido de lugar, la biodiversidad, los sistemas de alimentación y agricultura, ética y valores, culturas y religiones, ciclos y sistemas, y compromiso cívico. (67) Los proyectos que se han llevado a cabo son una prueba más de que estos asuntos no son solo materias académicas. Los equipos multidisciplinares han evaluado los datos de calidad del agua como indicadores de la salud de un ecosistema; han cartografiado canales de la corriente fluvial en una cuenca concreta; han aprendido sobre la geología, la hidrología, los suelos y la estabilidad de las laderas de un lugar de la ciudad; han analizado los costos ambientales de la minería de metales; han estudiado qué hacen los pueblos indígenas para habitar en su región y han discutido la mejor manera de integrar esta sabiduría en nuevos modelos de desarrollo. El pensamiento que se esconde detrás de las biorregiones, aún sin nombre, da forma también a la política desde arriba. Más de cincuenta gobiernos y grandes instituciones, desde la African Wildlife Foundation, al Banco Mundial, se han comprometido a seguir un denominado “enfoque de paisaje integral” en sus métodos de desarrollo sostenible. (68)
Suelo y alma
Pensar en una región biológica y actuar en consecuencia implica una dimensión espiritual, pero también práctica. Mostramos una inclinación innata a apreciar la conexión estética con el mundo. Sin embargo, uno puede preguntarse, a medida que lee esto, cómo despertar el interés en la gente por la salud del suelo, especialmente, si viven en entornos urbanos. Buena parte de los habitantes de las ciudades piensan mucho más en las conexiones que les unen que en sus vínculos con el suelo. En un mundo donde menos de la mitad de nosotros ni toca las cosas ni siquiera las ve, puede parecer inoportuno pedir a la gente de la ciudad que empatice con las lombrices de tierra.
Durante muchos años he albergado las mismas dudas hasta que tuve una revelación en una isla en Suecia. Cincuenta diseñadores, artistas y arquitectos se reunieron allí, en una escuela de verano que les pedía que se plantearan dos preguntas: “¿qué gusto tiene este sistema alimentario?” y “¿cómo piensa este bosque?” Pero resultó infundada mi preocupación de que ese suelo lleno de vida no inspirase a estos diseñadores urbanos; se trataba simplemente de empujar una puerta entreabierta: nuestros estudiantes se pusieron a escarbar alrededor del bosque de Grinda como si fueran ratones de campo. Dieron con formas de atrapar el sabor de la selva y ponerlo en una olla. Hicieron galletas con frutos del bosque y las intercambiaron con los turistas a modo de trueque. Crearon caminos táctiles para que pudiéramos sentir el bosque a través de nuestros pies. Un diseñador de Letonia hizo jarabe de piña y se lo dio a probar al profesor que quedó verdaderamente satisfecho. Un equipo ideó una ceremonia para la degustación del suelo. Hicieron infusiones con diez diferentes tipos de baya de la isla y las dispusieron junto a muestras tomadas de donde estaba cada planta; se mostraron los suelos en copas de vino. Nos invitaron a comparar los gustos de los tés y de los suelos en silencio. Fue un momento de gran intensidad. Llegué a la conclusión de que el pensamiento sistémico puede suponer una verdadera transformación cuando se combina con las sensaciones sistémicas, algo que todos ansiamos. Escribe Alastair McIntosh que “anhelamos la conexión con los demás y con el alma, pero olvidamos que, como la lombriz de tierra, somos igualmente un organismo del suelo. Del mismo modo, necesitamos vincularnos a la tierra”. (69)
38 . Nota de la traducción. Las Cevenas (Cévennes en francés) es una zona montañosa que forma parte del Macizo Central y que se extiende por los departamentos de Gard, Lozère, Ardèche, y Haute-Loire. Desde 1970 es una reserva natural protegida.
39 . ‘Les Incroyables Comestibles du tarn au Festival Cinéfeuilles à Gaillac’, Incroyables Comestibles Castres, 14 de noviembre de 2013, http://incroyablescomestiblescastres.blogspot.fr/2013/11/droit-aux-buttes-les-avantages-et-les.html
40 . ‘The Implications of Ecological Restoration on Microarthropod Diversity’, 10 Things Wrong with Environmental Though. 30 de octubre de 2012, http://10thingswrongwith environmentalthought.blogspot.fr/2012/10/ why-are-implications-of-ecological.html
41 . Stamets, Paul, Mycelium Running: How Mushrooms Can Help Save the World, Berkeley: Ten Speed Press, 2005.
42 . http://www.summerofsoil.se/forum/
43 . Merryweather, James, ‘Secrets of the Soil’, Resurgence, no. 235, marzo/abril de 2006, pp. 26, 86 ‘Land Use Reduction’, Umweltbundesamt, 12 de mayo de 2014, http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/soil-agriculture/land-use-reduction
44 . ‘Land Use Reduction’, Umweltbundesamt, 12 de mayo de 2014, http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/soil-agriculture/land-use-reduction
45 . Pappas, S., ‘Vanishing Forests: New map details global deforestation’, Live Science, 16 de noviembre de 2013, http://www.livescience.com/41215-map-reveals-global-deforestation.html
46 . Bossio, Deborah, ‘A month on Land: Restoring soils and landscapes’, CGIAR, 18 de octubre de 2013, http://wle.cgiar.org/blogs/2013/10/18/a-month-on-land-restoring-soils-and-landscapes/
47 . Leavergirl, ‘Mother Nature’s Tillers’, Leaving Babylon, 18 de octubre de 2014, http://leavingbabylon.wordpress.com/2014/10/18/mother-natures-tillers/#comment-8573
48 . Withnall, Adam, ‘Britain has only 100 harvests left in its farm soil’, Independent, 20 de octubre de 2014, http://www.independent. co.uk/news/uk/home-news/britain-facing-agricultural-crisis-as-scientists-warn-there- are-only-100-harvests-left-in-our-farm-soil-9806353.html
49 . Nota de la traducción. Los cultivos de cobertura son cultivos que se siembran con el objetivo de mejorar la fertilidad del suelo y calidad del agua, controlar malezas y plagas e incrementar la biodiversidad en sistemas de producción agroecológicos.
50 . Jones, Christine, ‘How to Build New Topsoil’, Managing Wholes, 8 de febrero de 2010, http://managingwholes.com/new-topsoil.htm
51 . http://www.doorsofperception.com/development-design/whole-whole-on-the-range/
52 . ‘Organic No-Till’, Rodale Institute, 11 de febrero de 2015, http://rodaleinstitute.org/our-work/organic-no-till/
53 . Nota de la traducción. La revolución verde describe el incremento de la producción agrícola mediante la siembra de maíz, trigo y otros cereales, en régimen de monocultivo, y con grandes insumos de agua, fertilizantes y plaguicidas.
54 . Drescher, James W., ‘Enrichment Forestry at Windhorse Farm’, noviembre de 2013, http://www.windhorsefarm.org/wp-content/uploads/2013/11/Enrichment_Forestry.pdf
55 . Olsson, P., L.H. Gunderson, S.R.Carpenter, P. Ryan, L. Lebel, C. Folke y C.S. Holling, ‘Shooting the rapids: Navigating transitions to adaptive governance of social-ecological systems’, Ecology and Society, vol. 11, nº 1, 2006, http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss1/art18/, véase también: http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520236288
56 . Thayer, Robert L. Jr, LifePlace: Bioregional Thought and Practice, University of California Press, 2003.
57 . Viganò, Paolo, ‘Lezing: Paola Viganò. The Horizontal Metropolis’, Universiteit Gent, abril de 2012, http://www.architectuur.ugent.be/2012/04/lezing-paola-vigano-the-horizontal-metropolis/
58 . Lyle, John Tillman, Regenerative Design for Sustainable Development, Londres: Wiley, 1996
59 . Nota del traductor. La mayordomía en administración es una ética que encarna la planificación y gestión de recursos responsable. Los conceptos de administración se pueden aplicar para el medio ambiente, economía, salud, propiedad, la información, la tecnología, etc.
60 . ‘Citizens’, http://www.landstewardship.eu/your-role/citizens
61 . http://www.rightlivelihood.org/karaca.html
62 . http://www.hedgelink.org.uk/
63 . Navntoft, Søren et al., ‘Buffer Zones for Biodiversity of Plants and Arthropods: Is there a compromise on width?’, Pesticides Research, nº. 127, Ministerio para el Medio Ambiente de Dinamarca, 2009, http://www2.mst.dk/udgiv/publications/2009/978-87-92617-09-5/pdf/978-87-92617-10-1.pdf
64 . http://www.centreforstewardship.org.uk
65 . http://peoplefoodandnature.org/about-integrated-landscape-management
66 . Friedman, Rachel y Seth Shames, ‘Recognizing Common Ground: Finding meaning in integrated landscape management’, Landscapes for People, Food and Nature, 13 de noviembre de 2013, http://beta.landscapes.ecoagriculture.org/blog/recognizing-common-ground-finding-meaning-in-integrated-landscape-management/ (acceso restringido)
67 . http://bioregion.evergreen.edu/aboutus.html
68 . http://landscapes.ecoagriculture.org
69 . McIntosh, Alastair, Soil and Soul: People versus Corporate Power, Londres: Aurum Press, 2001.