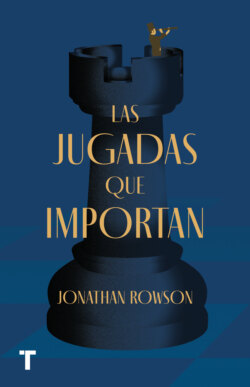Читать книгу Las jugadas que importan - Jonathan Rowson - Страница 10
Оглавлениеi
Pensar y sentir
La concentración es libertad
Cuando evoco la primera vez que sentí la experiencia de estar concentrado, me veo a mí mismo en el Beach Ballroom de Aberdeen, mi ciudad natal. Debo de tener unos ocho años, así que ya no soy un niño al que le cuelgan las piernas por debajo de la mesa. Aun así, estoy allí porque así lo han decidido los demás y no por mi propia voluntad. Me enfrento en un torneo de ajedrez intercolegial a un chico mayor que yo. Nuestra partida es la última antes del almuerzo.
Miro la playa a través de los grandes ventanales del salón del evento. Algunos de mis amigos ya han terminado y están jugando al fútbol en un césped cercano. Los adultos, por su parte, están atentos a la partida, para que no nos desconcentremos. Mi oponente se levanta continuamente de la mesa, ya que representa a una escuela, Mile End, de mayor renombre y más grande que la mía, Skene Square, situada en las afueras a unos dos kilómetros de la ciudad. Retrospectivamente, resulta más adecuado decir que Mile End era una escuela de “clase media”, pero en aquel momento yo estaba muy lejos de tener ese tipo de pensamientos (la juventud y el ajedrez son dos buenos elementos igualadores).
Recuerdo que estaba agotado y hambriento debido a las partidas anteriores, pero también podía sentir una sensación de poder lo suficientemente potente como para creer que podía superar mentalmente a mi rival y vencerlo. Como mínimo, mi oponente era dos años mayor que yo, así que su pretensión natural de victoria resultaba doblemente motivante para mí. Recuerdo que estaba convencido de tenerlo todo bajo control. Me desenvolvía muy bien y sabía lo hacía. Disfrutaba también de la sensación de ver a mi oponente preocupado. Mi mente, mi cuerpo y mi alma estaban concentrados en llevarse el punto a casa, y me encantó la sensación de sentir que la victoria estaba cerca.
Cuando pienso en esa escena hoy día, tres décadas más tarde, se me viene a la cabeza la vida del poeta rusoamericano Joseph Brodsky, marcada por varios ataques al corazón, la pobreza y el exilio. Aun así, en una entrevista a The New York Times publicada el 10 de diciembre de 1991, Brodsky afirmó que no pensaba que las cosas en su vida hubiesen cambiado demasiado a pesar de todo. “Me recuerdo a mí mismo, con cinco años, sentado en un porche contemplando una carretera llena de barro –dijo–.El día era lluvioso y yo tenía puestas unas botas de agua amarillas; no, no eran amarillas, sino verdes. Hasta donde llego a entender, aún sigo allí”.
“Hasta donde llego a entender, aún sigo allí”. Así es como percibo mi prolongada experiencia en el mundo del ajedrez; algo lleno de vitalidad y muy entrañable, como si todas esas versiones juveniles de mí mismo aún estuvieran jugando al ajedrez en algún recoveco insospechado de la fábrica de la realidad. Aquellos momentos son la piedra de toque de mi memoria. En la mayoría de los casos, se trata tan solo de escenas; instantáneas puntuales más que narrativas coherentes. Estas imágenes se ensamblan a lo largo de nuestra vida. No pueden considerarse pruebas sólidas de nuestra identidad personal, pero sí proporcionan una buena evidencia circunstancial.
El rasgo definitorio de estos momentos es, en parte, la experiencia de la competición, pero más aún lo es la experiencia de la concentración –sin duda, lo que más echo de menos de ser un jugador en activo–. Cuanto mejor eres en algo, más profunda y rica es la absorción en esa actividad. El psicólogo húngaroestadounidense Mihály Csikszentmihályi ha realizado un extenso trabajo de investigación acerca de ese estado de conciencia denominado el fluir y que se caracteriza por una intensa concentración, la pérdida de la autoconciencia, la retroalimentación significativa con el mundo y una alteración del sentido del tiempo. Las experiencias de fluir son sumamente gratificantes y surgen cuando se da un equilibrio óptimo entre nuestras habilidades y nuestros retos; un desafío de menor nivel nos aburriría, pero uno mayor nos produciría ansiedad. En el día a día se dan momentos de ello, pero como ejemplo de fluir prolongado nada mejor que una intensa partida de ajedrez disputada a lo largo de varias horas.1
Sentarse al comienzo de una partida de ajedrez es como llegar pronto a una fiesta. Todos tus viejos amigos están en el tablero; no solo la pareja real, sus acólitos y la noble línea de infantería, sino también todos los aspectos elevados y amigables que caracterizan este espacio: el orden generador, la resonante armonía y unas grandes dosis de belleza por venir. Inmersos en ese ambiente familiar, sabemos que vamos a tener que sortear el riesgo, pero aun así nos sentimos a salvo, ya que las reglas del juego son sagradas e inviolables. La partida puede ser muy compleja, pero el resultado lo esclarecerá todo. Durante el tiempo que dure la concentración, nuestro yo está proyectado casi por completo a los antojos de la posición que tenemos en el tablero. No obstante, también surge la necesidad de mantener la integridad de la identidad; siempre somos alguien en concreto, con su determinada fuerza ajedrecística, y literalmente nos identificamos con unos movimientos más que con otros. Al tratarse de un deseo sublimado, no obstante, cuando nos identificamos con esta casilla o justificamos aquel movimiento, estamos experimentando tan solo momentos de intimidad con la identidad, más que un encuentro directo con ella.
Las armas que empuñamos son cívicas y simbólicas, pero su función no es otra que el ejercicio de la brutalidad. Todos los detalles que surgen de la batalla son significativos, aunque no siempre están cargados de dramatismo. Los presentimientos, las trampas, las transiciones; todo resulta importante cuando tu vida está implicada figurativamente en la actividad de que se trate, del mismo modo que unas ramas quebradas nos indican que el depredador está cerca. Buscamos las mejores jugadas, pero el proceso de búsqueda es táctil y visual; queremos encontrar la forma de realizar nuestros planes intuitivamente. La conformación de una idea en ajedrez es siempre el resultado de una confluencia entre las reglas del juego, los propósitos estratégicos de una posición concreta y la resistencia ejercida por el oponente. Debido a ello, la trama de una idea ajedrecista consiste en una secuencia de jugadas con la que transformamos un estado de cosas en otro, acompañada de una evaluación acerca de lo apropiado de esta transición. No hay ningún algoritmo mágico para encontrar buenas ideas, así que no podemos hacer otra cosa que no tener prisas y estar atentos a todo lo que parezca interesante, a la espera de que lo importante se revele por sí mismo.
A medida que la tensión aumenta, la responsabilidad de tener que tomar decisiones constantemente puede resultar insoportable. Cuando, a pesar de haberlo dado todo hasta el máximo de nuestras capacidades, aún no se puede vislumbrar lo que pasará, el tema de la suerte empieza a rondar tu cabeza. La suerte es un fantasma de muchos nombres en el que nadie cree, pero que todo el mundo espera que le favorezca. Es como si alguien encontrarse una narración importante de los hechos y la escribiese con sus propias palabras, pero después fuese editada por un coautor que, para colmo, está decidido a ser nuestro asesino. Aun así, nosotros también pretendemos asesinarlo y de ahí que nuestras respectivas mentes palpitantes se amenacen la una a la otra. Los ajedrecistas experimentan durante la partida la acción de voluntades no soberanas que determinan drásticamente su pensamiento, todo ello manteniendo sus cuerpos inmóviles; es un estado de las cosas profundamente antinatural. Sentado en el otro extremo del tablero hay alguien que está leyendo mis pensamientos y prefigurando mis acciones; quiere lo mismo que quiero yo, pero los dos no podemos conseguirlo. Es un escándalo que mis rivales tengan derecho a matarme figurativamente, pero la única forma que tengo de lidiar con esta situación es asesinarlos a ellos antes de que acaben conmigo.
El ajedrez no es un juego que favorezca la introspección. Puede servir para el autoconocimiento a la larga, pero ese no es su propósito explícito. Jugar una partida de ajedrez tampoco es realizar un examen escrito, donde nos ponemos a prueba aislándonos a voluntad, en un encuentro intenso a lo largo de algunas horas y dejando a un lado el mundo exterior. En ajedrez no se trata de examinarse, sino de ponerse a prueba a uno mismo en un ambiente de mutua hostilidad. Cada partida ocurre en un lugar y tiempo determinados y la compartimos con un compañero de piso figurativo con el que tenemos que convivir por unas cuantas horas, que bien pueden parecer años; el compañero en cuestión quiere dañar tu mobiliario, robar tus objetos más preciados y ocupar tu habitación, no sin antes acabar contigo. El ajedrez es un desafío para la mente y la voluntad en un contexto de presión social. En la partida se revela nuestra respuesta a una realidad construida entre todos, así como nuestra capacidad para configurarla mediante la colaboración competitiva.
¡Y lo peor es que es maravilloso! La tensión de un combate mortal sublimado es realmente emocionante, y el ajedrez ofrece este tipo de experiencia de manera reiterada y confiable. El ajedrez es como una droga que se consume para experimentar una modificación en la conciencia. “Una espiral de intensidades profundamente sentida”. Así es como el antropólogo Robert Desjarlais describe acertadamente esta experiencia. La concentración puede entenderse como un estrechamiento de la atención, como si se tratase de un rayo láser, pero mi experiencia en ajedrez me dice que la concentración consiste más bien en reunir distintos aspectos de uno mismo para generar fuerza, a la vez que, simultáneamente, purgamos nuestros desechos psicológicos, perfilándose distintas características de nosotros mismos. Algunos aspectos de la voluntad de poder, la energía y la atención se intensifican, mientras que otros se dejan de lado.
En uno de los textos clásicos del Budismo Zen se cuenta una historia acerca de la concentración que solía leer, para inspirarme, cuando jugaba torneos de ajedrez. Se llama “La sucesión de las olas”:
En los primeros días de la era Meiji vivió un conocido
luchador llamado O-nami, que quiere decir “la sucesión
de las olas”. O-nami era inmensamente fuerte y conocía perfectamente el arte de la lucha libre. En sus combates de entrenamiento vencía incluso a sus maestros, pero en público era tan tímido que hasta sus alumnos lo doblegaban.
O-nami sintió la necesidad de buscar ayuda en un maestro
zen. Hakuju, un maestro ambulante, estaba hospedándose provisionalmente en un templo cercano, así que O-nami fue allí a conocerlo y le contó sus problemas. “Tu nombre significa ‘la sucesión de las olas’ –le recordó el maestro–, así que quédate en el templo esta noche. Imagina que eres todas esas olas incluidas en tu nombre. No eres un luchador miedoso, sino todas esas olas terribles que cubren la tierra, tragándose todo lo que se encuentran a su paso. Haz esto y serás el mejor luchador del lugar”. El maestro se retiró. O-nami se sentó en posición de meditación intentando imaginarse a sí mismo como si fuera todas esas olas. Se imaginó de formas distintas. Gradualmente, sentía cada vez más la intensidad de las olas.
A medida que la noche avanzaba, las olas se hacían cada vez más grandes. Ahogaron las flores que estaban en los jarrones
e incluso se inundó el santuario de Buda. Antes del amanecer,
el templo no era otra cosa que el ir y venir de un inmenso océano. A la mañana siguiente, el maestro encontró a O-nami meditando con una leve sonrisa en la cara. Le dio una palmada en el hombro y le dijo: “Ahora nada puede turbarte. Tú eres todas las olas. Puedes inundar todo lo que tengas ante ti”.
Ese mismo día, O-nami aceptó un combate y lo ganó. Después de esta experiencia, nadie en Japón fue capaz de vencerle.2
Todos somos O-nami. Cuando nos concentramos con éxito, una gran fuerza fluye a través de nosotros y en algunas ocasiones se manifiesta de manera gloriosa. No obstante, en la mayoría de los casos nos vemos en pugna por lograr el estado de mente y cuerpo requerido. Las personas menos sabias que Hakuju nos recomiendan que nos concentremos, como si fuera tan fácil. La concentración no es como una bombilla que podamos encender y apagar con un interruptor porque, sencillamente, no somos una bombilla; somos a la vez el interruptor y aquello que se interrumpe con él. Los seres humanos somos como termostatos que reciben y envían señales, siempre a la búsqueda de la “temperatura mental” óptima en función de los cambios en las condiciones ambientales que nos rodean.
La concentración consiste en crear una alianza entre distintas partes de nosotros mismos para la realización del propósito que tengamos entre manos. Tenemos éxito en la tarea de concentrarnos cuando acertamos a reunir las disposiciones que resultan importantes; por ejemplo, la toma de conciencia, la atención, el discernimiento y la voluntad, así como las emociones varias asociadas a ellas, tales como el miedo, la rabia, la determinación, el disfrute y la esperanza. La concentración es una suerte de cóctel del alma. Solo cuando nuestras cualidades se conjugan adecuadamente y comienzan a funcionar es cuando somos capaces de enfocarnos efectivamente en aquello que tenemos entre manos. Concentrarse es, literalmente, fusionarse.
No podemos pretender vivir con niveles altos de concentración todo el tiempo. Algo así sería extenuante, consumiría mucha energía e iría incluso contra el reflujo y el movimiento de la vida. No obstante, vivir bien depende de la capacidad para concentrarse cuando lo necesitamos. Sin esta capacidad para intensificar la experiencia, mucho de lo que resulta importante en la vida pasa desapercibido. No sin razón en Los Upanishads, ese conocido texto filosófico de la antigua India, se dice así: “Todos los que consiguen la grandeza en la tierra la logran mediante la concentración”.
Aun así, en tiempos como los nuestros, donde la experiencia cotidiana está cada vez más influenciada por la sobrestimulación y continua exposición ante los demás, poner el acento en la concentración parece un acto de rebeldía. Por lo tanto, la concentración y todo lo que ella implica depende de una disposición de nuestra mente y voluntad tan solo en parte, porque depende también del contexto en que se desarrollan nuestras vidas. Durante algunas fases de la vida se puede desarrollar una atención singular y orientada a un objetivo. En estas situaciones, la concentración emerge de manera relativamente sencilla (como ocurre, por ejemplo, si eres un atleta en forma o un estudiante que estructura su horario para preparar los exámenes). Sin embargo, otros momentos de la vida –como el que estoy pasando ahora mismo– exigen adaptabilidad, flexibilidad y predisposición para realizar varias tareas simultáneamente. En estos casos, la concentración consiste principalmente en tener cierta presencia de ánimo, así como la amabilidad necesaria para someterse con aceptación a los vaivenes de un tiempo fracturado.
Las notificaciones que llegan a mi smartphone tiran de la memoria muscular de mis brazos, y los e-mails del trabajo interrumpen mi atención antes de pasar a la lista de cosas por hacer. Mi madre me llama para recordarme que no he enviado aún las invitaciones para mi cumpleaños, y los viejos amigos hacen acto de presencia; tengo ganas de verlos y no me gusta perderme estas ocasiones, pero los libros están por escribirse y el tiempo apremia. También estoy ansioso por crear mi nueva planificación, pero mi hijo pequeño quiere que construya con él unas vías de tren de juguete. Han llegado nuevas facturas al correo ordinario y tengo que revisarlas, pero primero hay que preparar un almuerzo para cuatro personas, mientras los vecinos, a los que aún no conozco, construyen tranquilamente sus barbacoas ladrillo a ladrillo.
Todos estos son problemas de personas del primer mundo y estoy agradecido de tenerlos. Pero en algunos momentos, sin el refugio de concentración que el ajedrez me proporcionaba, siento como que la vida me está viviendo, y no al revés. Es cierto que lo que se pierde en concentración al dejar una forma de vida determinada se gana en plenitud de experiencia vital en la otra, pero las cosas no son sencillas. Como dice el filósofo político Matthew Crawford, “a medida que tu vida mental se fragmenta progresivamente, lo más importante pasa a ser nada más y nada menos que el asunto de seguir siendo coherente con uno mismo, esto es, cómo ser alguien capaz de actuar de acuerdo con una serie de propósitos planificados y de proyectos futuros en lugar de andar revoloteando de una cosa a otra”.3
La concentración es un logro. El origen etimológico de la palabra remite a dirigir hacia el centro todos aquellos materiales que tienden a disiparse, de tal modo que se puedan destilar y purificar las sustancias. Nosotros somos, a la vez, todos esos materiales que se disipan y las sustancias a destilar. Vamos de un lado para el otro todo el tiempo. Aprender a concentrarse es, por tanto, aprender a encontrarnos con la naturaleza de nuestro yo, una identidad que está encarnada en un cuerpo, inmersa en una cultura y extendida mediante la tecnología.4 La mayoría de los deportes se determinan en función del buen uso de ciertas extremidades corporales, pero el ajedrez nos enseña que, en realidad, la concentración también es un asunto fisiológico; consiste en regular adecuadamente nuestro sistema nervioso.
Una de las cosas que más inciden en la calidad de nuestra vida es el tiempo de que disponemos para concentrarnos en las cosas que nos gustan; el ajedrez, en este sentido resultó una bendición para mí. Me brindaba momentos en los que tenía permitido pensar todo el tiempo en una misma cosa, aunque se tratara de algo con numerosas facetas. Muchos años de mi vida se estructuraron en torno a la experiencia de la concentración, imbuyéndome de una gran cantidad de silencio durante este proceso, algo que no tiene precio. Cuando Simon and Garfunkel, en un conocido tema, se refieren al sonido del silencio, sé perfectamente de lo que hablan y lo que quieren decir; ese sonido lo he escuchado muchas veces gracias al ajedrez. Cuando veo un juego de piezas de ajedrez en la posición inicial, me parece que estoy ante una puerta de escape a una forma particular libertad: la libertad de concentrarse. En el devenir del día a día estamos obligados a darle sentido a los estímulos que nos llegan sin que nadie los avise, así como elaborar narraciones y recuerdos para lidiar con aquello que somos. En el ajedrez, en cambio, cada posición nos invita a proseguir el camino de nuestras ideas; pensar se convierte en algo que hacemos con nosotros mismos y a través de nosotros mismos, una actividad con nosotros y para nosotros. Cuando nos concentramos nos convertimos en el encantador y el hechizado a la vez.
Aun así, corremos el peligro de dar por sentado el encanto, cuando en realidad se trata de un logro. Nos concentramos cuando queremos y debemos, pero raras veces porque podemos. No obstante, cuando intentamos concentrarnos, podemos perder de vista el asunto principal; nuestra voluntad se convierte en otro elemento de la conciencia que necesita de control y dominio, y cabe la posibilidad perder nuestro propio hilo. La concentración, por tanto, resulta paradójica; simultáneamente, nos encontramos y nos perdemos a nosotros mismos. Se da cuando sabemos quiénes somos sin necesidad de preguntarlo y lo que hay que hacer sin necesidad de saber cuál es la forma de realizarlo. En esos momentos de coalescencia que denominamos concentración somos plenamente nosotros mismos sintiéndonos totalmente vivos y libres.
la libertad en cautiverio
Si fueses un rehén en la jungla colombiana y alguien te diese un machete, podrías intentar escaparte con él, pero teniendo tus manos atadas y bajo la atenta mirada de tus secuestradores armados, el intento de huida sería, físicamente, una insensatez.
En el verano del 2008, Marc Gonsalves, un militar norteamericano secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante cinco años, optó por escaparse mentalmente, y usó su machete para tallar con paciencia y determinación un juego de piezas de ajedrez para jugar en un tablero dibujado en un cartón. Este trabajo minucioso le llevó tres meses, pero el resultado fue horas y horas de liberación compartidas con los quince rehenes restantes, entre los que se encontraba la excandidata a la presidencia de Colombia, Íngrid Betancourt.
Ni que decir tiene que esta historia no es un cuento de hadas. Una vez liberados, los rehenes relataron lo espantoso que resultó su cautiverio, obligados durante meses al silencio en un campamento plagado de ratas. Dormían en el suelo de un laboratorio de drogas y caminaban encadenados durante horas. Betancourt también comentó que pasaron algunas cosas tan graves que prefería dejarlas en la jungla.
Resulta muy significativo que la minuciosa operación de rescate que se llevó a cabo se denominara Operación Jaque. Las fuerzas de seguridad colombianas rescataron a los rehenes después de observar detenidamente sus movimientos durante meses. Además, tomaron clases de teatro y se hicieron pasar por rebeldes de las FARC. De ese modo, embaucaron a los secuestradores y los convencieron para que fueran ellos los que realizaran un traslado en helicóptero de los rehenes. Betancourt comentó más tarde, en una rueda de prensa, que no supo que estaba siendo rescatada hasta que vio a sus secuestradores desnudos y vendados en el avión. Solo entonces alguien le dijo: “Somos el Ejército Nacional. Estás liberada”.
Marc Gonsalves comentó que jugar al ajedrez fue, para los rehenes, “una forma de dejar de pensar en la situación tan cruel por la que estábamos pasando”. Keith Stansell, uno de los rehenes más cercanos a Marc, añadió: “Permanecíamos sentados y encadenados, pero gracias a este tipo [Marc] pudimos al menos jugar al ajedrez […] Jugando nos sentíamos libres. Tu mente está conectada con algo, y en ese momento sientes que eres libre. El premio no era otro que ese. Ellos [los secuestradores], sin embargo, ni siquiera se daban cuenta”.
Existen numerosos relatos en los que el ajedrez ayuda a escapar mentalmente a personas de sus calvarios físicos, pero este es uno de mis favoritos debido a que los rehenes dieron cuenta de aquello que sabe bien todo ajedrecista. El ajedrez es un recurso para escaparse, y no solo para alejarse del dolor y el sufrimiento, sino también para acercarse a la belleza. El escritor italiano Umberto Eco captó esta sensación en una de las frases de una carta de amor imaginaria que bien podría aplicarse al ajedrez: “Solo siendo prisionero de ti disfruto de la más sublime de las libertades”.
La afirmación de que la concentración es libertad deriva de la idea de que tanto la una como la otra son formas de dominio de sí frente al tiempo. La libertad en cuestión no tiene que ver con la liberación de cualquier constricción. Esta concepción mínima de la libertad suele denominarse “negativa” debido a que se define sin recurrir a ningún contenido positivo. La tesis consiste en que debemos ser libres para hacer lo que elijamos y elegir aquello que queramos, siempre que no causemos ningún daño a nadie. El conocido “principio del daño” suele resumirse de manera sucinta en un conocido refrán popular: “Tu derecho a darme un puñetazo termina justo en la punta de mi nariz”.
La libertad que el ajedrez ayuda a cultivar, mediante la disciplina y la concentración, es más parecida a aquello que los filósofos denominan “libertad positiva”. El énfasis en este caso recae no tanto en el hecho de ser libre de cualquier restricción, sino en tu libertad para ser o hacer aquello que tiene valor para ti. Se trata de perseguir visiones sustantivas de la buena vida y determinar lo que suponen para el florecimiento personal. La creencia que subyace en la concepción positiva de la libertad es que la libertad moral y la espiritual no son una cosa dada de antemano, sino que tienen que ser cultivadas. De acuerdo con esto, nunca sabemos por completo qué es lo mejor para nosotros, necesitando en algunos casos de toda una vida para descifrarlo. Por momentos, podemos ser criaturas racionales e incluso sabias, pero también somos seres indisciplinados debido a la pasión y las ilusiones. Nuestra libertad, por tanto, no solo se encuentra constreñida por ataduras externas, sino también por la naturaleza misma de nuestro corazón y nuestra mente: disposiciones egocéntricas, tendencias neuróticas y egoístas, o simplemente la servidumbre ante un conjunto limitado de ideas acerca de quiénes somos y cuál es el sentido de la vida.
Aprender a concentrarse es una tarea crítica para apreciar y desarrollar la libertad positiva, ya que este tipo de libertad, en definitiva, versa sobre la transformación de la conciencia en el tiempo, y para ello necesitamos las cualidades de la concentración para atender a las características de nuestra propia conciencia. La libertad positiva depende de nuestra capacidad para concentrarnos debido a que implica una preferencia por la atención dirigida a un objetivo determinado, más que por la atención dirigida a un estímulo, es decir, cierta inclinación hacia aquellas actividades que requieren de nuestra agencia, más que por aquellas que simplemente nos entretienen. Optar por la libertad positiva en lugar de la negativa implica, en la práctica, preferir jugar al ajedrez antes que ver la televisión, incluso a sabiendas de que la televisión puede servir para informarte o simplemente para pasar un buen rato, mientras que la primera implica horas de agotadora concentración que te harán terminar sintiendo, en el peor de los casos, el amargo sabor de la derrota. Mihály Csikszentmihályi se refiere explícitamente a algo parecido en sus investigaciones y publicaciones. Ya que la experiencia del flujo depende de la relación entre nivel de exigencia de la actividad y las habilidades de cada cual, y también debido a que somos gradualmente mejores realizando una tarea gracias a la práctica, nuestros desafíos tienen que ser cada vez más complejos para que la experiencia del flujo no cese. En este sentido, nuestro amor por la concentración deriva en el crecimiento de la complejidad de nuestra conciencia y, por lo tanto, intensifica nuestra experiencia de la libertad.5
Estimar la libertad positiva no significa que tan solo exista una forma de vida buena, pero sí implica resistirse a la idea de que todo lo valorable es una mera cuestión de opinión. Lo que se afirma es que el proceso de crecimiento a lo largo de toda la vida –que implica, por ejemplo, el aprendizaje continuo en la persecución ideal de un bien mayor– da, en última instancia, una vida mejor que aquella en la que tan solo se persiguen experiencias placenteras –por ejemplo, cócteles indiscretos o comidas deliciosas en lugares increíbles con amigos divertidos–. Por supuesto que valoramos tanto lo placentero como el crecimiento personal, y explorar las tensiones y los compromisos entre ambos nos llevaría a meternos en profundas aguas filosóficas, pero la cuestión acerca de cómo vivir generalmente equivale a la cuestión acerca de qué tipo de libertad resulta más importante para nosotros.
La libertad no consiste tan solo en asegurarnos que somos libres de cualquier coacción, limitándonos a votar de vez en cuando o a comprar todo aquello que podemos permitirnos. La libertad positiva gira en torno a la convicción de que cabe la posibilidad del desarrollo psicológico y espiritual, tanto a nivel individual como social, y que deberíamos hacer todo lo posible para ello. Consideremos, por ejemplo, a todos esos objetores de conciencia que terminaron siendo ejemplos morales, tales como Mahatma Gandhi, Martin Luther King júnior o Nelson Mandela. Todos ellos se vieron privados de libertad por periodos prolongados durante su vida. Ya fuera en la prisión o viviendo en sociedades injustas en las que los peligros siempre estaban al acecho, su libertad de toda constricción siempre estuvo en entredicho y nada puede compensar apropiadamente semejante déficit. Sin embargo, su libertad para desarrollarse interiormente no se vio reducida lo más mínimo, y, como resultado de ello, aún son considerados referentes morales.
La libertad positiva es, por tanto, una idea inspiradora, pero también tiene sus peligros. Por ejemplo, podemos llegar a afirmar que nuestra nación es sagrada y que el servicio cívico nacional es, a la vez, una obligación y algo bueno para nuestra personalidad. También nos puede llevar a decir que la música clásica es preferible para nuestra mente y nuestra alma que la música pop, o que el ajedrez es preferible para nuestra salud mental a los videojuegos. En palabras de Jean-Jacques Rousseau, el riesgo de promover la libertad positiva radica en que la gente puede llegar a sentirse “obligada a ser libre”, cuando decimos, por ejemplo, que la libertad debe ser tal o cual cosa y, por tanto, nos vemos obligados a vivir en concordancia con ese ideal.
Pero también existe el riesgo de sobrestimar dicho riesgo. La libertad positiva abre la puerta a lo mejor y lo peor de nosotros mismos, pero está fundada en un compromiso espiritual con lo mejor de nuestra naturaleza, a la espera de ser desplegado, así como en la creencia de que con el debido apoyo lo mejor de nosotros puede y debe prevalecer. Si confiamos tan solo en la libertad negativa, en teoría, florecerá la acción individual mediante una inspiración creativa y una diversidad de manifestaciones de la vida buena, pero en la práctica generalmente esto se traduce en quedar en manos de publicistas que tan solo buscan el lucro personal, o a merced de políticos que tan solo persiguen la reelección, personajes en ambos casos que tan solo crean preferencias fluctuantes y mentalidades indigentes, reforzadas además mediante el hábito y la convención.
Cuando la libertad negativa es considerada algo más importante y fundamental que la positiva, en lugar de buscar algún tipo de equilibrio o armonía entre ambas, corremos el riesgo de la falta de sentido, la rudeza, y el todo vale a nivel cultural, guiado caprichosamente por los deseos que en ese momento prevalezcan y no por un ideal noble. Podemos llegar a pensar que nuestras decisiones son auténticas y construir nuestra vida en función de ellas, pero parece que la evidencia dice justo lo contrario. A nivel social, la libertad que importa más que nada puede ser la metalibertad de elegir a qué tipo de libertad podemos aspirar, pero el auténtico desafío gubernamental consiste en concretar una elección genuina. Intuitivamente, estoy convencido de que la madurez cultural nos permite comprender que la libertad es, en última instancia, una forma de compromiso. La libertad tiene que ver con construir un bote para salir a navegar a mar abierto, pero en última instancia, consiste más en construir ese bote que en navegar.
Mi comprensión de la relación entre el ajedrez, la concentración y la libertad se basa en una forma de entender la naturaleza humana que he madurado a lo largo de dos décadas. Mientras estudiaba filosofía, políticas y economía en la Universidad de Oxford en 1997, estudié por primera vez el famoso ensayo de Isaiah Berlin titulado Dos conceptos de libertad, donde advierte al lector de los riesgos de la libertad positiva y su deriva hacia el autoritarismo. En aquel momento no tenía los suficientes recursos intelectuales como para comprender o estar en desacuerdo con el riesgo del que hablaba Berlin, pero a medida que aumentaba mi comprensión de la psicología ajedrecística, comencé a entender de manera distinta el asunto de la libertad.
Escribir un libro titulado Los siete pecados capitales del ajedrez, publicado en 2001, me permitió investigar la noción cristiana de “pecado”. Para mi sorpresa, esta noción tiene menos que ver con las acciones inmorales que con una teoría de la naturaleza humana. Lo que atrae mi atención, en relación con la idea de pecado, no es nuestra perversidad sino la vulnerabilidad, la falibilidad y la bancarrota existencial que nos caracteriza. Nuestra relación con la realidad última es imperfecta y no podemos evitar cometer errores. El pecado es, por tanto, aquello que el escritor Francis Spufford denominó convincentemente “la tendencia humana a fastidiar todas las cosas”; cualquier acercamiento, por superficial que sea, a la historia humana, nos muestra numerosos ejemplos de esta tendencia.6 Los pecados ajedrecísticos que seleccioné para aquella obra estaban relacionados, por tanto, con nuestra tendencia latente a equivocarnos, basada en el carácter limitado del ser humano más que en los errores como tales. El primero de estos pecados fue el pensamiento.7
Escribir acerca del pecado en el ajedrez desde la óptica psicológica cambió mi centro intelectual de gravedad, pasando de los asuntos políticos y filosóficos a los psicológicos. Poco tiempo después, dediqué un año entero a estudiar un máster en Harvard acerca de las relaciones entre “mente, cerebro y educación”, impartido por académicos distinguidos entre los que se incluían Howard Gardner –muy famoso por sus investigaciones acerca del trabajo productivo y la inteligencia múltiple– y también uno de mis héroes intelectuales, Robert Kegan. Para mí, Kegan entiende mejor que nadie qué significa para el ser humano crecer y desarrollarse, y su trabajo ha enriquecido mi manera de entender el mundo desde entonces.
Mis simpatías hacia la libertad positiva se profundizaron con la realización de mi tesis doctoral en la Universidad de Brístol. Se trató de una investigación interdisciplinar acerca de lo que significa, en la teoría y en la práctica, convertirse en alguien sabio. Lo que me llevó al estudio de la sabiduría fue la sensación de estar tocado, movido o inspirado por todas aquellas personas a las que consideraba sabias, personas que se caracterizaban por una disposición comprensiva y una cualidad bien cultivada para la atención perspicaz y la comunicación fluida.
Mi concepción de qué tipo de libertad era más importante se perfeccionó posteriormente durante los seis años que trabajé en la Royal Society of Arts de Londres (RSA), desde 2009 hasta 2016. Solicité un puesto de trabajo como investigador pocos meses después de ser padre por primera vez, cuando me di cuenta de que, a partir de ese momento, podría viajar mucho menos de lo que lo hacía siendo ajedrecista profesional. Además, había dejado de tener claro qué era lo que estaba intentado lograr en el mundo del ajedrez. Este trabajo se inscribía en el “tercer sector”, esto es, en organizaciones que no son estrictamente públicas o privadas, sino una mezcla de ambas, algo ideal para tratar los problemas acuciantes de la sociedad civil, el tema que más me “toca” desde entonces. Con la ayuda de un jefe bastante comprensivo en la RSA, pude compaginar mis tareas laborales con el desarrollo de cierta capacidad para encontrar fondos. Así llegué a ser el director del Social Brain Centre, un rótulo bastante elaborado para un trabajo que abarcaba desde el periodismo hasta la investigación académica y la política, algo que casaba idealmente con mis habilidades e intereses. Comparado con el ajedrez, donde siempre hay un oponente en frente deseando acabar contigo, esa tarea me resultó relativamente sencilla.
En el trabajo abarqué distintos ámbitos políticos y desarrollé un interés particular por el cambio climático, pero la premisa intelectual consistía en sostener que los diferentes aspectos de la naturaleza humana implicados en las cuestiones políticas no estaban lo suficientemente abordados desde las perspectivas filosóficas o científicas. Durante muchos años, las políticas gubernamentales, y en particular aquellas relativas a modelos económicos, se diseñaban dando por sentado que la racionalidad humana se basa en el autointerés, es decir, en la suposición de que sabemos de antemano lo que queremos e intentamos maximizarlo, sea lo que sea. Enseguida me di cuenta de que esa idea de nuestra identidad era muy deficiente; había aprendido, gracias al ajedrez, que las decisiones que tomaban incluso los mejores jugadores –ejemplos paradigmáticos de la racionalidad, al menos en principio– estaban influenciadas por las decisiones tomadas por otros jugadores, por recuerdos de partidas aparentemente análogas a la que se estaba jugando en ese momento o por otros asuntos de carácter emocional y pragmático.
Los desarrollos en distintas disciplinas académicas en los últimos años han corroborado mi experiencia ajedrecística. Se han producido cambios significativos en la comprensión de nosotros mismos. Las fallas en la conducta humana son más automáticas, más socialmente profundas y más imbricadas con otros aspectos de lo que la anterior concepción de la racionalidad individual, el Homo economicus, sugería. La racionalidad es una forma de investigación, no una característica del ser humano; es una de las numerosas cosas que podemos hacer, no algo que seamos. Vivimos y tomamos decisiones sobre la base de influencias de carácter condicional y situacional, así como en función de la “prueba social” –es decir, mirando a nuestro alrededor para ver lo que están haciendo otros–. Estamos plagados de sesgos cognitivos que determinan nuestra forma de pensar y que hacen que tomemos distintas decisiones dependiendo del estado momentáneo de nuestros cuerpos, o el modo de presentación de las alternativas que se proponen.8
Una evaluación más exhaustiva de la naturaleza humana, por tanto, sugiere que no somos meramente complejos, sino en realidad sumamente ingenuos la mayoría del tiempo. Partiendo de esta premisa, podemos considerar la libertad es algo bien distinto. Incluso habiendo recibido una educación formal en la juventud, aún parece existir bastante margen para continuar desarrollándose de formas que van más allá de la mera adquisición de habilidades o de la prosperidad material. Para mí, somos una empresa inacabada. Siempre hay algún margen de crecimiento, no solo intelectualmente, sino también a nivel moral, epistémico y espiritual. La cuestión es, ¿cómo? No es un mero accidente que la mayoría de las tradiciones religiosas contengan entre sus enseñanzas la idea de camino; con independencia de lo que se piense acerca de sus doctrinas, muchas de las prácticas sociales y contemplativas que promueven las religiones se dirigen hacia el cultivo de virtudes que pueden ser consideradas valores consagrados.
No tengo un trasfondo religioso, pero estas ideas me llevaron a diseñar y liderar un proyecto de participación pública con la pretensión de dar a la aparentemente confusa noción de “espiritualidad” una notable coherencia intelectual. El proceso involucró a varios centenares de personas, ya fueran ateos, creyentes o pertenecientes a esa inmensa mayoría silenciosa que no sienten que las creencias religiosas sean la clave determinante de la sensibilidad espiritual.
El proyecto en torno a la espiritualidad fue bastante popular y tuvo una buena acogida. A partir de este proyecto, pude reunir fondos y crear una red de apoyos para constituir mi propia organización. Perspectiva apoya la investigación con el objetivo de conectar de la mejor manera posible los problemas complejos del mundo con la vida interior de los seres humanos. Aborda asuntos como cuál puede ser la conexión que existe entre el rechazo a la muerte y al cambio climático, o cómo deberíamos desarrollarnos para enfrentarnos a los retos de nuestro tiempo. Mediante trabajos escritos, charlas y eventos, ayudamos a un amplio espectro de organizaciones en favor del cambio social con el propósito de dar un mayor sentido a sus intentos de mejorar el mundo. Mi profesión no es fácil de definir, pero adoro mi trabajo. Ahora mismo estoy dentro del mundo; quizá demasiado como para volver a salir de él otra vez. La vida ha jugado su partida sacando al ajedrez fuera de ella, pero, aun así, todo lo que pienso se encuentra permeado por mi experiencia ajedrecística y, sobre todo, por mi experiencia del tiempo.
tiempo
El comediante británico Stephen Fry cuenta en uno de sus monólogos la anécdota de un estudiante que es abordado por su director mientras camina por el pasillo de la facultad: “¡Llegas tarde!”, le dice el director, a lo que el estudiante responde: “¿De veras, profesor? Es que así soy yo”.
Por desgracia, soy patológicamente lento. Sé que la lentitud es una especie de robo con el que saqueamos o estropeamos el tiempo de otras personas. Una parte de mí odia este comportamiento, pero psicológicamente me da la impresión de que se trata de una cuestión de supervivencia. La lentitud funciona como una especie de protección que preserva las partes más vulnerables de nuestra psique del terror que se siente ante un inminente contacto social. Ser puntual es la base del respeto hacia los demás y de la organización más elemental, pero el inconsciente entiende las cosas de otro modo. No llegar se traduce en una liberación de adrenalina con la que entregarse de inmediato a la realidad del tiempo, someterse a la existencia y, potencialmente, enfrentarse a todas aquellas cosas que venimos dejando hábilmente de lado durante mucho tiempo.
No suelo tardar en hacer cosas de carácter impersonal. Nunca me olvido de los plazos de entrega o de los horarios de los vuelos, aunque algunas veces los apuro al máximo. Si la ocasión es particularmente importante, me aseguro de llegar a mi debido tiempo. Sin embargo, confieso que suelo llegar tarde a la mayoría de los encuentros con los amigos y la familia. El retraso suele ser de unos cuantos minutos por regla general, pero resultan suficientes para sentirme a salvo. No planifico mi tardanza y suelo convencerme a mí mismo de que tengo todo bajo control, pero he observado mi patrón de conducta lo suficiente como para darme cuenta de que tiene su propia coherencia y lógica emocional.
Una vez que has pedido las disculpas oportunas y te perdonan el retraso, ya sea explícita o tácitamente, te sitúas en un determinado nivel de humanidad, tal vez desfavorable para otros asuntos, pero desde el que resulta mucho más fácil conectar íntimamente con la persona que tienes delante; si se hace de otro modo, se corre el riesgo de convertir el encuentro en una mera transacción. En el ámbito laboral los retrasos son un tema más complejo, ya que existe el riesgo al autosabotaje. Por ejemplo, en el año 2013, después de trabajar intensamente en torno a un informe acerca de políticas públicas relativas al cambio climático, fui invitado para conocer a un alto mandatario del Gobierno de la Casa Blanca para abordar cuál debería ser la estrategia comunicativa gubernamental en materia de divulgación científica. Este hecho es un indicio muy significativo del impacto que tuvo mi investigación. Aun así, llegué media hora tarde a un encuentro previsto para una hora, en lo que fue probablemente un claro ejemplo del síndrome del impostor. Recuerdo perfectamente estar en casa unas cuantas horas antes, delante de mi escritorio, sintiendo cómo se iba haciendo tarde, pero siendo incapaz de hacer nada para evitarlo. Gran parte del problema de ser lento por razones psicológicas es que cuando de veras te demoras debido a razones prácticas, como un retraso en el tren, entonces te sientes estúpidamente lento.
Posiblemente todo el drama de los retrasos no sea más que una estupidez. No me enorgullezco de ello y, en años más recientes, debido en cierta medida a ser padre y tener ciertas responsabilidades para con los hijos, suelo retrasarme bastante menos. Igualmente, debo confesar que soy un poco receloso con respecto a aquellos que son escrupulosamente puntuales, como si fueran personas a las que nada les retiene, no tienen nada que ocultar o proteger y no hay nada en el mundo lo suficientemente importante como para desviarlos de ese falso dios que es la buena puntualidad. Me inclino más a creer y confiar en la gente que llega un poco tarde a los sitios. Me encanta escuchar sus historias explicando por qué han llegado tarde, sonreír cuando surge el contacto visual y decirnos entre nosotros algo así como “lo sé, querido amigo, ya lo veo”.
Curiosamente, mi manejo del tiempo de reflexión como jugador de ajedrez era bastante bueno, lo que resulta consistente con mi tendencia general a la sublimación. El ajedrez te permite ser y hacer cosas que no serías capaz de ser ni de hacer en el mundo real. El reloj es uno de los elementos clave de la experiencia de jugar al ajedrez, cosa que no logran entender aquellos que tienen un conocimiento bastante amplio del juego pero no se han acercado a su dimensión competitiva. El reloj es al ajedrez lo que el set es al tenis o el over al criquet: constituyen la forma con la que se estructura el tiempo de respuesta. Creo que has tenido que verte en la necesidad de tomar decisiones bajo presión para hacerte una idea de que el ajedrez puede llegar a ser un deporte. La experiencia de jugar una partida de ajedrez no es contemplativa o reflexiva, del modo en que suele representarse culturalmente; en la práctica, se trata de una urgencia competitiva para resolver complejidades con la mayor rapidez posible.
Los límites de tiempo varían, y aunque las reglas del juego siguen siendo las mismas, la tensión y la importancia de la partida se ve modificada en función del tiempo de reflexión disponible. En general, cuanto más tiempo se prolonga una partida, más seriamente se la están tomando los jugadores. La mayoría de las partidas clásicas le llevan a cada jugador en torno a dos o tres horas. Este tiempo suele estar delimitado por un número determinado de jugadas que tienes que realizar en el tiempo asignado (por ejemplo, realizar cuarenta jugadas en dos horas y después, en caso de continuar, recibir una hora extra para finalizar la partida), o bien asignando un tiempo general para toda la partida y recibiendo una pequeña cantidad de tiempo adicional cada vez que se realiza una jugada (por ejemplo, treinta segundos). Cuanto más se piensen las decisiones, menos aleatorio se considera el resultado. Aun así, muchas veces la aleatoriedad se apodera de nosotros al final de la partida. De hecho, las partidas rápidas suelen usarse generalmente como sistema de desempate para resolver situaciones de bloqueo, e incluso enfrentamientos por el título mundial se han decidido de este modo, así que merece la pena ser bueno en todo tipo de ritmos de juego. Las partidas blitz, por ejemplo –de tres a cinco minutos por jugador– se parecen bastante a la experiencia de llegar tarde a los sitios; son una garantía para el aumento vertiginoso de la adrenalina y por lo general suelen ser muy desconcertantes. Por eso suelen jugarse de manera recreativa. Por paradójico que parezca, resulta relajante captar el hilo de la posición de manera rápida, como si estuvieses haciendo rafting por aguas blancas en el río del significado. Sientes que tienes cierto control sobre lo que está pasando, pero también sabes que estás a merced del río. En todos los ritmos posibles se puede perder por tiempo. Ocurre cuando has pensado demasiado y no has pulsado el reloj. Este tipo de derrotas suelen ser verdaderamente devastadoras, muy parecidas a una muerte repentina y sin justificación alguna.
Los ajedrecistas miden el tiempo del reloj en horas, minutos y segundos, pero las jugadas que se realizan en el tablero se denominan también “tiempos”. Estos dos flujos temporales están siempre presentes en todos los momentos de la partida, pero no pueden fusionarse en uno solo. Son dimensiones distintas del mismo mundo. De este modo, también puedes perder por un tiempo cuando has desperdiciado un precioso momento para realizar una jugada determinada, has quedado retrasado en el desarrollo de tus piezas o no has sido lo suficientemente rápido como para implementar tus ideas en el tablero, antes de que tu rival te lo haya impedido al desplegar sus piezas siguiendo un esquema distinto. Estos aspectos del tiempo constituyen dos de las cuatro dimensiones que para mí tiene el ajedrez. Las denomino “tiempo de reloj” y “tiempo de tablero”, respectivamente. Las otras dos dimensiones son el material y la calidad.
Una vez aprendidas las reglas básicas del juego, nos enseñan que las piezas son el “material” del ajedrez y que varían en cantidad de puntos (usando el peón como unidad de medida, valiendo cada uno de ellos un punto). Se estima que la dama vale en torno a 9 puntos, las torres valen 5 y los alfiles y los caballos más o menos 3 puntos. El rey tiene valor infinito. Estas cifras no tienen ningún fundamento filosófico o matemático, son tan solo una pequeña guía heurística para orientar al pensamiento de los ajedrecistas en sus primeros pasos. Más adelante constituyen un auténtico desafío para jugar bien al ajedrez, ya que estas valoraciones permean nuestro pensamiento dificultando las valoraciones posicionales; valorar una posición es mucho más que sumar puntos, debido a que el valor de las piezas depende de la función que cumplen en el tablero.
La calidad es bastante más complicada de medir, y consiste en valorar cuestiones técnicas como, por ejemplo, la integridad de nuestra estructura de peones. Debido a que capturan (y pueden ser capturados) en diagonal, los peones pueden quedar aislados, doblados, las dos cosas a la vez o incluso triplicados en una misma columna. La colocación de los peones, considerados como las piezas más débiles, determina el carácter de la partida, así como la actividad y el espacio del resto de piezas, consideradas en principio más potentes que los peones. La calidad también está relacionada con algunos aspectos de la posición relativos a la seguridad del rey, la coordinación de piezas, el control de casillas importantes y el margen de mejora de nuestra posición. El ajedrez de alto nivel implica un constante intercambio entre las tres dimensiones del tablero –material, calidad y tiempo de jugadas–, lo que produce situaciones de tal complejidad que requieren grandes cantidades de tiempo de reloj para ser tratadas adecuadamente.9
Si no te asusta demasiado el tictac del paso del tiempo, no estás prestando atención a lo misterioso que es ni a lo mucho que significa para ti. Vivimos y morimos por culpa del tiempo, pero en realidad no sabemos muy bien de qué se trata. La lógica tortuosa de la resistencia al tiempo mediante la tardanza, por tanto, puede entenderse de este modo: si te ajustas totalmente al tiempo siendo puntual, el tiempo mismo, eventualmente, acabará contigo, ya que tu tiempo es finito; pero en cambio, si flirteas con él, puede que admire tu jugueteo y te permita vivir eternamente, al saber que te has dado cuenta de que el tiempo es infinito. Ni que decir tiene que esta lógica no tiene sentido alguno, pero tampoco resulta evidente que el tiempo lo tenga.
En realidad, todo lo que tenemos son días de vida. Los días son lo único que podemos vivir. Algunos son bendecidos con la posibilidad de vivir unos treinta mil días, lo que parece suficiente para una vida aceptable. Pero, sea como sea, estos días van pasando, completándose con almuerzos, momentos y encuentros variados. Raramente somos capaces de saber lo que hicimos con ellos o por qué hicimos con ellos lo que hicimos. Solemos evaluar la calidad de nuestra vida en virtud de las relaciones personales que mantenemos, nuestra contribución a la sociedad o nuestros logros personales, pero como nos recuerda la poetisa Annie Dillard: “La forma en la que pasamos nuestros días es la forma en la que pasamos nuestras vidas”.
Dicho menos poéticamente, lo que hagamos con nuestras horas determina la calidad de nuestros días. Y las horas, a su vez, dependen de los minutos, que a su vez están construidos a base de segundos, y esta reducción puede extenderse hasta llegar a los fundamentos de la realidad; solo Dios sabe adónde vamos a parar después de todo. Pensar el tiempo de esta manera acaba por marearme y me hace recordar una de mis citas literarias favoritas del escritor argentino Jorge Luis Borges: “El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego”.
La manera en que el ajedrez altera nuestra experiencia del tiempo es una de las razones decisivas de su resonancia cultural y de las simpatías que despierta. Nuestra relación con el tiempo y nuestra forma de nutrirlo determina la experiencia de nuestra libertad.10
Si la concentración es libertad, ¿qué es exactamente ser libre? En ajedrez, la parte de nosotros que resulta más radicalmente libre es el ego, la dimensión de nuestra psique vinculada al deseo, la atención y la adquisición. El ajedrez no reniega de la necesidad de las ansias egocéntricas, pero crea un lugar seguro para ellas, del mismo modo que hacen los padres con el ego de sus entrañables hijos cuando les solicitan un elogio y atención o cuando ocasionalmente quieren romper cosas porque creen que pueden. Sin embargo, todo jugador de ajedrez experimentado te dirá que sus mejores resultados son el producto de una fuente de confianza que se sitúa más allá del ego. Los momentos que los jugadores de ajedrez más desean, pero que en realidad no pueden crear por sí mismos, son aquellos en los que sublimamos nuestros deseos egoístas y los transformamos en operaciones exitosas en el tablero, olvidándonos por completo de nuestras neurosis, generadas durante varios días de arrebatos y de búsqueda de metas abstractas. En este sentido, la concentración tiene que ver con un yo que permanece íntegramente consigo mismo, sin entregarse demasiado a la acción.
Esta maniobra interna, dirigida a estar presente de manera óptima frente a la tarea que hay que realizar y, a la vez, a una distancia perfecta de nuestro yo, implica la exploración de las relaciones entre la realidad y la abstracción. Tenemos la tendencia a considerar lo abstracto como si se tratara de un proceso de disolución o disminución de la realidad, pero también puede considerarse una forma de profundizar en ella y destilarla. Hay momentos en los que necesitamos ser abstractos de alguna manera –por ejemplo, a la hora de expresar una verdad matemática–. También hay momentos en los que una perspectiva abstracta de las cosas nos ayuda a darnos cuenta de una verdad particular, como ocurre, por ejemplo, con el arte conceptual. Es precisamente cuando los problemas concretos empiezan a multiplicarse en eso que llamamos la “vida real” cuando sentimos con más vehemencia la necesidad de elevar nuestro nivel de abstracción para darle algún sentido. Un ejemplo de esto ocurre cuando el funcionamiento normal de una familia se altera porque los hijos están culpándose entre sí por haber hecho alguna cosa indebida, mientras que los padres, por su parte, se culpan mutuamente por no haber culpado a los chicos de la forma adecuada. Cada miembro familiar tiene su propia versión del asunto y de lo que cada uno de los otros miembros debería cambiar, pero nadie está realizando el esfuerzo de ver a la familia en su conjunto desde una perspectiva amplia. Esta necesidad de la abstracción es, en parte, aquello por lo que el ajedrez se parece tanto a la vida. En el mundo real generalmente luchamos por saber qué es lo que estamos haciendo, disipándose de este modo nuestra energía. En el ajedrez, debido a la claridad de nuestros propósitos y la concentración de la energía, el mundo abstracto que componen las piezas y las casillas generalmente parece más real –y no menos– que el mundo existente ahí afuera.
La calidad de esta abstracción depende de nuestra relación con la lógica profunda del juego y la legitimidad de nuestro oponente. El ajedrez nos enseña que hay constricciones y limitaciones a nuestros deseos, en parte debido a las propias reglas del juego, pero también debido a que nuestro oponente tiene los mismos derechos que nosotros. Aun así, hay cierta disonancia en el corazón mismo del juego, ya que no tenemos otra que reconocer que los deseos competitivos de nuestro oponente son válidos, pero también debemos frustrarlos para sobrevivir. Aquellos que conocen el ajedrez saben que la realidad competitiva del oponente es consustancial a nuestro amor por el juego. Nuestros encuentros con otras mentes suelen ser fugaces, casi promiscuos, pero determinan la relación con nuestra propia identidad, que a su vez incide en el carácter general de nuestra vida.
un caso único
En agosto de 2008, un señor llamado Stuart Conquest se convirtió en el nuevo campeón británico de ajedrez, finalizando el torneo con ocho puntos sobre once partidas (un punto por partida ganada, medio punto por las tablas y cero por la derrota). Stuart Conquest es un ajedrecista muy reconocido, lleno de energía, merecedor de todos los honores y pertrechado con una voz profunda y sonora. La repetición de la t fuerte de su nombre sugiere armonía, mientras que la u y la qu insinúan tendencias quijotescas latentes. Su solo nombre es suficiente para infundir miedo, como si anunciara la llegada inminente de un ejército, y deslumbra a centenares de damiselas. Desde hace bastantes años enseña ajedrez en Gibraltar, donde es una celebridad local, pero antes vivió en La Rioja, en España, donde se impregnó con discernimiento de los vinos de la zona, que vemos en las estanterías de nuestros supermercados. En el año 2008, Conquest fue el primer jugador inglés en ganar el evento en los últimos siete años.11
Stuart ganó el torneo con todo merecimiento. Su estado de forma siempre ha sido fluctuante, pero es un profesional experimentado con un estilo notable y característico. Su amplio repertorio de aperturas hace imposible la preparación contra él. En su punto álgido, en el año 2001, alcanzó el puesto número 88 en el ranking mundial. Entre algunos de los grandes hitos de su carrera se encuentra la victoria frente al excampeón mundial Mijaíl Tal en el año 1988.
Stuart hizo historia por ser la primera persona de su colegio de Hastings en lograr una plaza en la Universidad de Cambridge para estudiar Lenguas Modernas. Sin embargo, justo en aquel momento acababa de consagrarse campeón mundial para menores de dieciséis años en Argentina y estaba en todo lo alto del ajedrez, por lo que pidió un aplazamiento en la universidad. Durante ese año las cosas salieron bien en lo ajedrecístico, así que volvió a pedir un nuevo aplazamiento, y otro, y otro. A la tercera petición, la Universidad de Cambridge le dijo que, de estudiar, tendría que ser ahora o nunca, pero Stuart decidió continuar con el ajedrez en lugar de ir a la universidad.
Veinte años más tarde solicitó nuevamente una plaza para estudiar en el Trinity College de Cambridge, en esta ocasión para cursar Estudios Anglosajones, Nórdicos y Celtas. Se dirigió mediante una misiva al decano, explicándole su caso, y recibió una réplica cuya primera frase resulta memorable: “Querido mister Conquest: usted es un caso único”.
Stuart llegó a ser entrevistado en la universidad, pero finalmente no consiguió la plaza. No lo he corroborado con él, pero creo que en alguna ocasión tuvo que arrepentirse de la decisión que tomó al no aceptar la oferta de Cambridge. ¿Quién sabe si un camino mucho más convencional le habría proporcionado una vida mejor?
Stuart contactó conmigo vía e-mail antes de que diera comienzo el campeonato británico del año 2008. En su correo electrónico expresaba su desacuerdo con el formato del torneo, se congratulaba de haber resuelto fácilmente un problema de ajedrez bastante complicado y me pedía mi número de móvil, por si necesitaba mi ayuda durante el evento. Mientras leía este e-mail le comenté a Siva, mi mujer: “Estoy convencido de que Stuart va a ganar el torneo este año”.
Resulta difícil saber qué había en ese e-mail para que yo llegara a semejante conclusión, pero en el tono general del correo se percibía una mezcla de tensión, reflexión, confianza y anticipación, condiciones ideales para que surja la concentración y sea efectiva durante un torneo. Se trataba del tono de alguien consciente de sus fuerzas y limitaciones, y que estaba plenamente dispuesto para llevar a cabo aquello que más le importaba en la vida.
Una actuación equilibrada durante todo el torneo, con solo unos cuantos momentos delicados, fue suficiente para compartir el primer puesto con el gran maestro Keith Arkell, que logró la misma puntuación. Stuart preparó el desempate analizando las partidas recientes de su rival en su ordenador portátil, mientras desayunaba un McMuffin con salchichas y huevos en un McDonald’s. Fue capaz de predecir con bastante acierto la apertura que iba a jugar su rival, preparando una mejora que le permitió una excelente victoria.12
La decisión vital tomada por Stuart parece haber consistido en seguir su propio camino, en lugar de armar una vida en base a las obligaciones prospectivas de una más convencional. Este tipo de decisiones suelen catalogarse como formas de “salirse” de la normalidad, pero se tratan más bien de una de adhesión a un tipo de vida determinado. Cuando tienes el control de tu propio tiempo eres libre para tener una relación más directa con la vida, eligiendo en todo momento en qué centrar tu atención y tus preferencias en lugar de conformarse con los patrones basados en las normas culturales prevalecientes, cuyas manifestaciones más típicas son el trabajo rutinario, el hogar y la familia. Stuart y yo tenemos personalidades distintas y él es una década mayor que yo, así que ninguno de los dos podría haber vivido la vida del otro. Aun así, Stuart ha representado para mi psique, en algunos momentos, una suerte de alter ego ajedrecístico, alguien que vivía el tipo de vida aparentemente libre que yo podría haber tenido de haber continuado en la senda del ajedrez.
No obstante, sé de buena tinta (y creo que Stuart estaría de acuerdo conmigo) que nuestra implicación con el ajedrez tiene sus altibajos y, metidos de lleno en el quehacer de la libertad, se pueden llegar a sentir momentos de inquietud y dislocación. La mayoría de los ajedrecistas profesionales disponen de su tiempo, viajan y tienen numerosas amistades, pero su vida es nómada e instable en lo económico. En algunos países los jugadores de ajedrez serios reciben apoyo financiero de sponsors comerciales o de sus propios Gobiernos, pero la mayoría de los grandes maestros viven con lo justo, obteniendo sus ingresos impartiendo clases y escribiendo libros, con algún premio en metálico puntual o recibiendo una remuneración fija por jugar en ligas profesionales por equipos.
Durante varios años viajé de Londres a Birmingham para jugar en una de esas ligas. Recibía un importe fijo por fin de semana para hacer las veces de “sicario” y disputar once partidas repartidas en cinco fines de semanas, pero tenía que cubrir con ese importe mis gastos de transporte y manutención. Me consideraba afortunado porque mi compañero de equipo, el gran maestro Daniel King, solía participar en el mismo evento y se trasladaba desde un lugar cercano a donde yo vivía. Dan es una persona adulta en un mundo donde a muchos les cuesta abandonar la adolescencia. Es un jugador serio y formal, pero también divertido, carismático y un gran comunicador. Posiblemente sea el mejor comentarista de ajedrez del mundo. Está respaldado por una vida familiar plena y además toca el contrabajo en una banda local. Se trata de un modelo de madurez a seguir: su amor por el ajedrez es contagioso y encontraba en él una excelente compañía. Pero, a decir verdad, mi motivación principal para pasar dos horas viajando en coche con él era que, de este modo, no tenía que gastarme unas 40 libras en el tren. Semejante cantidad de dinero no resultaba decisiva en absoluto, pero sentía como un logro el hecho de no gastar cuando no había necesidad para ello –en aquel momento, ahorrar era una parte del juego de la vida–. Después de unos cuantos viajes, en respuesta a un e-mail en el que le preguntaba si manteníamos el mismo acuerdo de antes, Dan me respondió: “Si no es molestia, en esta ocasión prefiero ir solo. Quiero mantener mi cabeza despejada antes de la partida”. En su momento esta respuesta me dolió e incluso me dejó consternado, pero ahora, viéndolo desde la perspectiva de un adulto con hijos y con muy poco tiempo para estar a solas, admiro la decisión. Quizá di esos viajes por sentado, o tal vez hablaba demasiado en el coche. Es probable, también, que la decisión no fuera por un tema personal. En cualquier caso, aprendí a respetar a mis conocidos y a tener conciencia de sus límites. La concentración también consiste en decir no, y lo mismo ocurre con la libertad bien entendida.
secretos a voces
A finales del año 2008 todo el mundo hablaba de un secreto a voces en el mundo del ajedrez. Se sabía que durante casi un año entero el decimotercer campeón mundial, Garri Kaspárov, había entrenado a Hikaru Nakamura, el jugador número uno de Estados Unidos por aquel entonces, y uno de los mejores ajedrecistas del mundo. Kaspárov estaba retirado formalmente, pero, tras haber permanecido en la élite del ajedrez durante dos décadas, era una de las leyendas vivas del ajedrez y siguen siendo muy conocidas y temidas sus profundas preparaciones en la fase de la apertura, lo que le permitía lograr excelentes posiciones al comienzo de la partida. Jugar contra Kaspárov equivalía en muchas ocasiones a esperar el momento en que ibas a ser atacado con un arma oculta, o “atracado en plena calle”, como dijo un conocido gran maestro islandés.
Kaspárov y Nakamura decidieron no “confirmar ni desmentir” los rumores, y por ello la colaboración entre ambos fue más potente: era una sospecha más que un hecho plenamente conocido. Como revelan las mejores películas de terror, lo que nos asusta por encima de todas las cosas es nuestra propia imaginación. Cuando sabes que te estás enfrentando a una de las preparaciones de Kaspárov, puedes prepararte para un desafío formidable, pero cuando sientes que podrías estar enfrentándote a semejante preparación, es difícil saber qué tipo de respuesta psicológica hay que implementar. El secreto a voces se confirmó pocos meses después y fue una suerte de alivio para los oponentes de Nakamura saber a ciencia cierta lo que previamente sospechaban. Kaspárov y Nakamura habían dejado de trabajar conjuntamente unos meses antes.
Los secretos a voces son un fenómeno bastante profundo que revela un rasgo fundamental de la naturaleza social de la cognición humana, así como de nuestra capacidad de ocultar cosas, tanto a nosotros mismos como a otras personas. El científico cognitivo Marvin Minsky sostiene que “no podemos pensar el pensamiento sin la convicción de que el pensamiento siempre versa sobre algo”. Esta afirmación es útil para explicar por qué el ajedrez es usado frecuentemente para experimentos en psicología cognitiva, ya que se trata de un entorno intelectual relativamente controlado y contenido que ayuda a centrarse en el proceso de pensamiento como tal –no solo en pensar, sino en pensar acerca del pensamiento, donde el ajedrez juega el rol protagonista en cuanto que aquello sobre lo que pensamos–.
No obstante, pienso que los secretos a voces son un punto de partida aún más determinante para indagar sobre la naturaleza del pensamiento. Solemos estar convencidos de que sabemos qué es lo que conocemos y lo que no. Sin embargo, hay situaciones en las que lo importante es saber lo que otros saben o, más aún, saber lo que otros creen saber acerca de lo que un tercero sabe. Esta experiencia de intentar mantener perspectivas múltiples en la cabeza, y solo entonces pensar de manera productiva sin dejar nada fuera del tintero, es una forma exquisita de tortura; curiosamente, hay gente que la disfruta muchísimo.
En psicología existe la noción de “carga psicológica” para referirse al número de ítems acerca de los que podemos pensar en un mismo momento. En los años cincuenta, el número promedio era de “siete, más o menos dos”, y de ahí que la mayoría de los números de teléfono tuviesen seis o siete cifras antes de que fueran desbancados por completo por nuestros móviles. Mediante el procedimiento de la “fragmentación” podemos mejorar en esta habilidad, ya que podemos comprimir grupos extensos de ideas en paquetes de significado. Así es como intentamos recordar, por ejemplo, nuestro propio número de teléfono, recitándolo de esa forma tan particular con fragmentos divididos. De manera similar, en ajedrez, una posición en la que el rey está enrocado está conformada por cinco elementos (el rey, la torre y tres peones), pero para un jugador de ajedrez experimentado, el enroque es procesado como un fragmento compacto. Sin embargo, lo que podemos aprender del ajedrez no es tanto cómo percibimos –en este caso, una posición–, sino la experiencia de las idas y venidas de la concentración. Reconstruimos progresivamente nuestra comprensión a medida que vamos examinando el mismo conjunto de cosas. Mientras tanto, en paralelo, acomodamos nuevas cosas sin que todo el proceso de pensamiento colapse en el intento. Para concentrarnos adecuadamente necesitamos esta suerte de resiliencia, ya que de otro modo estaríamos regresando continuamente al principio del proceso de pensamiento y no iríamos a ninguna parte.
Este desafío se pone de manifiesto en un rompecabezas lógico que me encanta y que aprendí de John Hawthorne, filósofo de la mente. Se nos dice que hay tres personas en una isla cuyas caras son todas azules. La situación es irreal, pero suspendamos nuestra incredulidad, olvidemos el sentido común y hagamos las veces de Sherlock Holmes.
La situación en la isla es un tanto delicada. Los tres hombres de rostro azulado conviven diariamente y se miran entre sí, pero ninguno de ellos sabe cuál es el color de su rostro. Todos saben que puede ser azul o rojo, pero si alguno de los tres descubre el color exacto de su cara, tiene que acabar con su vida con un disparo al llegar la medianoche. Estas son las reglas; un poco retorcidas, lo sé, pero al menos son bastante claras y no dejan lugar a dudas.
A los habitantes de la isla hablar de manera descuidada puede costarles la vida, así que no se dirigen la palabra. También se cuidan de no ver su propio reflejo. No obstante, a pesar de la presión y del ambiente tan tenso, conviven en una dichosa ignorancia durante varios años. Pero en una de estas un turista escocés llamado Jim llega a la isla, procedente de Glasgow. Jim eligió esta isla debido a que estaba intentando superar la crisis de los cuarenta y no quería soportar el tedio de otras vacaciones veraniegas en España.
Jim no era antropólogo de profesión, sino contable, y después de pasar unos cuantos días con los nativos no pudo aguantar la tensión y sintió la incontrolable urgencia de soltar una de esas ocurrencias tan típicas de los escoceses de la zona oeste. A su favor, hay que decir que lo que Jim les comentó a los tres nativos era algo que, según pensaba, ellos ya sabían. Una vez subido en su embarcación de regreso, Jim les dijo: “Que sepáis que al menos uno de ustedes tiene la cara de color azul”. Después de decir esto abandonó la isla, rumbo a Glasgow.
Ni aquella noche ni la siguiente, sino la tercera, los tres hombres se dispararon a sí mismos. Y ahora vienen las preguntas. La primera cuestión es ¿por qué?, y la segunda es ¿qué fue lo que añadió la broma de Jim y que los habitantes de la isla no sabían hasta ese momento? Muchos intuyen la respuesta a la primera pregunta mucho antes de ser capaces de dar una respuesta a la segunda. Si el lector desea resolver el acertijo por sí mismo, puede saltarse los siguientes párrafos.
La respuesta es de naturaleza epistemológica. Está relacionada con la naturaleza del conocimiento en general y la diferencia fundamental entre conocimiento público y privado. Para resolver el problema del color de los rostros tenemos que comprender la naturaleza social y estructural del conocimiento: ¿quién sabe qué?, ¿acerca de quiénes?, ¿cómo ese conocimiento puede transmitirse por sí mismo o modificarse una vez que se comparte? También es necesario concentrarse y pensar de manera productiva, provocando la aparición de pensamientos de manera proactiva sin esperar a que surjan voluntariamente. En este sentido, el acertijo me recuerda a la forma de pensar de los ajedrecistas: nos acercamos poco a poco a la decisión final gracias a pequeñas decisiones progresivas.
Un paso bastante útil para resolver el acertijo es intentar adivinar cuál es el propósito de cada uno de sus elementos, por ejemplo, preguntándonos si existiría alguna diferencia en que la información hubiese sido escuchada por cada uno de los nativos por separado, cosa que habría sido relevante. De ser así, nada habría cambiado para los habitantes de la isla, y de ahí que el hecho de haber escuchado juntos la información resulte crucial. Esta apreciación es fascinante, ya que nos recuerda que algo tan objetivo como el significado de la información básica o factual no es independiente del contexto.
También resulta útil pensar qué hubiese ocurrido hipotéticamente con el mismo comentario de Jim en caso de que en la isla solo hubiese dos personas. En un escenario así, sabiendo que, como mínimo, uno de ellos tiene la cara azul, se mirarían entre sí, y como no pasaría nada esa noche, entonces se darían cuenta de que la otra persona no ha visto una cara roja, ya que de lo contrario se habrían pegado un tiro. La misma lógica se puede aplicar desde la óptica de la otra persona, lo que significa que, como los dos tienen la cara azul, ambos se pegarán un tiro en la segunda noche, al reconocer el color de sus caras. El desafío es bastante más complejo con tres personas, básicamente debido a nuestra capacidad mental limitada, pero puede aplicarse la misma lógica.
La nueva información que aparece tras el comentario de Jim tiene la siguiente forma lógica: “A sabe que B sabe que C sabe que al menos una persona tiene el rostro de color azul (donde las tres perspectivas son intercambiables)”. Antes de que llegara el turista, A solo sabía que B sabía, pero no sabía nada acerca del conocimiento de B acerca de C. En una primera instancia no está claro cómo de importante es este añadido, pero cambia la situación hasta el punto de tener consecuencias mortales; la cuestión contrafáctica (“si yo tuviese la cara roja, ¿qué pasaría?”) tiene de repente una respuesta distinta. Para que algo “ocurriese” la primera noche, o de no ocurrir nada (cosa que sería también significativa), alguien tendría que pensar que algún otro ha pensado que un tercero ha visto dos caras rojas, ya que esta es la única forma de que alguno de ellos pueda imaginar que otro se pegue un tiro esa noche.
La disparidad entre el hecho bruto de que las tres caras son azules, y la necesidad hipotética de que uno de ellos, a pesar de ver dos caras azules, aun así pueda imaginar que otro de ellos pueda creer que hay dos caras rojas, es lo que hace que este problema sea tan difícil. Lo que ocurre es que A puede pensar que él tiene la cara roja, imaginar que B puede pensar que es él quien la tiene de este color y entonces que B, sabiendo que C sabe que como mínimo uno tiene la cara azul, pueda entonces concluir que su cara es azul y entonces matarse a sí mismo. Una forma sencilla de ver esto es que si yo tuviese la cara roja sería descartado de la consideración por parte de los otros sobre la nueva cuestión de quién tiene la cara azul, desapareciendo el escenario de la segunda persona. En este caso los tres personajes quedarían a la espera de la resolución del escenario de la segunda persona la segunda noche, y cuando no pasara nada, entonces los tres concluirían que ninguno de ellos puede tener la cara roja, luego los tres la tienen azul.
Este acertijo constituye un punto de referencia muy útil para contrastar estilos de pensamiento e inclinaciones cognitivas diversas. Algunos se aferran inmediatamente a las reglas y a la estructura lógica y analítica que atraviesa el problema, mientras que otros no pueden dejar de lado el contexto bizarro y macabro y asumen que en el problema debe existir algún truco escondido a algún tipo de alegoría psicológica. Pero ¿por qué son sus caras azules?, ¿y qué hacen, para empezar, en esa isla?, ¿de veras que podían hablar entre sí? Otros sienten que la lógica está en plena ebullición dentro del problema y pueden rápidamente exponer detalles extraños; se obsesionan con la lógica interna y encuentran muy difícil pensar en alguna otra cosa. Quienes encuentran la trama y el planteamiento absurdos e imposibles pueden llegar a considerar el trasfondo lógico como una cuestión gratuita y tediosa y solo están felices si la olvidan por completo. Ninguna de las dos reacciones es incorrecta.
El acertijo es totalmente fascinante y vivificador, pero también es una pérdida de tiempo absurda. Algo parecido podría decirse del ajedrez. De hecho, tres escritores distinguidos despreciaron sucintamente el valor de esta actividad. Sir Walter Scott catalogó el ajedrez como un “triste desgaste para el cerebro”, George Bernard Shaw dijo que el ajedrez era “un recurso ridículo para hacer creer a los vagos que están haciendo algo realmente inteligente” y Raymond Chandler llegó aún más lejos: “El ajedrez es el mayor desperdicio de inteligencia humana después de la publicidad”.
No estoy de acuerdo con estas afirmaciones, pero aun así escuecen un poco porque hay algo de verdad en ellas. No me arrepiento de ni uno de los segundos que he pasado jugando al ajedrez. Si de algo me retracto es de no haber jugado más cuando era lo suficientemente bueno como llegar a ser aún mejor. La mayoría de los momentos que pasé en un tablero de ajedrez fueron apasionantes y llenos de vitalidad, y aquellos que no lo fueron tanto resultaron necesarios para darle sentido a lo que estaba haciendo; los tonos mayores necesitan de los menores, el goce está íntimamente ligado al dolor, la luz produce sombras. La experiencia de la concentración es tan intensa y la batalla ajedrecística tan significativa, que llegas a sentirte plenamente vivo. Así que, francamente, queridos señores Scott, Shaw y Chandler, ¿saben ustedes lo que dicen? Al contrario que ustedes con sus pseudovaloraciones, nadie pretende ser más inteligente por jugar al ajedrez. ¿Cuánto tiempo han dedicado a estar delante de un tablero? Prueben a dedicar centenares de horas a pensar en un ambiente competitivo; después de hacer algo así, dudo seriamente que sigan creyendo lo que dicen.
El ajedrez no es una pérdida de tiempo, pero el tiempo es escaso y hay muchas más cosas en la vida. Si entendemos la concentración no solo como la puesta en práctica de la libertad positiva, sino también como una forma de desarrollarla, la cuestión que se abre entonces es cuánto tiempo deberíamos dedicar a actividades tales como el ajedrez. Este juego estimula la vida y es a la vez parte de ella, pero no posee la sensualidad y la plenitud del mundo que está más allá de sus fronteras. Dejando a un lado el caso de los campeones mundiales en potencia, el juego puede y debe estimularnos para lograr una vida plena del mismo modo que un entrenamiento enfocado al desarrollo de sí mismo y el autoconocimiento, poniéndonos a punto no solo para la próxima partida, sino para la vida que se juega más allá del tablero. En esa vida situada más allá del ajedrez, también somos valorados, puestos a prueba y necesarios, tal vez en mayor medida de lo que pensamos.
realizando las preguntas pertinentes
Érase una vez un niño de tres años, mi hijo Kailash, que quería escuchar de nuevo la historia de Jack y las habichuelas mágicas. Le gustaban mucho los cuentos y no se dormía fácilmente, así que me dispuse a relatar con cierta prisa la historia de estas inverosímiles habichuelas, cómo brotaron repentinamente y de qué forma el joven Jack trepó por ellas hasta llegar a un castillo lejano, para salir de allí con un tesoro bajo el brazo, perseguido por un ogro jadeante y anglófobo: “Fee, fi, fo, fum, huelo la sangre de un inglés”.
Mientras daba lo mejor de mí mismo para condenar la violencia del ogro, o tal vez para inculcar mi prejuicio contra la gente de alta estatura, relaté cómo Jack fue capaz de alcanzar rápidamente un hacha para cortar de raíz la mata de las habichuelas. Cuando le conté a Kailash que el pobre ogro cayó al suelo “y quedó dormido durante cien años”, tuve suerte de que no me preguntara qué significaba eso exactamente. No obstante, me quedé pasmado por una pregunta distinta: “¿Y qué ocurrió con lo alto del castillo cuando Jack cortó la enredadera de las habichuelas, papá?”.
Lo felicité por una pregunta tan buena, le dije que pensaría la respuesta durante toda la noche y que al día siguiente se la diría. Tuve la fortuna de que se le olvidara la pregunta.
Aún no sé cuál es la respuesta. Tal vez el castillo sea una propiedad emergente de las habichuelas que muere en cuanto estas desaparecen. Puede que se trate de una entidad independiente, y las ramas de las habichuelas, tan solo una curiosa forma de llegar hasta él. O quizá no sea más que un cuento y no deberíamos tomar la pregunta demasiado en serio. Pero me encanta ese tipo de espíritu investigador. Por supuesto, las preguntas de los niños pueden ser interminables e irritantes para cualquiera, pero esos momentos de desbarajuste en los que lo familiar se transforma en algo desconcertante son uno de los regalos más preciados que tiene ser padre.
Hay distintas maneras de abordar el asunto del valor educativo del ajedrez, pero si tuviera que resumirlas en una sola palabra esta sería probablemente preguntas. Si me permitieran tres palabras, entonces diría que se trata de preguntas sobre relaciones. Tal y como la escritora Marina Benjamin dijo una vez, hacer una pregunta es invertir en atención y jugársela con una respuesta, y este es uno de los grandes regalos que brinda el ajedrez: dejas de ser un receptor pasivo de información y te conviertes en un aprendiz activo. Se trata de una experiencia realmente gratificante.
Jugar una partida de ajedrez equivale a cuestionar continuamente al oponente a la vez que se responden las preguntas que él nos realiza a nosotros. Las pequeñas preguntas se encuadran dentro de otras más grandes. A medida que vas mejorando en el juego eres capaz de enfocar la atención rápidamente en las importantes. Intuyes que determinadas preguntas son las importantes debido a que se dirigen hacia la ambigüedad conceptual que mantiene activa tu atención. La cuestión general para responder durante una partida de ajedrez es ¿cómo puedo dar jaque mate al rey rival?, pero las cuestiones recurrentes que nos ayudan a responder la cuestión mayor son tales como: ¿qué estoy intentando lograr aquí?, ¿qué pasa si hago tal cosa o tal otra?, ¿qué hago ahora?, ¿cómo responderá a esto?, ¿qué quiere ese caballo?
El antifilósofo Friedrich Nietzsche vio mejor que nadie cuál es la clave de la acción de preguntar: “Tan solo escuchamos aquellas preguntas a las que podemos responder”. El valor educativo del ajedrez radica en que hace del preguntar un acto reflejo; llegar a ser mejor jugador de ajedrez consiste en lograr que tus preguntas sean cada vez más ricas y pertinentes. Gran parte del desarrollo en ajedrez está relacionado con cultivar la inclinación de reconsiderar las jugadas de una forma más inquisitiva de lo que se suele hacer, pero este esfuerzo depende de que estés lo suficientemente concentrado. La lección para la vida que nos brinda el ajedrez suele relacionarse con la capacidad de adelantarnos a las intenciones del rival, pero creo que este objetivo nos empuja a nosotros mismos a ir más allá de nuestra zona de confort cognitiva, de cuestionar el lugar en el que, de manera natural, queremos dejar de pensar: ¿esto es lo que hay?, ¿no hay nada más que descubrir aquí?
La mayoría de los estudios acerca del pensamiento ajedrecístico versan sobre la idea de la maestría y se centran sobre todo en el asunto de la percepción; estudian la capacidad visual de ver una posición, pero no abordan el pensamiento entendido como un proceso productivo. La habilidad ajedrecística descansa sobre la capacidad de advertir patrones continuamente y reconocerlos en contextos relativos a ellos. Los patrones son el material bruto del proceso de fragmentación cognitiva, son constelaciones de piezas que gradualmente vamos comprendiendo a modo de elementos competitivamente significativos. En algunas ocasiones se trata de una estructura de peones determinada, en otros casos de una casilla en concreto y algunas veces consiste en la relación entre distintas piezas. En la mayoría de las partidas se combinan todos esos elementos y alguno más; a medida que mejoras en ajedrez, aumenta tu capacidad para experimentar la posición en su totalidad, como si se tratara de un patrón singular.
Reconocer patrones es el rasgo característico de cualquier conocimiento experto. Por ejemplo, cuando un guardaespaldas evalúa el riesgo dinámico de una situación de cara a proteger a una figura importante de una posible agresión, tiene que tomar en consideración una serie de patrones; factores tales como la visibilidad, la movilidad, la densidad del público o las condiciones climáticas. Si el patrón general que surge de la combinación de todos estos micropatrones apunta a una situación de riesgo, por razones que no siempre pueden predecirse con exactitud, se tomará una decisión determinada, por ejemplo, tomar una entrada alternativa o buscar una ruta más larga pero segura.
Sin embargo, el ajedrez en concreto puede enseñarnos algo específico acerca del cómo de la concentración; más exactamente, cómo dirigimos la atención hacia los asuntos pertinentes y con la intensidad apropiada durante varias horas. En la práctica, y con independencia de nuestras habilidades, la concentración va y viene, se despliega o se colapsa, o construye algo solo para derribarlo al instante, debido a que hay un límite con respecto al número de cosas que podemos mantener activas en nuestra cabeza en cada momento, como vimos con el problema de las caras azules. Los ajedrecistas se dirigen continuamente hacia el límite máximo de elementos para tener en cuenta, de manera rítmica y como si se tratara de un oleaje. Los jugadores fuertes son capaces de ver una mayor cantidad de patrones, debido a que gracias a cientos de horas de aprendizaje han logrado ser competentes a la hora de saber qué es lo que hay que conectar y qué hay que mantener separado.
En posiciones difíciles, contra oponentes respetables, el trabajo de pensamiento es algunas veces muy extenuante y no alcanzamos siempre a mantener todas las ideas en pie. Durante el desarrollo de una partida, por un tiempo nos manejamos en ella como si estuviésemos conduciendo un automóvil de manera más o menos automática, como si se tratara de nuestra segunda naturaleza. Pero en una de estas, surgen nuevas posibilidades inesperadas ante nosotros, como si se tratara de un pelotón de bicicletas que irrumpen repentinamente en la carretera, y entonces no tenemos más remedio que volver a conducir de manera consciente. En esos momentos, el edificio de pensamiento que veníamos construyendo amenaza con derribarse. Si no tenemos cuidado, podemos desperdiciar demasiados minutos en ese estado de irresolución perpetua, en el que andamos esforzándonos al máximo pero no encontramos una respuesta a lo que está ocurriendo, debido a que en la posición se da un exceso de significado que nuestra mente, simplemente, no puede procesar. Una oleada de pensamientos llega hasta la orilla de la atención, moviendo una determinada masa de agua, y entonces choca con ella y el proceso sigue adelante. Algunas veces sabemos lo que hemos visto, pero en otras ocasiones la ola nos pasa por arriba y somos arrastrados bien lejos de la orilla.
En su versión naif, el pensamiento es una actividad representacional: lo que haríamos cuando pensamos sería construir imágenes en nuestra mente de lo que está ocurriendo en la posición –algo parecido a tomar una serie de fotografías y después analizarlas una a una–, pero no pensamos de este modo. Si alguien nos dice que hay un gato en un árbol, al momento sabemos de qué se trata sin necesidad de saber si, por ejemplo, el gato es persa o siamés, o si el árbol es de hoja caduca o perenne. La falta de estos detalles no nos impide generar automáticamente ideas acerca de cómo el gato llegó hasta allí arriba o cómo podría ingeniárselas para bajar.
De manera análoga, si le preguntásemos a un gran maestro acerca del tablero de ajedrez que tiene en su cabeza, nos daríamos cuenta de que no tiene ni un tamaño ni un color específico. De lo que disponemos es de un sentido implícito de las reglas del juego, de las relaciones entre las piezas y de los propósitos estratégicos predominantes. Aprendemos estas cosas del mismo modo en que aprendemos hablar y caminar; estos aspectos del pensamiento constituyen nuestra segunda naturaleza y operan más o menos inconscientemente, a la espera de ese momento en que sentimos, en nuestro propio cuerpo, que ya estamos listos para tomar una decisión. Cuanto más fuerte es el jugador, más abstractas serán sus imágenes visuales. Al igual que la fluidez en un idioma se consigue cuando lo hablamos sin ser conscientes de que lo estamos haciendo, la maestría en ajedrez consiste en no tener que esforzarse para imaginar una posición determinada en nuestra mente. Los ojos de nuestra mente no son ciegos, vemos algo –la entidad mental conocida como imagen eidética–, pero es cualitativamente distinto a lo que vemos en el tablero.
Vladimir Nabokov entendió bastante bien este asunto, describiéndolo de manera evocadora en La defensa desde la perspectiva del gran maestro protagonista, Luzhin:
Encontraba en ello un profundo placer, no tenía que tratar con piezas visibles, audibles ni palpables, que por la singularidad de su forma y la textura de la madera le causaban permanente desazón, aparte de que las veía tan solo como la burda envoltura mortal de las exquisitas e invisibles fuerzas del ajedrez. Cuando jugaba a ciegas era capaz de sentir esas diversas fuerzas en su pureza original. No contemplaba entonces las talladas crines de los caballos ni las cabezas brillantes de los peones, pero sentía con toda claridad que esta o aquella casilla imaginaria estaba ocupada por una fuerza definida y concentrada, de modo que le era posible concebir el movimiento de una pieza como una descarga, una sacudida o el fulgor de un relámpago, y el tablero entero de ajedrez se imantaba de tensión, y sobre esa tensión él ejercía un dominio total, concentrando aquí y liberando allá toda la energía eléctrica.
¿Por qué es importante entender el pensamiento de este modo? En mi trabajo como director de una fundación para el cambio social, así como en mi tarea de filósofo de políticas públicas, he llegado al convencimiento de que los problemas mundiales más desafiantes son, en última instancia, problemas de pensamiento. Muchos de los complejos asuntos de nuestro día a día y del mundo no pueden ser debidamente comprendidos o experimentados a no ser que consideremos simultáneamente varias ideas y formas de pensar. Sin embargo, si lo único que somos capaces de hacer es defender estas ideas sin más, en realidad no seremos capaces ni de pensar con ellas ni sobre de ellas; seremos esos pensamientos, pero en realidad no los tendremos. El físico y filósofo David Bohm describió este reto del siguiente modo:
Según la asunción tácita general, el pensamiento nos dice cómo son las cosas, pero nada más; es cosa ‘tuya’ decidir qué hacer con esa información. Pero me gustaría sostener que, en realidad, no decidimos qué hacer con la información, sino que la información es la que toma el control de nuestras acciones, la que nos dirige. El pensamiento te maneja a ti, pero, a su
vez, te ofrece la falsa información de que eres tú el que lo está manejando, que eres el único que controla tu pensamiento, cuando en realidad es el pensamiento el que nos controla a cada uno de todos nosotros.13
Bohm alude a nuestra necesidad de mejorar en nuestra comprensión del pensamiento sin ser manejados por el pensamiento mismo; se trata de encontrar una perspectiva con independencia del sistema de hechos, asociaciones y formas lingüísticas que determinan nuestra idea de lo que está ocurriendo. La esencia del desafío al que se enfrenta nuestro pensamiento radica en el hecho de que, hoy día, los problemas del mundo están profundamente interconectados, pero nuestras formas de conocimiento y de acción son fragmentarias. Esto es así debido, en parte, a que no estamos entrenados para pensar cómo las cosas se conectan entre sí desde nuestra juventud. En todo caso, esta inclinación se adquiere en otro lugar, lejos del nuestro. El progreso académico, de hecho, se basa en la especialización, no en la integración.
Para realizar una buena jugada en el tablero necesitas saber qué está pasando en el flanco de rey, en el de dama y en el centro; hay que atender de cerca a cada una de las piezas, a las batallas estratégicas que se están dando y a cualquier golpe táctico. Además, tenemos que ser capaces de considerar conjuntamente toda esta serie de detalles de la posición y así realizar una evaluación propia de lo que está pasando. Ocurre lo mismo, por ejemplo, en biología, química, física, economía, psicología, política, sociología, filosofía o teología; se trata de formas distintas de pensar la misma posición –la vida– y necesitamos urgentemente considerarlas de manera conjunta.
El ajedrez me enseñó que, para realizar buenas jugadas, es necesario considerar la posición como un todo, en toda su efervescencia dinámica, pero también aprendí gracias a él que es imposible pensar en todas las posibilidades al mismo tiempo. Al comienzo del siglo xxi, la posición a la que tenemos que enfrentarnos como especie implica cuestiones tales como, por ejemplo, qué hacer para prevenir el desempleo masivo en la era de la inteligencia artificial y la robótica, proteger la verdad en una época en que la mentira es más divertida y se transmite con mayor rapidez, fortalecer la democracia en tiempos de alienación política o confrontar de manera colectiva nuestra crisis ecológica en un mundo en el que el crecimiento de la economía intensiva sigue siendo el objetivo político prioritario. Todos estos asuntos problemáticos, y muchos más, están conectados entre sí; se manifiestan a modo de patrones en una posición concebida como un todo, y la forma en la que seamos capaces de lidiar con ellos depende de nuestras formas de pensar, percibir y conocer. Hacemos todo lo que podemos para abordar estos asuntos, pero sin realizar un esfuerzo concertado para ver cómo surgen mutuamente y se constituyen entre sí. Nunca realizaremos semejante tarea si partimos desde una perspectiva en la que vemos cada uno de los problemas como un asunto discreto, cifrado de una forma determinada y que solo puede ser analizado por una disciplina especializada en ello. Einstein tenía razón cuando dijo que no podemos resolver nuestros problemas utilizando los mismos modos de pensamiento que los causaron.14
elaborar planes
Suele decirse que no planeamos equivocarnos, sino que nos equivocamos en los planteamientos, pero esto es un poco simplista. La planificación tiene su lugar. Algunas veces fallamos a pesar de los planes que elaboramos y en otras ocasiones por culpa de ellos; también pasa que por momentos tenemos éxito gracias a nuestros planes, pero no del modo en que esperábamos.
La película del año 1958 titulada El albergue de la sexta felicidad está basada en la historia real de Gladys Aylward, una empleada doméstica británica que se marchó sola a China en los años treinta para hacerse misionera. En el momento álgido de la película, logra salvar heroicamente a un centenar de niños llevándolos hasta una montaña. El coronel Lin Nan, un oficial chino, se enamora de Gladys, pero su amor entra en contradicción con su sentido del deber. Cuando un viejo mandarín de la localidad le pregunta a Lin Nan por qué terminó inclinándose a favor del deber, el coronel le respondió, con arrepentimiento, que su vida ya estaba planeada de antemano. El mandarín le replicó diciéndole que una vida planificada es una vida clausurada, y que dure lo que dure, no puede ser vivida.
Hay un dicho judío que capta la idea de que la calidad de vida radica en su inherente imprevisibilidad: “El hombre propone, pero Dios se ríe”. Esta afirmación puede entenderse desde el punto de vista filosófico o religioso, pero no estoy seguro de cuál es preferible. Cuando tenía once años, no planeé conscientemente que el ajedrez iba a ser gran parte de mi futuro, pero sí que puedo trazar mi desarrollo en ajedrez tomando como punto de partida aquel día en que llegó a mi casa de Aberdeen un paquete de libros de ajedrez de la editorial Batsford, equivalente a unas 200 libras. Se trataba del premio que obtuve por resolver correctamente una serie de ejercicios de ajedrez, y también porque mi nombre fue el primero que salió de un gorro en un sorteo en Londres. Puede decirse que este regalo no fue más que un golpe de suerte, pero, incluso hoy día, yo no lo siento así. Tres décadas después de aquel momento clave, me parece que se trató más de un acto de la providencia que de la suerte, como si supusiera que iba a ocurrir, aunque no puedo explicar correctamente esta sensación.
Cuando abrí las cajas en mi habitación, uno de los libros me llamó la atención más que el resto. Estaba encuadernado con tapas blandas de color escarlata y traía en la portada la fotografía de un señor con un bigote imponente. El título, escrito con letras gruesas y en negrita para resaltar la importancia, rezaba así: Las mejores partidas de Alekhine. Alexander Alekhine fue el cuarto campeón del mundo y tuvo una vida bastante convulsa. Conservó el título durante gran parte del segundo cuarto del siglo xx (1927-1935, 1937-1946). El mamotreto con sus partidas siempre estaba ahí, presente, exigiendo sigilosamente ser abierto. Recuerdo que temía por su integridad siempre que lo estudiaba, debido a que su grueso lomo estaba resquebrajado. Era como si su autor fuese a increparme por estropear su colección de partidas.
Alekhine vivió las dos guerras mundiales, estuvo casado en tres ocasiones, vivió en países invadidos tanto por los nazis (Francia) como por los bolcheviques (Rusia), escribió una tesis doctoral acerca del sistema de prisiones chino y murió en Portugal, bajo extrañas circunstancias, después de ingerir un pequeño pedazo de carne en mal estado. Parece que murió atragantado, pero algunos historiadores creen que la comida fue colocada en la garganta de Alekhine después de que fuera asesinado tal vez por agentes soviéticos (para quienes este había traicionado a su patria) o franceses (para quienes era un supuesto colaborador de los nazis). Portugal fue un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial y la tensa posguerra, y es comprensible que las autoridades portuguesas prefirieran no implicarse en semejante controversia.
Una descripción más detallada de la vida y muerte de Alekhine excede la temática de este libro, pero en julio del año 1944 envió la siguiente reflexión, con tintes de arrepentimiento, al periodista y jugador de ajedrez Juan Fernández Rúa:
La mejor parte de mi vida se ha esfumado entre dos guerras mundiales que han dejado Europa totalmente desolada. Los dos conflictos me han dejado arruinado, pero con una diferencia entre ambas: al final de la primera tenía veintiséis años y un entusiasmo ilimitado, cosa que no volví a tener nunca más. Si, en alguna ocasión, escribiera mis memorias
–lo que es muy posible– la gente se daría cuenta de que el ajedrez ha sido un asunto menor en mi vida. Me dio la oportunidad de dar rienda suelta a la ambición y, al mismo tiempo, de convencerme de su futilidad. Hoy día, continúo jugando al ajedrez tan solo porque ocupa mi mente y me mantiene alejado de los recuerdos y la melancolía.
En el año 1946, aun siendo campeón del mundo, y justo después de saber que se había reunido el dinero necesario para defender su corona en Inglaterra, Alekhine falleció (o quizá fue asesinado), empobrecido y solo, tan solo con un tablero y unas piezas delante de él. La guerra, por su parte, causó directa o indirectamente un millón de bajas.
Lo que aprendí de aquel voluminoso libro rojo con las partidas de Alekhine fue profundo y sustancial; Alekhine era capaz de prever con muchas jugadas de antelación una posición determinada y sus partidas eran ilustrativas y ricas en contenido conceptual. Había absorbido todo el conocimiento ajedrecístico existente en su momento y lo había llevado un poco más allá. Se trataba de un jugador muy completo, sin preferencias acusadas o debilidades destacables. Alekhine solía decir que un gran maestro en ajedrez necesitaba ser “una combinación de bestia de presa y de monje”. Tiene que ser agresivo, pero el fuego siempre debe estar bajo control. Necesitamos reflexionar y concentrarnos, pero también es necesaria la voluntad de ganar.
Comencé a sentir en mis propias carnes esta idea en torno al año 1990, en una casa de un suburbio de Glasgow, donde, con otros chicos preadolescentes, estaba sentado una tarde junto a nuestro gurú ajedrecístico, Ian Swan. Ian es profesor de profesión y uno de los jugadores de ataque más peligrosos de Escocia, pero aquella tarde intentaba que nos entusiasmáramos analizando lo que a primera vista parecía un final de partida bastante aburrido. Un final es una posición donde el material de ambos bandos está equilibrado, hay pocas piezas en el tablero y muy poco contacto directo entre ellas. En aquel momento no existía la tensión competitiva o intelectual necesaria para que nos sintiéramos especialmente emocionados por una posición.
Cada uno de los bandos disponía tan solo de un alfil de casillas negras y dos torres, además de tres peones en cada uno de los flancos distribuidos de forma un tanto asimétrica. Cuando Ian nos dijo que formuláramos el plan ganador para las negras, miré incrédulo a cada uno de los compañeros; ninguno de nosotros acertó a encontrar algo significativo en todo aquello. Como suele ocurrir frecuentemente en la vida, nuestra imaginación se encontraba bloqueada debido a la convicción de que todo aquello era un aburrimiento. En ese momento, no éramos ni bestias de caza ni monjes.
La posición pertenecía a una partida entre Eugene A. Znosko Borovsky y Alexander Alekhine, jugada en París en el año 1933, y nunca olvidaré cómo aquella posición seca y tablífera15 se vio revitalizada gracias a la fuerza de voluntad orquestada por Alekhine. Casi de la nada, el monje ideó el elaborado plan de juego que, supuestamente, nosotros debíamos haber encontrado, mientras que la bestia de presa lo ejecutó con total precisión.
La “acción en ciernes” implicaba ideas misteriosas tales como “cambiar solo un par de torres”, “ubicar el rey en el lugar donde tenemos ventaja”, “avanzar el peón de torre aislado para cambiarlo por otro peón”, “crear debilidades en la posición del rival”, “ganar espacio en el flanco de dama” y, solo entonces, ganar en base al “principio de las dos debilidades”. Esta última idea resultaba novedosa para nosotros en aquel momento, pero consiste básicamente en sobrecargar la defensa del oponente en un sector del tablero y, solo entonces, atacar en el otro flanco gracias a nuestra mayor movilidad. Por regla general, el bando defensor queda atado a la defensa de ciertas piezas o casillas, lo que provoca que las fuerzas defensivas sean menores que las de ataque.
Las ideas de Alekhine en aquella partida no eran de ningún modo suficientes para ganar la partida frente a la mejor oposición objetiva. La posición estaba equilibrada y llena de recursos defensivos por parte del rival, pero ese no era el asunto principal. Por primera vez en mi vida sentí el poder de la planificación en ajedrez y tuve la sensación de que la fuerza de voluntad aumenta en proporción a nuestros propósitos. Estoy muy agradecido a Ian, porque recuerdo que aquella misma noche saqué el libro rojo con las partidas de Alekhine y me dispuse a estudiarlas con diligencia.
Muchos dan por sentado que el ajedrez tan solo gira en torno a este tipo de planificaciones, pero en mayor medida se trata de enfrentarse y adaptarse, cosa que suele traducirse en adivinar las intenciones del rival y engañarlo. El ajedrez me enseñó que el propósito real de la planificación en la vida no tiene mucho que ver con lograr aquello que quieres ser, sino más bien con fortalecer la voluntad que se necesita para llegar a un buen lugar sin más. Clarificar los propósitos mediante planes consiste en saber cómo quieres que cambien las relaciones. Cuando comienzas a sentir que las relaciones se están dirigiendo hacia el lugar adecuado debido a la forma en la que lo has planteado, los propósitos aumentan en lo relativo al interés, del mismo modo que los granos de arroz aumentaban exponencialmente en las casillas del tablero.
En las ocasiones en que tenemos éxito clarificando nuestros propósitos y actuando en función de ellos con vigor, pareciera como si la voluntad se elevara y se contemplase a sí misma a través de nosotros, sonriendo como si nada. No sin razón san Francisco de Asís dijo: “Comienza haciendo aquello que es necesario y después haz lo posible. Pronto verás que estás logrando lo imposible”.
el tipo adecuado de dificultad
Algunas veces me pregunto si el ajedrez no será prisionero de su propia imagen. Suele considerarse un juego difícil y asociarse generalmente a la estrategia y la profundidad. Estos rasgos positivos hacen que la imagen del ajedrez se use para propósitos publicitarios, o para hacer creer a la audiencia, de manera sutil, que un personaje es ingenioso o sofisticado, como suele ocurrir con frecuencia en las películas justo antes de que alguien vierta una dosis de arsénico en una copa de vino.
Siempre es una cosa buena ver el ajedrez representado en el espacio público, pero la semiótica del juego suele perpetuar la idea de que se trata de una actividad intelectual o elitista, solo accesible para mentes realmente inteligentes, que aman las matemáticas y se abrochan sus camisas hasta el último botón, o bien por aspirantes a aristócratas con aires de grandeza, quienes usan el juego para proyectar una imagen culta de ellos mismos.
Como bien puede atestiguar cualquiera que haya participado en un torneo, la realidad es muy distinta. El ajedrez es, probablemente, uno de los juegos más inclusivos y meritocráticos que existen en el planeta. Aprender las reglas del ajedrez es mucho más sencillo que aprender el alfabeto. Niños de tan solo cinco años pueden jugar contra sus abuelos, sin que nadie pueda predecir con seguridad cuál será el resultado.
Además, lo más exquisito del juego y a la vez lo más desafiante es que, si bien el ajedrez es difícil, se trata de una dificultad en el buen sentido del término. No es un juego complicado de aprender ni de practicar y se puede disfrutar con él sin problemas; basta con ser capaz de pensar un poco. La dificultad en el ajedrez consiste en llegar a practicarlo con maestría, lo que puede llegar a ser el proyecto de una vida entera.
El marketing del ajedrez es un asunto delicado, ya que la mayoría de las técnicas de publicidad se centran en conseguir que las cosas difíciles parezcan fáciles. La comodidad vende, mientras que el esfuerzo no. Sin embargo, los beneficios reales del juego se logran gracias a su dificultad. Surgen del placer de intentar cometer menos errores que tu rival.
El problema es que, si consideramos que el ajedrez es difícil, puede pensarse que se trata de algo exclusivo; pero si en realidad no lo es, ¿a qué viene tanto alboroto? Esto es lo que quiero decir cuando afirmo que el ajedrez puede llegar a ser prisionero de su propia imagen. La única manera de librarse de ello, me parece, pasa por superar la falta de familiaridad generalizada con respecto a la experiencia real de jugar al ajedrez. Las cosas difíciles comienzan a ser menos exclusivas cuando todo el mundo se ve capacitado para hacerlas.
un estado de ánimo preocupante de origen incierto
En los primeros días de diciembre del año 2008, en una habitación de hotel estándar en Palma de Mallorca, me vi inmerso en un estado de ánimo desconcertante. No acertaba a saber del todo qué era lo que estaba sintiendo o por qué, pero tenía la sensación de estar desplazado con respecto a mí mismo. No reconocía mi disposición anímica y no podía identificarme con ella de tal forma que pudiera experimentarla adecuadamente o hacerle frente. No es inusual sentirse extraño con respecto a todo lo que te rodea, pero no reconocerse a uno mismo es todavía más irritante.
La experiencia no fue emocional en sí misma, sino más bien una cuestión relativa al ambiente, todo un cóctel de sensaciones que no estaban dentro de mí, sino entre el mundo y yo, mediando esta relación. Este acontecimiento ocurrió en el ecuador de un largo torneo internacional donde yo era el jugador de mayor ranking y el máximo favorito. Recuerdo que pensé que mi obligación era ser un gran maestro serio, depredador, lleno de energía, voluntad y espíritu competitivo, pero en realidad me sentía indecentemente apacible. No es que me sintiera infeliz, pero estaba aturdido hasta cierto punto. Me resultó extremadamente difícil convencerme a mí mismo de que ganar partidas de ajedrez tenía que ser mi propósito fundamental en la vida.
Puede ser que este malestar, al menos en parte, se debiera a la cronología de este torneo. Aunque el hotel era bastante agradable, los organizadores decidieron, a petición de unos cuantos jugadores que fueron al evento a hacer turismo, que las partidas tenían que comenzar a las 20:30, pasadas las horas del optimismo mañanero o de la presteza del mediodía. Así que me pasaba todo el día perdiendo el tiempo, leyendo, comprando postales que posiblemente no enviaría a nadie y comiendo de más en el generoso bufet del hotel, en lugar de hacer todo lo posible por lograr el estado óptimo en el tablero. Las partidas, además, terminaban a medianoche.
Recuerdo que estaba atardeciendo y el sol, especialmente brillante en aquellos días, se ponía una vez más. Como todo buen profesional experimentado, tenía que realizar preparaciones detalladas, con los módulos de análisis en marcha para preparar la batalla que tenía por delante, pero de repente vi que mi apetito por la teoría de aperturas se había perdido por completo. Sentí como si estuviese analizando posiciones en una pantalla del mismo modo que se lee un menú cuando no tenemos hambre. Durante las partidas sí lograba concentrarme más y, aunque jugué por debajo de mi nivel, el torneo no fue un desastre. Mientras competimos la autoconciencia queda a un lado, y en ese momento aún era lo suficientemente profesional como para centrarme en resolver los problemas que se planteaban en las partidas; de hecho, hacer esto era una suerte de alivio. Aun así, durante unos cuantos días no fui yo mismo o, al menos, no del modo en que pensaba que era.
Nuestros estados de ánimo –pletóricos, aburridos, ansiosos, tranquilos, relajados– nos resultan tan familiares que solemos olvidar lo importantes y misteriosos que son. Se trata de señales inequívocas de que la vida nos resulta importante y que nuestra naturaleza no solo consiste en funcionar dentro del mundo, sino también en cuidarlo. Los estados de ánimo son misteriosos porque, al contrario que las emociones aisladas, podemos encontrarnos en un buen estado de ánimo o en uno malo, pero no tenemos este o aquel estado. Esto no es simplemente un juego de palabras. Los estados de ánimo no llegan a nosotros “desde afuera” o “desde adentro”, sino desde la relación que existe entre ambos, lo que los filósofos existencialistas denominan nuestro “ser-en-el-mundo”, y que podría entenderse como una especie de paisaje de emociones. Una de las razones por las que la expresión “¡concéntrate!” puede resultar ingenua, es que precisamente no tiene en cuenta el estado de ánimo en que nos encontramos. Antes de poder concentrarnos debemos tener la predisposición para ello, y por eso el reto de concentrarse no tiene nada que ver con la tarea que realizamos, sino con nuestra situación existencial en general.
Los estados de ánimo no suelen ser transparentes, sino más bien al contrario; incipientes, difusos, brumosos y con una tendencia inherente a la ambigüedad. Por lo general son también persistentes y cuando intentamos deshacernos de ellos casi siempre fallamos en el intento. Determinan el sentido de lo que resulta importante en un momento dado, invirtiendo por lo general nuestro sentido primario de lo que debería importar. Finalmente, los estados de ánimo no siempre tienen una orientación activa, en más de una ocasión se dejan llevar por la inercia. La afirmación “no estoy humor” puede sonar negativa o aletargada, pero también es una revelación. Nuestro estado de ánimo es la información esencial acerca de nuestros niveles de conexión con respecto a la tarea que tenemos por delante.16
El filósofo Martin Heidegger es especialmente difícil de comprender, pero coloca los estados de ánimo en el corazón de su teoría acerca de la existencia humana. Para Heidegger, los estados de ánimo (Stimmungen) son los medios con los que nos encontramos a nosotros mismos en el mundo y la forma de orientar nuestro sentido de pertenencia a él. Son fundamentales para la percepción y el pensamiento, que suele ser arrojado en estos estados. Por su parte, nuestras emociones están determinadas por la forma en que nos aferramos a ellos. Los estados de ánimo son el escenario que permite el surgimiento de cualquier tipo de trama, ya que determina y dirige nuestra capacidad de atención. En el lenguaje de Heidegger, el hecho de que las cosas sean dignas de atención de una forma determinada “se basa en nuestra propia sintonía”.17 Charles Guignon, estudioso de Heidegger, lo dice así:
Nuestros estados de ánimo modelan y dan forma a la totalidad de nuestro ser-en-el-mundo y determinan cómo las cosas cuentan para nosotros para los asuntos cotidianos. Lo que acentúa Heidegger es el hecho de que solo cuando estamos ‘sintonizados’ con el mundo de una forma determinada, podemos ‘conectar’ con las cosas y las personas que nos rodean. Sin esta sintonización, un ser humano no sería más que un amasijo de capacidades brutas tan difuso e indiferenciado que no podría descubrir nada.18
Quizá el amor al ajedrez no es más que el amor al estado de ánimo característico de este juego. Si entras en la sala de un torneo de ajedrez y te sientas a mirar lo que allí ocurre, por regla general no hay mucho que destacar, pero lo que sí hay es una predisposición generalizada que puede sentirse y apreciarse. Noto ese estado de ánimo latente en el ambiente; la intriga palpable que va surgiendo cuando, en cada tablero, algo está escondido y a punto de aflorar a la vez. He llegado a amar este ambiente lleno de expectación, muy ligado a cierta sensación de movimiento perpetuo. Cuando digo que el sentido del ajedrez está implícito, me refiero a la experiencia de sentir el desenvolvimiento progresivo del sentido.
La palabra implícito viene de la raíz latina entrelazado. No es que el significado de la vida se encuentre entretejido con las posiciones de ajedrez, como el pesto se mezcla con la pasta o la miel se disuelve en unas gachas. Si se me permite la comparación, el significado implícito del ajedrez es similar al significado que surge cuando dos cuerpos se entrelazan haciendo el amor. El sentido surge no porque dos cosas estén juntas, sino porque la experiencia de la relación entre ambas se experimenta como una forma de vida distinta, en ocasiones de manera tan intensa que nos sentimos alterados y transformados y, cuando todo sale bien, trascendemos. Aunque el sexo suele considerarse algo explícito, su significado es implícito; está relacionado con el proceso en sí mismo. Gran parte del significado del sexo queda subsumido en el acto sexual, y de ahí que acostarse con lo inefable no sea cosa demasiado inteligente. No quiero decir que el ajedrez sea mejor que el sexo, pero quizá sea más fiable. El ajedrez nos sumerge, durante horas, en un estado exquisito de lucidez cognitiva, como si se tratara de un orgasmo difuso, prolongado y estrictamente silencioso.
1 CSIKSZENTMIHÁLYI, Mihály (1998): Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life, Nueva York, Basic Books.
2 SENZAKI, Nyogen y REPS, Paul (2000): “Great Waves”, Zen Flesh, Zen Bones, Londres, Penguin House.
3 CRAWFORD, Mathew (2016): The World Beyond Your Head: How to Flourish in an Age of Distraction, Londres, Penguin House.
4 CLAXTON, Guy (2015): Intelligence in the Flesh: Why Your Mind Needs Your Body Much More Than it Thinks, Padstow, Yale University Press.
5 CSIKSZENTMIHÁLYI, Mihály y RATHUNDE, Kevin (2014): “The Development of the Person: An Experiential Perspective on the Ontogeneis of Psychological Complexity”, Applications of Flow in Human Development and Education, The Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi, Nueva York, Springer.
6 SPUFFORD, Francis (2013): Unapologetic: Why, Despite Everything, Christianity Can Still Make Surprising Emotional Sense, Londres, Faber & Faber.
7 ROWSON, Jonathan (2001): The Seven Deadly Sins in Chess, Londres, Gambit.
8 ROWSON, Jonathan (2011): Transforming Behaviour Change: Beyond Nudge and Neuromania, RSA. Disponible en https://thersa.org/discover/publications-and-articles/reports/transforming-behaviour-change [consultado el 26/ 02/21].
9 Esta idea fue originalmente planteada por el excampeón mundial Garri Kaspárov, quien teorizó por primera vez la idea del material, el tiempo y la calidad en cuanto dimensiones del ajedrez, en un artículo publicado en la revista New in Chess. Contribuí al desarrollo de esta idea en mi libro Chess for Zebras (Londres, Gambit, 2005), donde añadí la cuarta dimensión del tiempo de reloj.
10 El ajedrez “bala” es tan desenfrenado debido a que los jugadores tan solo tienen un minuto cada uno para toda la partida. Esta modalidad no se suele utilizar en los torneos. Parece como si se tratara de un arte marcial hiperacelerado y sin contacto, en el que los jugadores pulsan el reloj enfurecidos para que cuente el tiempo del rival. La clave está en realizar rápidamente jugadas legales en el tablero sin tirar ninguna pieza. El ajedrez relámpago –de tres a cinco minutos por jugador– es también un derroche de adrenalina, pero parece más sano y suele jugarse de manera recreativa. El ajedrez rápido tiene más de rápido que de ajedrez, ya que la habilidad principal es la velocidad, aunque suele considerarse algo más serio. Oscila entre los quince y treinta minutos por jugador y puede considerarse como una partida de ajedrez de verdad aunque relativamente rápida. Durante casi todo el tiempo tienes que tomar decisiones de manera más apremiante de lo que te gustaría, cosa que nos contraría un poco. Las partidas clásicas son el ajedrez “de verdad”. Cada jugador tiene que realizar un cierto número de jugadas (por ejemplo, cuarenta) en un tiempo determinado (dos horas). Después de este control, se añade más tiempo hasta llegar al próximo (una hora más para las próximas veinte jugadas), o bien se recibe un tiempo extra para terminar la partida (treinta minutos, por ejemplo). Los ajedrecistas suelen cansarse progresivamente y llegan con escaso tiempo al final de una partida, que puede durar en torno a siete horas. Con la introducción de relojes digitales se posibilitó la alternativa de jugar con un tiempo de partida relativamente reducido (noventa minutos) sin limitación o control de jugadas y con un incremento de treinta segundos cada vez que se pulsa el reloj. De este modo se asegura una respetable cantidad de tiempo para cada jugada, en lugar de tener mucho tiempo para jugar una partida brillante durante horas que, sin embargo, pueda estropearse por completo debido a que nos veamos en la obligación de realizar, por ejemplo, diez jugadas en ocho segundos.
11 El jugador inglés que lo precedió fue Julian Hodgson, en el año 2000. En el año 2001, Joe Gallagher, el ganador, representaba formalmente a Suiza, mientras que en el año 2002 Ramachandran Ramesh representaba a la India, al igual que Abhijit Kunte en el 2003. Entre el año 2004 y 2006 yo representé a Escocia, y en el año 2007 el ganador fue Jacob Aagaard, de Dinamarca, quien en ese momento vivía en Escocia.
12 Stuart Conquest vs. Keith Arkell, campeonato británico, segunda partida de desempate, Liverpool, 2008:
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 Cd7 5.Cf3 Cgf6 6.Cg3 c5 7.Ae2 cxd4?! Esto deja la manos libres a las blancas. 8.Dxd4! e6 9.0–0 Ac5 10.Dh4! 0-0 11.Ad3 Ae7 12.Ag5 g6?! (12…Te8) 13.Tad1. Ahora las negras están sometidas a una fuerte presión. 13…Te8 14.Ab5! a6 15.Axd7 Cxd7 16.Ce4 f6 17.Txd7! ¡Zas! Las casillas negras son un coladero. 17…Axd7 18.Cxf6+ Axf6 19.Axf6 Dc7 20.Ae5 Dd8 21.Af6 Dc7 22.Ce5! Ac6 (22…Ab5 23.c4) 23.Cxg6! Ad5 24.Dg5 Rf7 25.Ae5 (25.Ch8+ habría sido más rápido). 25…Dd8 26.Dh6 Te7 27.Dxh7+ Re8. Aquí las blancas podían mantener la tensión, pero Conquest fue práctico y decidió pasar a un final ganado. 28.Cxe7 Dxe7 29.Dh8+ Df8 30.Dxf8+ Rxf8 31.b3 y las blancas ganaron en la jugada cuadragésimo sexta.
13 BOHM, David (1992): Thought as a System, Oxford, Routledge.
14 Estas ideas fueron las que me llevaron a fundar mi propia organización, Perspectiva, donde intentamos analizar los complejos desafíos globales desde la perspectiva de los sistemas, las personas y la sociedad. Disponible en www.systems-souls-society.com [consultado el 01/03/21].
15 N. del T.: Por tablífera se entiende una posición que tiene alta tendencia al empate (tablas). También se usa en referencia a variantes de apertura y para jugadores que se contentan fácilmente con el reparto del punto en sus partidas.
16 FELSKI, Rita y FRAIMAN, Susan (2012): “Introduction”, New Literary History, vol. 43, n.º 4. Disponible en http://doi.org/vzm [consultado el 01/03/21]. Citado en https://www.lwbooks.co.uk/sites/default/files/nf82:02ahmed.pdf [consultado el 01/03/21].
17 RADCLIFFE, Mathew (2012): Why Mood Matters, Philosophy of Depression WordPress site (web). Disponible en https://philosophyofdepression.files.wordpress.com/2012/02/heidegger-on-mood23rdsep2010.pdf [consultado el 01/03/21].
18 GUIGNON, Charles (1984): “Moods in Heidegger’s Being and Time”, en Cheshire CALHOUN y Robert C. SOLOMON (eds.): What is an Emotion? Classic Reading in Philosophical Psychology, Nueva York, Oxford University Press, p. 237.