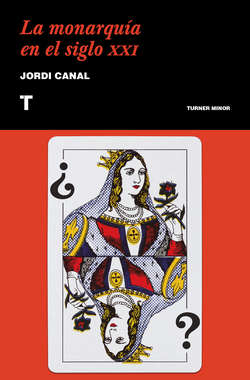Читать книгу La monarquía en el siglo XXI - Jordi Canal - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавлениеi
Legitimidades
Con emotividad evidente, el rey Juan Carlos I se dirigió a los españoles en un discurso televisado para hacerles partícipes de su decisión de poner fin al reinado y abdicar la Corona tras casi cuarenta años de ejercicio. Era el día 2 de junio de 2014. La segunda frase de esta milimetrada alocución hacía referencia a los orígenes del periodo que, en aquel preciso instante, se estaba procediendo a clausurar:
En mi proclamación como rey, hace ya cerca de cuatro décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España, con el afán de que llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino y nuestra nación, una democracia moderna, plenamente integrada en Europa.
Su acceso al trono, a finales de noviembre de 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco, al que iba a suceder a título de rey, abrió las puertas a una exitosa transición a la democracia. La España moderna y abierta al mundo de la etapa juancarlista constituye, a pesar de la crisis de los años finales del reinado, un momento histórico excepcional.
La proclamación de Juan Carlos de Borbón como rey en 1975 no era producto de una restauración, sino más bien de una instauración. No se pretendía corregir la pérdida del trono en 1931 por parte de su abuelo Alfonso XIII, que se vio impelido a tomar el camino del exilio y acabó falleciendo lejos de su patria. Tampoco se buscaba la continuidad dinástica, ya que se ignoraron los derechos del conde de Barcelona, don Juan, hijo de Alfonso XIII y padre del flamante monarca. Franco había decidido que a su muerte iba a sucederle a título de rey don Juan Carlos, que ostentaba desde 1969 el singular título de príncipe de España. La legitimidad democrática, popular y dinástica de la monarquía juancarlista llegó con el tiempo, fruto de un trabajo concienzudo, decidido y constante, día tras día.
***
Los Borbones españoles vivieron exiliados en la década de 1930. Apoyaron los movimientos antirrepublicanos a lo largo de la Segunda República. Durante la guerra de 1936 a 1939, la familia real depuesta sostuvo a los sublevados a los que acabó por liderar Franco. Juan de Borbón, uno de los hijos de Alfonso XIII, designado como heredero, intentó incorporarse, sin éxito, a las tropas llamadas nacionales. A pesar del amplio apoyo monárquico al bando alzado en julio de 1936 y de algunas medio promesas e insinuaciones hechas por el propio Franco, la monarquía no fue restaurada al final de la Guerra Civil.
Siempre en el exilio, Alfonso XIII abdicó la perdida corona en 1941, poco antes de morir. Don Juan se convirtió en el nuevo rey-pretendiente. Algunos años antes, sus dos hermanos mayores habían renunciado —o se habían visto forzados a ello— a sus derechos sucesorios: Alfonso, enfermo de hemofilia y que contrajo un matrimonio morganático con Edelmira Sampedro, y Jaime, afectado de sordomudez desde la infancia y unido a Emanuela de Dampierre en primeras nupcias. La pareja formada por don Juan y María de las Mercedes de Borbón y Orleans, doña María, tuvo cuatro retoños, dos varones y dos mujeres: Pilar, Juan Carlos, Margarita y Alfonso.
El hijo pequeño de los condes de Barcelona falleció trágicamente en la Semana Santa de 1956 en Villa Giralda, en la portuguesa Estoril, lugar en donde el matrimonio y su prole se habían establecido. Alfonso y Juan Carlos estaban jugando con un revólver, que se disparó; como consecuencia del tiro recibido en la frente, el adolescente pereció a los pocos minutos. El arma fue arrojada al mar por don Juan y no hubo investigación judicial. El incidente afectó profundamente a la familia.
La dos hijas, Pilar y Margarita, contrajeron matrimonio, respectivamente, con Luis Gómez-Acebo, vizconde de la Torre, en 1967, y con el doctor Carlos Zurita, en 1972. Mientras que la primera pareja lució el título de duques de Badajoz, los miembros de la segunda son duques de Soria y de Hernani. La relación de ambas con su hermano ha sido siempre muy cercana.
Juan Carlos de Borbón, a quien durante su infancia llamaban familiarmente Juanito, nació en Roma en 1938, en plena Guerra Civil española. Fue bautizado, con los nombres Juan Carlos Alfonso Víctor María, por el cardenal Eugenio Pacelli, que al año siguiente iba a convertirse en el papa Pío XII. Cuando los Barcelona se mudaron a tierras lusas, a mediados de la década de los cuarenta, el chico se quedó en Suiza, en un internado de los padres marianistas de Friburgo. Solamente iba a contar con la cercanía de su abuela, Victoria Eugenia de Battenberg, establecida en Lausana.
Con diez años cumplidos tuvo que trasladarse a tierras españolas, consecuencia de la entrevista mantenida por su padre y el general Franco en agosto de 1948. Habían acordado, entre otras cosas, que allí el niño podría continuar sus estudios. Los primeros años pasados en España fueron difíciles: tiempos de soledad, no exentos de una cierta sensación de abandono por parte de los suyos. Todo ello iba a marcar, sin duda, su carácter.
Las intenciones de Francisco Franco y don Juan, reflejo de su profundo desacuerdo —la evolución política del descendiente de Alfonso XIII hacia el liberalismo y la monarquía democrática había empezado en la misma década de los cuarenta—, eran harto distintas. La tensión entre ambos personajes devino inextinguible. Aspiraba el pretendiente a la restauración de la monarquía y a un reconocimiento hacia su propia figura a través del hijo mayor. Lo personal iba a sacrificarse a dichos altísimos intereses.
El dictador, en cambio, cuyo poder se había reforzado paradójicamente tras la Segunda Guerra Mundial, pretendía tener bajo control y modelar al posible sucesor a su conveniencia. Desde 1947, en virtud de la Ley de Sucesión, España se definía como reino —con pocos monárquicos y sin rey, en puridad, a pesar de la actuación como monarca del dictador, que se arrogaba el privilegio de nombrar a su sucesor real—. Esta ley fue primero aprobada por las Cortes y, más adelante, el 6 de julio de 1947, corroborada en un referéndum convenientemente orquestado. Casi cuatro lustros después, la Ley Orgánica del Estado de 1966 iba a fijar renovadas bases para la cuestión sucesoria.
Comoquiera que sea, en noviembre de 1948 el futuro rey arribó a tierras españolas en tren. Fue alojado en la finca Las Jarillas, a unos kilómetros de Madrid. Allí se improvisó un colegio, dirigido por José Garrido, en el que estudiaban también su primo Carlos de Borbón-Dos Sicilias o Jaime Carvajal y Urquijo, hijo del propietario del sitio, el conde de Fontanar. Tras el primer año académico, durante las vacaciones, el muchacho volvió a Estoril. Sin embargo, cuando terminaron, no regresó a España, debido al enésimo enfrentamiento entre don Juan y Franco. Sí lo hizo, en cambio, en 1950 junto con su hermano pequeño Alfonso.
En esta ocasión, sin embargo, los vástagos del conde de Barcelona se instalaron en el palacio de Miramar, en San Sebastián. En esta ciudad vasca reprodujeron, aunque ampliada, la escuela particular de Las Jarillas. La formación recibida por Juan Carlos de Borbón puede definirse genéricamente como católica y conservadora, como la dispensada en todas las aulas del país, aunque algo más abierta.
Terminó el bachillerato en 1954 y una nueva reunión entre su progenitor y Franco precedió al ingreso de don Juan Carlos —a partir de este momento el nombre compuesto sustituye definitivamente al Juan o Juanito, siguiendo lo que parece haber sido una idea del propio general— en las academias militares de tierra, mar y aire. El dictador se impuso nuevamente, pues en los círculos próximos a don Juan se había considerado seriamente que el joven cursara estudios en Lovaina.
Entre 1955 y 1959 se preparó en las academias y escuelas de los tres ejércitos: Academia General Militar de Zaragoza, Escuela Naval Militar de Marín y Academia General del Aire de San Javier, en la provincia de Murcia. Supervisó su educación militar el general Carlos Martínez Campos, duque de la Torre. Fue un severo preceptor.
En las famosas conversaciones con José Luis de Vilallonga, don Juan Carlos se presenta como un rey “que ha recibido una sólida formación militar”. En las academias hizo numerosos encuentros y trabó amistad con jóvenes oficiales de su generación, que le resultaron muy provechosos a partir de 1975, momento en el que no solamente iba a convertirse en rey, sino también en cabeza del ejército.
Unos breves estudios en la Universidad Complutense de Madrid, a principios de la década de 1960, completaron el periodo de formación del joven Borbón. En esta etapa, con Juan Carlos instalado en la Casita del Infante —o de Arriba—, en las afueras de El Escorial, los cursos universitarios se combinaban con otros, particulares, a cargo de un equipo de profesores encabezado por el jurista Torcuato Fernández-Miranda.
El caudillo de Ferrol, al que don Juan Carlos visitaba con frecuencia, tomaba cada vez más aprecio por el joven. Se nos antoja esta estima casi inversamente proporcional al desprecio mostrado hacia el conde de Barcelona. A su primo Francisco Franco Salgado-Araujo le comentó, a principios de 1960, que don Juan “no tiene remedio y cada vez se puede confiar menos en él”.
Juan Carlos de Borbón y Borbón se casó, en 1962, con Sofía de Grecia. Nacida en 1938 e hija de Pablo de Grecia y Federica de Hannover, reyes del país heleno entre 1947 y 1964, pasó buena parte de su infancia en el exilio. La boda generó algunos problemas debido a la religión ortodoxa de la novia. A don Juan Carlos se le había relacionado anteriormente con Maria Gabriella de Saboya y con Olga (Olghina) de Robilant, mientras que Sofía de Grecia estuvo cerca de desposarse con el príncipe Harald de Noruega.
La pareja Juan Carlos-Sofía se instaló, no sin algunas dudas, en el palacio de la Zarzuela, como quería Franco. El papel desempeñado por doña Sofía ha sido muy importante desde el principio, con una fina capacidad para estar siempre a la altura del lugar que ocupa. El matrimonio ha tenido tres hijos: Elena, Cristina y Felipe, que vinieron al mundo, respectivamente, en 1963, 1965 y 1968.
A la sombra del caudillo, don Juan Carlos se consagró al aprendizaje de los mecanismos y engranajes del Estado y de la política en la década de los años sesenta, así como a viajar por España y el extranjero. A mediados de los sesenta se nombró al marqués de Mondéjar, Nicolás Cotoner y Cotoner, jefe de su Casa. Décadas después, el ya rey de España se refirió a él como su “segundo padre”.
En 1969, Franco decidió reinstaurar la monarquía en España, aunque sin precisar ninguna fecha, y lo designó sucesor. No era el único candidato, pero no parece que el dictador albergara demasiadas dudas sobre el nombre: ni don Juan ni el carlista Carlos Hugo de Borbón-Parma ni Alfonso de Borbón y Dampierre tuvieron nunca verdaderas posibilidades de suceder al llamado generalísimo. La táctica consistente en mantener el secreto y provocar divisiones iba a resultar, tanto en esta ocasión como en todas las demás en las que el dictador la puso en práctica, muy útil políticamente.
Después de haber prestado juramento ante las Cortes, en julio de 1969, Juan Carlos de Borbón fue solemnemente proclamado sucesor de Franco a título de rey. El conflicto entre el conde de Barcelona y su hijo resultaba, llegados a este punto, inevitable. Durante algunos meses no se hablaron. La sombra de la traición filial era alargada. La estrategia del futuro rey era entonces, en cualquier caso, sustancialmente posibilista. Aprovechar esta ventana de oportunidad podía significar dar un paso en la deseada recuperación de la monarquía.
Entre 1969 y 1975 aumentó la visibilidad del príncipe de España —título improvisado, distinto del histórico y dinástico príncipe de Asturias—, y sus propósitos reformadores tomaron cuerpo poco a poco. A mediados de 1970 recibía ya, de media, a más de un centenar de personas al mes, muchas de las cuales no estaban vinculadas al régimen. Viajó bastante al extranjero, entrevistándose con monarcas, jefes de Estado y ministros. Sus parentescos reales —con Isabel II de Inglaterra y tantas otras testas más o menos coronadas— y el dominio de varias lenguas favorecieron, está claro, los contactos. Cuenta Juan Luis Cebrián, en Primera página. Vida de un periodista, 1944-1988 (2016), que el príncipe afirmó ante algunas personas que cubrían su viaje a Japón, en enero de 1972, que quería “una monarquía a la danesa, con un primer ministro socialista capaz de proclamar a Margarita como nueva reina”.
No obstante, sus silencios y su actitud fueron interpretados con harta frecuencia por la oposición antifranquista como el resultado de su mediocridad intelectual y del compromiso con el régimen. Se trataba, en realidad, de una calculada estrategia, que él mismo resumió en una frase citadísima, aunque imprecisa, que le dijo tiempo después al dirigente comunista Santiago Carrillo: a lo largo de veinte años tuvo que “hacer el idiota, lo que no es fácil”. Pero sí creíble y eficaz.
Cuando Franco murió en noviembre de 1975, el príncipe, que no ocultó unas emociones derivadas de la cercanía tanto tiempo mantenida con el finado, seguía siendo, para muchos españoles, un desconocido. Cierto es que algún que otro lance había contribuido a fortalecer su figura. Ocurrió, por ejemplo, en el mismo año 1975 con ocasión de la Marcha Verde, organizada por Hassan II de Marruecos. El príncipe, ante la pasividad gubernamental, se desplazó a El Aaiún para arengar y apoyar a las tropas españolas del Sahara.
Sea como fuere, la legitimidad de la persona —así como de la figura— que estaba a punto de sentarse de forma metafórica en el trono, como muchos de sus antepasados, provenía simple y nítidamente de la voluntad del caudillo dictador. Este murió en una cama de hospital —algo que siguen olvidando en demasía algunos autores que sobreestiman, a sabiendas o no, el peso y la fuerza del antifranquismo— e iba a ocupar un lugar de preferencia en el Valle de los Caídos.
***
El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón y Borbón fue proclamado rey de España con el nombre de Juan Carlos I. Tuvo que jurar los principios y leyes fundamentales del Movimiento y proclamó su voluntad de ser rey de todos los españoles. De esta manera empezaba una aventura en donde nada estaba escrito de antemano, excepto el anhelo de alguna forma de democracia. En un discurso pronunciado en Washington a principios de junio de 1976, en inglés, ante los miembros del Senado y de la Cámara de representantes, el rey afirmó que
la monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegura el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados.
Entonces en algunos círculos se insistió en el poco futuro de esa monarquía, motejando al nuevo rey como Juan Carlos el Breve. No les quedó otra que rectificar con el paso de los meses y, en no pocos casos, convertirse en fervientes juancarlistas. Fue el caso de Carrillo, como él mismo reconoció en varias ocasiones. Según una encuesta de la empresa Gallup, elaborada en octubre de 1976, el 79% de los españoles se declaraban satisfechos con la actuación pública que estaba desarrollando Juan Carlos I, siendo los descontentos el 8%.
La tarea se antojaba, en cualquier caso, ingente y llena de obstáculos. En junio de 1977, sin embargo, se celebraron ya las primeras elecciones democráticas. Estos comicios culminaban la primera fase de la Transición democrática, abierta tras el nombramiento —sorpresivo para muchos— de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno de España a principios de julio de 1976. Se ponía fin, con ello, a la etapa que siguió al óbito de Franco, en la que Carlos Arias Navarro —ese “desastre sin paliativos”, como le calificó el nuevo rey en la revista Newsweek— prolongó con poco acierto y vacilaciones la dictadura.
El papel del rey Juan Carlos I fue decisivo a la hora de apostar por Suárez, con la ayuda de Torcuato Fernández-Miranda, como coprotagonista en un todavía incierto viaje hacia un deseado régimen plenamente democrático. El elemento generacional debe tenerse en cuenta. No resultaron, en cualquier caso, tiempos plácidos. El reformismo procedente del Antiguo Régimen y las oposiciones tuvieron que superar viejas desconfianzas para sumar una transición de tipo político a la que ya se detectaba, desde hacía tiempo, en ámbitos culturales y sociales. La apertura y los cambios jurídico-formales, desde la ley a la ley, para pasar página —en especial, la Ley para la Reforma Política—, coexistieron en aquella etapa con una profunda crisis económica, la multiplicación de las huelgas, las polémicas amnistías, el malestar militar, las demandas autonomistas y el terrorismo de la extrema derecha, ETA y GRAPO.
Lo ocurrido en España entre 1975 y 1982 no admite lecturas presentistas, tan de moda en algunos sectores de la izquierda radical en los últimos años y entre jóvenes que no vivieron aquellos hechos. Pensar la Transición desde sus resultados y no desde su desarrollo distorsiona totalmente la mirada. En este sentido, la monarquía era seguramente, en la España de aquel momento, la única salida factible. No parece necesario recurrir aquí a la historia virtual. Constituía la única aceptable, en todo caso, para los franquistas intransigentes y el ejército y, asimismo, para todos aquellos que temían el estallido de una nueva guerra civil —la memoria del fratricidio, que no el olvido, condicionó fuertemente, como sabemos, el rumbo de la transición a la democracia—. Así fue como Carrillo y muchos otros dirigentes de la izquierda, a pesar de la voluntad inicial de ruptura revolucionaria, aceptaron prontamente y con gran sentido de la realidad la institución monárquica. No se olvide, en este punto, que, desde mediados del siglo xx, el accidentalismo estaba en los planes comunistas en aras de avanzar en la “reconciliación nacional”.
¿Juan Carlos I fue el motor del cambio o el piloto de ese cambio? La primera opción fue destacada por la prensa estadounidense en 1976 y sostenida por José María de Areilza; la segunda es la versión corregida del historiador Charles T. Powell. Aunque no puedan olvidarse los actores colectivos, en la transición de la dictadura a la democracia el papel de algunas individualidades iba a resultar determinante. La tríada formada por el rey Juan Carlos, el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino Torcuato Fernández-Miranda y el presidente del Gobierno Adolfo Suárez constituye un excelente ejemplo.
El rey y la Corona, en cualquier caso, fueron decisivos en el establecimiento y la consolidación de la democracia en España. Don Juan Carlos y sus consejeros demostraron ser capaces de releer en clave posibilista y moderna las experiencias de otras testas coronadas y pretendientes de la dinastía borbónica. Y de aprender, sobre todo, de los errores de Alfonso XIII y don Juan —e, incluso, del cuñado, Constantino II de Grecia—. La prudencia, la habilidad y el sentido del deber merecen ser destacados. Los frecuentes desplazamientos de la pareja real por toda la geografía española, así como la amabilidad y la sensibilidad regional mostradas coadyuvaron al éxito de la empresa.
La monarquía se convirtió progresivamente en un símbolo unificador, moderador y de referencia en el seno de una España democrática y moderna. A pesar de algunos errores innegables y excesiva violencia, aunque menos que en otras situaciones comparables, el éxito de la transición a la democracia resulta, sostenga lo que sostenga el revisionismo hoy en boga, un hecho incontrovertible. El final del periodo de la Transición, en torno a 1981-1982, iba a coincidir con el momento clave en el proceso de legitimación democrática y popular de la monarquía de Juan Carlos I. Monarquía y democracia convergieron hasta llegar prácticamente a identificarse.
Juan Carlos I adquirió la legitimidad dinástica en 1977, tras la renuncia de don Juan a sus derechos al trono, una vez persuadido de que la monarquía y la democracia estaban en adecuada vía de consolidación. La ceremonia de renuncia resultó, sin embargo, muy discreta, tal como había aconsejado el entorno del nuevo monarca. Duró un cuarto de hora y tuvo lugar en el palacio de la Zarzuela el 14 de mayo de 1977, con la presencia de tres generaciones de la familia real y del ministro de Justicia Landelino Lavilla, en su función de notario mayor del Reino. Se recuerdan sobre todo las palabras finales de la alocución de don Juan: “Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el Rey!”. Desde aquel entonces y hasta su muerte, en 1993, el conde de Barcelona se mantuvo en un plano discreto y de digna lealtad.
La legitimidad constitucional perdida por la monarquía alfonsina en 1923, en el marco de un régimen liberal pero no democrático, fue recuperada en 1978, en un referéndum que era algo más que una simple aprobación de la Constitución, pues implícitamente interrogaba también sobre la forma monárquica del Estado. En la nueva ley fundamental, imaginada como una verdadera Constitución para todos los españoles, se especificaba que “la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria”. Esta, a diferencia de la monarquía simplemente constitucional de otros momentos históricos, permitía hacerla plenamente compatible con la democracia.
Tras el referéndum del 6 de diciembre, la carta magna fue sancionada por el rey el día 27. Ante los diputados y senadores reunidos, Juan Carlos I pronunció un discurso en el que se anunciaba, con realismo, que “la ruta que nos aguarda no será cómoda ni fácil”. La Transición democrática, efectivamente, no había terminado todavía.
***
La monarquía juancarlista adquirió en pocos años una trabajada legitimidad y popularidad, que iba a conservar hasta las crisis del siglo xxi. Los acontecimientos de febrero de 1981 culminaron y coronaron este proceso, marcando un punto de inflexión. En los sondeos de opinión de la agencia Gallup para la segunda mitad de la década de 1970 y la de 1980 destacan dos preguntas: la primera, ya mencionada, sobre el rey Juan Carlos; la segunda, centrada en la monarquía.
La satisfacción por la actuación pública del monarca resulta variable entre 1976 y 1981, con su peor momento en 1979 y los mejores en 1977 y 1981. Desde este último año, el sí está casi siempre por encima del 80%, sin caer nunca por debajo del 70%.
“¿La monarquía es ya un hecho aceptado o debería someterse a referéndum?”, reza la segunda de las cuestiones. Los resultados resultan también muy significativos. Entre octubre de 1976 y abril de 1981 las posiciones se mantienen muy igualadas, siempre en un arco entre el 35 y el 50%. Sin embargo, la opción del “hecho aceptado” se dispara en 1981 hasta situarse, a mediados de aquel decenio, en torno al 70%; por el contrario, las opiniones a favor del referéndum caen, paralelamente, desde el 38% inicial hasta el 14% en 1986, su punto más bajo.
El 23 de febrero de 1981 tuvo lugar una intentona golpista. El descontento en el seno de las fuerzas armadas no era nuevo y el ruido de sables acompañó el desarrollo de la transición a la democracia. El equilibrio entre la fidelidad al legado del dictador y la lealtad al rey no iba a resultar siempre sencillo para los militares. Don Juan Carlos dedicó muchos esfuerzos a persuadir y tranquilizar a los altos mandos en la segunda mitad de los setenta.
Entre las cuestiones que más preocupaban e irritaban por aquel entonces a las fuerzas armadas descuellan las tres siguientes: la legalización de los partidos políticos —en especial el PCE—, el auge de los nacionalismos subestatales y el terrorismo etarra. Las tareas de Manuel Gutiérrez Mellado, al frente del Ministerio de Defensa y de la vicepresidencia del Gobierno de España, distaron de ser simples. La estrategia de la tensión, alentada por la prensa de extrema derecha, dio frutos a pesar de los múltiples llamamientos del propio monarca a la tranquilidad en los cuarteles. El declive del último gabinete Suárez —distanciado ya notablemente del rey y con un partido (UCD) muy revuelto— constituyó la antesala de los hechos de 1981.
Mucho se ha escrito y discutido sobre el golpe de Estado del 23-F. Y también, con harta frecuencia, se ha fantaseado y se han lanzado insinuaciones, ayer y hoy, de forma inocente o todo lo contrario. En febrero de 1981 coincidieron un par de líneas conspirativas: la encabezada por un anterior colaborador íntimo de la Corona, Alfonso Armada, que aspiraba a reconducir la situación española a partir de un nuevo Gobierno de concentración, presidido por un militar; y, en segundo lugar, la que acabó materializando el mando de la Guardia Civil, Antonio Tejero, claramente anticonstitucional e involucionista. El capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, se movió entre ambas.
La invocación por parte de Armada del nombre del rey creó numerosos malentendidos. No hubo, sin embargo, por mucho que les pese a algunos —sorprende que la versión sobre el 23-F que sitúa detrás al rey, de claro origen ultraderechista, haya sido asumida por el izquierdismo en nuestros días—, implicación de la monarquía en el golpe. Si es cierto, no obstante, que en alguna ocasión don Juan Carlos dejó caer en privado comentarios quizá inoportunos o irresponsables sobre la mala situación del país y los fallos de sus gobernantes, que algunos pudieron malinterpretar a propósito. Pero nunca se salió del marco democrático y constitucional.
La intervención del rey, que se enteró del asalto al Congreso al mismo tiempo que los demás españoles, iba a resultar decisiva para la desarticulación del golpe. Como garante de la Constitución y como comandante supremo, desmintió noticias falsas, deshizo confusiones y consiguió que los altos mandos militares se pusieran a sus órdenes. Pasada la una de la madrugada del día 24, Juan Carlos I, en impecable uniforme militar y con el rostro grave, hizo su aparición en televisión para mandar un doble, si bien corto y preciso, mensaje. Leyó, en primer lugar, el comunicado transmitido a los altos mandos militares. Frenar definitivamente toda tentación en los cuarteles era indispensable, así como transmitir un recado de tranquilidad y compromiso democrático. Esto último quedaba meridianamente claro en la segunda parte del texto leído ante las cámaras:
La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución avalada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Los efectos del 23-F se dejaron notar en múltiples ámbitos. No fue el menor de ellos la posibilidad de reformar y modernizar definitivamente las fuerzas armadas. El socialista Narcís Serra tuvo un papel destacado en este terreno. De manera paralela, la clase política asumió la excepcionalidad de la actuación del rey en la etapa que se estaba cerrando, la de la Transición democrática. Su figura, bien definida en la Constitución, no podía verse implicada en la batalla partidista ni ser invocada para resolver problemas no excepcionales. El papel de escudo protector o de bombero de la democracia no le correspondía. En cualquier caso, nunca más tuvo que volver a hacerlo, a pesar de los intentos irresponsables de algunos políticos de IU y el PNV de cara a forzar una intervención pública suya, en el segundo mandato del presidente Aznar, con motivo de la guerra de Irak.
A lo largo de su reinado, Juan Carlos I no se alejó del espíritu y la letra de la Constitución de 1978. Desplegó su poder arbitral y moderador en el interior, sin interferencias y con imparcialidad, en las etapas de gobierno de la UCD, del PSOE —la relación con Felipe González parece especial por cuestiones generacionales y otras vinculadas con el talante y las ideas— y del Partido Popular. Después de 2004, en las presidencias de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP), la actuación del monarca perdió visibilidad.
Desde el principio, Juan Carlos I concentró buena parte de sus empeños en la tarea de ser el primer embajador de España, en especial en el mundo iberoamericano y en los países árabes. El europeísmo guio, al mismo tiempo, sus pasos. El rey ha sido un apoyo esencial a la acción exterior de los distintos Gobiernos de la monarquía.
La visión general de la etapa juancarlista no quedaría completa sin aludir a algunos errores y problemas, que, con la nueva centuria, se agravaron y pusieron en jaque al rey. Destacan, entre ellos, la falta de transparencia de la institución monárquica, las relaciones con el medio periodístico, los escándalos económicos de personas estrechamente vinculadas al rey, las disfunciones familiares y la imprudencia generada por el exceso de confianza. No empañan, en ningún caso, un gran reinado, que no debería, me parece, ser solamente valorado por su singular desenlace.
***
Ni la legitimación democrática ni la popularidad de la monarquía de Juan Carlos I tras el 23-F pueden hacerse automáticamente extensibles, sin embargo, a la monarquía en general. Tampoco deben considerarse como definitivamente adquiridas. Las monarquías parlamentarias, como las repúblicas, necesitan ser consolidadas día tras día; el implícito pacto con la ciudadanía requiere, a fin de cuentas, renovación constante. El papel del rey, al frente de una auténtica monarquía republicana —o república coronada, como veremos en el siguiente capítulo—, es fundamental. En una encuesta de Demoscopia publicada en el diario El País, en los inicios de este milenio, tres de cada cuatro personas interrogadas se manifestaban de acuerdo con la siguiente aseveración: “Más que la monarquía en sí misma, todo depende de cómo sea el rey”.
Tom Burns Marañón relata, en La Monarquía necesaria (2007), unos diálogos con don Juan Carlos en los que este confesaba su pretensión de convertir las adhesiones a su persona en adhesiones a la institución por él representada. El rey de España sostenía que era necesario avanzar de la consolidación de la monarquía constitucional hacia una Corona constitucional plenamente aceptada por la sociedad española, que debía ser el legado que recibiría el entonces príncipe Felipe.