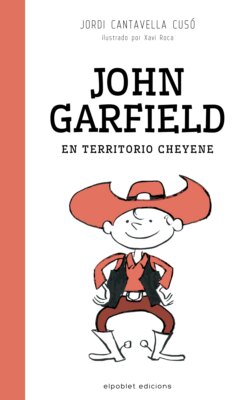Читать книгу John Garfield en territorio cheyene - Jordi Cantavella Cusó - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеPor la mañana siguiente, después de haber desayunado, los tres niños salieron al jardín. John no abrió la boca. Solamente miraba la expresión de la cara de Lenny que actuaba como si nada hubiese pasado. El chico sentía miedo, pánico incluso, al imaginarse las ideas descabelladas que podían rondar por la mente de aquella chiquilla. «Esta me prepara una de muy gorda», pensaba sin parar.
—Esta noche entraremos en la casa del pirata —dijo Lenny con una alegría inesperada.
—¿En la casa de los Bellamy? —preguntó Martha aterrada—. Estás loca.
—Yo no. Ha sido idea de Johnny —dijo su amiga mientras lo observaba con una cierta dosis de malicia.
Él no supo qué decir. Era cierto que había sido idea suya, pero lo había dicho sin pensar, en un momento algo delicado. ¡Aquello era una locura!
La casa de los Bellamy, también llamada la casa del pirata o la casa fantasma, era una vieja mansión del siglo XVII que, según se decía, había sido propiedad del famoso pirata de origen escocés William Bellamy, que había vivido en Boston —New Bedford estaba a unas cuantas horas a caballo de esta ciudad—. A pesar de que posiblemente era inocente, el capitán Bellamy había sido acusado de piratería y colgado en la horca, en el muelle de las ejecuciones de Londres en el año 1700. En New Bedford corría el rumor de que aquella casa estaba habitada por las almas en pena de su viuda y de un amante suyo, antiguo miembro de la tripulación de la nave de Bellamy. Por todo ello, nadie se atrevía a entrar en el caserón, ya que se oían los terribles lamentos de los espectros y, de vez en cuando, salía humo de la chimenea. De hecho, hasta se decía que, en el año 1832, a raíz de una apuesta, un par de intrépidos forasteros habían entrado en aquella casa con la intención de pasar una noche en su interior y, al día siguiente, al salir, los rostros de los dos hombres habían adquirido el color de la cera. Nunca explicaron qué era lo que habían visto y, pocos meses después, uno de ellos había aparecido muerto, ahorcado en un árbol, y el otro (un tal Edgar Allan Poe1) había perdido la cabeza y había terminado escribiendo historias de miedo el resto de su vida. Decían, los que lo habían conocido, que jamás había vuelto a ser el que era después de haber entrado en aquella casa.
John estaba muerto de miedo. No quería entrar allí ni a rastras, pero, claro está, no lo iba a reconocer jamás de la vida y deseaba de todo corazón que Lenny recapacitara y dejara correr aquella idea tan absurda como temeraria. Sin embargo, Eleanor Parker era tanto o más orgullosa que su amigo John y tanto o más testaruda.
Una vez había anochecido y todos los adultos dormían, los tres niños salieron de la casa equipados con un quinqué de petróleo. Hacía frío y la noche era oscura como la galería más profunda de una mina de carbón. Al llegar al jardín abandonado y selvático de la casa del pirata Bellamy, terminaron de abrir la reja de la entrada del jardín de la propiedad, que estaba semiabierta, y el tétrico chirrido que hicieron las oxidadas bisagras produjo en los tres un sudor frío e inevitables temblores por todo el cuerpo. Ni John ni Lenny, sin embargo, quisieron reconocer que preferían estar a más de cien kilómetros de aquel lugar: sin palabras se habían declarado una guerra de orgullos.
—Yo os espero aquí fuera —informó Martha con un arrebato de lucidez.
—Como quieras —respondió John con falso aplomo—. De hecho, tienes tanto miedo que solo serías un estorbo.
Los dos amigos entraron en la casa.
Se escuchaba el ruido de una ventana que golpeaba repetidamente, lo que era un mal augurio, ya que no había ni pizca de viento. Aquello, sumado al evidente estado de casi ruina de la mansión, toda llena de telarañas, causaba gran inquietud.
Ante ellos, unas escaleras de madera conducían a los pisos superiores. Las paredes de la escalera estaban repletas de retratos antiguos de marineros y de algunas grandes señoras. Mientras subían los escalones, la madera crujía bajo sus pies y, al llegar al primer piso, pisaron algunos cristales.
—Son los cristales de las ventanas que hemos roto —comentó John un poco más tranquilo.
—Lo estaba pensando —respondió Lenny.
—¿Estás enfadada conmigo o no? —preguntó él repentinamente.
—¡Qué tonto eres! —exclamó ella con una sonrisa que alegró el ánimo del chico—. Venga va, sigue adelante.
Continuaron caminando por un pasillo y abrieron algunas puertas que daban a cámaras diversas donde encontraron los muebles cubiertos por la suciedad. Una rata salió disparada y pasó muy cerca de Lenny, que se asustó y se agarró a John buscando protección. Aquel hecho agradó al muchacho, que por primera vez fue consciente del aroma que desprendían los cabellos de su amiga.
Entonces entraron en una habitación en la que había una enorme cama, digna del rey de Inglaterra, y John, travieso, pidió a Lenny que le cogiera la lámpara para lanzarse a saltar encima del colchón. Sin embargo, los maderos no resistieron el golpe, se quebraron y provocaron un estrépito de maderas rotas y una nube de polvo que lo hizo toser como un condenado y le dejó la ropa hecha un desastre. Lenny estalló en risas al verle levantarse cubierto de telarañas, de restos de tela podrida y enharinado de polvo antiguo. Aún reía mientras él intentaba inútilmente sacudirse la polvareda.
—Vayamos abajo, aquí no hay nada —ordenó el chico furioso por su dignidad perdida.
—Como vos digáis, majestad.
El niño agarró la luz y volvieron a bajar las escaleras.
Al llegar nuevamente a la planta baja, vieron que por debajo de una puerta cerrada se filtraba algo de luz y otra vez el miedo se metió en la piel de los dos amigos, que se miraron el uno al otro y, sin decir nada, abrieron la puerta.
La sala, de grandes dimensiones, era la biblioteca de la casa. Aquella parecía la única parte de la mansión donde no reinaba el polvo y la ruina. De hecho, allí crepitaba una gran chimenea encendida y daba la sensación de que la estancia estaba habitada.
De súbito, la puerta se cerró con un golpe muy violento y la sangre de los dos críos se heló en sus venas.
—¿Qué estáis haciendo en mi casa? —gritó una voz que parecía de ultratumba.
Lenny y John se limitaron a hacer lo que les dictaba el instinto: chillar aterrados y quedarse paralizados por el espanto (esta vez, no obstante, los alaridos no alertaron a nadie, debido a que los habitantes del pueblo ya se habían acostumbrado al jolgorio nocturno de los críos).
De la penumbra apareció una mujer que iba vestida a la moda de principios del siglo XVIII. Iba tapada de los pies a la cabeza y no se le veía ni un centímetro de piel, pues hasta el rostro lo llevaba cubierto por un velo translúcido de color negro que apenas dejaba de ver sus facciones.
—No gritéis más, que no me como a nadie, y menos a los niños —dijo con un tono de tristeza y al mismo tiempo de amabilidad—. De hecho, ya hace muchos… muchos años que no como nada. —La señora se sentó en un sofá que había justo delante del hogar encendido—. No tengáis miedo.
—¿Es usted la viuda del capitán Bellamy? —preguntó John Garfield—. ¿Es un fantasma?
—No soy ningún fantasma —sentenció la mujer—. Podéis acercaros, no voy a haceros nada.
Los dos niños se aproximaron a la dama muy despacio y, cuando estuvieron junto a ella, la mujer se quitó uno de sus guantes y, mostrando una mano increíblemente envejecida, les acarició los cabellos y la cara con la ternura que mostraría una abuela con sus nietos antes de despedirse de ellos para siempre.
—Un fantasma no podría tocarnos… —dijo Lenny mientras, con su voz, le devolvía la caricia.
—Veo que lo habéis entendido —dijo la enigmática mujer con un hilo de voz apenas audible.
—Pero no es posible que usted sea la viuda del capitán Bellamy. Sería demasiado, demasiado…
—Demasiado vieja —dijo ella terminando la frase—. Así es. Creo que dentro de unos ocho o nueve años cumpliré doscientos.
Aquella afirmación erizó la piel de la pareja de amigos. Lenny agarró la mano de John y este correspondió al gesto apretándola con delicadeza.
—De hecho… ¿en qué año estamos?
—En 1865 —respondió John.
—¿Y vuestro amante también vive aquí? —preguntó Lenny.
La anciana soltó un par de débiles risotadas.
—Veo que el ser humano continúa interesado por los chismorreos —volvió a reír—. Jamás he tenido a otro hombre que mi William, pero la gente es mala y habla demasiado de lo que no sabe. No tenéis que hacer caso de lo que dicen vuestros vecinos. Son gente ignorante y mezquina, con una doble moral que enrarece incluso los sentimientos más nobles.
—Lo siento —dijo Lenny avergonzada.
—No es culpa tuya, pequeña. Yo tuve una hija que era tan bonita como tú. ¡La echo tanto de menos!
—¿Dónde está? —preguntó John ingenuamente.
—Hace casi un siglo que murió de vieja. —Durante unos segundos, los tres permanecieron en silencio y tan solo se escuchaba el crepitar del fuego en la chimenea—. Hace muchos años, cuando mi marido fue ejecutado, emprendí un largo viaje para escaparme de este mundo de charlatanes y de hipócritas. En un lugar, del cual tengo prohibido hablar, encontré la fuente de la vida, el manantial de la inmortalidad. En un principio me pareció milagroso poder vivir para siempre, pero no creía que sería tan doloroso. Es terrible sobrevivir a las personas que amas y, por esa razón, hace muchos años que no me relaciono con nadie y evito el contacto con la gente: no quiero volver a querer a nadie para no tener que llorar la muerte de ningún otro ser vivo más. Ya me está bien que la gente del pueblo crea que esta es una casa maldita, así estoy tranquila.
—Pero ¿qué ocurrió para que haya llegado a este estado?
—Es el secreto mejor guardado que tengo. Si explico un solo detalle, si hablo del lugar o del procedimiento que lo hace funcionar, mi estado será irreversible y yo todavía tengo la esperanza de poder morir de manera natural algún día.
—¿Cómo podemos ayudarla? —preguntó John.
—He aquí un espíritu noble —exclamó la viuda mientras sonreía con una tristeza que parecía eterna—. No, hijo. Hoy me habéis hecho pasar un buen rato, pero es mejor que no volváis nunca más, no quiero tomaros afecto. Por favor, si os preguntan, explicad que dentro de este vetusto caserón hay un fantasma monstruoso, ¿de acuerdo? Y ahora volved a casa, estoy muy cansada.
John y Lenny salieron muy entristecidos de aquel salón. Estaba claro que el ser humano no estaba hecho para vivir para siempre.
—No volveremos a romper ningún cristal —propuso Lenny con rotundidad.
—Nunca más —aseguró el niño, avergonzado de haberlo hecho tantas veces.
Cuando volvieron a pisar el jardín de la mansión, despertaron a Martha, que se había dormido bajo un árbol, y los tres volvieron a casa.
Al llegar, se dieron cuenta de que había luz. Algo había sucedido. Cuando entraron, vieron que la señora Parker tenía los ojos llorosos.
—Pero ¿de dónde venís vosotros a estas horas? —exclamó angustiada—. Y tú, Johnny, mira en qué estado traes tu ropa.
Los tres esperaban una regañina de esas que hacen historia. De hecho, John ya veía venir que le clavarían cadena perpetua y que lo tendrían encerrado por siempre jamás en su habitación. No obstante, la señora Parker lo dejó correr, abrazó a los dos hermanos Garfield y les explicó que su madre había sufrido una recaída y que se había visto obligada a avisar al doctor Cooper; este había pronosticado que la señora Garfield estaba tan grave que no llegaría a ver la luz del día.
—Johnny, cámbiate de ropa —le pidió la madre de Lenny— y ve a despedirte de tu madre. Primero entrará tu hermana.
El niño subió corriendo hacia su habitación con un nudo en el estómago. Tenía que volver a enfrentarse otra vez con el hecho de perder a un ser querido y no sabía si podría soportarlo. «Tal vez el doctor Cooper se equivoca, mi madre no puede morirse», pensó mientras se abrochaba los cordones de una camisa limpia.
Una vez vestido, antes de abrir la puerta de su habitación, se aferró a esta posibilidad. Su hermana ya había salido del dormitorio de la madre y lloraba abrazada a la señora Parker. Lenny lo miraba con los ojos inundados de lágrimas y John cogió aire antes de entrar en el dormitorio de la madre.
—¿Eres tú, Johnny? —preguntó ella con voz débil.
—Soy yo, mamá.
—Acércate al lecho, hijo mío. Tengo que hablar contigo.
El muchacho se acercó a la cama donde estaba postrada la mujer. Estaba blanca como el mármol y los ojos tenían el brillo de la fiebre, pero seguía siendo hermosa y su expresión era serena. El niño tomó su mano y ella le sonrió.
—Hace mucho tiempo que deseaba decirte que te quiero, Johnny. Me apena mucho no haber podido estar más cerca de ti y de Martha. Eres una criatura y todavía no tienes edad de saber qué significa necesitar a la persona amada hasta la muerte, pero algún día lo sabrás, hijo mío, y deseo que no sea en mis circunstancias. Yo amaba a tu padre más que a mi vida y soy débil. No he podido soportar su pérdida; la tristeza ha sido más fuerte que yo y me ha vencido.
John Intentó tranquilizarla explicándole que el doctor Cooper estaba equivocado y que era un mal médico, pero su madre lo interrumpió.
—El doctor sabe lo que hace. Escucha… a pesar de que no he estado mucho junto a vosotros, sé que has heredado la fortaleza de tu padre. Así que te pido que protejas a tu hermana, ella se parece más a mí. Tú sabrás que es lo que hay que hacer, confío en ti. Obedece a la señora Parker, es una buena amiga… Estoy tan orgullosa de ti…
La madre dejó de hablar de repente, apoyó la cabeza en la almohada, agotada, y cerró los ojos.
—Estate tranquila, mamá —dijo el niño con toda la seguridad que pudo transmitir—. Nunca dejaré sola a Martha.
Janet no volvió a abrir los ojos, pero sonrió y, con aquel gesto en los labios, dejó de respirar.
Cuando John salió de la habitación, lo esperaba Lenny. Se abrazó a ella y se deshizo en llantos.
Al día siguiente por la mañana, el general Lee se rindió. La guerra había terminado.
_______
1 Escriptor nascut a Boston el 1809 i mort al 1849. Especialista en relats de terror.