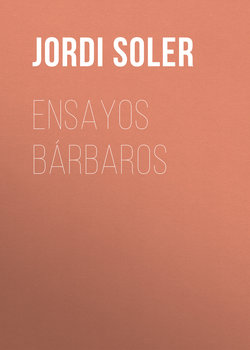Читать книгу Ensayos bárbaros - Jordi Soler - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El ojo
Оглавление«Una fuerte imaginación genera el acontecimiento», escribió Cornelio Agrippa en su libro Filosofía oculta. Este libro es una suerte de atlas de la sabiduría medieval, publicado por primera vez en 1533, que contiene conocimientos de filosofía, alquimia, medicina, astrología y magia. Agrippa había comprobado que algunos de sus pacientes conseguían curarse con una buena dosis de imaginación, y también que otros, de tanto imaginarse una dolencia, terminaban enfermando. Era esa época en la que se creía que los reyes curaban la escrófula posando su mano milagrosa sobre la cabeza de sus súbditos, era el mundo de los vaticinios, los arúspices y los augures; la gente leía sobre sí misma en la configuración de los astros, y en las entrañas de las cabras o en el tripudio de los pollos. Esto sucedía hace quinientos años pero hoy, en pleno siglo XXI, ese poder de la imaginación que consignaba Cornelio Agrippa en su tratado, sigue teniendo la misma fuerza, basta mirar alrededor para comprobar la devoción con la que el hombre del nuevo milenio, armado de iPhone, iPad y iPod, se acerca a la carta astral, al tarot, al I-ching, pero también a la vida sin toxinas, a los productos naturales, al té verde, al agua baja en sales, al yoga y al maratón. No hay, desde luego, nada malo en esta vida que cultiva la salud, en esta existencia al margen del glutamato monosódico, pero también es verdad que sus beneficios son aleatorios, caprichosos y esporádicos, y que nadie puede tener la certeza de ir a vivir más años por beber agua en botella de plástico anticancerígeno, o por desayunar huevos de gallina criada en absoluta libertad. Precisamente ahí, en la confianza de que esos productos y conductas nos harán vivir más años, es donde entra la idea de Cornelio Agrippa, fortis imaginatio generat casum, una fuerte imaginación genera el acontecimiento. Estos productos y estas conductas, sin la imaginación que le pone la clientela, tendrían menos efecto sobre el organismo.
Hace unos años asistí al Cabaret Mystique, ese show terapéutico que imparte Alejandro Jodorowsky en un salón de té, en París. En un extremo del salón había una mesa larga en cuyo centro se sentaba el psicomago, rodeado por unos treinta discípulos. Gracias a la influencia de un amigo común, Jodorowsky me había reservado un lugar junto a él, a la izquierda, de manera que tenía una perspectiva privilegiada de la ceremonia. A la derecha estaba uno de sus hijos, que entonces era su asistente en el cabaret y hoy, me parece, es cantante de rock. Una mujer planteó su conflicto o, más bien, el resultado de la terapia que había cumplido rigurosamente y que había provocado que el conflicto se desvaneciera. Lo que contó la mujer era la evidencia de que las prescripciones del psicomago funcionaban. Primero hizo un breve resumen: se había quedado colgada de un hombre que la había abandonado, y durante muchos meses había arrastrado esa pena que le impedía concentrarse en su trabajo y disfrutar de las experiencias y situaciones que antes la hacían feliz. Como hablaba desde el fondo de la mesa, y esta era muy larga, tenía que forzar ligeramente la voz para hacerse oír y esto producía un ligero temblor al final de cada palabra que pronunciaba. Había cumplido, al pie de la letra, con lo que se le había prescrito: robó un salmón de fibra de vidrio que servía de anuncio a la pescadería de su barrio y, durante una semana completa, había salido a la calle y se había desplazado en autobús hasta su oficina, había purgado sus ocho horas de escritorio al cabo de las cuales había vuelto a su casa, y todo esto lo había hecho desnuda y con el cuerpo totalmente cubierto de un medicamento espeso y blancuzco, mezcla de caolín y de pectina, y además, por si la penitencia no hubiera sido suficiente, había realizado todos sus trayectos arrastrando el salmón de fibra de vidrio, por medio de un lazo atado al cuello (o a lo que sea que venga debajo de la cabeza de un pescado), como si fuera un perro. Al final de su emotiva narración, debidamente enriquecida por el vibrato que aparecía en la punta de sus palabras, contó, con lágrimas en los ojos, cómo el último día, al ir llegando a su casa, el salmón de fibra de vidrio se soltó del lazo y quedó a la deriva, en plena calle, simbolizando a las claras la liberación de aquel amor tortuoso que entonces era pateado y pisoteado, accidentalmente desde luego, por las decenas de pies que andaban a esas horas por ahí. Al llegar a su casa, y con este episodio terminó su narración, comenzó a quitarse grandes trozos de medicamento blancuzco, trozos largos y liberadores que dejaban al aire una epidermis fresca y renovada. Al día siguiente, que era ese mismo en el que yo estaba escuchándola a la izquierda del psicomago, había experimentado el primer conato de una nueva historia de amor con un compañero de su oficina. Cuando terminó la mesa quedó en silencio y la señora que tenía al lado sacó un pañuelo de su bolso y se lo ofreció, para que se enjugara las lágrimas.
En el proceso curativo de esta mujer hay un enorme porcentaje de autosugestión, que sería una de las formas de la imaginación que proponía Cornelio Agrippa.
En el otro extremo de esta imaginación que es capaz de generar un acontecimiento, tenemos ese inquietante dato que manejan los físicos y que dice que solo podemos percibir el 10% de la realidad que nos rodea, es decir, que no percibimos el 90% de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Hace unas semanas el diario The New York Times publicó los resultados de un experimento que un grupo de científicos está desarrollando en la Universidad de Colorado. El tema es la vida microbiológica que produce un cuerpo humano, los rastros microscópicos de piel muerta que va dejando en cualquier superficie que toca y, sobre todo, un fenómeno que han llamado «columna de convección», que consiste en una maraña de, más o menos, 37 millones de microorganismos que va permanentemente con nosotros, como si fuera nuestra sombra, y que interactúa con las columnas de convección de toda la gente con la que nos vamos cruzando durante el día. Si fuéramos capaces de ver más del 10% de la realidad que nos rodea, quizá percibiríamos el tumulto de columnas de convección que nos rodean, veríamos que el acto simple de darle a alguien la mano, o de abrazarlo, produce una colisión de 74 millones de microorganismos. Quizá el rey que en la Edad media curaba la escrófula, o los brujos que solucionan entuertos leyendo en las entrañas de las cabras o en el tripudio de los pollos, no hacen magia, sino que ven más del 10% que nos corresponde a las personas normales.
Esto me lleva a la película X, de Roger Corman, que en español se llama El hombre que tenía rayos X en los ojos, y que está a su disposición en YouTube. En esta curiosa obra de 1963, un médico hace experimentos con una fórmula, de su invención, que se aplica en los ojos. Se pone un par de gotas y empieza a verlo todo como si tuviera rayos X. La teoría, que el mismo médico expone a uno de sus colegas, es que la visión humana percibe una décima parte del espectro de ondas existente. «¿Qué veríamos si tuviéramos acceso al otro 90%?», se pregunta el médico e inmediatamente después, con el ceño arrugado, concluye, «soy prácticamente ciego, solo puedo ver una décima parte del universo». Para combatir esa ceguera que le agobia, el médico se pone a experimentar, primero con monos y, a falta de voluntarios humanos que se presten para probar sus experimentos, con sus propios ojos. El primer resultado práctico que obtiene de sus ojos con rayos X, es un ojo clínico muchísimo más agudo que sus colegas, pues él, con la dosis adecuada de gotas, es capaz de ver el interior de sus pacientes y de dictaminar, sin margen de error, cuándo se trata de un tumor, de una obstrucción, de un desgarro o de un defecto congénito. Pero su fórmula tiene también un filón social: de pronto el médico se encuentra en medio de una fiesta y empieza a ver desnudas a todas las parejas que bailan, sus ojos son capaces de traspasar la ropa y de ver, con toda claridad, lo que hay debajo de esta. Mientras la lente de la cámara nos enseña los cuerpos sin ropa que, con deleite, admira el doctor, puede verse una mesa con mantel y viandas encima que, siendo rigurosos con el argumento, debería verse sin ropa, es decir, sin mantel. En fin, ya he dicho que el director es Roger Corman, un hombre que rodó más de doscientas cincuenta películas y que no tenía tiempo ni espacio para semejantes minucias. En la medida en que va ganando visión, conforme va aumentando ese diez por ciento al que tenemos acceso las personas con ojos todavía primitivos, el médico va separándose de la sociedad: es un hombre que ve más que el resto y eso lo convierte en un elemento incontrolable y peligroso. De manera probablemente involuntaria, Corman nos enseña que para mantener el orden y la armonía en la sociedad, todos tenemos que estar medio ciegos, basta uno que vea más allá para que se arme la revolución. El médico termina abandonando el hospital y no le queda más salida que trabajar de vidente en una feria, de vidente en el sentido estrictamente literal: es capaz de adivinar el nombre, la edad, y el lugar de nacimiento de una persona, por el simple método de mirar el DNI que lleva dentro del bolsillo. Al final el médico se sobredosifica y comienza a ver la totalidad de ese 90% que nos está vedado, comienza a ver los bordes mismos del universo y, más allá de esos bordes, el ojo que nos mira a todos. El médico ha visto lo que nadie debe ver y no puede resistirlo, se acerca a un pastor que predica en el desierto y este le recomienda que extirpe esa parte de su cuerpo que le ha hecho pecar. Así termina esta parábola de Roger Corman, con el castigo radical para el hombre que ha osado ver más allá, que no ha sabido conformarse con el diez por ciento de la realidad que le ha tocado, y que se ha aventurado a ver los bordes mismos del universo y el ojo que nos mira a todos.