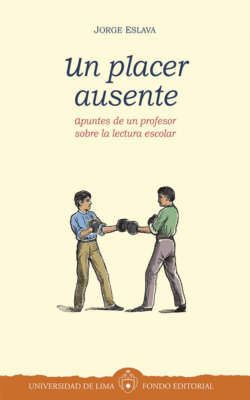Читать книгу Un placer ausente - Jorge Eslava - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lección primera
ОглавлениеSALGO ABATIDO DE LA REUNIÓN. Desmoralizado, como si hubiera perdido por goleada. Mejor: derrotado en el cuadrilátero por knockout. Desciendo las escaleras a tumbos y no miro a los costados, debo llevar mala cara; qué pocas ganas puedo tener de cruzar alguna palabra con ellos. Más bien pronuncio bajito: «Los profesores son los enemigos naturales de los alumnos». Una buena frase de Nietzsche que no me sorprende. Aunque es difícil aceptar que sean tan encarnizados. Parece que entraran al salón poco interesados en educar; dispuestos, más bien, a sorprender el menor error de conducta de los estudiantes para comérselos vivos. Y son de una exquisita sensibilidad para detectar la fisura de la ignorancia: una pregunta absurda la califican de ridícula, una respuesta equivocada significa una reverenda burrada.
—Me quedaré un rato en la cafetería —respondo a uno de los colegas que me dice para salir juntos.
Prefiero evitar el tropel de profesores. Ahora todos hablan, en especial aquellos que permanecieron mudos durante la reunión. Ninguno carece de anécdotas para celebrar las bestialidades de sus alumnos. Ante el pedestal del saber (si parecen dominarlo todo, haberlo leído todo), despliegan contra el alumno una sarta de cortesías que alude a las especies zoológicas y también a los primeros eslabones de la evolución humana. Cada reunión es una muestra temible de su instinto humanista, de su odium pedagogicus.3 Es como el pasatiempo preferido del gremio, que no consiente el desinterés de los alumnos hacia el aprendizaje y menos el desdén a la lectura.
Me gusta imaginar a mis colegas en sus clases. Al profesor de Literatura, por ejemplo, locuaz y pretensioso en la sala de profesores. Conmigo es, por el contrario, bastante receloso. Una vez intenté conversar con él sobre Travesuras de la niña mala (2006), la última novela de Vargas Llosa. No sé si dije algo inapropiado, pero encontró un pretexto para interrumpir el diálogo. Ipso facto, diría él. Siempre viste traje oscuro y corbata, lleva un maletín James Bond y lo escucho hablar de litigios entre partes, circunstancias atenuantes o resoluciones impugnadas —está por terminar Derecho en una universidad particular. De seguro comentará cualquier cuento de Valdelomar o Reynoso con ese lenguaje grandilocuente, tan lleno de gerundios y arcaísmos.
—¿Sufrirán los escritores en sus tumbas? —me digo casi sin darme cuenta.
—¿Perdón? —me pregunta la señora de la cafetería.
—Por favor, un café cortado y un paquete de galletas — contesto.
—¿Las de agua?
—Sí, gracias.
La estrella de esta tarde ha sido la lectura en el colegio. El director académico habló de la necesidad de evaluar cuánto leen nuestros estudiantes —hubo bromas y risitas entre los colegas— y de diseñar un programa de lecturas para todos los grados. Aquí se acabó el chiste en la reunión; al fin, me dije, un motivo para debatir sobre el sentido de la educación. Al menos en uno de sus aspectos, la lectura, si es que pertenecemos a una sociedad de la cultura escrita. Pero el director no mencionó si nosotros, los profesores, leemos lo suficiente como para convertirnos en autoridad y estar en condiciones de cumplir dichas tareas.
No sé si la pintarrajeada teacher de Inglés, el ceremonioso profesor de Religión o el cascarrabias sabelotodo de Matemáticas llevan un libro en su cartapacio. No importa si de autoayuda o si les espera en casa, antes de dormir, una novela romántica. Un verdadero misterio. Del que podría asegurar que no lee ni ha leído un libro en su vida es el gordo profesor de Educación Física, basta verlo engullir todo tipo de chatarra al borde de la cancha, mientras sus alumnos sudan el alma corriendo interminables vueltas.
—PORCIÓN: 8 UNIDADES (44 gramos) —me entretengo leyendo la información nutricional de la envoltura de galletas—.Valores por porción. Energía 161 / proteína 3 / grasa 2.3 / grasa saturada 1 / grasas monoinsaturadas 0.8 / grasas poliinsaturadas 0.4 / colesterol 0 / hidratos de carbono 32.
¡Cuántos libros se habrán escrito sobre nutrición! ¡Y cuántos sobre gimnasia y cultura deportiva! Una montaña de conocimientos que este profesor ha saltado con garrocha, porque siempre lo veo acribillar a sus alumnos con carreras, abdominales y lagartijas. Y después, para recuperar la perdida simpatía, los dejará jugando pelota o tirados en el pasto contemplando las nubes. ¿Sabrá que es indispensable alimentarse bien, que no estirar los músculos después del ejercicio puede causar lesiones? ¿Que la actividad física desarrolla el vigor y también la moral?
¿Tendrá conocimiento de que el flaco Menotti, cuando fue entrenador de la selección argentina, recomendaba a sus jugadores leer libros durante las concentraciones? ¿De que Jorge Valdano ha escrito tres o cuatro libros sobre fútbol y el escritor uruguayo Eduardo Galeano tiene uno que es el evangelio: El fútbol a sol y sombra (1995), un devocionario y una denuncia a uno de los deportes más lucrativos del mundo? Sabrá que Vargas Llosa cubrió el Mundial de España 82 como reportero del diario El País y dejó escrito: «Gracias al fútbol, la literatura de ficción contemporánea se ha enriquecido con un aporte tan simpático como inesperado: las secciones deportivas de la prensa»? Alguien debería advertirle que las palabras escritas están en todas partes a la espera de nuestros ojos, ávidos de conocer desde lo elemental hasta aquello que trasciende lo corporal y la emoción instantánea.
—¿Le traigo azúcar, profesor?
—No, gracias. Me estoy acostumbrando a tomarlo puro.
Ahora sí presiento que viviremos una fiebre en el colegio. El sermón del director iba en serio, ya distribuyó algunas tareas y ha repartido las recientes «Normas y orientaciones básicas para la implementación y ejecución del Plan Lector», publicadas por el Ministerio de Educación. Fue el único tema de esta tarde y la reunión, sin embargo, fue interminable. Lo que me ha quedado resonando en los oídos son las imprecaciones de todos contra la pantalla de luz —¡maldecidos mil veces la internet, la televisión y los videojuegos!— y el decreto del profesor de Literatura, muy a su estilo: «Pena capital contra los alumnos que no leen». Los profesores seremos los verdugos; yo no sé cómo haré para escabullirme de ese mal juego.
—¿Cuánto le debo, señora?
Soy profesor de quinto grado de primaria en todas las asignaturas y sigo con una mezcla de celos y fascinación la buena estrella del profesor de Literatura. Debo confesar que quisiera estar en su lugar y que a ratos alucino: invoco un virus que lo deje fuera de combate unos meses y pueda reemplazarlo en sus clases sobre el realismo urbano o la Generación del 27. Aunque hay días en que su presencia ensimismada y algo sombría me despierta una rara curiosidad. «Debe ser poeta… o al menos narrador», me digo bajo los efectos de un curioso fetichismo. La estructura del colegio impide compartir momentos con otros profesores, en especial con aquellos de distinto nivel, así que me complacía imaginándolo en su escritorio, desvelado y bajo la luz de una lámpara, escribiendo un libro secreto. O tumbado en la cama, con la ropa puesta, leyendo como un descosido.
Una mañana entré al teacher’s room y lo encontré doblado sobre una pila de cuadernos, corrigiendo con cara de pocos amigos. «Es mi oportunidad», pensé. Me tentó la idea de iniciar una conversación con él y de paso despejar mis dudas sobre su oficio creativo, si escribía poemas o cuentos metafísicos.
—Buenas… qué duro corregir tantos cuadernos.
Levantó los ojos y me observó con desconcierto, como preguntándome «¿a mí te diriges?» o «¿qué otra cosa puedo hacer?». No me contestó, pero su mirada había sido tan sugestiva que me animé a soltar prenda.
—¿Qué género escribe? Porque a mí me gusta… mejor dicho, trato de escribir poesía.
—No escribo nada.
Esta vez no levantó la mirada. Su respuesta podía expresar un ejemplo de modestia o que dejara de importunarlo con mis preguntas o que, realmente, no escribía nada pero que era un apasionado lector. Dudé unos segundos antes de inclinarme sobre esta última opción: no cabe duda, es un gran lector. Lo que dice bellamente Privat: «El lector lee como el pescador pesca. Es solitario, inmóvil, silencioso, atento o meditativo, más o menos hábil o inspirado. Se considera como evidente que el lector lee cuando lee como el pescador pesca cuando pesca, ni más ni menos. Aprender a pescar, como aprender a leer, consiste entonces en dominar ciertas técnicas de base y probarlas progresivamente en corrientes de agua o en flotas de textos cada vez más abundantes». Animado por estas disquisiciones, decidí desafiarlo y aporreé nuestro trabajo rutinario, que robaba horas a la creación pero que felizmente estábamos obligados a leer un montón…
—¿Leer un montón? —repitió mi frase con una ligera inflexión de cansancio y creo que hasta de antipatía.
—Bueno, claro —balbuceé—… todo profesor de Literatura tiene que leer no solo obras clásicas sino lo que se publica actualmente.
—¿Para qué?
Mortificado, levantó la mirada y me clavó los ojos desafiantes.
—¡Tonterías! —exclamó—. ¡Los libros del curso me los sé de-memoria!
Se refería a los manuales de Literatura de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Era suficiente para él, ahí estaba depositado todo su saber humanístico. Le sostuve la mirada unos segundos, después él prosiguió con su corrección de cuadernos: «biografía del autor», «corriente literaria», «títulos de sus obras»… lo noté tan seguro de su verdad, tan sólido y confiado en la inspiración de sus libros sagrados. Poco importaría esta anécdota, tampoco me produciría desazón ni molestia, incluso la hubiera olvidado, si no hubiera comprobado tantos casos semejantes a lo largo de estos años.
Me he dado una vuelta por las librerías. Es sorprendente el ágil reflejo del mercado: en cuestión de meses, estos locales han instalado secciones nutridas de literatura infantil y juvenil. En algunos casos, como en las librerías El Virrey o el Fondo de Cultura Económica, no son solo estanterías con libros para niños y jóvenes que se suman a las tradicionales estanterías de literatura hispanoamericana, novela extranjera o ensayos de lingüística, sino que han habilitado espacios apropiados —cojines multicolores en el suelo, mesas y sillas en miniatura— para que los chicos se acomoden a leer a sus anchas.
Sin proponérmelo, he recordado cuando mi padre me llevaba de niño a las librerías. En aquella época mi padre era un personaje en algunas librerías, porque además de buen conversador —qué charlas entusiastas con los libreros de antaño—, era un magnífico comprador. Tenía crédito en Castro Soto, La Familia y Studium, a cuyos establecimientos, repartidos en varios distritos de Lima, llegábamos a quedarnos un rato largo. No diré que eran las horas más felices de mi vida, pero no la pasaba nada mal: fisgoneaba títulos clásicos, acariciaba el repujado de algunas cubiertas, me extasiaba de volúmenes ilustrados y picoteaba la prosa elegante de los cuentos y las fábulas que me fascinaban. No había secciones destinadas a los pequeños lectores… la novela Corazón o los relatos de Andersen o una selección de Las mil y una noches formaban parte del maravilloso conglomerado de la gran literatura universal.
Tampoco recuerdo libros embolsados, carteles de promoción ni vendedores despistados. La librería era una especie de biblioteca animada, donde se hablaba con fervor de novedades y hallazgos librescos, entre sobrios anaqueles de madera. Ahí dormían un sueño sobresaltado las mejores creaciones de Pavese, Hemingway o Camus… víctimas de la irrupción de nuestra mano o de nuestros ojos. Los encargados de venta, muchas veces el mismo propietario, dispuestos siempre a brindarnos su orientadora y contagiante pasión por la lectura. Creo que antes la librería representaba un mundo menos ambiguo, ajeno al ambiente de supermercado… hoy se han ampliado e iluminado los espacios, multiplicado los rótulos de clasificación y el vendedor no deja de ofrecer alguna mercancía a cambio del libro que hemos solicitado. Vistas así las cosas, qué modesta aparece ahora la imagen que retengo de ayer: mi padre con un paquete de libros y un niño a su lado, yo regordete y con anteojos, llevando un libro en su mano, ansioso porque sabía que en casa se convertiría en un mundo por descubrir.
A la distancia, es para alegrarse: el número de libros infantiles ha crecido considerablemente y son objetos en empaques cada vez más lucidos. Las editoriales extranjeras apuestan por el mercado peruano y nuestras casas editoras han afrontado la competencia, descubren autores y empiezan a producir libros a granel. Leer en la escuela se ha convertido en un asunto de actualidad y todos parecen comprometidos. Pero la percepción de la realidad tiene otro margen espacial: de cerca los libros muestran un contenido bastante conservador, la lectura está más atenta al latido pedagógico de la escuela y los profesores flotan a la deriva, desconcertados para trazar las «líneas transversales», cumplir con las evaluaciones y proveer el deleite de la literatura.
Escucho por la radio declaraciones del director de la Biblioteca Nacional: «Es verdad, solo la mitad de las ciudades en el Perú tienen una biblioteca pública». «¿En qué condiciones?», pregunta el periodista. El director enmudece, el periodista no insiste y se deja llevar enseguida al tema de las salas para niños que han inaugurado en la sede de San Borja. Mentalmente, repregunto: «¿Esas escasas bibliotecas municipales tienen actualizados los catálogos? ¿Disponen del sistema de estantes abiertos, computadoras, fotocopiadoras?».
Como una ráfaga, recuerdo la biblioteca de La Punta; en su viejo local pasaba, cuando era adolescente, tardes enteras leyendo novelas clásicas. Un espacio sosegado y cómodo, donde unos pocos niños y jóvenes, casi siempre los mismos, nos saludábamos amablemente como miembros de una congregación de solitarios. Esta biblioteca se ha mudado a la Casa del Adulto Mayor y me pregunto qué implicancia puede tener ahora, para los chicos del distrito, el concepto del acto de leer.
Reviso la tesis que tengo refundida en mis estantes y encuentro algunas respuestas de alumnos universitarios —de las muchas encuestas que realicé—, que impiden la descomposición de mi trabajo. Temo que pronto sea un fósil. Son opiniones que conviene incluir en la especie de pizarrón en que ha ido convirtiéndose este cuaderno de apuntes. Creo que en la China antigua, el datzibao era una suerte de gran mural donde se escribían eslóganes y todo tipo de textos breves que reproducían el ánimo de una comunidad. Lo que quedó, por ejemplo, en las paredes de París cuando estalló Mayo del 68. Recuerdo haber leído en una revista cubana el trabajo de recopilación de grafitis y apostillas que hizo Julio Cortázar al recorrer aquellas calles adoquinadas. No eran pintas de carácter partidario, sino profundamente políticas y culturales, impregnadas de un ácido aliento subversivo.
Esta muestra de la tesis responde a una pregunta de la encuesta, referida a la imagen que conservan los alumnos de la biblioteca de su colegio: «Era decepcionante. Salvo dos o tres títulos, todo olía a guardado. Incluso la bibliotecaria» / «Lo que abundaba eran los ejemplares preuniversitarios y había, bien al fondo, un solitario estante de literatura. En medio de tantas hojas secas, parecía una aguja en un pajar» / «Mi colegio es religioso y la biblioteca es un templo de libros santurrones» / «Había ejemplares de temas delicados: abuso sexual, prostitución, violencia familiar y callejera; pero el estante estaba con llave y solo podrían abrirla los profesores» / «Mi mamá hizo una donación de libros (ella trabaja en una gran imprenta), pero nunca vi esos libros en la biblioteca» / «Cuando en historia estudiábamos la Santa Inquisición y el profesor explicaba las cámaras de tormento, todos gritaron: ¡La biblioteca! ¡La biblioteca!» / «Nuestra biblioteca era más anticuada que Una noche en el museo (la película)» / «Si iba a la biblioteca provocaba entre mis amigos una larga lista de preguntas: ¿Por qué lo haces? + ¿Acaso hay tarea? + ¿Te han castigado? + ¿Qué trabajo de investigación han dejado?» / «Siempre tuve buenas notas en el Plan Lector, pero nunca necesité de la biblioteca; bastaba con las separatas y el rincón del vago» / «Solo entraba a la biblioteca para dejar el material de los profesores. Yo era el encargado» / «La biblioteca era un lugar cómodo y tranquilo… para dormir» / «Una vez leía Crepúsculo en la biblioteca y la bibliotecaria me quitó el libro. Después la Fraterna me dijo: “Los vampiros tienen un significado erótico, esotérico y maligno”. Y se quedaron con mi libro». En medio de esta andanada, una voz redentora: «Yo leía mucho después de clases, mientras esperaba la movilidad. La biblioteca era ideal porque podía estar en silencio y escoger el libro que quisiera».
Tal vez la lectura sea uno de los actos más dignos y libertarios de la experiencia humana. La única posibilidad en la que el ser humano, apenas paseando sus ojos por unas líneas, adquiere la magnífica facultad de volar de una región a otra, de entrar a una botella como el genio libanés o de hablar con el burro bíblico de Balaam. La lectura nos revela las dimensiones fantásticas de la realidad, pero también nos permite explorar las complejidades del saber: La vida de las hormigas (1930) de Maeterlinck o nuestro pasado histórico en la pluma de Garcilaso de la Vega o el mundo futuro en la ciencia ficción de Isaac Asimov.
Porque la lectura debiera ser un camino al conocimiento, el discernimiento y la imaginación. En la escuela se dice y repite que leamos por nuestro bien; que el contacto de nuestros ojos con los trazos misteriosos de la página nos provee de información, amplía nuestro vocabulario y nos dota de una cultura necesaria para el medio social. Estas consejas, sin duda, son bienhechoras y serían cabalmente acertadas si nuestros profesores agregaran a sus exhortaciones: la lectura ofrece, además, una forma intensa de disfrute.
El viejo maestro Borges recomendaba que «la lectura debe ser considerada no como una carga, sino como una fuente de felicidad». Sabiduría que no debería olvidarse en las escuelas. No bastan las admoniciones, sobre todo si se cree que la lectura solo enseña conocimientos y valores. Parece importar poco si el profesor conoce el texto o no, si el estudiante ha sido suficientemente motivado o no. Como existirá siempre el instrumento pedagógico del castigo, la práctica mecánica de la lectura puede estar garantizada, pero su enorme provecho intelectual será desperdiciado.
En un cuento titulado «Cómo y por qué odié los libros para niños», del libro Magdalena peruana y otros cuentos (1986), Alfredo Bryce explica divertidamente lo aburrido que eran la mayoría de libros infantiles (y juveniles) y que la exigencia de consumir aquellas obras terminaba por lograr el efecto contrario: aborrecer la lectura. En una nota periodística poco conocida, García Márquez refiere algunas situaciones de «cómo los profesores de literatura pervierten a sus alumnos». Cuenta cómo a su hijo Gonzalo lo martirizaban sometiéndolo a arbitrarios cuestionarios de lectura sobre una novela que, para colmo, era El coronel no tiene quien le escriba (1971). García Márquez reseña los contrasentidos en los que han caído las evaluaciones de lectura en la escuela, formulando preguntas memorísticas o de un simbolismo antojadizo. Y sugiere que un curso de literatura debiera limitarse a ofrecer una buena guía de lectura. Me pregunto quién más puede garantizar un conveniente listado, si no es un profesor bien entrenado.
Dedicar a la lectura en la escuela un tiempo diario, como una gimnasia que modela nuestros músculos, es indispensable en la formación de futuros ciudadanos para un país mejor. Durante ese tiempo —treinta minutos puede ser el periodo sugerido—, los estudiantes tendrán la oportunidad de sumergirse en mundos posibles elegidos voluntariamente, como también de indagar en la realidad para conocer mejor el medio y a sí mismo. Elegir el libro es ya el comienzo de una postura crítica que el buen lector, en el curso de su aventura, no abandonará jamás.
El escritor pedagogo Daniel Pennac nos ilumina y alienta en su libro Como una novela (1992) —nunca sabremos, por su heterodoxia, a qué género literario pertenece—, al presentarnos un escenario escolar poblado de una galería de estudiantes radicalmente enemigos de toda forma de civilización. Estamos en una especie de barbarie juvenil de los países altamente industrializados. En este ambiente, el lector, guiado por una prosa poligonal —voz múltiple, referentes actuales, variadas técnicas— es testigo línea a línea de cómo la sana erosión va ganando en la dura coraza de sus alumnos. Terca gota que horada la piedra y que lleva al narrador a decretar al final: «Es una tristeza inmensa, una soledad en la soledad, estar excluido de los libros».
Un amigo de la maestría me ha pasado la voz para colaborar en una revista virtual de educación… le he ofrecido entrevistar a algunas personalidades. Lo va a proponer al comité editorial y me ha pedido una lista de posibles nombres. «Me interesaría conversar sobre educación y lectura —le escribí por correo— con Luis Jaime Cisneros, Patricia Salas, Constantino Carvallo, Luis Guerrero Ortiz, Patricia Fernández…». Agregué como posdata: «Ojalá con algún funcionario del Estado». Me ha contestado con otro pedido: una reseña personal de cada uno. No pensé que fuera necesario. «De tripas, corazón», me he dicho, así que me dispongo a prepararlas. Siempre, antes de escribir, por elemental que sea el texto, necesito buscar el impulso de otra voz. Ubico Diario educar (2005), el libro de Carvallo y empiezo a leerlo de manera azarosa. Doy con estas líneas:
¿Leer a los clásicos? Acabo de enterarme de que según el filósofo alemán Peter Sloterdijk ha terminado una época y ya no es posible la ilusión humanista de la educación mediante la lectura. Ha finalizado, con la nueva era informática y visual, el sueño de la salvación del alma mediante «una bibliofilia radicalizada, una ilusa exaltación melancólico-esperanzada del poder civilizador e incluso humanizador de la lectura de los clásicos». Ya no es posible la formación humana mediante la lectura que «educa al hombre en la paciencia, la contención del juicio y la actitud de oídos abiertos». Yo sigo, sin enterarme, en una época pasada.
También yo. Sé lo anacrónico que resulta tener una biblioteca en casa, con espacios cada vez más reducidos, pero todavía me alborozo —y por momentos desespero— de verla prosperar robusta, sin desperdicio. Ya no guardo todo como antes, conservo los libros que considero valiosos para el futuro y procuro, además, una recatada belleza en las ediciones que compro. Cuando adquiero ejemplares de segunda, los restauro con paciencia y cariño. Recuerdo a mi padre haciendo lo mismo y también una foto de Manuel González Prada, tomada por su hijo Alfredo, donde aparece con una copa de pegamento y reparando con amorosa dedicación.
Formamos parte de una especie en extinción, criaturas marchitas de la «modernidad líquida», categoría que refiere el sociólogo vasco Zygmunt Bauman. Propuesta que define la precariedad de las relaciones humanas en una sociedad individualista y privatizada, impalpable y reducida al vínculo sin rostro que ofrece la Web. Más bien del filósofo que menciona Carvallo no he leído nada, como tampoco de la gran parte de intelectuales que cita en su Diario educar. Vaya uno a imaginar su biblioteca como El paraíso perdido de John Milton: «El espíritu vive en sí mismo, y en sí mismo / puede hacer un cielo del infierno, o un infierno del cielo. / ¿Qué importa el lugar donde yo resida, / si soy el mismo que era, / si lo soy todo, aunque inferior a aquel / a quien el trueno ha hecho más poderoso? / Aquí, al menos, seremos libres…».