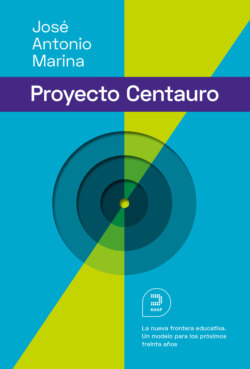Читать книгу El proyecto Centauro: La nueva frontera educativa - José Antonio Marina Torres - Страница 4
ОглавлениеII. el sujeto y la acción
Para que hubiera un comienzo, fue creado el
Hombre, antes del cual no había nadie.
San Agustín (De civitate Dei XII, 20)
1. desvelar el enigma del ser humano
En el acto III de Hamlet, príncipe de Dinamarca, Shakespeare escribe un diálogo que deberíamos recordar todos los docentes. Guildenstern, un cortesano, intenta descubrir los sentimientos de Hamlet, quien molesto por su insistencia le pide que toque la flauta. Guildenstern le responde que no sabe, que sería incapaz de producir el menor sonido. Entonces, Hamlet le replica: «¿Creéis que es más fácil hacerme sonar a mí que a una flauta?». Con frecuencia, cuando intentamos sacar de nuestros alumnos bellas melodías, pensamos que es una tarea más sencilla que tocar la flauta. Este libro intenta describir, con toda la claridad que he podido, algo enormemente complicado: la personalidad que guía el comportamiento de nuestros alumnos. Sigue el consejo de Einstein: «Debemos explicar las cosas de la manera más clara posible, pero no más».
2. en el principio era la acción
Al comienzo de la obra de Goethe, Fausto se pregunta por el inicio de todo. Descarta varias posibilidades: «en el principio era la Palabra», «en el principio era el Pensamiento», «en el principio era la Energía». Al fin cree dar con la respuesta acertada: «En el principio era la acción». Vamos a tomarlo como lema.
La acción es el tema principal de la psicología, la sociología, la economía, la ética, la neurología y la educación. El sujeto es el origen de la acción. El cerebro —y su propiedad principal, la inteligencia—, tienen como función dirigir bien el comportamiento. En el caso de los animales, para conseguir fines programados: evitar el dolor, nutrirse, reproducirse. En el caso humano, los fines son más amplios y variados. Como señaló Tomás de Aquino, los deseos físicos son finitos, pero los de la inteligencia son infinitos.
Realizamos muchos tipos de movimientos: automáticos, condicionados, impulsivos, voluntarios. Se ha reservado tradicionalmente el calificativo de «actos humanos» a los que se realizan después de una decisión supuestamente consciente y libre. He hecho la salvedad de decir «supuestamente» porque todos sabemos por experiencia lo difícil que es atribuir esos calificativos a las decisiones. Acabo de leer una noticia sobre el hundimiento de una patera en el Mediterráneo. Han muerto veinte personas, entre ellas tres mujeres embarazadas y cinco niños. Entraron voluntariamente en la embarcación, incluso pagaron por hacerlo, pero ¿estamos seguros de que fue una decisión consciente
La decisión de actuar es un hecho central para la psicología emergente, y, por supuesto, para la pedagogía. Nuestro objetivo es conseguir que nuestros hijos y alumnos —todas las personas, en general— tomen buenas decisiones. El joven, que elija bien sus estudios, sus compañías, sus comportamientos. El conductor, que no cometa imprudencias. El cirujano, que seleccione bien la técnica. El ciudadano, que decida bien su voto. La decisión es un momento axial. El eje alrededor del que todo gira. A un lado está el mundo de lo posible, lo temido, lo soñado, lo imaginado, lo calculado. Al otro, el mundo de lo realizado.
Estoy descubriendo el Mediterráneo. ¿Qué es lo que quieren todos los padres y todos los docentes? No tener que estar continuamente dirigiendo, controlando, vigilando, corrigiendo a sus hijos y alumnos. Que sean responsables y tomen sus propias decisiones. Y, sin embargo, no tenemos ni una comprensión clara ni, menos aún, una metodología adecuada, para ayudarles. Es muy llamativo que las investigaciones sobre «toma de decisiones» procedan del mundo de la economía y de la empresa. De hecho, han dado lugar a una ciencia: «neuroeconomía». Es un campo interdisciplinario que busca explicar la toma de decisiones humanas, esto es, la habilidad de procesar múltiples alternativas y además seleccionar un curso de acción. ¿No les parece significativo que esta nueva especialidad no haya surgido en el campo de la educación, sino de la economía? ¿Y que lo mismo haya ocurrido con las investigaciones sobre resolución de problemas, motivación, creatividad, sobre inteligencia de las organizaciones, sobre gestión de proyectos? Espero que ahora comprendan mejor la importancia de elaborar una teoría psicológica desde la educación.
La decisión de actuar es el final de un proceso —el deseo, la inhibición, la deliberación, la duda, etc.— y el comienzo de otro: la realización. Hay una etapa de «preparación», otra de «decisión» y otra de «ejecución». Cada una de estas etapas tienen que ver con la educación. Coinciden, como era de esperar, con las que se han descrito en el proceso creador. Damos vueltas a las ideas, a las distintas posibilidades, hasta que nos decidimos por una de ellas. A partir de ese momento, tenemos que hacerla realidad. Este es el paso que completa la decisión. La sabiduría popular lo tiene claro: «de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno», «obras son amores y no buenas razones», «menos predicar y más dar trigo». Lo que nos interesa es que las personas obren bien. Que, si son científicos, hagan buena ciencia; si son ciudadanos, organicen bien la convivencia; si son pareja, formen una familia feliz. Pero, no solo queremos que se comporten bien, sino, además, que lo hagan libremente. Y esto complica extraordinariamente las cosas. No me extraña que autores y culturas enteras piensen que ser bueno es más importante que ser libre. Eso lo pensó, desde la psicología conductista, Skinner, que defendió la conveniencia de implantar una «ingeniera social», que aprovechara los descubrimientos de la psicología para conseguir conductas adecuadas, aunque no libres. Lo defendió en su libro Más allá de la libertad y la dignidad. Desde el punto de vista político, es el modelo chino, que según la tradición confuciana considera más importante la armonía que la libertad.
Mi generación fue educada en esa misma onda. Nadie preguntaba si un niño era feliz, sino si era bueno. La educación se basaba en dos principios: el sentido del deber y el respeto a la norma. La virtud principal del niño era la «docilidad». Esto ahora nos parece casi monstruoso, porque olvidamos que esta palabra deriva de docere (aprender) y significa «capacidad de aprender», lo que ahora se llama learnability. Esa educación olvidaba los otros dos principios: el sentido de los derechos y la valoración de la libertad. Son los que fomentó la generación siguiente, olvidando los otros. Una vez más, la educación quedaba coja. Ahora estamos intentando un modelo educativo que integre los cuatro principios, sin conseguirlo del todo.
3. las tareas de la psicología emergente
Debe estudiar cómo emerge la decisión de sus antecedentes y cómo se pone en práctica esa decisión. A partir de ahí, la educación podrá encargarse de facilitar el buen desarrollo de las tres etapas mencionadas: preparación, decisión, realización.
Los antecedentes de la decisión son bien conocidos. La acción humana tiene su origen en movimientos afectivos, en lo que modernamente se denomina «motivación». Estar motivado significa «tener ganas de hacer algo». Cuando lo sometemos a la lupa analítica descubrimos tres factores que influyen: el deseo, el incentivo y los elementos facilitadores. Tengo sed (deseo), veo una fresca cerveza (incentivo), tengo dinero y tiempo para tomarla (facilitadores). En consecuencia, tomo la decisión de sentarme en la terraza de un bar. Me gustaría adelgazar, el incentivo es encontrarme bien, pero me resulta costoso ir al gimnasio, hacer dieta. La motivación no funciona. Me embarco para atravesar el Atlántico en barco de vela. ¿Por qué? Siento el deseo de cambiar, la curiosidad, la necesidad de demostrarme que soy capaz de hacerlo, quiero huir de un fracaso amoroso, lo que sea. Estos son los motivos. ¿Por qué atravesar el Atlántico y no Madrid en metro? Porque el incentivo es mayor en el primer caso. ¿Por qué atravesar el Atlántico en barco de vela y no en zepelín? Porque no tengo un zepelín a mano y no sé nada de zepelines. Ahí están los tres factores: impulso, incentivo y disponibilidad.
Los deseos son el factor más dinámico. Son la conciencia de una necesidad (la sed, por ejemplo), o la anticipación de un premio (una cerveza helada). Impulsan a la acción, pero los humanos hemos adquirido frenos para no estar a merced de ellos. La inhibición es una facultad imprescindible para la acción voluntaria. Para algunos autores este es el origen de nuestra peculiar inteligencia y de nuestra libertad. Cuando esos frenos fallan nos encontramos con personas impulsivas y, en caso graves, con conductas compulsivas, fuera de control. Las emociones y los sentimientos tienen también fuerza pulsional. Son motivaciones de segundo grado. El miedo nos impulsa a huir. La furia, a enfrentarnos con el obstáculo. El asco, a separarnos de algo. La alegría, a comunicar. Platón consideraba que una de las funciones de la educación era enseñar a desear lo deseable.
Los incentivos incluyen todo tipo de premios. Correlacionan con los deseos. Unas veces el deseo va delante y hace aparecer como premio lo deseado, otras veces el incentivo es previo y despierta el deseo. En un caso, el hambre hace que aparezca atractiva la comida; en otro, lo apetitoso de la comida despierta mis ganas de comer. Hay un tipo de incentivo complejo que tiene gran importancia educativa. Me refiero a los proyectos, a las metas. Despiertan deseos dormidos y unifican energías dispersas. En 1914, el explorador Ernest Shackleton publicó en la prensa un anuncio solicitando voluntarios para «la última gran travesía terrestre pendiente», la del Polo Sur. Decía así: «Se buscan hombres para un viaje peligroso. Sueldo bajo. Frío extremo. Largos meses de completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura retorno con vida. Honor y reconocimiento en caso de éxito». Respondieron más de cinco mil aspirantes. Los proyectos movilizan. Por eso tienen tanto éxito como método educativo. Maurice Blondel, un famoso filósofo autor de L’Action, ha descrito la relación entre las metas y los motivos. Las fuerzas oscuras de la vida, dice poco más o menos, solo alcanzan su eficacia cuando surge como para aclararlas y fijarlas, una meta, una representación que parece salir de ellas y a la vez concretarlas. Así pues, un fin no es en primer lugar más que la expresión de unas necesidades previas. El encanto eficaz de la meta le viene de que expresa y representa lo mismo que lo mueve. Reconozco mis deseos ocultos cuando algo me atrae. Pero desde el momento en que los impulsos confusos e incoherentes de múltiples deseos han tomado forma en la concepción clara de una meta, se produce una síntesis de esos motivos dispersos, que configuran una energía nueva. Les pondré otro ejemplo de esta capacidad unificadora. ¿Por qué triunfa una moda? Porque es capaz de unificar muchos deseos tal vez imprecisos. Piensen en los motivos por los que se han puesto de moda los tatuajes o los pantalones vaqueros rotos.
Entre las variables facilitadoras están los hábitos, la situación, y, en especial, las creencias del sujeto. Es evidente que la creencia en la capacidad para alcanzar el objetivo es un aliciente para emprender la acción.
Todo un borboteo de experiencias, deseos, emociones, anticipaciones, incentivos están presenten en la antesala de la acción, que hace la gran síntesis. La hace necesariamente, porque los deseos pueden ser muchos, pero la acción es solo una. En realidad, todo nuestro sistema nervioso funciona como una gigantesca máquina de sintetizar. Cada neurona recibe por sus dendritas una media de diez mil informaciones, que elabora de alguna manera para producir un mensaje a través de su axón. Realiza una misteriosa alquimia. Una alquimia que a distintos niveles continúa haciendo, hasta llegar a la experiencia consciente, que es la gran sintetizadora.
4. ¿qué hay entre la motivación y la decisión, y entre la decisión y la acción?
Resulta chocante, y creo que muy dañino para la educación y para nuestras vidas, que se haya estudiado tan poco lo que hay entre la motivación y la decisión. Lo más sencillo sería decir que no hay nada, que la motivación lleva a la decisión y esta, a la acción, pero entonces no habría comportamiento voluntario, sino determinismo ejercido por el deseo. Es lo que sucede en las personas impulsivas. Otra solución sería admitir un combate entre motivaciones: la motivación para robar lucha con la motivación para no hacerlo. La decisión sería simplemente el triunfo del deseo más fuerte. Es la solución preferida por muchos neurólogos. Esto no cambiaría la situación porque, como en el caso anterior, estaríamos en manos del deseo o del impulso. Una tercera solución, de gran tradición introduce la «deliberación»: el pensamiento analiza los pros y contras, anticipa las consecuencias, y decide. La razón es la que decide lo conveniente. Sin embargo, lo que en teoría debería funcionar si fuéramos seres racionales, no lo hace en la realidad. Como ha demostrado Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, nuestras decisiones son con frecuencia irracionales. San Pablo se quejaba: «Hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero».
«Deliberar» no es decidir. Es solo un antecedente más. Puedo amontonar razones a favor de una acción y acabar haciendo lo contrario. La psicología cognitiva ha estudiado la decisión como una función del pensamiento, pero decidir no es culminar un razonamiento. De hecho, António Damásio comprobó que enfermos que habían sufrido una sección en las vías neuronales que relacionan los lóbulos frontales con las zonas emocionales, eran capaces de deliberar razonablemente, pero eran incapaces de tomar una decisión. El análisis de los pros y contras de una acción podía alargarse indefinidamente.
Así pues, tenemos un vacío entre los antecedentes y la decisión. La motivación influye, pero no determina la decisión. Los filósofos han intentado fijar ese momento. El teólogo Luis de Molina definió la libertad como «aquella potencia del hombre en virtud de la cual, puestas todas las condiciones requeridas para el acto, sin embargo, el hombre puede obrar o no obrar». Ya he dicho que la inhibición, la capacidad de decir «no» era el origen de nuestra libertad. Estoy sentado, y es cierto que puedo imaginarme permaneciendo sentado o levantándome. Pero esto no explica por qué voy a hacer una cosa en vez de otra. Puedo inhibir la acción y esto es el instrumento de la libertad, no es la libertad misma. La libertad, esto es, la capacidad de poder inhibir el impulso o de no inhibirlo, se nos escapa de nuevo. ¿Por qué una vez inhibo mi deseo de comer un bombón y otras veces caigo en la tentación? Una vez que abrimos el vacío entre el impulso y el acto parece que tenemos que apelar a una potencia prodigiosa, antinatural, inexplicable, que se fundamenta a sí misma: la libertad. Es un acto que se saca a sí mismo de la nada. No me extraña que una vez admitido un acto tan «sobrenatural», haya pensadores, Zubiri por ejemplo, que piensan que la existencia de la libertad es una prueba de la existencia de Dios.
Mientras no seamos capaces de llenar ese hueco, de comprender cómo tomamos una decisión, todo lo que digamos sobre libertad, responsabilidad, autonomía, está en el aire. Necesitamos, pues, resolver este problema para así explicar mejor el comportamiento humano, comprender mejor nuestra situación en el mundo, diseñar mejor la que desearíamos tener, y encauzar mejor nuestros sistemas educativos. Si este libro tiene sentido debe resolver esa incógnita, que voy a denominar «el puente». El puente que permite pasar de la indecisión a la decisión, de la posibilidad a la realidad. Conviene no olvidar que la verdadera decisión lleva implícito el compromiso de ponerse en marcha. De lo contrario es un simulacro de decisión, como cuando decidimos comenzar un régimen, pero lo postergamos indefinidamente. No tiene sentido decir: tomé la decisión de estudiar Medicina, pude hacerlo, pero nunca lo hice. Me engaño al decir que tome una decisión. Adelantaré acontecimientos. Para pasar del deseo a la acción hay un puente, ciertamente misterioso, al que tradicionalmente se le llamó voluntad, pero que la psicología demolió. La psicología emergente se está encargando ahora de reconstruirlo. Lo explicaré en el capítulo IV.
Una vez pasado el puente, comienza la ejecución de lo decidido. La parte más visible de todo el proceso. La única que interesaba a los conductistas que desdeñaron ocuparse de todo la anterior. La ejecución implica también muchos elementos diferentes: hay que mantener la decisión hasta alcanzar el objetivo, y hay que aplicar hábitos fundamentales como la perseverancia, la resistencia a la frustración, la flexibilidad, etc.
5. la personalidad, tema central
Hemos recorrido los elementos de una acción, pero las acciones no aparecen aisladas. Los comportamientos de una persona —sus motivaciones, sus decisiones, su estilo de realización— responden a un cierto patrón. Para designar ese patrón, se inventó el término «personalidad». Una persona se realiza, concreta, expresa como personalidad. Al andar, no andan mis piernas: ando yo. Al aprender matemáticas no aprende mi inteligencia matemática, ni siquiera mi memoria: aprendo yo. «Persona» es un concepto filosófico y jurídico. Es lo que identifica a todos los miembros de nuestra especie. Nadie es más persona que nadie.
En cambio «personalidad» es un concepto psicológico, y designa lo que diferencia a una persona de otra. No hay un siete diferente a otro siete, ni un feldespato diferente a otro feldespato, pero un ser humano es distinto a otro ser humano. Es, como dije, un concepto inventado para explicar el modo peculiar que tiene una persona de interpretar la realidad, tomar decisiones y actuar. Apunta a rasgos estables, no a respuestas meramente coyunturales. Corresponde, pues, al estilo de comportamiento de una persona. Una persona es nerviosa y otra tranquila, una timorata y otra resuelta, una envidiosa y otra generosa. Reconociendo que cada persona es un mundo, los especialistas se han esforzado en seleccionar ciertos rasgos que permiten clasificar los distintos tipos de personalidad. Lo hacen, evidentemente, a costa de simplificar mucho la realidad. Una buena teoría de la educación tiene que conocer lo que la psicología dice, para integrarlo con informaciones de otras especialidades. La psicología emergente se encarga de proporcionárselo.
Los modelos de personalidad más conocidos han seleccionado distintas características fundamentales. Los antiguos griegos dividieron todas las personalidades según el predominio de cuatro humores: sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. Cattell identificó dieciséis rasgos. Hans J. Eysenck destacó tres: introversión-extraversión; estable-inestable (neuroticismo), sensible-insensible (psicoticismo). Parece que existe cierto consenso en el modelo de los cinco factores (Big five) de Costa y McCrae: neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, afabilidad, responsabilidad. Pero este enfoque no satisface a todos.
Walter Mischel indicó que la gente no responde de la misma manera en todas las situaciones. Una persona puede ser muy sociable en unos entornos e insociable en otros, dependiendo, entre otras cosas, de la manera de interpretar la experiencia. En eso influían mucho las creencias que tuviera, el modo como hubiera configurado su propio mundo.
Mi crítica a la psicología se extiende a su concepto de personalidad. Como escriben unos especialistas, para muchos autores, la personalidad consiste en unas tendencias y disposiciones heredadas que cambian poco a lo largo de la vida. El ser humano parece tener pocas posibilidades de desarrollar sus capacidades voluntariamente, lo que limita la eficacia de la educación (G. V. Caprara y D. Cervone, «A conception of personality for a psychology of human strenghts: personality as a agentic, self-regulating system» en L. G. Aspinwall y U. M. Staudinger (ed.), A psychology of human strenghts, American Psychological Association, Washington, 2002). La solución que proponen los autores, y que yo comparto, es que una meta de la psicología de la personalidad es arrojar luz sobre los procesos autorregulatorios a través de los cuales las personas construyen sus experiencias y desarrollo personales.
Desde la psicología emergente podemos distinguir tres niveles en la personalidad:
1 Personalidad recibida: es la matriz personal, biológica, genéticamente condicionada. A través de ella heredamos viejas demandas y viejos aprendizajes. Es lo que se denomina «memoria filética», la memoria de la especie. La voz de la especie, seleccionada a través de las voces de nuestros padres resuenan en nosotros. Nacemos programados para ciertas cosas y con propensiones concretas.
2 Personalidad aprendida: es lo que denominamos «carácter», es decir, el conjunto de hábitos afectivos, cognitivos, conductuales adquiridos a partir de la personalidad base. Lo que los filósofos clásicos denominaban «segunda naturaleza». Son estructuras muy estables, pero aprendidas, y de ellas derivan también deseos. El hábito de fumar desencadena los deseos de fumar. El hábito de huir, los deseos de hacerlo ante cualquier problema. El hábito de consultar el móvil, la adicción a hacerlo. Este es el nivel más importante para la educación, cuya fórmula más elemental, que quisiera que no olvidaran, es:Educación = instrucción + formación del carácterEl carácter libera a la persona del determinismo heredado. Por eso podemos decir que la libertad se aprende. Si no admitimos este nivel, actuaríamos siempre a partir de nuestro temperamento, por lo que el ámbito de nuestra libertad quedaría dramáticamente afectado. Nos ocurriría como en la fábula de la rana y el alacrán:Una vez, en la orilla de un arroyo, un alacrán pidió a una rana que le ayudara a atravesarlo. «¿Por qué no me dejas subir a tu espalda y me pasas a la otra orilla?». «Porque me clavarías tu aguijón y me matarías», respondió sensatamente la rana. «No, porque si lo hiciera, yo me ahogaría». Convencida la rana, le dejó subir a la espalda, pero cuando estaban en mitad de la travesía el alacrán le clavó su mortal aguijón. Agonizando, la rana preguntó: «¿Por qué lo has hecho?». Y el alacrán, a punto de morir ahogado, contestó: «Es mi temperamento. No puedo evitarlo».
3 Personalidad elegida: es el estilo de responder que elijo a partir de las posibilidades que me ofrecen los otros dos niveles. El modo como una persona concreta se enfrenta o acepta su carácter y juega sus cartas. Incluye el proyecto vital y el modo de desarrollarlo. Mediante él intentamos con frecuencia modificar o al menos controlar los impulsos de nuestro carácter.
6. la clave está en…
He presentado un sucinto esquema de la acción voluntaria y de su relación con la personalidad. Pero nos falta introducirla en la perspectiva evolucionista que estamos defendiendo. La ciencia de evolución de las culturas nos dice que el sapiens ha buscado alcanzar el mayor control posible sobre su propia vida. Este dinamismo está incluido en un programa innato que podemos denominar «instinto de la felicidad». No debemos dejarnos engañar por la aparente claridad. La búsqueda de la felicidad es solo un modo de explicar que los humanos hacen unas cosas y evitan otras. Ocurre lo mismo con el «instinto de supervivencia». No se trata de que se tenga presente la muerte como una amenaza —es muy poco probable que los animales sepan que van a morir—, sino que se evitan ciertas experiencias, como el dolor, y siguen ciertas emociones, como el miedo. Desde fuera, metemos todos esos comportamientos en un paquete, y lo denominamos «instinto de supervivencia», cuando solo es un mecanismo para evitar estímulos aversivos. Los animales buscan evitar el dolor, nutrirse, reproducirse. Los humanos hemos inventado muchos fines que queremos alcanzar, y para designar ese continuo movimiento hacia lo deseado, esa necesidad de actuar para conseguir un fin, hemos inventado una palabra abstracta y vacía —felicidad—, y dedicamos toda nuestra vida a intentar darla un contenido. Jugamos, nos relacionamos, trabajamos, buscamos pareja, tenemos hijos, vamos al médico, bebemos, viajamos, asistimos a conciertos, practicamos religiones, tomamos bombones, porque aparecen como medios o como fulguraciones de la felicidad a la que aspiramos.
Como ocurre con todos los conceptos abstractos, ninguna de esas experiencias concretas agota todo su significado. No hay una mesa que agote todo el significado de mesa. Sera cuadrada o redonda, de madera o de piedra, con tres, cuatro o más patas. Lo mismo ocurre con la palabra abstracta «felicidad». Lo que llamamos cultura —los modos de nutrirnos, organizarnos socialmente, crear, producir, divertirnos, etc.— es el resultado plural, heterogéneo, disparatado a veces, de nuestra búsqueda de la felicidad; de la misma manera que los mitos, las supersticiones, las religiones, las teorías científicas son todas ellas manifestaciones de nuestra profunda necesidad de explicar lo que vemos. La ciencia de la evolución de las culturas cuenta la historia de esa búsqueda, llena de triunfos y fracasos. Basándose en ella, la psicología emergente aprovechará sus conclusiones en los capítulos que dedicaremos a la felicidad. No somos inteligencias puras añorando un cielo platónico, sino seres corpóreos frágiles, movidos por deseos y furias, por miedos y esperanzas, automóviles con frenos defectuosos, que intentamos dirigir una carrera que no hemos elegido, a fuerza de habilidad y topetazos, para lo cual inventamos parachoques, sistemas mejores de frenado, mapas de carreta, códigos de circulación, GPS, policía de tráfico y seguros de vida. En fin, la cultura.
resumen del capítulo II
La situación actual exige recuperar la educación de la personalidad, del sujeto humano, como gran objetivo educativo. Para hacerlo, propongo elaborar una psicología emergente desde la educación. La educación es la fuerza evolutiva que ha hecho aparecer nuestra especie, y solo desde ella podemos comprendernos. Somos biología y cultura. ¿Por dónde empezamos? Por la acción.
El sujeto se manifiesta y desarrolla mediante la acción. Somos organismos activos. La función principal de la inteligencia es dirigir el comportamiento. Ese es por lo tanto el fin de la educación. Necesitamos estudiar la acción. La decisión es el acto esencial. La inteligencia se demuestra en las buenas decisiones. La acción emerge de unos antecedentes: la motivación y la deliberación, pero la acción libre se caracteriza porque ninguno de ellos desencadenada automáticamente la acción. Hay una brecha entre ambas. Hemos de construir un puente que las una. Lo denominamos voluntad, pero advirtiendo que se trata de un concepto nuevo. La vieja voluntad era una facultad innata. La moderna voluntad son varias competencias aprendidas. La acción intencionada y libre depende de la personalidad del sujeto. La psicología emergente nos proporciona una teoría de la personalidad que nos indica cómo educarla. Señala la existencia de una personalidad heredada, de una personalidad aprendida y de una personalidad elegida. El objetivo de la educación es ayudar a la edificación de la personalidad aprendida, que desde los tiempos griegos se denomina carácter. El modelo educativo que a mi juicio deriva de la psicología emergente se centra en la formación del carácter. Falta precisar en qué consiste y cómo puede ponerse en práctica.