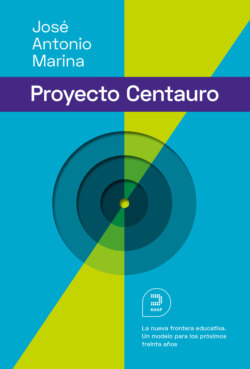Читать книгу El proyecto Centauro: La nueva frontera educativa - José Antonio Marina Torres - Страница 5
ОглавлениеIII. LA PERSONALIDAD HEREDADA
1. la matriz personal
Al nacer, el niño no es una página en blanco. Inscrita en su cerebro tiene la «memoria de la especie», la «memoria filética». Y ese oscuro programa que le impulsa a tantear en busca de la felicidad. Por ejemplo, nace preparado para aprender a hablar, capacidad relativamente reciente, porque el lenguaje se inventó hace unos doscientos mil años. Viene también con unos lóbulos frontales muy desarrollados, fruto también de un largo proceso evolutivo, lo que le va a permitir controlar sus propias funciones mentales. También nace con peculiaridades heredadas de sus padres. Es evidente que cada niño reacciona de manera diferente. A unos niños se les ocurren unas cosas y a otros, otras. Ante la misma situación, un niño experimenta sentimientos de miedo y otros de diversión. Jugamos con un niño, parece divertido y excitado, pero de repente se echa a llorar. ¿Qué le ha ocurrido? Posiblemente la excitación, al principio agradable, haya superado el nivel de lo soportable. Decimos que esas ocurrencias proceden de su constitución, es decir, que tienen una clara base fisiológica. El bebé nace con una maquinaria neuronal y endocrina activa y peculiar, que le hace interpretar los estímulos y responder a ellos a su manera también. Sus ocurrencias dirigen su comportamiento. Llora, ríe, mira, hace gestos y ruidos, se irrita, se calma, se duerme.
La matriz personal, la personalidad heredada, es el conjunto de posibilidades radicales —y su contrapartida, las limitaciones— con que el niño nace.
Para explicárselo a mis alumnos más jóvenes utilizo una metáfora exagerada. El nacimiento se parece al comienzo de una partida de póquer. En ambos casos nos reparten unas cartas que no podemos elegir —cartas genéticas y sociales en un caso, los naipes en otro— y que pueden ser mejores o peores. Sin duda en mejor tener cartas buenas, pero afortunadamente ni el juego ni la vida terminan ahí. No siempre gana el jugador que ha sido más afortunado en el reparto. Suele ganar el que juega mejor. Pues bien, lo que vamos a intentar mediante la educación es que el niño juegue de la mejor manera posible con las cartas que tiene. En este momento, la ciencia nos ha dado una noticia sorprendente, que cambia el final de esa historia. Si jugamos lo suficientemente bien, tal vez podamos cambiar las cartas que nos han repartido al nacer. Eso nos dice la «epigenética», una ciencia esperanzadora.
El niño, que nace realizando ya complicadas funciones, posee una serie de predisposiciones funcionales y preferencias afectivas que configuran un estilo de responder a la realidad y sus incitaciones. Al llamarlas predisposiciones y preferencias quiero señalar que determinan el desarrollo, pero no de una manera implacable. Abren un campo de posibilidades múltiples, sin imponer cuál de ellas se realizará.
De los múltiples factores actuantes en la personalidad matriz, hay tres especialmente potentes: el sexo, la inteligencia general y el temperamento.
2. un componente básico: el sexo
El sexo origina importantes diferencias neuronales y neuroendocrinas. Durante décadas fue políticamente incorrecto hablar de diferencias de género biológicamente fundadas. Una respetada estudiosa de estos temas, Doreen Kimura, se pregunta: «¿Existen diferencias sistemáticas, significativas en las habilidades para resolver problemas de hombres y mujeres? La respuesta es inequívocamente sí» (D. Kimura, Sex and Cognition, Bradford Book, New York, 2000). Lo que ocurre es que esas diferencias no están en lo que tradicionalmente se denomina «inteligencia» —la que miden los tests—, que es igual en ambos sexos, sino en el campo de la afectividad. El factor sexo resulta especialmente relevante para la psicología emergente, como demuestra la polémica actual acerca de sexo y género. El sexo sería una característica biológica, mientras que el género es una categoría cultural, es decir, aprendida. La IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en septiembre de 1995 en Pekín, presentó el tema al público en general. «El género —definió— se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente, que se asignan a uno u otro sexo». Macho-hembra son categorías naturales, mujer y varón, son construcciones sociales. En realidad, se trataba de luchar contra unos roles sociales que implican la sumisión femenina basándose en una supuesta inferioridad natural. La ciencia de la evolución de las culturas muestra de manera dramática la larga vida de esa falsedad. En España duró hasta 1975. Hasta ese momento, la mujer casada estaba sometida legalmente al «poder de dirección» del marido, porque así lo indicaban la naturaleza, la tradición y la religión. Para nuestro planteamiento lo que resulta más importante es que características biológicas eran reformuladas socialmente convirtiéndose en características aprendidas. Simone de Beauvoir pronunció una frase que se convirtió en lema feminista: «No se nace mujer, se llega a serlo». El significado es «se nace hembra y se llega a ser mujer por presión social». La polémica se ha radicalizado, porque se han incluido otras importantes derivaciones del tema, como son la orientación sexual y la identidad sexual. Rebecca J. Cook, redactora del informe oficial de la ONU en la Cumbre, afirmó: «Los sexos ya no son dos sino cinco, y por tanto no se debería hablar de hombre y mujer, sino de mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y hombres bisexuales». De esta manera, ya no se defendían las variaciones culturales, sino que se «naturalizaban» las diferencias. Tendremos ocasión de ver que el modelo de personalidad que presento permite resolver alguna de estas cuestiones. Por ahora, solo me interesa destacar que el factor sexual forma parte de la personalidad heredada, es decir, que los bebés nacen con unas preferencias determinadas biológicamente. Por ejemplo, los andrógenos tienen unos efectos permanentes en el cerebro en desarrollo, no solo unos efectos pasajeros como en el cerebro adulto. Las niñas con hiperplasia adrenal congénita producen una gran cantidad de andrógenos. Aunque sus hormonas alcanzan un nivel normal poco después de nacer, inician un desarrollo de características poco femeninas, con preferencia por los juegos bruscos, mayor interés por los coches que por las muñecas, mejores habilidades espaciales y, cuando se hacen mayores, más fantasías y deseos sexuales en los que intervienen otras niñas. La experimentación con animales, por otra parte, ha mostrado que si inyectamos hormonas femeninas a ratas macho comienzan a realizar movimientos femeninos de acoplamiento sexual.
Estos temas, de gran complejidad, han entrado en la escuela. ¿A qué edad hay que tomarse en serio las afirmaciones transexuales de un niño o de una niña? ¿Están siendo influenciados por unos modelos líquidos de sexualidad que la consideran voluntariamente elegible?
3. otro componente básico: la inteligencia general
El segundo factor de diferenciación es la inteligencia general, el denominado factor g. Este concepto surgió de la psicometría. El creador de la psicología factorial, Spearman, a principios de siglo xx, constató que había una correlación entre diversos tests de inteligencia, que permitía establecer en cada inteligencia un factor común y un factor específico. A ese factor común lo denominó inteligencia general (g). A pesar de que es «el resultado más constatado en la historia de la psicología» (I. J. Deary, Looking Down on Human Intelligence: From Psychometrics to the Brain, Oxford University Press, Oxford, England, 2000), ha sido duramente criticado, unas veces por razones técnicas (la crítica a los tests en general) y otras ideológicas (hablar de una diferencia genética en inteligencia general parecía que discriminaba a los seres humanos). Creo que el modelo bifactorial de Spearman describe bien las diferencias en habilidades, y que la teoría emergente de la personalidad permite explicar que la inteligencia general es real, pero no es inmutable.
El factor g es un concepto puramente psicométrico. Detecta una correlación, pero no explica a qué se debe. Es decir, no indica en qué puede consistir ese factor g. Se ha intentado averiguar. Spearman pensó que era una «energía mental», idea que en aquel momento pareció poco rigurosa. Sería como decir que el opio duerme porque tiene una «energía dormitiva»: una tautología. El sujeto pensaría bien porque tendría una gran «energía intelectual». Sin embargo, a partir de los años noventa la idea de «energía mental» ha revivido, sobre todo, por los estudios de Roy Baumeister, que la relaciona con la capacidad de autocontrol. Kovacs y Conway sugieren que g emerge del control ejecutivo (¡Atención! Es la primera vez que aparece este concepto, que será fundamental en este libro. ¡Manténganlo en la memoria!). Otros autores lo identifican con la velocidad de procesamiento, y muchos con la working memory, otro concepto del que hablaremos. Andreas Demetriou y colaboradores (A. Demetriou, N. Makris, G. Spanoudis, S. Kazi, M. Shayer y E. Kazali, «Mapping the Dimensions of General Intelligence: An Integrated Differential-Developmental Theory», en Human Development, 61(1), 2018, pp. 4-42) consideran que g es un factor que resulta de otros procesos. Propone la siguiente fórmula:
G = f (control de la atención + flexibilidad + memoria de trabajo + metacognición + inferencia)
Si la inteligencia depende del cerebro y el cerebro depende de la herencia genética, es obvio que la inteligencia depende de los genes. Pero ¿hasta qué punto? El consenso científico admite que la herencia aporta entre un 30 y un 60 % de nuestro cableado cerebral, y que del 40 al 70 % es repercusión del entorno. Es cierto que en las patologías genéticas el peso de la herencia es decisivo, pero en los niños sanos, el margen de variación es muy grande. Sin embargo, conviene recordar que hay diversos estilos de aprendizaje y que alguno de los problemas de un niño puede deberse a que su estilo de aprender no coincide con nuestro estilo de enseñar.
4. tercer factor: el temperamento
El tercer factor —el temperamento— es tratado cada vez con más atención en los libros de psicología evolutiva y de psicología de la educación. Es un estilo de evaluar los estímulos y responder afectiva y activamente a ellos. Son diferencias constitucionales en el modo de sentir, actuar o controlar la atención. Forma parte de la matriz personal, y su influencia es bastante estable. Sin embargo, temperamentos similares pueden dar lugar a diferentes trayectorias vitales y resultados evolutivos muy distintos.
Resulta imposible resumir los estudios sobre el temperamento, pero entre los numerosos rasgos aislados por los investigadores parece dibujarse un consenso básico en los siguientes aspectos:
1. Cada bebé tiene un modo propio de reaccionar emocionalmente. Los niños son tranquilos o irritables, tienen buen genio o mal genio, son sociables o huidizos, propensos a la tristeza o a la alegría. Estos son rasgos que todas las madres conocen y que los investigadores han intentado precisar más, distinguiendo entre afectividad positiva y afectividad negativa.
• Afectividad negativa: al niño le sientan mal muchas cosas. Su umbral de reacción es muy bajo. Predomina en él el tomo hedónico negativo. Se han destacado dos tipos de malestar. Uno tiene que ver con el miedo. «El día que yo nací —escribió Hobbes— mi madre parió dos gemelos: yo y mi miedo». El niño retrocede ante la novedad, evita los nuevos contactos, soporta mal un nivel de estimulación alto, lo que le hace adaptarse mal a muchas situaciones. El otro malestar tiene que ver con la irritación. Las situaciones o experiencias que le molestan con facilidad, le cuesta contentarse, tiende a manifestar explosiones de cólera y también tiene dificultades de adaptación.
• Afectividad positiva. El niño disfruta con facilidad, no siente miedo de la novedad, es sociable, sonríe mucho, desinhibido.
2. Los niños tienen distintos modos de actuar. Difieren en su nivel de actividad. Son tranquilos o inquietos. Muestran diferentes niveles de atención y de perseverancia. Hay bebés que se concentran durante mucho tiempo sobre un estímulo nuevo. Otros, en cambio, necesitan cambiar de estimulación, «se aburre enseguida», dicen las madres.
5. un catálogo de temperamentos
Los humanos hemos tenido siempre la pasión clasificatoria. Distribuimos las cosas en categorías, para ordenar la infinita pluralidad de los fenómenos. La ciencia de la evolución de las culturas nos presenta la curiosa historia de los temperamentos. Griegos y romanos creyeron que la salud y el temperamento estaban relacionados con cuatro humores que regularían el organismo: bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Hipócrates, Teofrasto y otros autores elaboraron una relación entre esos humores y el temperamento psicológico. Los individuos con mucha sangre eran sociales; los que tenían mucha flema, calmados; los que tenían mucha bilis amarilla, coléricos; y los que tenían mucha bilis negra, melancólicos. Esta palabra hizo fortuna. En un texto falsamente atribuido a Aristóteles, se decía que todos los genios eran melancólicos, padecían un tipo de locura. La idea atravesó el Renacimiento y llegó al Romanticismo, protagonizando una de esas historias genealógicas que hacen tan fascinante la ciencia de la evolución de las culturas.
La investigación moderna ha identificado diferentes rasgos temperamentales. Por ejemplo, Thomas y Chess —que tipifican a los niños como «fáciles», «difíciles» y «lentos»— señalan los siguientes: nivel de actividad, ritmo (regularidad), acercamiento y retraimiento, adaptabilidad, umbral de respuesta, intensidad de la reacción, humor, tendencia a la distracción, atención y persistencia. Jerome Kagan se ha centrado en la reactividad o no reactividad a los estímulos. Ha comprobado que hay niños que nacen con una amígdala hiperexcitable, lo que provoca movimientos de huida, angustia y rechazo en muchas ocasiones. Davidson considera que la predominancia del hemisferio izquierdo o derecho propende a los sentimientos agradables o a los desagradables, respectivamente. Eysenck estudió el fundamento biológico de los rasgos de introversión y extroversión, y de neuroticismo. El temperamento está muy cerca de la biología y todo el empeño de las culturas está en irnos separando de la biología mediante la educación.
Es importante tener en cuenta el temperamento porque el niño no es un receptor pasivo de la educación, sino que influye e incluso configura su entorno. Como dice Rutter, el temperamento del niño —yo diría la matriz personal o la personalidad heredada del niño— afecta al conjunto de sus experiencias. Un niño muy sociable buscará situaciones sociales y un niño retraído, la soledad. Cada uno de nosotros selecciona y moldea su ambiente lo que puede acabar reforzando los rasgos temperamentales. El introvertido buscará la soledad y la tranquilidad, mientras que el extrovertido necesita la agitación y las emociones. Conforme ha avanzado la biología evolutiva se ha dado más importancia a los cambios epigenéticos y al papel que el ambiente o la educación tiene en la expresión génica. La matriz personal funciona como fuente de posibilidades y preferencias, más que como un determinante rígido. Esto significa que unos comportamientos resultan más fáciles que otros y que, con frecuencia, el niño —y el adulto— elige aquel que va más de acuerdo con su temperamento. Por ejemplo, los niños tranquilos prefieren la lectura a los juegos violentos.
Voy a referirme a una tipología hecha por psicólogos holandeses y franceses, muy sencilla, que, aunque no ha sido directamente corroborada, creo que integra el resultado de muchas investigaciones independientes. Fue elaborada entre 1906 y 1918 por dos psicólogos holandeses —Gerardus Heymans y Enno Dirk Wiersma—, y retomada más tarde por los filósofos franceses René Le Senne y Gaston Berger. Toman como factores tres rasgos: emotividad/ no emotividad, actividad/pasividad, primario/secundario. En modelos posteriores se han añadido más componentes, pero no han conseguido mejorar las descripciones. La «emotividad» se relaciona con la respuesta emocional del niño ante un estímulo. Incluye su irritabilidad, su bajo umbral de reactividad, la intensidad con que le afectan las cosas. La «actividad» se relaciona con su inhibición o desenvoltura, con la exploración o la retirada. «Primario y secundario» con el carácter efímero o duradero de la huella emocional. Hay niños que tardar mucho tiempo en consolarse, por ejemplo, o en calmarse. Las variaciones a las que dan lugar y que tienen muy fácil reconocimiento son las siguientes:
• Temperamento nervioso (emotivo, inactivo, primario).
• Temperamento apasionado (emotivo, activo, secundario).
• Temperamento colérico (emotivo, activo, primario).
• Temperamento sentimental (emotivo, inactivo, secundario).
• Temperamento sanguíneo (no emotivo, activo, primario).
• Temperamento flemático (no emotivo, activo, secundario).
• Temperamento amorfo (no emotivo, inactivo, primario).
• Temperamento apático (no emotivo, inactivo, secundario).
6. heredado o inmutable
En los primeros días de la genética se pensaba que cada gen codificaba la información correspondiente a un único rasgo: el color, la forma o el tamaño. Hay, en efecto, rasgos mendelianos que se transmiten así. Pero hay otros rasgos complejos, cuya herencia no se ajusta a las leyes de Mendel. No hay un gen de la inteligencia, ni un gen de la agresividad. En la inmensa mayoría de casos, en la determinación de los rasgos intervienen muchos genes. Incluso algo tan sencillo como el color de una flor es producto de varias causas genéticas. Uso genes codifican enzimas que transforman precursores incoloros —aminoácidos, azúcares— en varios pigmentos cromáticos. Esas rutas de biosíntesis pueden incluir más de una docena de pasos, cada uno guiado por una enzima diferente. Otros genes codifican proteínas que regulan la síntesis y la actividad enzimática: se trata de reguladores que afectan al momento y lugar donde se producen los pigmentos. Otras proteínas controlan la estabilidad y la localización celular de los pigmentos. Los genes que codifican estas proteínas reguladoras están a su vez, regulados por otras proteínas, los factores de transcripción, cada uno de ellos codificado por un gen particular. Y un conjunto de genes controla la producción de factores de transcripción. Esta enrevesada interacción constituye el procesamiento más frecuente de transmisión hereditaria. Un gen actúa de una manera o de otra según el contexto genético y, en parte también, según el contexto ambiental.
Quienes se gastaron mucho dinero para clonar a su adorado gato se llevaron una sorpresa. El clon era exacto genéticamente, pero no se parecía a su antecesor. El asunto se debe a que la coloración del pelo de los gatos (no el de otros animales) es un resultado epigenético. Cambia según las condiciones del embarazo de la madre. Resumiré la cuestión con una frase de Richard Dawkins: el hecho de que un gen se manifieste puede depender en gran medida de cómo se nos cría, de qué alimentación o educación recibimos y de otros genes que poseemos.
Los estudios longitudinales han aportado muchos datos sobre la estabilidad de los rasgos temperamentales, pero también afirman que pueden modificarse mediante la educación. Como señala Plomin, debemos evitar la asociación entre «genético» y «permanente». Las características estables no son necesariamente heredadas, ni los caracteres genéticamente influidos son necesariamente inmutables (R. Plomin, Development, genetics and psychology, Erlbaum, London, 1986, p. 4).
resumen del capítulo III
Tratando de elaborar una psicología emergente en la que fundar un diseño educativo para nuestra situación, hemos estudiado la conducta como fenómeno esencial. La función principal de la inteligencia es dirigir la acción. Tomar buenas decisiones y realizarlas. En el acto libre hay una brecha entre los antecedentes de la acción (motivación y deliberación) y la decisión. El puente que las une es lo que denominamos voluntad, que no es una facultad innata, sino varias destrezas aprendidas. La acción libre deriva de la personalidad, tema que ha de tratar la psicología emergente. Distingue la personalidad heredada, la personalidad aprendida y la personalidad elegida. La educación se encarga de formar la personalidad aprendida, el carácter. El argumento continúa.
La personalidad heredada está genéticamente determinada. Es fundamentalmente biología, aunque una parte de esa herencia contiene la memoria filética de la humanidad, es decir, aquellos circuitos neuronales seleccionados evolutivamente. Desde el punto de vista educativo nos interesan tres factores importantes de esa personalidad heredada: el sexo (la diferencia sexual afecta al cerebro), la inteligencia general, el temperamento. Los avances en epigénetica indican que hay características estables que no son heredadas, y que no todas las características heredadas son inmutables.