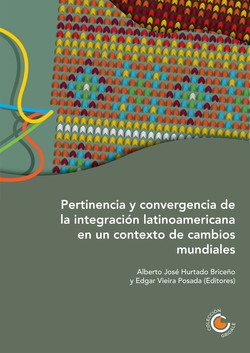Читать книгу Pertinencia y convergencia de la integración latinoamericana en un contexto de cambios mundiales - José Briceño Ruiz, Alberto José Hurtado Briceño - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 2
Las dificultades en la convergencia de la integración latinoamericana
José Briceño Ruiz
¿Cómo citar este capítulo? / How to cite this chapter?
Briceño Ruiz, J. (2020). Las dificultades en la convergencia de la integración latinoamericana. En A. J. Hurtado Briceño y E. Vieira Posada (eds.), Pertinencia y convergencia de la integración latinoamericana en un contexto de cambios mundiales (vol. 5, pp. 63-90). Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia.
doi: https://doi.org/10.16925/9789587602364
Introducción
América Latina es una de las regiones del mundo donde la unidad regional es un tema de discusión en círculos académicos, intelectuales y de tecnócratas, y donde la práctica de la integración y la cooperación regional ha proliferado durante décadas, manifestada a través de iniciativas de cooperación como el Sistema Económico Latinoamericano (sela), el Grupo de Río, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac). Igualmente, se han impulsado iniciativas de integración económica como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc), transformada en 1980 en la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), el Pacto Andino, que pasó a denominarse Comunidad Andina (can), en 1996. En el istmo se creó el Mercado Común Centroamericano (mcca), que pasó a ser parte del Sistema de la Integración Centroamericana (sica) en la década del noventa del siglo pasado. En 1994, Colombia, México y Venezuela suscribieron el Tratado del Libre Comercio del Grupo de los Tres (G-3). En el Cono Sur se estableció el Mercado Común del Sur (Mercosur), en 1991. Más recientemente, se estableció la Alianza del Pacífico, en 2011.
Esta miríada de instituciones evidencia que la idea de unidad es importante en América Latina, pero, al mismo tiempo, muestra su debilidad, o quizás más exactamente, su diversidad. La región no ha sido capaz de crear un bloque comercial dinámico que incluya a todos los países que forman parte de lo que Felipe Herrera (1967) describió como “una gran nación desecha”. La idea de un espacio único para la integración y el desarrollo fue el centro de la propuesta de Raúl Prebisch y la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), como se diseñó en el documento El Mercado Común Latinoamericano, publicado en 1959 (véase Comisión Económica de América Latina y el Caribe [Cepal], 1959).
Aunque la propuesta de mercado común no se concretó, la Alalc tuvo la dimensión regional que preveía la Cepal. América Central se consideraba un caso especial, que debía promover primero su integración económica a través del mcca, y una vez consolidado este se produciría la convergencia con el bloque regional latinoamericano materializado en la Alalc.
Sin embargo, la integración económica tomó un rumbo diferente en América Latina. La Alalc tuvo un importante impulso inicial, pero ya a mediados de la década del sesenta del siglo xx entró en un periodo de estancamiento y comenzó a ser cuestionada por los países de desarrollo mediano por favorecer principalmente a los Estados de mayor desarrollo económico relativo, el denominado grupo Abramex (Argentina, Brasil y México). El resultado fue el proceso que condujo a la creación del Pacto Andino, en 1969, por parte de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, a la que se sumó Venezuela en 1974; de esa manera surgió el segundo bloque subregional latinoamericano. En la década del noventa, durante el periodo del regionalismo abierto, se creó el Mercosur, espacio regional de los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que sería un nuevo proceso subregional en el mapa de la integración latinoamericana. Colombia, México y Venezuela iniciaron un proceso de cooperación política que se conocería como el Grupo de los Tres (G-3), que en 1994 firmaron un acuerdo comercial.
En el nuevo milenio, durante el periodo descrito como regionalismo poshegemónico, se crearon dos nuevos bloques subregionales. En 2004, Cuba y Venezuela formalizaron la Alternativa Bolivariana para las Américas (alba), una iniciativa ya anunciada por Hugo Chávez en 2001. Transformada luego en Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, incluyó después a Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Dominica, Granada, San Cristóbal - Nieves y San Vicente y las Granadinas. En 2011, se creó la Alianza del Pacífico por Colombia, Chile, México y Perú.
Se observa, entonces, que de la idea de un mercado común que abarcase toda la región, se pasó al predominio de la dimensión subregional de la integración económica con la existencia de cinco bloques: el mcca, la can, el G-3; el Mercosur, el alba y la Alianza del Pacífico. La dimensión multilateral latinoamericana queda representada apenas por la Aladi; no solo se trata del predominio del subregionalismo, sino también que varios países pertenecen a procesos diversos. Bolivia es parte de la can, lo fue del alba hasta noviembre de 2019 y está en proceso de adhesión al Mercosur. Ecuador fue parte del alba y es parte de la can. Venezuela pertenece al alba y es un miembro suspendido del Mercosur. Colombia y Perú son parte de la can y la Alianza del Pacífico.
Esta realidad ha sido interpretada en los estudios de economía política internacional del regionalismo bajo enfoque de complejidad de regímenes internacionales (Gómez-Mera, 2015) o la gobernanza regional compleja (Nolte, 2014). Sin embargo, estos enfoques incluyen en su marco analítico no solo los procesos de integración económica, sino también las iniciativas de cooperación, como la Unasur, que conciben como parte de un tejido de instituciones regionales con competencias concretas que funcionarían en el marco de una lógica orientada por la idea de gobernanza. Ahora bien, cuando se trata de los procesos de integración económica se ha propuesto la convergencia entre los diferentes bloques. Esta convergencia ha sido impulsada por instituciones como la Aladi.
No obstante, en una región tan diversa como América Latina, que en las últimas tres décadas ha vivido ciclos políticos e ideológico contrastantes, el proyecto de una convergencia regional entre los diversos bloques latinoamericanos no parece una tarea fácil. La existencia de diferentes visiones sobre los modelos de integración económica, los diferentes patrones de comercio e inserción externa y la volatilidad política en la región no parece viabilizar un proceso de convergencia. La percepción que existe es que actores como Jair Bolsonaro o Andrés Manuel López Obrador no parecen en exceso comprometidos en cuanto a su compromiso en la consolidación del Mercosur y la Alianza del Pacífico. Existen razones para pensar que estos dos procesos puedan atravesar periodos de dificultades; en consecuencia, no parecen buenos tiempos para la convergencia de la integración regional.
En este capítulo se analizan las dificultades actuales del proceso de convergencia regional. Aunque se parte del principio de que la idea de convergencia es adecuada, se reconoce que el momento regional no ayuda a su consecución. Por un lado, se argumenta que la existencia de distintas visiones sobre el modelo económico que debe adoptar la integración regional es un factor clave para entender las dificultades de la convergencia. Por otro lado, se señala que los diferentes patrones de comercio y en especial las relaciones con particulares socios extrarregionales, en particular Estados Unidos y China tampoco ayuda a la convergencia. Finalmente, la volatilidad política que vive la región desde 2015 tampoco favorece la convergencia regional.
El ideal de la convergencia y sus dificultades
Uno de los problemas cuando se analiza el tema de la convergencia es que no existe un marco teórico claro para su estudio. En la literatura sobre desarrollo económico, por ejemplo, la idea de convergencia apunta “a la reducción de las diferencias en los niveles de bienestar, o en las tasas de crecimiento entre países o entre regiones de un mismo estado” (Puyana y Romero, s. f., p. 9). Sin embargo, en los estudios de integración regional, la convergencia hace referencia al acercamiento de los diversos procesos de integración subregional existentes en una región o la unificación en marco normativo común de acuerdos de libre comercio existentes entre diversos países. Por ejemplo, las iniciativas de establecer un espacio económico común constituido por la Alianza del Pacífico y el Mercosur es un caso de convergencia entre acuerdos subregionales. Rafael Cornejo (2018) ha establecido al menos tres tipos de convergencia:
Convergencia espontánea: es la promovida por países que desean profundizar sus vinculaciones comerciales a través de un acuerdo comercial que los englobe. Entre sus ejemplos se encuentra el Mercosur y la can, mientras que la Alianza del Pacífico es la más reciente. La convergencia espontánea es impulsada por países que desean profundizar vínculos comerciales ya regidos por acuerdos bilaterales mediante la firma de otro acuerdo comercial que los englobe. Los ejemplos recientes lo constituyen la Alianza del Pacífico, el acuerdo México-Centroamérica y en su momento lo fueron el Mercosur y la can (Cornejo, 2018).
Convergencia operativa: consiste en la extensión de los beneficios de un acuerdo a los insumos de terceros países bajo ciertas condiciones. Esta convergencia se basa fundamentalmente en la acumulación ampliada. La convergencia operativa es resultado de la coordinación y la aplicación de cláusulas destinadas a facilitar la operatoria comercial, sin la necesidad de negociar un nuevo acuerdo comercial entre un conjunto de países que ya tienen entre ellos acuerdos bilaterales. Esta convergencia profundiza los alcances y los resultados de los acuerdos ya negociados mediante una articulación entre estos acuerdos. “De alguna manera se busca generar lazos o vínculos que constituyan opciones de contacto y aplicación compartida de dos o más acuerdos bilaterales” (Cornejo, 2018, p. 20).
Convergencia institucional: es el nivel más formal de convergencia, como el caso de Aladi, en el cual se prevé la convergencia como un objetivo del marco normativo e institucional; es promovida por una institución regional que la considera uno de sus objetivos. En América Latina, esta institución es la Aladi, la cual, en el Tratado de Montevideo de 1980, estableció como uno de sus objetivos la convergencia de sus convenios bilaterales. Esta meta es señalada en el mismo preámbulo del Tratado, en el cual se señala que los gobiernos firmantes están: “Dispuestos a impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación con otros países y áreas de integración de América Latina, a fin de promover un proceso convergente que conduzca al establecimiento de un mercado común regional” (Tratado de Montevideo, Preámbulo). En el artículo 24 se señala, de forma mucho más expresa, que:Los países miembros podrán establecer regímenes de asociación o de vinculación multilateral, que propicien la convergencia con otros países y áreas de integración económica de América Latina, incluyendo la posibilidad de convenir con dichos países o áreas el establecimiento de una preferencia arancelaria latinoamericana. (Tratado de Montevideo, art. 24)
Al señalarse los principios con base en los cuales la Aladi desempeña sus competencias, el artículo 3.° del Tratado de Montevideo señala la convergencia como uno de ellos. En los ordinales 2.° y 3.° de dicho artículo se señala:
Convergencia, que se traduce en la multilateralización progresiva de los acuerdos de alcance parcial, mediante negociaciones periódicas entre los países miembros, en función del establecimiento del mercado común latinoamericano.
Flexibilidad, caracterizada por la capacidad para permitir la concertación de acuerdos de alcance parcial, regulada en forma compatible con la consecución progresiva de su convergencia y el fortalecimiento de los vínculos de integración (Tratado de Montevideo, art. 3.°).
En la Aladi existe incluso la Conferencia de Evaluación y Convergencia, uno de sus tres órganos políticos. En el artículo 33, ordinal a, del Tratado, se establece que una de las atribuciones de la Conferencia es: “Examinar el funcionamiento del proceso de integración en todos sus aspectos, y la convergencia de los acuerdos de alcance parcial, a través de su multilateralización progresiva, así como recomendar al Consejo la adopción de medidas correctivas de alcance multilateral” (Tratado de Montevideo, art. 33). La convergencia institucional en el marco de la Aladi es la relevante para efectos de este estudio; esta institución regional ha tomado decisiones y ha producido varios estudios en los cuales plantea la convergencia regional. En 2004, el Consejo de Ministros de la Aladi aprobó “Bases de un programa para la conformación progresiva de un espacio de libre comercio en la Aladi”; se le encomendó al Comité de Representantes tomar las acciones para conformar este espacio (Aladi, 2004). En 2007 publicó el documento Estudio sobre el espacio de libre comercio en la Aladi, una iniciativa que se concebía como una acción concreta para “facilitar, a través de una convergencia articulada de los acuerdos parciales en vigor, la creación del gran espacio libre para la circulación de bienes y servicios” (Aladi, 2007, p. 5).
Además de la Aladi, también en el Sistema Económico Latinoamericano (sela) se han generado propuestas de convergencia; en la década del noventa, Telasco Pulgar, quien era coordinador de integración regional de la Secretaría Permanente del sela, y Juan Mario Vacchino, director de desarrollo de esta misma institución, impulsaron la creación de una Comunidad Latinoamericana de Naciones (clan). Aunque esta propuesta se describe como un antecedente de la Celac y ya había sido formulada por el Parlamento Latinoamericano desde 1993, la propuesta de la clan del sela tenía una dimensión comercial al plantear la articulación, que se podría entender como convergencia de los procesos de integración (véase Pulgar y Vacchino, 1998).
Estas iniciativas no prosperaron, puesto que la Aladi no cuenta con poder político real para concretar iniciativas como el Espacio de Libre Comercio. Esto fue aún mayor durante el periodo del regionalismo poshegemónico, cuando buena parte de los gobiernos de izquierda mostraron poco interés en el libre comercio interregional. Líderes, como Néstor Kirchner o Luis Ignacio Lula da Silva, nunca se opusieron al libre comercio, pero no hicieron mayores esfuerzos en impulsarlo. Otros, como Hugo Chávez, en cambio, se declararon abiertamente contrarios al libre comercio. Por el lado del Pacífico suramericano Colombia, Perú y Chile, además de los países centroamericanos y México eran favorables al libre comercio.
Estas distintas visiones sobre el libre comercio en el fondo expresaban divergencias sobre la forma del modelo económico que debía orientar la integración y fue un factor que hizo ilusoria la convergencia; además, varios países de la región habían dado preferencia a sus relaciones extrarregionales. En particular, los países de la Alianza del Pacífico optaron por firmar Tratados de Libre Comercio (tlc) con Estados Unidos, la Unión Europea (ue) y países asiáticos, incluso China, como fue el caso de Chile y Perú. En el Mercosur, en cambio, aunque no se rechazaba este tipo de acuerdo, se fue mucho más prudente en la era poshegemónica. Cuando se produjo un giro a la derecha con el triunfo de Mauricio Macri en Argentina, en 2015 y el ascenso al poder de Michel Temer, en 2016, en Brasil, se reiniciaron las conversaciones con la ue, que concluyeron en 2018. Sin embargo, se descartaron acuerdos similares con Estados Unidos o China; el alba, por su parte, siempre se opuso a cualquier tipo de acuerdo norte-sur. Estos dos factores: diversidad de modelos de integración y patrón diverso de relacionamiento externo son fundamentales para entender el poco avance en la convergencia. Ambos se analizan en la próxima sección de este capítulo.
Modelos de integración y relacionamiento externo: su impacto en la convergencia
La diversidad de modelos
Uno de los obstáculos a la convergencia de la integración económica es la diversidad de modelos económicos que existen en los bloques subregionales en América Latina. La extensión de este trabajo no permite analizar todos ellos y, por lo tanto, nos concentraremos en tres: el Mercosur, la Alianza del Pacífico y el alba.
Aunque el tema es mucho más complejo, en el fondo, el debate sobre el modelo económico se relaciona con la dicotomía Estado mercado. Desde una perspectiva estructuralista e intervencionista, el Estado es un actor central en los procesos de integración regional, que debe promover políticas de desarrollo productivo, en particular, dirigidas a impulsar el desarrollo industrial. También en este modelo el Estado fomenta la aplicación de una fuerte dimensión social y productiva.
Desde otra perspectiva, la integración económica debe ser un proceso orientado por el mercado, cuya meta es promover la localización más eficiente de los recursos y una inserción eficiente de los países de un grupo regional. La dimensión social y productiva es muy débil en este modelo de integración. Un problema al analizar esta dicotomía Estado-mercado, cuando se considera el modelo de integración, es que se adopta un fuerte sesgo ideológico que soslaya que, en realidad, la integración es un proceso multidimensional con aspectos comerciales, sociales y productivos en el cual se requiere el Estado y el mercado (véase Briceño Ruiz, 2019).
En el caso del Mercosur, si se analiza el Tratado de Asunción, se observa que los objetivos del bloque se limitaron a lo comercial: el perfeccionamiento de una zona de libre comercio y de un arancel externo común, aunque se admitía la posibilidad de acuerdos sectoriales. Sin embargo, el Mercosur no adoptó la modalidad de “integración profunda”, en la cual, además de promover la liberalización comercial, se planteaba regular con base en una lógica omc plus, aspectos como las inversiones, los servicios, la propiedad intelectual o las compras gubernamentales. Se entiende por omc plus, la regulación de los aspectos arriba mencionado, con la que se establecen compromisos que superan los establecidos en la Organización Mundial del Comercio (omc). En el Mercosur sí se plantearon normas, como las inversiones o los servicios, pero no mediante normas de tipo omc plus.
Este modelo de integración ha sido descrito como regionalismo abierto, aunque en trabajos previos lo hemos descrito más bien como regionalismo estratégico, pues, aunque promovía la apertura, excluía de ella a sectores considerados estratégicos, como el automotriz (véase Briceño Ruiz, 2011). Lo cierto es que este modelo de integración se adaptaba a las políticas de mercado y reforma estructural que estaban siendo impulsadas por los distintos gobiernos neoliberales, hegemónicos en ese momento en América Latina.
No obstante, aunque la integración en el Mercosur, al menos en el Tratado de Asunción, era esencialmente económica y comercial, ya en su primera década de existencia se fue desarrollando en el bloque una dimensión social. Esto se inició en el sector sociolaboral, lo que condujo a la aprobación de la Declaración sociolaboral, en 1998, y la firma de un acuerdo regional sobre seguridad social ese mismo año. Este fue el inicio de una transformación gradual del modelo del Mercosur, que se consolidó en la década siguiente.
Desde 2003, en el Mercosur se fortaleció la dimensión social transcendiendo lo sociolaboral. En consecuencia, se crearon instancias como la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social, en 2000, el Instituto Social del Mercosur, en 2007, y la aprobación en 2011 del Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur. De igual manera, en ese periodo se rescató la idea de convertir la integración regional en un mecanismo para promover la integración productiva, en particular, la industrialización. En este sentido, se aprobaron medidas como la adopción de un Programa Regional de Integración Productiva (2008), un fondo de apoyo a las pymes (2008), un Fondo de Convergencia Estructural (Focem) en 2005. Esta fase del Mercosur se ha descrito como “regionalismo posliberal” (Sanahuja, 2010) o poshegemónica (Tussie y Riggirozzi, 2013), pues en ella se superó el modelo estratégico de la década del noventa. Les correspondió a gobiernos de izquierda y a figuras como Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva impulsar esta transformación del modelo del Mercosur. En consecuencia, el Mercosur es un proceso cuyo modelo económico ha sufrido una transformación desde un proyecto casi exclusivamente comercial a uno que intentó fortalecer su dimensión social y productiva. Se convirtió, entonces, en una integración multidimensional.
El caso de la Alianza del Pacífico es diferente; aunque nació en el periodo del regionalismo poshegemónico, defendía un modelo de integración económico hegemónico en la década del noventa. Dos elementos distintivos de ese modelo de integración están presentes en este bloque regional: su carácter exclusivamente comercial y abierto, y su agenda de integración profunda; la Alianza del Pacífico asumió estas dos premisas. En la Declaración Presidencial del encuentro de Lima, en abril de 2011, se señaló de forma expresa el compromiso con el libre comercio; al respecto, se aseveró que los acuerdos de libre comercio
[…] ofrecen una excelente plataforma que facilita y propicia la integración de nuestras economías; y […] reafirmando que los acuerdos que alcancemos en el marco de esta iniciativa deberán contribuir y profundizar los acuerdos económicos, comerciales y de integración que nuestros países hayan suscrito a nivel bilateral, regional y multilateral. (Cumbre de Lima, 2011)
Este objetivo fue ratificado en el Acuerdo Marco firmado en Paranal, Antofagasta, en junio de 2012, en el cual se expresa la convicción de fortalecer los acuerdos de integración como “espacios de concertación y convergencia, orientados a fomentar el regionalismo abierto, que inserte a las partes eficientemente en el mundo globalizado y las vincule a otras iniciativas de regionalización” (Acuerdo Marco del Alianza del Pacífico, Preámbulo).
La Alianza del Pacífico se plantea la meta de lograr la convergencia de los acuerdos comerciales existentes entre los países del bloque regional mediante una acción conjunta para influenciar en la dinámica político-económica de la región. La idea es reemplazar en un solo acuerdo comercial la diversidad de acuerdos existente entre los países de la alianza:
Colombia con México en el G-2 (que sustituyó el G-3 ante el retiro de Venezuela); Colombia con Chile en dos acuerdos comerciales de 1994 para bienes y de 2007 para servicios y otras reglas de comercio exterior; Chile con México, Chile con Perú, y el libre comercio entre Colombia y Perú, reglamentado en el proceso de la Comunidad Andina de Naciones. (Vieira Posada, 2011, p. 62)
Por otro lado, también se propone avanzar más allá de la zona de libre comercio, pues se plantea “avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas” (Cumbre de Lima, 2011). En la teoría de la integración, esto último supone avanzar hacia la creación de un mercado común, fase en la cual se promueve la libre circulación de factores productivos (bienes, capitales, servicios, personas). En 2014, en la Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, realizada en Cartagena de Indias (Colombia), se suscribió un Protocolo Adicional al Acuerdo Marco.
Como señala Sebastián Herreros (2016, p. 282), tanto el Protocolo como los tratados bilaterales que previamente habían firmado los países de la Alianza del Pacífico siguieron el modelo Tlcan de integración en sus estructura y contenido. No es de sorprender, pues los países de la Alianza son signatarios de tlc con Estados Unidos de ahí que siguieran el modelo del Tlcan de incluir una “agenda de integración profunda”, con normas omc plus. Este aspecto es central y es ratificado en el Protocolo de 2014, en el cual se señala que el “proceso de integración tiene como base los acuerdos económicos, comerciales y de integración a nivel bilateral, regional y multilateral entre las Partes” (Protocolo, 2014, Preámbulo).
La adopción de una lógica de integración profunda se reconoce en la Declaración de Lima y en el acuerdo marco, aunque en ellos no se establece el compromiso de suscribir normas omc plus. Esto es comprensible porque, como ya se señaló, los cuatro países miembros ya han adoptado normas omc plus, la mayoría de ellas establecidas en los tlc con Estados Unidos en temas como la propiedad intelectual, las inversiones o las compras gubernamentales. La Alianza del Pacífico también se caracteriza por la inclusión en su agenda de normas omc extra, que regulan aspectos aún no tratados en la omc, por ejemplo, el comercio electrónico y las telecomunicaciones.
En la Declaración de Lima y el Acuerdo Marco, la integración profunda incluye aspectos como el movimiento de personas y de negocios, facilitación del tránsito migratorio, cooperación judicial, facilitación del comercio y cooperación aduanera, servicios, capitales, incluyendo la posibilidad de integrar las bolsas de valores (Declaración de Lima, abril de 2011). Posteriormente, el Protocolo se amplió un poco, al señalar como objetivos de la Alianza:
[…] construir un espacio común con el propósito de profundizar la integración política, económica, social y cultural, así como de establecer compromisos efectivos de acción conjunta para mejorar el bienestar y niveles de vida de sus habitantes y promover el desarrollo sostenible en sus respectivos territorios. (Protocolo, 2014, Preámbulo)
La Alianza del Pacífico adopta entonces un modelo de integración en el cual el mercado es el que orienta las actividades del bloque y el sector empresarial su agente principal. Aunque existe una dimensión educativa a través del programa de intercambio educativo de estudiantes y académicos, no existe una sólida dimensión social en el bloque. La meta de promover cadenas de valor en la Alianza del Pacífico es diferente que el de Mercosur, pues mientras en este último se propuso crear cadenas de valor regional, en la Alianza es insertarse en cadenas de valor global. Aunque la extensión de este capítulo no lo permite, surge la pregunta de si a través de cadenas de valor global se puede impulsar la integración productiva en el Mercosur.
El alba es un proceso completamente distinto. Aunque actualmente vive su peor momento, debido a la crisis económica y política en Venezuela y el reciente retiro de Ecuador y Bolivia, este bloque se intentó presentar como un modelo alternativo de integración no basado en el comercio. Por ello, la mayor parte de la agenda y los instrumentos desarrollados por el alba se concentraron en la cooperación energética (Petrocaribe) y los intentos de internacionalizar los programas sociales que en Venezuela se denominaron Misiones. No obstante, a partir de 2007, comenzaron a aprobarse instrumentos de tipo económico como un mecanismo de pago para las transacciones comerciales (el denominado Sistema Unitario de Compensación Regional [Sucre]), mecanismos financieros como el Banco del alba y la cooperación en materia productiva (la creación de empresas grannacionales). Se comenzó a desarrollar una agenda de integración económica; esto se pretendió consolidar en febrero de 2012, cuando se decidió crear el denominado espacio económico del alba-tcp (Ecoalba-tcp). Lo anterior se proponía incrementar la intensidad de interdependencia económica y comercial entre los países del alba, no obstante, no se pretendía lograr promoviendo la creación de una zona de libre comercio o adoptando formas tradicionales de integración comercial. Según el Acuerdo creador del Ecoalba-tcp, este se concibió como
[…] una zona económica de desarrollo compartido interdependiente, soberana y solidaria, destinada a consolidar y ampliar un nuevo modelo alternativo de relacionamiento económico para fortalecer y diversificar el aparato productivo y el intercambio comercial, así como establecer las bases para los instrumentos de carácter bilateral y multilateral que las Partes suscriban en esta materia, con miras a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de nuestros pueblos. (Consejo de Complementación Económica del alba, 2012)
La dimensión comercial del alba se fortaleció en 2013, cuando se firmó un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica en el marco de la Aladi, que regulaba la liberalización arancelaria, las normas de origen y otras regulaciones comerciales. En julio de 2013, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, suscribieron el Acuerdo de Cooperación Económica (ace n.° 70) para dar aplicación al Ecoalba. Los países signatarios se plantearon identificar “proyectos conjuntos para el intercambio comercial en áreas prioritarias definidas por ellos” (Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica n.° 70, 2013). También se propusieron promover “el intercambio comercial de bienes intermedios que permitan el fortalecimiento y encadenamiento de sus aparatos productivos, favoreciendo al desarrollo de la vocación exportadora del bloque hacia terceros países” (Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica n.° 70, 2013). Incluso, después, en 2014, se propuso la convergencia del Ecoalba-tcp con el Mercosur.
El intento de impulsar esta dimensión comercial coincidió con el inició de su ocaso. La primera razón fue el creciente desprestigio de la denominada “Revolución Bolivariana”, debido a la crisis económica que Venezuela comenzó a sufrir desde 2013, a lo que se sumaron las críticas cada vez más generalizadas a partir del 2014 por las violaciones a los derechos humanos y el irrespeto a las reglas democráticas. Ello ha conducido a una creciente irrelevancia del alba, ahora disminuido en su membresía, debido al retiro de Ecuador, en 2017 y Bolivia, en 2019. A pesar de ello, se considera prudente incluir al alba como un caso específico de un modelo de integración económica que expresa la diversidad regional y dificulta la convergencia.
Este breve análisis demuestra que la región ha estado dividida en términos de su modelo económico. Se podría argumentar que los cambios políticos en el Mercosur desde 2015 ha acercado su modelo económico al de la Alianza del Pacífico. Los gobiernos de Macri y Temer optaron por consolidar la dimensión comercial del bloque, en detrimento de las dimensiones social y productiva; lo anterior facilitó la convergencia entre ambos bloques, un objetivo fuertemente impulsado en los años recientes, con el apoyo de instituciones como la Cepal (véase Cepal, 2018). Esto parecía confirmarse con la llegada al poder en Brasil de Jair Bolsonaro con un programa abiertamente liberal para reformar el Mercosur y convertirlo en un esquema más abierto y flexible; sin embargo, el escenario no es tan simple. El ascenso al poder del peronista Alberto Fernández en Argentina, en 2019, permite argumentar que la diversidad se mantendrá en el Mercosur. El modelo de Mercosur que defiende el peronismo y Fernández se aproxima al imperante en el periodo de regionalismo poshegemónico. Lo anterior es cuestionado por Bolsonaro quien ha manifestado su rechazo a la construcción de una patria grande y ha amenazado con expulsar a Argentina del Mercosur si Fernández pretende aplicar políticas proteccionistas en el bloque. En otras palabras, el debate sobre el modelo económico de integración es un debate abierto en el seno del Mercosur.
En el caso de la Alianza del Pacífico, se debe analizar el “factor amlo”, es decir, el impacto de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en el modelo económico del bloque. Luego de un año de gestión presidencial, no está claro cuál es su posición sobre la Alianza; sin embargo, lo que sí es claro es su rechazo al neoliberalismo, un enfoque que, sin duda, ha influido en el modelo de la Alianza del Pacífico. Finalmente, en el caso de la languideciente alba, no se vislumbra la forma cómo un bloque regional tan distinto al Mercosur y la Alianza del Pacífico pueda ser parte de un proceso de convergencia. Estas realidades internas del Mercosur y la Alianza del Pacífico, que parecen entrar en complejos procesos de revisión, no solo plantean dudas sobre la convergencia de ambos bloques, sino también la estabilidad de ambos procesos de integración, en particular, el Mercosur.
Relaciones externas y la convergencia
Un segundo aspecto que se debe analizar cuando se evalúan las posibilidades de convergencia tiene que ver con los diferentes patrones de relaciones externas de los bloques regionales y sus países miembros, puesto que ninguno de los bloques que se analizan en este capítulo operan de forma íntegra como un actor único. La Alianza del Pacífico y el alba no son uniones aduaneras ni tienen una política exterior común; el Mercosur, aunque no es una unión aduanera perfecta, sí tiene una norma que obliga a los países a negociar acuerdos comerciales como bloque, sin embargo, no una política exterior común. Todo lo anterior tiene dos consecuencias: la primera es que ninguno de los bloques analizados se comporta como un actor y la segunda es que, incluso dentro de los bloques, existen posiciones divergentes.
En el caso de la Alianza del Pacífico, es claro que su opción por el regionalismo abierto implica una política de inserción de sus países en el mercado mundial. Incluso, uno de los objetivos de la Alianza es convertirse en una plataforma para la inserción en el mercado asiático. Tras la creación de la figura de miembro asociado, en 2018, la Alianza ha iniciado negociaciones, ya de forma colectiva, con Canadá, Australia, Singapur y Nueva Zelandia, y un segundo proceso con Corea del Sur y Ecuador. Al margen de esta negociación con los asociados, la búsqueda de una mayor inserción internacional la han promovido los países de la Alianza por vía bilateral a través de la firma de tlc con los principales socios extrarregionales: Estados Unidos, la ue y algunos países del Asia Pacífico. Los tlc con Estados Unidos han sido particularmente relevantes, porque parecería que para algunos países el mercado estadounidense es más relevante que el de sus socios latinoamericanos; por ello, más allá de la cooperación mutua como socios de la Alianza del Pacífico, no parece existir un excesivo entusiasmo en la convergencia con otros bloques de la región. Incluso, la convergencia con el Mercosur es visto con ciertas reservas por agentes del sector empresarial.
Si se analizan las posiciones de los países de la Alianza, se puede observar la importancia de las relaciones extrarregionales en comparación con las intralatinoamericanas. En el caso de Colombia, existe una relación estratégica con Estados Unidos que no se limita a lo comercial, sino también a lo político y temas de seguridad. Esta relación estratégica se intensificó durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2000-2010), se mantuvo durante los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018) y se fortalece en la gestión de Iván Duque (2018-fecha actual). Esta relación especial con Estados Unidos se intensificó con la participación de este país en el conflicto interno de Colombia, lo que Arlene Tickner describió como “intervención por invitación” (Tickner, 2007), lo que significó un alineamiento casi absoluto de Colombia con las posiciones de Estados Unidos, al punto de que Uribe aprobó la participación de tropas colombianas en la II Guerra del Golfo. También se manifestó en la estrategia de integración económica, en la cual Estados Unidos tuvo un lugar primario; expresión de ello fue la firma del tlc con Estados Unidos, en 2006, a pesar de la fuerte oposición de algunos sectores colombianos. Es cierto que Colombia ha apoyado fuertemente la Alianza del Pacífico y mantiene su compromiso con la can, no obstante, Estados Unidos es visto como un socio clave.
Todo lo expuesto también es válido para México. Rodríguez Añuez y Pardo Lallande (2016, pp. 13-14) señalan que la narrativa mexicana sobre América Latina es de que se tratan de países hermanos con valores culturales compartidos, naciones con una identidad común a la de México, en las cuales este país está llamado a ejercer un liderazgo y que de alguna manera es una zona de influencia. Sin embargo, a pesar de esta retórica, América Latina ha tenido un lugar secundario en la política exterior de México y en materia de integración comercial su prioridad ha sido Estados Unidos y el Tlcan, transformado en t-mec, en 2018.
En el caso de Chile y Perú, ambos países han optado por una estrategia de inserción global, por lo tanto, han promovido acuerdos comerciales con diversas regiones del mundo, sin privilegiar a ninguno de ellos. Ejemplo de ello es que ambos países tienen acuerdos suscritos con Estados Unidos y China.
En el caso del Mercosur, en cambio, el interés en la firma de acuerdos comerciales con actores extrarregionales ha sido mucho menor. En el periodo poshegemónico, el Mercosur apenas firmó un acuerdo de preferencias comerciales con la Unión Aduanera de África del Sur (sacu), en 2008, y con India, en 2009, como también un tratado de libre comercio con Palestina, en 2011, lo que fue criticado por los gobiernos de centro derecha que asumieron el poder desde 2015. Estos otorgaron prioridad a la reactivación de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Estratégica con la ue, las cuales, finalmente, concluyeron en 2018, aunque está aún pendiente la ratificación por la ue y los parlamentos de los países del Mercosur. Sin embargo, a pesar de la crítica al periodo poshegemónico, el bloque no avanzó en la firma de acuerdo con actores cruciales como Estados Unidos y China.
Esto obedeció a las distintas posiciones que existían entre los socios del bloque. En octubre de 2016, el Ministro de Producción argentino, Francisco Cabrera, anunció que el gobierno de Macri quería lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos (Gaceta Mercantil, 25 de octubre de 2016). Durante su visita a Buenos Aires en 2016, en una rueda de prensa, Obama señaló que ambos países iban a identificar las áreas donde existían barreras que impedían el intercambio y, aseveró que, después podrían “elaborar un acuerdo de libre comercio” (Torino, 2016).
En el caso de Brasil, el Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior durante los estertores del gobierno de Dilma Rousseff, Armando Monteiro, señaló que la firma de un tlc con Estados Unidos era una aspiración de Brasil (Trevisan y Monteiro, 2015). Ya durante el gobierno Temer, la Confederación Nacional de la Industria (cni), la Cámara Americana de Comercio Brasil-Estados Unidos (AmCham)y la Cámara de Comercio de Estados Unidos presentaron el documento Brazil and The United States: A Roadmap to an Enhanced Economic Partnership. En el documento se apoyaba “el inicio de negociaciones de un acuerdo bilateral de libre comercio comenzando en 2017, las cuales buscan concluir un acuerdo ambicioso y balanceado de la forma más expedita que sea posible” (cni, Amcham Brasil, us Chamber of Commerce, 2016, p. 9). Ya antes, en 2014, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), publicó lo que denominó un Documento de Posição, titulado Propostas de integração externa da indústria – 2014, en el cual, de forma expresa, proponía “realizar estudos de viabilidade de um acordo comercial que contribua para a modernização do setor industrial brasileiro e para uma maior integração entre os dois países [Estados Unidos-Brasil]” (Fiesp, 2014, p. 1).
Sin embargo, ni Argentina ni Brasil pueden negociar unilateralmente un tlc con Estados Unidos, pues las normas regionales obligan a negociar como bloque. Esta fue, finalmente, la posición adoptada por Argentina, como lo señaló la ex-canciller Susana Malcorra durante la vista de Obama: “No ha estado en ningún momento la discusión sobre un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque el inicio de una conversación de esas características tiene que pasar por el Mercosur, de forma conjunta” (Página 12, 2016).
En la actualidad, existe un reto de sectores económicos brasileños a esa política, ya que, en el caso de la propuesta de un tlc con Estados Unidos, en el documento Roadmap, arriba citado, se señala:
Brasil debería realizar consultas con los miembros del Mercosur en lo que se refiere al lanzamiento de negociaciones con Estados Unidos. Si los miembros del Mercosur no están listos para incorporarse a esta iniciativa, Brasil debe buscar soluciones pragmáticas para proceder con el lanzamiento de las negociaciones, incluyendo, pero no limitándose a solicitar un waiver [permiso] al Mercosur. (cni, Amcham Brasil, us Chamber of Commerce, 2016, p. 18)
Esta es la posición del gobierno de Bolsonaro, que no ha escondido su interés en la firma de un tlc con Estados Unidos y ha planteado la flexibilización del Mercosur para convertirlo en una zona de libre comercio, lo que implicaría eliminar la obligación de negociar como bloque.
También en el Mercosur se ha discutido la posibilidad de un acuerdo con China. La iniciativa nació en una cumbre virtual de los presidentes del Mercosur que se realizó cuando el Primer Ministro de China, Wen Jiabao, visitó Argentina en 2012. En la Declaración Conjunta de la República Popular China y el Mercosur sobre el Fortalecimiento de la Cooperación Económica y Comercial, firmada en Buenos Aires el 28 de junio de 2012, se aseveró que:
[…] la República Popular China (“China”) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) destacan el importante papel que desempeña la cooperación económica y comercial entre China y el Mercosur en el impulso del desarrollo de las respectivas economías y, con el deseo de consolidar su vínculo económico y comercial, se comprometen a profundizar y fortalecer su colaboración sobre la base del beneficio mutuo. (Declaración Conjunta, 2012)
La propuesta se reactivó en 2016, cuando durante una visita a China, el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, manifestó su interés en un acuerdo comercial con Beijín. La propuesta encontró recepción positiva en el gobierno chino, cuyo canciller Wang Yi señaló: “Hemos mantenido una actitud abierta sobre la posibilidad tanto de firmar el tlc bilateral con Uruguay como firmar el tlc con Mercosur en su conjunto” (Natalevich, 2018). Vásquez firmó un Acuerdo de Alianza Estratégica con China, con la meta de transformar ese acuerdo en un tlc.
La respuesta de los socios del Mercosur no se hizo esperar: Brasil se opuso a la idea de firmar un acuerdo comercial con China y le advirtió a Uruguay que, con base en la normativa existente, no podía hacerlo de forma unilateral. Argentina, aunque no se opuso a una negociación con China, consideraba que esta se debe realizar en el marco del Mercosur. Según el diario El País de Montevideo
[…] el presidente argentino, Mauricio Macri, no fue tajante en el sentido de que Uruguay vaya a tener vía libre para cerrar un acuerdo así con China. Y la primera reacción de altos funcionarios de la Cancillería brasileña fue que “Uruguay va a tener que elegir” entre el Mercosur y un acuerdo con la potencia asiática. (El País, 21 de octubre de 2016)
De nuevo, se acudió a la resolución la decisión n.° 32/00, que en su artículo 1.° acuerda “reafirmar el compromiso de los Estados Partes del Mercosur de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias” (Mercosur/cmc/dec n.° 32/00, art. 1.°). El caso de Paraguay es distinto, ya que reconoce a Taiwán y, por lo tanto, no puede favorecer un acuerdo con China. En consecuencia, Paraguay suscribió un Acuerdo de Cooperación con Taipéi en julio de 2017. En el acuerdo, Taiwán le otorga a Paraguay preferencias en 54 productos, que se perfeccionarán en un periodo de 6 años y se acordó un régimen de origen. Paraguay, por su parte, otorgó preferencias en 19 productos sin definir un nivel de acceso específico, ni establecer un cronograma de desgravación comercial. Estas preferencias se otorgaron en el marco del régimen excepcional previsto en el Mercosur desde 2003 que permite incluir una lista de 649 líneas de la Nomenclatura Común del Mercosur en niveles distintos al arancel externo del proceso de integración (Bartesaghi, 2017).
Se observa, entonces, que el Mercosur, incluso tras el retorno de gobiernos de centroderecha, no se ha caracterizado por una sólida red de interacciones extrarregionales y, en parte, esto obedece a la reticencia de los países del bloque a firmar normas omc plus y omc extra que Estados Unidos exige que sean incluidas en sus tlc.
En cambio, el alba ha rechazado cualquier forma de acuerdo comercial con países fuera de la región; esto se entiende por la forma como sus países conciben sus relaciones con el mundo. En el caso de Venezuela se produjo un giro en su política hacia América Latina con un claro sesgo contrahegemónico; al respecto, sus pilares iniciales de la política exterior del chavismo eran: 1) la construcción de un mundo multipolar; 2) la lucha contra el neoliberalismo, 3) la integración bolivariana, y 4) la cooperación sur-sur. Los dos primeros objetivos fueron posteriormente modificados: la construcción del mundo multipolar se convirtió en antiimperialismo y la crítica al neoliberalismo se transformó en anticapitalismo (Briceño Ruiz, 2006); se trataba de metas que claramente buscaban subvertir el orden global y sustituirlo por uno nuevo. En esa estrategia la región latinoamericana desempeñaba un papel crucial y las potencias extrarregionales eran vistas como adversarias.
En el caso de Bolivia, en la era de Evo Morales, Bolivia adoptó una política exterior que se orientó en principios como el indigenismo, el anticapitalismo y el antiimperialismo. También planteó un rescate a la soberanía, que se argumentaba había sido debilitada por la creciente injerencia extranjera en los asuntos bolivianos, lo que se materializó en las palabras de Morales: “queremos socios, no patrones” (Canelas, Verdes-Montenegro Escánez, 2011, p. 240).
Finalmente, en el caso de Cuba, el inicio del nuevo milenio marcó la continuidad de la política adoptada luego del colapso de la Unión Soviética. Se aceptaba realizar tenues reformas económicas, una apertura a la inversión extranjera, especialmente en el sector turístico, pero sin aceptar en forma alguna cambios en el sistema político que implicase la pérdida del poder del grupo gobernante desde 1958. En ese contexto, siguieron siendo claves la estrategia de acusar a las políticas de Washington como elemento para fortalecer el nacionalismo interno y forjar una alianza internacional en defensa de la revolución (Domínguez, 2003, p. 525). La relación parecía mantener su lógica tradicional, hasta que el 17 de diciembre de 2014, de forma simultánea, Barack Obama y Raúl Castro anunciaron la realización de reuniones secretas que tenían como fin normalizar las relaciones entre los dos países. También se aprobó incrementar los vuelos entre ambos países, las inversiones y la autorización de envío de remesas a Cuba. Sin embargo, las sanciones económicas, que el gobierno cubano describe como bloqueo, no fue suspendido, pues le corresponde hacerlo al congreso, dominado por la oposición republicana. Lo cierto es que el acercamiento fue muy bien recibido en la región, pero el triunfo de Donald Trump en 2017, en las elecciones estadounidenses, trajo consigo su retroceso. En ese contexto, las relaciones comerciales más cercanas entre los países del alba y Estados Unidos son simplemente improbables.
Existe, entonces, una diversidad de patrones de interacción comercial de los bloques latinoamericanos con el mundo. Algunos han optado por privilegiar su inserción en el mundo, como la Alianza, otros han sido muy cautelosos, como el Mercosur, y otros simplemente lo rechazan, como el alba. Estos aspectos dificultan la convergencia, pues mientras más profunda es la red de relaciones extrarregionales más intensa es la desgravación comercial regional y mayor es el número de normas omc plus y omc extra, como sucede en la Alianza del Pacífico. Este es un factor que hace que la convergencia entre la Alianza y el Mercosur sea difícil, más allá de lo arancelario; es decir, el Mercosur tendría que adoptar normas omc plus y extra, pero antes de hacerlo en el plano bilateral de la Alianza, tendría que hacerlo con las potencias extrarregionales en el marco de tlc. Caso contrario, estaría aprobando, por ejemplo, normas sobre servicio o inversiones en el nivel bilateral Mercosur-Alianza, lo cual, debido al principio de Trato Nacional y no discriminación, debería extenderse a terceros. Si esto fuese así, los países del Mercosur deberían otorgar preferencias a terceros extrarregionales sin la contraprestación de tener un mayor acceso a sus mercados. Por ello, requieren firmar tlc, pero aún con el interés de Bolsonaro en flexibilizar las normas del Mercosur y firmar tlc con el resto del mundo, esta no parece que sea es la posición de Fernández.
Conclusiones
En este capítulo se evidencia que, aunque la convergencia pueda ser considerada una estrategia adecuada para tratar con la subrregionalización en América Latina, este ha sido un problema que ha tenido la integración económica en esta parte del mundo desde la década del noventa, pero se agravó en el periodo poshegemónico. Mientras en la era del regionalismo abierto, los bloques regionales compartían un enfoque de la integración económica que la concebía como un instrumento para la apertura, en la época del regionalismo poshegemónico coexistieron diversos modelos de integración que orientaron la Alianza del Pacífico, el Mercosur y el alba. En este capítulo se analizó cómo esta diversidad de modelos de integración económica es un obstáculo que no facilita la convergencia de los diversos bloques regionales. En particular, la decisión de adoptar normas omc plus y omc extra es un factor que diferencia al Mercosur y la Alianza del Pacífico, pues mientras este último sí las ha adoptado, el primero las ha rechazado. La languideciente alba, un proceso de integración que pretende ser distinto a la integración capitalista, difícilmente puede ser parte de algún proceso de convergencia.
Igualmente, la diferencia de patrones de relaciones externas que por momentos son contradictorias, también dificulta la convergencia. El problema es que los acuerdos norte-sur que han firmado los países de la Alianza del Pacífico establecen disciplinas que no existen en el Mercosur. En una eventual convergencia más allá de lo arancelario se dificulta la armonización de disciplinas que evidentemente inciden en el funcionamiento adecuado de una zona de libre comercio.
En resumen, el escenario actual no es favorable a la convergencia. De hecho, frente a un escenario de potencial crisis en el Mercosur, debido a las diferencias entre Bolsonaro y Fernández y las dudas sobre la posición de amlo ante la Alianza del Pacífico hacen recomendable más bien hacer esfuerzos en evitar la crisis de los procesos del subrregionalismo. Incluso, la can, aunque no analizada en este capítulo, es un proceso que también se debe revisar y relanzar. Por último, el sica es posiblemente el único proceso subregional que muestra niveles importantes de interdependencia económica. Esto reitera que, en términos de prioridades, la consolidación de los procesos existentes, más que su convergencia, parece la lógica de acción más adecuada en este momento.
Referencias
Alianza del Pacífico. (2014). Protocolo Adicional al Acuerdo Marco del Alianza del Pacífico. sice. Consultado el 8 de diciembre de 2019. http://bit.ly/2J1N3Tb
Asociación Latinoamericana de Integración. (Aladi). (2004). Bases de un programa para la conformación progresiva de un espacio de libre comercio en la aladi en la perspectiva de alcanzar el objetivo previsto en el tratado de Montevideo 1980. Aladi/cm/Resolución 59 (xiii) 18 de octubre del 2004. Montevideo: Aladi.
Asociación Latinoamericana de Integración. (Aladi). (2007). Estudio sobre el espacio de libre comercio en la Aladi. Aladi/sec/Estudio 185. 13 de julio de 2007. Montevideo: Aladi.
Asociación Latinoamericana de Integración. (Aladi). (2013, 16 de julio). Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica n.° 70 suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Cuba, la República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela. Consultado el 1 de diciembre de 2019. http://bit.ly/3ddCQB1
Bartesaghi, I. (2017, 01 de septiembre). Lo que faltaba: un acuerdo con Taiwán. El Observador. Consultado el 8 de diciembre de 2019. http://bit.ly/2WrPxCd
Briceño Ruiz, J. (2019). Estado, mercado y el modelo económico de la integración regional en América Latina. Los casos del Mercosur y la Alianza del Pacífico. En J. Briceño Ruiz y E. Vieira Posada (eds.), Repensar la integración en América Latina: los casos del Mercosur y la Alianza del Pacífico (pp. 21-68). Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia.
Briceño Ruiz, J. (2006). The Free Trade Area of the Americas in the foreign policy of Hugo Chavez. Unisa Latin American Report, 22(1), 23-30.
Briceño Ruiz, J. (2011). Del regionalismo estratégico al regionalismo social y productivo. Las transformaciones del modelo de integración en el Mercosur. En J. Briceño Ruiz (ed.), El Mercosur y las complejidades de la integración regional (pp. 121-162). Buenos Aires: Teseo.
Canelas, V. M. E. (2011). La nueva política exterior boliviana (2005-2010): más autonomía. En I. Errejón y A. Serrano (coord.), “¡Ahora es cuándo! ¡Carajo!” Del asalto a la transformación del Estado en Bolivia y nuevos desafíos (pp. 239-266). Madrid: Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (Cepal). (1959). El Mercado Común Latinoamericano. Santiago: Cepal.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (Cepal). (2018). La convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur: Enfrentando juntos un escenario mundial desafiante. Santiago de Chile: Naciones Unidas. http://bit.ly/2Up9lUt
Consejo de Complementación Económica del alba. (2012, 03 de febrero). Acuerdo para la Constitución del Espacio Económico del alba-tcp (Ecoalba-tcp). Portal alba. Consultado el 12 de diciembre de 2019. http://bit.ly/3dddbZh
Cornejo, R. A. (2018). Estrategias y mecanismos para la convergencia de los acuerdos comerciales en América Latina. Sector de Integración y Comercio. Resumen de Políticas No. idb-pb-270. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo (bid).
Cumbre de Lima para la Integración Profunda. (2011, 28 de abril). Declaración presidencial sobre la Alianza del Pacífico. sice. Consultado el 13 de diciembre de 2019. http://bit.ly/33vCKAb
Declaración Conjunta de la República Popular China y el Mercosur sobre el Fortalecimiento de la Cooperación Económica y Comercial, Buenos Aires, 28 de junio de 2012. Consultado el 13 de diciembre de 2019. http://intallib.iadb.org/intal/catalogo/
Domínguez, J. I. (2003). Cuba en las Américas: ancla y viraje. Foro Internacional, 43(3), 525-549.
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. (fiesp). (2014). Documento de posição: propostas de integração externa da indústria —2014. São Paulo: Fiesp.
Gaceta Mercantil. (2016, 27 de octubre). Argentina relanza Tratado de Libre Comercio con ee. uu. Gaceta Mercantil. Consultado el 13 de diciembre de 2019. http://bit.ly/392yycx
Gómez-Mera, L. (2015). International Regime Complexity and Regional Governance: Evidence from the Americas. Global Governance, 21, 19-42.
Herrera, F. (1967). Nacionalismo latinoamericano. Santiago: Editorial Universitaria.
Herreros, S. (2016). The Pacific Alliance: A Bridge a between Latin America and the Asia-Pacific? En B. Basu Das y M. Kawai (eds.), Trade Regionalism in the Asia-Pacific: Development and Future Challenges (pp. 273-294). Singapore: Iseas-Yusof Ishak Institute.
Mercosur/cmc/dec n.° 32/00 Relanzamiento del Mercosur-relacionamiento externo. Consultado el 13 de diciembre de 2019. http://bit.ly/2Unog14
Natalevich, M. (2018, 25 de enero). China se apega al tlc y Uruguay retoma la apuesta para el Mercosur. El Observador. Consultado el 3 de diciembre de 2019. http://bit.ly/2J1WRfX
National Confederation of Industry (cni), American Chamber of Commerce for Brazil (Amcham Brazil) y u.s. Chamber of Commerce. (2016). Brazil and The United States: A Roadmap to an Enhanced Economic Partnership. Consultado el 13 de diciembre de 2019. http://bit.ly/392ckaG
Nolte, D. (2014). Latin America’s New Regional Architecture: A Cooperative or Segmented Regional Governance Complex? eui Working Paper rscas 2014/89. Florence: European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies Global Governance Programme.
Página 12. (2016, 22 de marzo). No hay tlc con Estados Unidos, por ahora. Página 12. Consultado el 8 de diciembre de 2019. http://bit.ly/2UnpZn4
Pulgar T. y Vacchino, J. M. (1998). Articulación de acuerdos de integración y la Comunidad Latinoamericana de Naciones. Revista Capítulos, 53, 130-133.
Puyana, A. y Romero, J. (s. f.). La convergencia económica y los acuerdos de integración. ¿Hay enseñanzas del Tlcan para el alca? (pp.1-24). Consultado el 13 de diciembre de 2019. https://bit.ly/2V4kDhb
Rodríguez Añuez, M. y Pardo Lallande, J. P. (2015). La política exterior de México hacia América Latina y el Caribe durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012). Miríada: Investigación en Ciencias Sociales, 7(11), 11-34.
Sanahuja, J. A. (2010). La construcción de una región: Suramérica y el regionalismo posliberal. En M. Cienfuegos y J. A. Sanahuja (eds.), Una región en construcción. unasur y la integración en América del Sur (pp. 87-136). Madrid: Fundación Cidob.
Tickner, A. B. (2007). Intervención por invitación. Claves de la política exterior colombiana y de sus debilidades principales. Colombia internacional, 65, 90-111.
Torino, M. (2016, 24 de marzo). Obama abrió la puerta a Macri para un tratado de libre comercio. El Cronista. Consultado el 12 de diciembre de 2019. http://bit.ly/3b7sEIs
Tratado de Montevideo. (1980). Recuperado el 11 de diciembre de 2019.
Trevisan, C. y Monteiro, T. (2015, 28 de junio). Governo brasileiro defende acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Estadão. Consultado el 6 de diciembre de 2019. http://bit.ly/2Ujwrf4
Tussie, D. y Riggirozzi, P. (2012). The Rise of Post-hegemonic Regionalism in Latin America. En D. Tussie y P. Riggirozzi, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism. The Case of Latin America (pp. 1-16). Dordrecht: Sprinter.
Vieira Posada, E. (2011). Los escenarios de la alianza del Pacífico, el Alba y Unasur. Perspectivas, 26, 61-64.