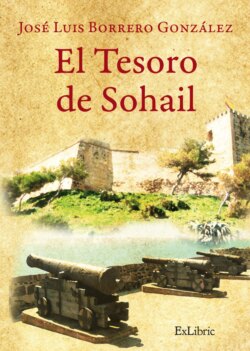Читать книгу El tesoro de Sohail - José Luis Borrero González - Страница 9
Los orígenes
ОглавлениеEn aquellos días pensaba mucho en los suyos, el episodio de los actos fúnebres le recordaba dolorosamente la ausencia de su familia y los avatares que durante su existencia se habían sucedido en el entorno de sus vidas. Se consolaba pensando que, a pesar de todo, poseían lo necesario para comer y atender las necesidades más básicas; de otras cosas más prosaicas –¡claro que carecían!– y se dolió también por ello. Prometió, si algún día prosperaba, regalar a su madre aquel precioso vestido de encaje color turquesa, ante el que una tarde, mientras paseaban, quedó absorta contemplándolo en el escaparate de la casa de la modista del pueblo. A pesar del tiempo transcurrido y de la poca conciencia que siendo niño tenía de los sentimientos ajenos, recordaba con amargura el gesto de su madre cuando, apretándole la mano, le conminaba a seguir el paso mientras decía casi para sí misma: “¡Algún día Tifón, algún día podremos comprar ese vestido y muchas otras cosas que nos hagan la vida más agradable!”.
Felisa, su madre, estaba bien entrada en años, y eso a pesar de que, en su cédula de identidad, constase por error tener diez años más; fue una equivocación cometida en el registro al inscribirla tras su nacimiento, puesto que sus abuelos no sabían leer ni escribir; no pudieron dar fe del error hasta que, un buen día, lo descubrió el propio Cecilio, una vez que pudo dominar el arte de la lectura, rememorando la satisfacción que supuso acompañar a su madre a subsanarlo. Aquel gesto tan simple lo colocaba, a su pesar, por encima del nivel de la mayoría de la gente de su pueblo.
Felisa era una mujer entregada a su familia y a las tareas del campo; cuidaba de sus gansos y de sus gallinas, a los que llamaba con gestos y silbidos de tal guisa que pareciera que hablara con ellos. Buena conocedora del río desde su infancia, solía hacer la colada en un manso recodo, a resguardo de las miradas de quienes paseaban por el frondoso camino que lo franqueaba; allí pasaba muchas horas tarareando cancioncillas al uso, mientras restregaba la ropa contra una piedra lisa que, con el empeño y el paso de los años, se había convertido en un utensilio cóncavo y suave. Tenía brazos musculosos a tenor de todo el esfuerzo que empleaba en sus tareas cotidianas, tan robustos que, cuando los ponía en jarras, su estampa parecía multiplicarse por dos.
De carácter fuerte y autoritario, tierna cuando encontraba cariño, su infancia no había sido fácil. Según contaba, el rosario de privaciones que sufrió la marcaron de por vida.
La mayor parte de la culpa del sufrimiento la tuvo el abuelo de Tifón, quien, tras fallecer su esposa a consecuencias del tercer parto, se dio a la bebida, desatendiendo todo lo demás. Apenas tuvo tiempo de saber qué era tener una madre, al abandonarla a los veintiocho años, después de haber dado a luz a su hermana Josefina. Su abuela, al parecer enfermó de fiebres puerperales y en unos días pasó a mejor vida, sin siquiera haber recobrado la conciencia tras el duro parto y sin poder sostener a su pequeña entre los brazos; sin despedirse.
Por lo que de ella se contaba –en la familia–, debió ser una mujer reposada, de buen carácter y, como las desgracias nunca vienen solas, pronto la pequeña a los tres años de edad, siguió los pasos de su madre. Una infección repentina, no se supo de qué, se la llevó un invierno aciago, sin que nadie pudiese hacer nada más que rezar a los santos, con la esperanza de que sus plegarias fuesen escuchadas allá, en el cielo plomizo que no permitió escapar ni siquiera un pequeño rayo de sol, como señal de tregua ante tanta desgracia.
Al tío Jacinto, hermano de su madre, le mataron los franceses en la batalla de Bailén de un arcabuzazo, según dijeron. Tifón nunca lo creyó. La cuestión fue que partió para la guerra y nunca más volvió. Así que la única referencia de aquel tío malogrado era el comentario extendido de parecérsele en todo: “igualito que tu tío Jacinto”, repetían hasta la saciedad, siendo la frase favorita en las escasas comidas familiares que celebraban, con motivo de algún acontecimiento de relevancia.
La hermana de Tifón, de nombre Adela, era otra cosa. Siendo niña, solía mostrarse risueña y desenfadada en cualquier ocasión; la apodaban La Revoltillo, pues siempre andaba rondando a la carrera por los alrededores de la pequeña casa, jugueteando sin cansancio. Pasaba sus días ajena a las privaciones que sufría la familia, solía hablar sola, soñaba despierta, rememorando los cuentos que, al calor de la lumbre, le relataban en el silencio de la noche antes de irse a dormir, alumbrados por el halo de luz que despedía el único candil que había en la sala. A la menor ocasión, se perdía por el campo y aprovechaba las laderas del Castillo de Sohail para dejarse caer por la pendiente como un acontecimiento especial dentro de sus juegos solitarios. Creció muy deprisa, convirtiéndose en una bella muchacha que se enamoró del hombre equivocado, quien a la postre y, por motivos que nunca sacó a relucir, la dejó plantada a pocas fechas de la boda, que con tanta ilusión había estado preparando. A partir de ese momento, su vida tomó una dirección no sospechada. No volvió a ser la misma.
En la vida y costumbres pueblerinas, era un estigma para una mujer ser abandonada; más aún, como la situación no había quedado suficientemente aclarada, ese silencio suyo provocó murmuraciones de toda índole, dándole al suceso un tinte oscuro e inquietante. Así, la maledicencia de los convecinos convirtió el dolor solitario en una afrenta que dejó por tierra el honor de la muchacha.
Adela era una mujer hermosa a pesar de haber quedado tan demacrada tras la ruptura. Voluptuosa en las formas, correcta en todo, una persona buena y piadosa como no cabía ser de otra manera y, aun así, las criticas se cebaban invariablemente en ella y en la familia, más por incidir en la desgracia ajena que por la cuestión en sí.
Desde luego, no era ni la primera, ni mucho menos la última mujer abandonada por un novio casquivano. Olegario, que así se llamaba el inútil huido, realmente no valía la pena, ni era trabajador, ni tenía palabra; el amor ciego de la juventud debió de haberle concedido virtudes, que a los ojos de todos quedaron ocultas; solamente eran capaces de ser apreciadas por Adela.
En su fuero interno, Tifón reconocía no haber estado muy pendiente de ella hasta la ruptura. La verdad es que se hizo mujer tan rápido que apenas pudo darse cuenta, o al menos eso le pareció; no se apercibió del momento en que dejó de correr tras los gansos, en el patio de la casa, para convertirse en una chica alta, espigada, de amplia sonrisa, cabellera rizada, negra y abundante, de mirada penetrante.
“La suerte tiene que cambiar para ti”, le repetía una y otra vez para consolarla, más aún cuando ella expresó sus intenciones de profesar como monja de clausura, pues no se sentía capaz de soportar el peso del abandono. Se refugiaría en un convento, confesó, siendo plenamente consciente de que tal solución era hija de la frustración que sentía. Tal vez podría pasar el resto de su vida escondiendo su pena y su vergüenza. Tifón lleno de furia, como lobo que alcanza su presa, increpó a su hermana:
–¡Ahora te pones a querer a Jesús! Pero, ¿tú sabes lo que estás diciendo? ¡Enterrarte en vida! Pero, ¿de dónde te ha surgido a ti la vocación? ¡No, no puedes hacerlo, no es justo, es un engaño para ti misma y para la Iglesia! Esto no es un juego, Adela, es algo muy serio y no debes utilizarlo para huir de la realidad. Reconsidera, porque si tomas los hábitos, has de entender que no hay vuelta atrás.
Adela pidió consideración en su desventura; bastante avergonzada estaba ya como para seguir soportando humillaciones y, menos aún, de su propio hermano. La experiencia vivida había hecho cambiar el rumbo de sus sentimientos hacia los hombres: “Mi vida aquí ya no tiene futuro, le decía; me siento frustrada, inútil y culpable; no tengo otra salida; debes entenderlo, Tifón; de lo contrario, sólo me quedaría otra solución y, créeme, es peor.
–¿A qué te estás refiriendo, Adela? No insinuarás que estás considerando quitarte la vida, ¿verdad? Mira, habla claro, yo necesito saber qué pasa por tu cabeza, Debes confiar en mí, siempre estaré aquí para apoyarte en lo que necesites. Deberías reflexionar y no tomar ninguna decisión de la que luego te arrepientas. ¡Meterte a monja, meterte a monja! ¿De verdad sabes lo que estás diciendo? A mamá de ésta la envías a la tumba y todo por ese mal nacido ¡Vamos, vamos, antes que verte metida a monja, lo busco y lo mato...!
Aún a su pesar, en su fuero interno la entendía, comprendía su situación; solamente la insinuación de otra solución lo inquietaba. ¿Sería capaz de suicidarse? Adela pareció leerle el pensamiento antes de que le formulara la pregunta y, adelantándose, le respondió muy serenamente.
–No, Tifón, no haré eso que estás pensando, ni siquiera como último recurso. Hay otras maneras de desaparecer más sutiles; eso sí, me gustaría pedirte un favor muy especial: has de prometerme que, pase lo que pase y decida lo que decida, no tomarás represalia alguna contra Olegario. Esta ha sido una decisión únicamente mía, soy yo la que ha decido tomar este camino y a nadie más hay que pedirle cuentas.
–¡Todo esto no son más que sandeces! Tú te vas a quedar aquí, ya cicatrizarán las heridas, todo pasará, sólo es cuestión de tiempo. Irás viendo que, a medida que los meses vayan cayendo del calendario, llegará un momento en que ni siquiera te acuerdes de él. Y te pido encarecidamente que abandones la idea del convento. Sé consciente que a mamá la vas a dejar sola y ya no tiene edad para atender tantas cosas, ¡por favor! Adela, piénsalo, somos una familia bien avenida, no hay necesidad de que tengamos que llevarnos tantos disgustos por una persona que no ha sabido quererte, que no ha estado a la altura. Todo volverá a su lugar; como los arroyos cuando se desbordan, al principio el agua arrastra todo lo que encuentra a su paso y, en ese momento, no se ve más que la devastación que ha causado, luego se va calmando y vuelve, poco a poco, a su cauce. Es cierto, quedan recuerdos amargos que dejan cicatrices, pero ¡la vida es así, Adela! hay que aprender a vivir con ello; todos, antes o después, pasamos por momentos duros, que hay que saber superar para continuar, si no indemnes, al menos esperanzados en el futuro.
Otras tristezas no menos amargas lo transportaron al recuerdo de su padre, Antonio, al que ya no consideraba siquiera de la familia. Recordó aquel día, un día que, como todos los demás, sucediéndose a través de los años, se levantó y se reunió en la sala con el resto a tomar el desayuno. Los miró de una forma extraña, como si no los reconociera, con una mirada vacua y sin emociones. Sin dar explicación alguna les comunicó su intención de marcharse “a hacer las Américas”. Les dijo que allí podría ganar dinero, mucho dinero. Y esa fue la última vez que lo oyeron, pues, antes de que acabara el día, lo vieron alejarse camino abajo rumbo a la casa de postas, donde tomaría una calesa que lo llevó a Málaga.
Lo último que supieron de él es que anduvo un tiempo por Sevilla hasta que pudo embarcar, nada más. Días después, su madre les comunicaría que, además de la comida de la despensa, también les había hurtado el poco dinero que poseían; desclavó el tablón de la banca de la cocina donde guardaban sus pequeños ahorros y se los llevó. Sin lágrimas les anunció, con voz quebrada, que hasta cobrar la siguiente cosecha lo pasarían mal para sobrevivir. Desde entonces, y habían transcurrido más de tres años, no volvieron a tener noticias suyas. De cualquier manera, siempre pensó, no sin remordimientos, que no sobreviviría lejos del hogar y de los cuidados de su mujer, pues andaba algo enfermo del pulmón y, por otro lado, se quejaba constantemente de dolor en los huesos. No sería extraño que les llegara la noticia de su fallecimiento.
Tifón nunca llegó a entender a qué vino esa decisión repentina de marcharse a las américas. A su madre, la ausencia del marido no parecía afectarle especialmente, pero él sabía que la sufría en silencio, a pesar de las apariencias. Antonio no es que fuera gran cosa. Cuerpo fornido, ojos marrones atigrados, bigote fino bien cuidado, parco en palabras, de mirada ausente o en el suelo, daba la impresión de andar buscando siempre algo perdido. A pesar de todo, jamás consintió que se hablase mal de él en su presencia, nunca lo toleró, era el único hombre que había conocido y siempre la trató bien. ¡Algo bueno tenía que tener!, a pesar de llevar ella el peso de todas las labores de la casa y del campo; porque “su Antonio” no destacaba precisamente por ser trabajador. Tifón alcanzó a comprender que su madre realmente lo quería y, si algún día le diera por regresar, de seguro, encontraría la forma de justificar el abandono y aceptarlo en su lecho. No así él, ¡por supuesto!, después de asumir el papel de cabeza de familia siendo tan joven y, de ver a su madre día a día, consumirse en la lucha por sostener la familia en pie, amén de la interior de mujer sin hombre... En el fondo sabía que si se daban esas circunstancias, haciendo de tripas corazón, aceptaría su presencia sólo por respeto a la decisión de su madre.