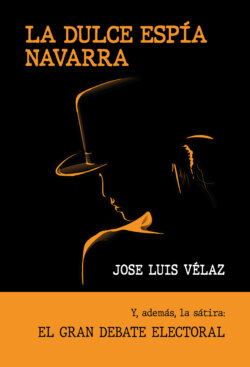Читать книгу La dulce espía navarra - José Luis Velaz - Страница 9
Оглавление2
Algo sintió antes de subir a su apartamento, cercano a la playa de Gros, en la calle del Doctor Claudio Delgado de la capital donostiarra. Subió despacio hasta el quinto piso mirando por el hueco abierto de un ascensor que no existía. Con la mano agarraba la culata de la pistola, sujeta entre el cinturón a su espalda, lista para actuar. Oyó pasos. Se detuvo. De pronto sobrevino el ruido de un aguacero pegando con fuerza en el lucero a lo alto de la escalera. Un hombre que no conocía, de edad provecta, bajaba lentamente. Se saludaron. Al llegar a su piso, en el descansillo de las manos A y B, se paró inquieto. La cerradura había sido manipulada. Sacó el revólver y de un puntapié suave la puerta se abrió. Las luces del interior se hallaban encendidas, la ropa y demás efectos de los cajones y armarios esparcidos por el suelo. Registró todos los recovecos, arma en mano. Nadie. No había nadie. Miró hacia el techo y lanzó un juramento, en voz baja.
Desde la misma gasolinera de la avenida de Navarra pudo llamar a Philippe Blanchard. El reloj del frontis de la estación de servicio marcaba las diez y diez. Quedaron en verse a la tarde, a las cinco, en el anfiteatro del Teatro Bellas Artes de la calle Urbieta. Antes tenía que cumplir una pequeña misión. Era de las fáciles. Sin uso de las armas y, en principio, sin especial peligrosidad, aunque eso nunca se sabía. Pero esa era su vida. «La vida o es aventura o no es nada», solía decir y también sabía que era, en esos tiempos de bruma, por lo general, de corta duración, así que cada minuto lo vivía intensamente.
Era un día típico de invierno, desapacible, las nubes circulaban con prisa, algunas dejaban chubascos y tras su paso volvía el azul luminoso al cielo. La mar de fondo del noroeste azotaba con fiereza el litoral aumentada por olas encrespadas del viento del oeste que rugía con fuerza. Las campanas de la iglesia del Corazón de María repicaban y algunas ancianas vestidas de negro riguroso subían apresuradas las escaleras que daban acceso al interior de la parroquia para asistir a los oficios religiosos. Guarecida del tiempo inclemente, en un recoveco, a lo alto de la escalinata, sentada en un escalón, ante el portón principal, la Domi, una mujer bien conocida por aquella zona, también cubierta de la cabeza a los pies por invariables atavíos negros; como cada día, esperaba paciente la caridad de algún alma generosa, unas monedas que la ayudaran para alguna comida. Al pasar frente a la puerta del colegio de los padres claretianos colindante, que Julián conocía muy bien de sus años escolares, anteriores a la tragedia de su familia, el griterío de la chiquillería procedente del patio delataba la hora del recreo. Cerca de la entrada, en una esquina protegida, la cestera aprovechaba que en ese momento del recreo no llovía para extender sobre la pulcra funda de blanco algodón de su cesta ambulante, colocada sobre un par de caballetes, las chucherías que algunos niños afortunados plantados ante tanta golosina —regalices, caramelos, matigotxo, pipas y un largo etcétera—, se esforzaban en pensar en qué gastar las perras gordas o chicas de la paga que guardaban con ahínco en sus puños cerrados, puños que, en el caso de los más favorecidos, encerraban una moneda de 25 céntimos de peseta. Esta última, también conocida como un real, algunos la preferían conservar para hacer de tope en el extremo de la cuerda, a través de su agujero central, y facilitar el lanzamiento de la peonza o de la chiva, como así se llamaba en la capital donostiarra.
En la curva, tras el colegio, hacia el barrio de Sagüés, las ráfagas de viento se incrementaban a expensas de su orografía, por lo que Julián tuvo que sujetarse el sombrero. Un poco antes de llegar al frontón donde dos parejas de chavales jugaban a pelota a mano como si les fuera la vida, Julián miró su reloj de pulsera. Todavía faltaban veintidós minutos para la cita, así que aprovechó para entrar en la panadería de al lado a comprar un bollo de leche y azúcar con chocolate como todo desayuno. Luego, mientras se lo comía, dejando correr el tiempo, se quedó observando el partido: ¡Zas! ¡Cras! El agudo sonido de la dura pelota de kiski al golpear contra la pared destacaba entremezclado con el rugido del viento y los airados gritos de los pelotaris de manos inflamadas y dedos esparadrapados.
Doce minutos antes de la hora prevista para la entrega se desplazó hacia el Monpás. El pequeño barrio de Sagüés estaba desierto. Un barrio de extendida mala fama por aquel entonces, como ajeno a la bella ciudad, de casas pobres alrededor del matadero de Cemoriya, con gentes marginadas llegadas al albur del posible trabajo en las nuevas obras que se anunciaban, y con alguna ramera barata. Por la calle no andaba un alma. Solo se oía al viento rugir y el estallido de las olas al romper. Algunas, al chocar contra las rocas, ascendían varios metros por encima en una vista espectacular. Era la segunda vez que lo mandaban a recoger la información que Charlie le debía entregar. Un nombre en clave que no decía nada de alguien que no era nadie. Las pocas palabras que se habían tenido que cruzar la primera vez, habían revelado el fuerte acento francés de su contacto. Era una labor que a él no le correspondía como hombre de acción ejecutora pero quien lo venía haciendo había sido detenido y aparecido muerto, flotando en el Urumea, pocos días después. Desde entonces esa información había sido entregaba por Charlie y recogida por Julián y, en este caso, como había ocurrido en el anterior, el lugar elegido estaba en las abruptas rocas al fondo del Monpás. Un lugar muy peligroso de por sí en los días en que azotaba el temporal.
Conforme dejaba las últimas viviendas de Sagués y avanzaba con el mar a su izquierda y la falda del monte Ulía a su derecha, entre la bruma mezclada con el aire húmedo y salino expandido por los rociones de las olas pudo entrever las figuras de dos hombres con largos abrigos oscuros, cubiertos con sombreros, calados hasta la frente, que se sujetaban con una mano enguantada mientras la otra, uno la mantenía en un bolsillo y el otro entre la abertura del abrigo. Julián tomó la culata de su pistola con el dedo preparado en el gatillo, manteniéndola a su espalda. El ruido del viento y el océano rompiendo contra la costa era ensordecedor. «Es extraño encontrarse esta mañana con alguien por aquí», pensó. El cerebro de Julián entrenado para la acción mantenía los ojos pendientes del mínimo movimiento de las manos de los hombres que ya se encontraban a escasos metros por delante de él. Desde que había divisado sus figuras viniendo del lugar al que él se dirigía había ido escorándose hacia su izquierda, por donde venía el viento, para que ellos pasaran por su derecha, pues como en el mar, siempre era mejor tener el viento a favor.
No se miraron al cruzarse, o eso parecía porque Julián lo hizo de reojo pero sin poder ver los rostros de esos hombres, ocultos por los sombreros y las manos que los sujetaban sobre sus cabezas y los cuellos de los abrigos levantados. Lo peor venía después. Al quedarse de espaldas. El ruido ambiental inhabilitaba cualquier otro sonido. Por eso, sin dejar de sujetar la pistola, Julián se detuvo cara al océano, vigilando de soslayo, hasta que los hombres se hubieron alejado lo suficiente, luego prosiguió su camino. Era imposible cruzar el escabroso sendero por entre las rocas, sobre las que chocaba el mar con enorme violencia, para llegar al punto en el que se habían encontrado la vez anterior. Las olas lo sobrepasaban a menudo muy por encima arrastrando hacia el abismo con gran fuerza cuanto atrapaban. A Julián, en ese momento, le vinieron a su memoria siniestras imágenes, recordando su niñez, cuando desde las aulas del colegio, alguien señalaba algún cadáver flotando en aquel mar enfurecido y luego salían raudos para ver más de cerca los intentos por recuperar los cuerpos de los ahogados.
Llegó al límite del que no era posible pasar. Los rociones y el aire acuoso mojaban su gabardina beis. Era la hora de la cita y su contacto no aparecía. Esperó unos minutos, intranquilo. Resultaba muy extraño. Allí no podría seguir mucho más. La marea estaba subiendo y pronto aquella zona estaría absolutamente cubierta por la pleamar. De repente, de entre las rocas, vio emerger el cuerpo sin vida de una persona. Se acercó lo máximo posible al precipicio. Era muy fácil resbalarse. En un descuido una ola le pasó de refilón haciéndole perder el equilibrio asiéndose como pudo al primer agarre que encontró. Abajo, con los duros embates, el cuerpo sin vida era golpeado sin piedad contra las rocas, luego era absorbido hasta que nuevamente aparecía entre la blanca espuma. Flotaba como un títere al son del mar con la cabeza sumergida hacia abajo. Pero él nada podía hacer. «¿Será Charlie?», se preguntó. «¿Un accidente?». «¿Lo habrán matado los hombres que acaban de pasar?». «Y, en ese caso, ¿por qué no entraba yo en el mismo lote? ¿Por qué me dejan seguir vivo?». Demasiadas preguntas sin respuesta. Miró a su alrededor. No había nadie. Una ola gigantesca y peligrosa se acercaba con enorme rapidez hacia la costa. Era cuestión de segundos. También de vida y muerte. Debía salir de inmediato. Con gran esfuerzo y agilidad se precipitó en busca de la salvación. Casi sin aliento, agazapado, apenas pudo zafarse por centímetros de verse arrollado por el descomunal embate. Desde el suelo pudo ver aquella ola, tan terrible como majestuosa, ascendiendo a la altura de un cuarto piso, que se abalanzaba junto a él. Al caer violenta e indómita, cerró los ojos y respiró profundamente. Luego se reincorporó. Con un pañuelo se vendó la mano izquierda ensangrentada por los cortes del roce con las rocas y se fue.