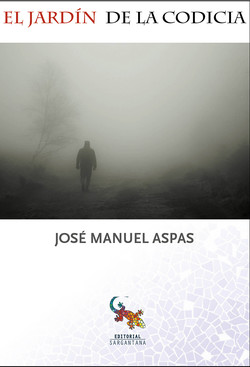Читать книгу El jardín de la codicia - José Manuel Aspas - Страница 8
ОглавлениеCAPÍTULO I
Era el tercer café que el policía local encargado de la recepción de llamadas en la centralita tomaba esta mañana; «demasiados cafés», se decía a sí mismo y sólo eran las siete y diez.
Sonó el teléfono, lo dejó sonar dos veces y descolgó.
—Policía local, ¿dígame?
—Creo que hay una mujer muerta —la voz evidenciaba el estado de agitación en que se encontraba la persona, al otro extremo del teléfono—. Creo que está muerta, estoy seguro de…
—Tranquilo —le interrumpió el policía. Se trataba de un agente con experiencia. No todos los días se recibe una llamada de estas características, pero cuando ocurre, es de vital importancia la recepción, él lo sabía. Dejó el vaso en la mesa y se concentró en la llamada—. Escúcheme atentamente. Dígame su nombre.
—Esteban Martín, soy conductor de Focsa. Está detrás de los contenedores.
—Dígame concretamente dónde se encuentra.
—En la parte trasera del cementerio. Junto a la puerta hay unos contenedores, iba a vaciarlos cuando la he visto.
—¿Se refiere concretamente a la pared que tiene enfrente una parada de metro?
—Sí, la estación de San Isidro.
—¿Es la puerta que se ve desde la estación?
—Sí.
—De acuerdo. ¿Tiene el camión en marcha?
—Sí.
—Esteban, pare el motor, baje del camión y no se acerque a la persona. Tampoco permita que nadie se aproxime. Llegamos inmediatamente.
En escasos minutos hicieron acto de presencia dos vehículos policiales; uno paró delante del camión, el otro detrás. Bajaron los cuatro agentes. En el camino que circunda la parte trasera del cementerio, a excepción del camión de recogida de residuos y su conductor, que se encontraba junto a la cabina, no había nadie en las inmediaciones.
Uno de los agentes se aproximó al conductor.
—¿Nos ha llamado usted? —le preguntó el policía.
—Sí. La joven esta allí —dijo señalando el lugar. El camino asfaltado terminaba a unos quince metros; a continuación, unos árboles y vegetación cubrían todo el espacio hasta el terraplén, por encima del cual pasa el tren.
El agente que preguntó se quedó junto al conductor; los otros tres se dirigieron al lugar que señalaba el chófer. Justo donde se terminaba el camino asfaltado se pararon. Frente a ellos, a unos ocho metros aproximadamente, donde empezaba la maleza, se encontraba el cuerpo. Los separaba un tramo de tierra
—No piséis la tierra.
El agente más veterano miraba con atención los detalles. Era consciente que asumía la responsabilidad del equipo, por ser los dos agentes que le acompañaban más jóvenes e inexpertos. Ellos eran conscientes y le miraban esperando instrucciones; eso le ponía nervioso, no tenía que precipitarse y en este caso, por lo que se apreciaba desde esa distancia, la urgencia no era lo principal.
A continuación pisó la tierra y retiró el pie. La marca de su pisada se veía con claridad. Miró el resto del terreno hasta donde se encontraba la joven y no observó ningún tipo de marca. Separando la zancada lo máximo posible, se dirigió a la joven; no tenía ninguna duda de que estaba muerta, pero debía cerciorarse. Se situó junto al cuerpo, a su izquierda. Se encontraba ladeado sobre su hombro derecho, con los brazos extendidos junto al cuerpo y las piernas flexionadas hacia atrás. Parecía haber estado rezando antes de desplomarse. Tenía la cara totalmente oscurecida por la sangre, ahora seca, y una mancha sobre la tierra junto a su rostro, de color parduzco.
Se agachó junto al cuerpo y apoyó los dedos índice y corazón en el lateral izquierdo del cuello, como había practicado en los cursos de primeros auxilios. El contacto de sus dedos con el cuello de la joven le produjo un escalofrío, la piel estaba fría. Intentó no centrar su mirada en el rostro de la joven, pero fue imposible. El cadáver le mostraba el lado izquierdo del rostro y mientras Roca intentaba encontrar el pulso, observó los daños en esa parte de la cabeza. Se trataba de una mujer joven, morena, con melenita, posiblemente había sido guapa, pensó el agente, pero los daños que presentaba y la sangre seca no permitían ver bien el rostro. Eso daba igual; la muerte, lo primero que se lleva, es la belleza. Una ola de calor le sobrevino, se sintió mareado. Aquí estaba la firma de la degradación humana. Se incorporó y regresó junto a sus compañeros, con la precaución de que sus pisadas fueran paralelas a las anteriores, a fin de no entorpecer la investigación.
—¿Está muerta? —le preguntó el más joven.
—Sí —afirmó Roca.
—Con lo temprano que es y el calor que hace, joder —dijo uno de los agentes, por decir algo, pero Roca no le contestó.
—Base, aquí unidad catorce. Confirmo un código diez. Repito, tenemos un código diez.
—De acuerdo. Confirme situación.
—Nos encontramos justo en la parte contraria a la entrada principal del Cementerio Municipal de Valencia, frente a la estación del metro de San Isidro.
— Recibido. Procedo a protocolo establecido. ¿Necesita apoyo?
— Afirmativo, necesitamos aislar la zona.
— De acuerdo.
Siete minutos más tarde llegaban dos vehículos de la policía nacional. La zona estaba siendo acotada con cinta policial por parte de la local. Se llamó a la policía judicial y al juzgado de guardia. Mientras los esperaban, se dedicaron a ampliar el perímetro con más cinta por detrás de la zona de árboles.
La policía científica llegó en una furgoneta de color blanco, sin ningún distintivo exterior que indicara que se trataba de un vehículo oficial. Bajaron tres agentes y tras una breve charla con los presentes, se acercaron al lugar desde donde era visible el cuerpo, sin pisar la zona de tierra. Hablaron entre ellos un par de minutos.
Los tres se colocaron un mono de un tejido parecido al algodón, que les cubría de zapatos a cabeza; a continuación, unos guantes de látex y puestos en paralelo, se introdujeron en la arena, separados un metro unos de otros. Realizaron unas fotos y seguidamente, agachados, se dispusieron a avanzar poco a poco, cepillando delicadamente la tierra en busca de cualquier objeto que pudiese ser relevante para el esclarecimiento del caso, guardándolos en pequeñas bolsitas herméticamente cerradas para su posterior análisis. Llegados junto al cuerpo de la joven, tras hacer las correspondientes fotos, uno se quedó junto al cuerpo y los otros dos volvieron a la carretera ampliando el perímetro a inspeccionar.
Uno de los agentes que metódicamente ampliaba la inspección de la zona llegó donde empezaba la vegetación. Tras realizar unas fotos, se agachó junto al tocón de un árbol. Se encontraba entre el inicio de la vegetación, casi cubierto por esta, lo observó detenidamente, lo fotografió y midió. Hacía mucho tiempo que el árbol había sido podado; su corteza se encontraba oscurecida al igual que la parte por donde la sierra lo cercenó. Medía sesenta y dos centímetros y por la parte superior se encontraba arañado, descarnado por la zona donde el agente lo estudiaba detenidamente. A los pies del tocón, en un lateral, sobre la arena, había un pequeño cristal del tamaño de una moneda de euro con diferentes aristas.
El agente lo fotografió y tras recogerlo lo introdujo en una bolsita de muestras. Exploró con su cepillo la tierra alrededor del tocón, pero no encontró nada relevante.
Mientras estos agentes se encontraban inmersos en el examen del terreno, llegaron más policías para inspeccionar los alrededores y contenedores próximos. Era indudable que había sido golpeada con un objeto. El asesino se podía haber desprendido de él. También se encontraba en el lugar el médico forense, la jueza de guardia y el furgón mortuorio, además del tropel de personas que se concadenan cuando se encuentra un cuerpo, sea un suicidio, asesinato o simplemente porque le haya llegado su hora. Cada uno esperando el momento de realizar su labor específica. El cuerpo es el centro de la acción, pasa de ser una persona a ser un cadáver, inanimado y frío.
Eran las siete cuarenta y cinco.
—«Víctor ocho, ¿me recibe?» —tronó la emisora.
—Alto y claro —respondieron desde el vehículo policial.
—«Rafael Berbel ha sido reconocido por un agente entrando en la estación de autobuses» —les comunicaron desde central.
—¿Quién cojones es el tío éste? —preguntó el inspector Arturo Broseta.
—¿No has leído el informe que teníamos encima de la mesa?
—A las siete de la mañana no estoy para leer notitas.
—¿De verdad no recuerdas quién es este tío? —preguntó Vicente.
—Pues no.
—Alias el Montaña.
—Ahora sí. Ese hijo puta nos la jugó hace unos meses, fue el que pegó la paliza al drogadicto de Manises. Es un tipo duro, ni siquiera al que curró tuvo cojones de inculparlo.
—Pues parece que anoche se cargó a uno. Había un testigo en el lugar, que Rafael no vio.
—Cojonudo.
—¿Lo han detenido?—preguntó Vicente Zafra a la central por la emisora.
—«Nos informan que lo tienen bajo vigilancia por cámaras, se encuentra en el andén. Los agentes de servicio en la estación han recibido el requerimiento de búsqueda esta madrugada. Al parecer uno de los agentes lo ha reconocido».
—Recibido. Estamos en cinco minutos.
—«Se dirigen varias unidades al lugar».
—Que nos esperen en la puerta —ordenó Vicente.
—«Recibido».
—Nos han jodido el café —comentó Arturo Broseta. Colocó el pirulo de color azul sobre el techo del vehículo y aceleró. Eran las ocho treinta y cinco.
Arturo y Vicente Zafra eran dos inspectores de la brigada de homicidios, llevaban dos años como compañeros. Para Arturo sus dos primeros años como inspector. Zafra era el veterano, con veintiocho en el cuerpo y catorce de inspector de homicidios.
Habían llegado a un punto de compenetración extraordinaria, exclusiva de determinadas profesiones que requieren, en ocasiones, la comunicación visual, la confianza total en el compañero.
Rafael Berbel era un individuo con un historial policial enorme. Con metro ochenta y cinco, un cuerpo de los denominados hoy en día como ciclados, un físico que había utilizado toda su vida para amedrentar, con cara de pocos amigos y rapado. Sencillamente, imponía.La noche anterior había acuchillado a una persona, con toda probabilidad por un asunto de drogas. Se trataba de un drogadicto que se ganaba la vida pasando droga a pequeña escala. Su cuerpo se encontraba en el instituto anatómico forense. Berbel no sabía que detrás del contenedor, junto al lugar donde le asestó las puñaladas al pobre desgraciado, se ocultaba un colega que le acompañaba y que aterrorizado, permaneció inmóvil hasta ser descubierto por la policía. De esta forma, los medios de comunicación informaban que la policía investigaba el suceso, indicando que todos los indicios apuntaban a un ajuste de cuentas pero sin saber concretamente quién o quiénes habían intervenido, sin mencionar que la policía tenía un testigo. Por ese motivo se encontraba relativamente tranquilo y creía disponer de unos días de margen hasta su identificación.
Cuando los inspectores llegaron a las puertas principales de la estación de autobuses, ya se encontraba en ellas un vehículo policial, y justo detrás de los inspectores venía otro zeta, todos con las sirenas desconectadas como indicara Zafra por la emisora. Los primeros agentes en llegar se encontraban hablando con otro compañero al pie de las escaleras.
Tras aparcar, los inspectores se dirigieron al grupo de policías que se encontraban en las escaleras. Uno de ellos portaba una emisora en la mano. Zafra supuso que era el agente que estaba de servicio en la propia estación. Se dirigieron a él.
—¿Dónde se encuentra el individuo? —le preguntó Zafra.
—Está en el andén veintiuno, esperando el autobús con destino a Madrid.
—Le están controlando.
—Afirmativo, mi compañero le está visualizando por cámaras y nos avisará si se mueve. He hablado con el responsable del tráfico de autobuses para que detenga el que espera el individuo.
—¿Han detenido el autobús fuera de la estación?
—Sí, ha parado a la espera de instrucciones. He supuesto que sería mejor abordar al sospechoso en el andén que dentro del autobús. Por lo que hemos observado el tipo está tranquilo, pero controla las inmediaciones. He creído conveniente solo controlarlo y no detenerlo; su aspecto es de estar como un toro. Además, no sabemos si va armado.
—Ha actuado correctamente. —Zafra lo miró y no pensó en ningún momento que habían escurrido el bulto. En alguna ocasión los agentes esperaban demasiado a realizar alguna detención por temor al resultado. Siempre era mejor que tomase la iniciativa un superior; si la cagaba, la cagaba él—. Independientemente de cómo nos salga la detención, usted ha hecho lo correcto.
En el transcurso de la conversación, otro vehículo policial había llegado. Zafra se encaró a los seis agentes que componían las tres dotaciones que se encontraban en el lugar.
—Bien, no creo que vaya armado con arma de fuego, pero es seguro que porta una navaja. De todas formas, es mejor que no vea uniformes. Iremos con la máxima precaución. Una dotación se situará en la entrada por la que acceden los autobuses y otra en la salida. Estad al loro; si detecta nuestra presencia saldrá corriendo por una de ellas. Vosotros dos, permaneced junto a él. —Se refería a los agentes de servicio en la propia estación—. Nosotros bajaremos por separado e intentaremos reducirlo. Si se huele la estrategia correrá hacia una de vuestras posiciones.
—Entendido —dijeron unos y asintieron el resto.
—¿Quién lo caza? —preguntó Arturo.
—Pues tú —le espetó Vicente con una sonrisa maliciosa—. Eres el especialista en estas lides.
—Ese tío es una mala bestia. Como se revuelva, con la gente en el andén, vamos a montar una buena.
—No me jodas. Con la de veces que me has dicho que la fuerza bruta no tiene nada que hacer contra la técnica, ¿y ahora te cagas?
—Tú mandas.
—Además, no te preocupes, yo estaré cerca. Y siempre nos quedará el recurso de una simple patada en los huevos.
Andaban por la sala de taquillas seguidos por los policías. Zafra se acercó a un indigente que se encontraba sentado en un banco que tenía a sus pies una pequeña maleta del tipo que se llevan cogidas por un asa y portan ruedas.
—Amigo, necesito diez minutos su maleta. ¿Me la presta?
Boquiabierto, el indigente iba a protestar, pero al percatarse de la comitiva:
—Claro, toda suya. Pero tenga cuidado al abrirla, me la ha organizado mi mamá.
«Su mamá, de estar viva, pasaría de los cien años», calculó el inspector. Los tres de uniforme se quedaron arriba. Vicente y Arturo bajaron por las escaleras en dirección a los andenes
—Suerte —le deseó Zafra, y se separó de Vicente. Éste se quedó rezagado para distanciarse y no llegar al mismo tiempo que su compañero a los andenes.
No había mucha gente, lo que perjudicaba los intereses de los inspectores. Sabían que el andén número veintiuno estaba en la parte derecha. Cuando Zafra bajó, se paró y encendió un cigarrillo, obligando a Arturo a detenerse momentáneamente en las escaleras. Sabía que de momento no era visible todavía desde el fondo del andén. Luego, sin prisas, continuó andando, mirando distraídamente un billete que previamente había cogido del suelo.
Unos metros por detrás de él Arturo caminaba con una sonrisa de oreja a oreja; se preguntaba si Zafra sería consciente de la mierda que llevaba la maleta.
Rafael Berbel miró su reloj. Faltaban diez minutos para la hora prevista de salida y el puto autobús no había llegado. No observó ningún madero en la estación; había pasado frente a varias cámaras de seguridad que estaban distribuidas por la estación, confiando que a cargo de éstas estuviesen vigilantes y no policías. Se maldijo por no haber comprado una gorra, como había hecho en otras ocasiones, con el fin de pasar más desapercibido. Pero estaba tranquilo; mató al cabrón del Fino sobre las dos de la noche anterior. Durante más de dos horas estuvo preguntando por él en diversos garitos que sabía que frecuentaba, donde todos le conocían por ese apodo. Era la primera vez que Rafael le buscaba, pues el contacto entre ellos siempre se había realizado a través de un tercero. Nada le relacionaba con el Fino a excepción de la búsqueda la noche anterior. Por lo tanto, estaba convencido que hasta entrada la noche no descubrirían los policías que él había estado buscándolo.
Como todos los de su calaña, el Fino dormía por el día y trapicheaba por la noche. Su vida era nocturna. Los investigadores irían a buscar pistas a los lugares que frecuentaba e inmediatamente sabrían que Rafael estaba interesado en localizarle y atarían cabos.
Pero confiaba que cuando lo averiguasen, él estaría ya en Madrid, donde su gran colega Matías tendría varios lugares seguros para pasar una temporada. Al fin y al cabo, el dinero que había robado el drogata ese era de su colega. Él únicamente protegía los intereses de Matías. En este submundo los mensajes más claros, son éstos.
A pesar de encontrarse relativamente seguro, no dejaba de realizar miradas de control. Era la costumbre, las mismas miradas que realiza un policía, salvo que en este caso él intentaba detectar justo lo contrario que ellos.
Miró en dirección a las escaleras de los andenes. En ese momento bajaba un tipo de traje con una maleta de ruedas, el capullo no había bajado por las automáticas. Lo siguió con la mirada. Al llegar al andén sacó un paquete de cigarrillos y encendió uno, luego miró un papel que sería el billete, presumió Rafael; lo alejó de los ojos, síntoma de que estaba rondando los cincuenta y necesitaba mirarse la vista. Estudió el indicador de distribución de los andenes y se encaminó a la derecha, los impares.
En ese momento una mujer tropezó con Rafael. La maleta que portaba la señora se dobló, la desequilibró y esta empujó a Berbel. Por la corpulencia de este, la señora ni lo movió, pero a pesar de ello la miró con desdén y le dijo.
—Tenga cuidado señora, a ver si me va a lastimar. —No la ayudó. Por el contrario, rió su propio chiste y con la sonrisa en los labios volvió a mirar a su derecha, en dirección a las escaleras.
A consecuencia del pequeño incidente, Rafael no vio bajar a Arturo. Este, pegado a las tiendas y la cafetería del andén, se aproximaba con mucho disimulo al número veintiuno.
Detrás del hombre que arrastraba la maleta se aproximaba un joven de unos veinticinco años, de complexión fuerte, alto y con el pelo muy corto. Por un momento sus miradas se cruzaron. Rafael lo evaluó como una posible amenaza. Las personas que permanecían en el andén le tapaban parcialmente, pero al aproximarse, le descartó inmediatamente. Llevaba el brazo derecho cubierto por un tatuaje muy vistoso, con varios colores y que le eliminaba como policía.
El hombre de la maleta se paró, situándose un metro por delante de Rafael, de espaldas a este. Berbel miró su reloj, volvió a maldecir al puto autobús, pues faltaban dos minutos para su salida y ni siquiera había llegado. Cuando levantó la mirada se fijó en la maleta del hombre que se encontraba un metro por delante de él. El traje del capullo era de lo más normal, pero la maleta parecía sacada de un estercolero, con un pequeño descosido en un lateral. Muchos indigentes se negarían a llevarla. Simultáneamente recordó al indigente que se había cruzado con él cuando recogió el billete; era la misma maleta. Su instinto se puso inmediatamente alerta y su mirada se disparó hacia la cintura del hombre: el bulto de una canana es más prominente que el de un móvil. Justo cuando su mirada se posaba en la cintura, sintió una presión en la cara y esta salió catapultada hacia atrás.
Arturo caminaba pegado a las cristaleras mirando de forma muy discreta al objetivo. Este se encontraba plantado en mitad del andén, con las piernas ligeramente separadas y con una actitud de dominar su entorno. Zafra había ocupado su lugar. El objetivo, como así gustaba llamarle Arturo, ladeó su mirada unos instantes en su dirección y este solo tuvo que agacharse un poco, como si pretendiera fijarse con más atención en un regalito del escaparate para pasar desapercibido. Cuando Rafael volvió a mirar en la dirección por la que tenía que venir el autobús, Arturo continuó aproximándose. Faltaban unos metros. Cuando por fin se situó detrás, Rafael miró su reloj, se fijó en la maleta y Arturo le golpeó con su mano derecha abierta en plena cara. Más que un tortazo, fue un golpe de los que pretenden tirarte hacia atrás, al mismo tiempo que con la mano izquierda ejerce una presión en la zona lumbar, creando un movimiento en la persona de caer irremediablemente al suelo, de espaldas. Arturo flexionó su rodilla derecha y la espalda de Berbel se golpeó en ella. Sus brazos se extendieron hacia atrás en un intento de apoyarse en el suelo con la mano izquierda. Arturo, con un movimiento envolvente de su pierna izquierda, se la desplazó hacia atrás y el cuerpo de Rafael, sin ese punto de apoyo, se giró y su cara golpeó el suelo. Otra persona hubiese quedado fuera de combate, pero Rafael estaba acostumbrado a recibir y devolver los golpes al mismo tiempo. Arturo le tenía luxado el brazo izquierdo. A pesar del dolor, Rafael exhaló un terrorífico grito y, apoyando su mano derecha en el suelo, intentó incorporarse.
Zafra no se lo pensó dos veces. Con la mugrienta maleta golpeó la cabeza de la mala bestia que bufaba por incorporarse y cogiendo la mano derecha de Rafael por los dedos, como Arturo le enseñara en las clases que la había dado, tiró de esta con fuerza y otra vez volvió a golpearse la cara, quedando pegado al suelo boca abajo. Rápidamente Zafra sacó unos grilletes y se los puso en su muñeca derecha, retorció el musculoso brazo y pasándoselos a Arturo, este le esposó la muñeca izquierda de forma rápida.
Para mayor gloria de ambos, la detención quedó grabada en su totalidad y durante un tiempo sería visionada por innumerables agentes como método de detención rápido y eficaz.
Los vehículos policiales que se encontraban apostados en las salidas previniendo la posible fuga hicieron acto de presencia. Pusieron de rodillas al detenido y un agente con unos guantes especiales le cacheó desde esa posición, interviniéndole una navaja automática, tipo estilete, que introdujo en un sobre de plástico para pruebas. También se le incautó documentación y papeles que guardaron en otra bolsa diferente.
Rodeado de policías levantaron al detenido, le informaron de los cargos y le leyeron sus derecho, mientras le trasladaban al vehículo policial. Zafra le preguntó.
—Niño, ¿te cepillaste con esta navaja al Fino?
—Vete a la mierda, cabrón.
Por la mirada de odio que le dirigió, el inspector supo sin ningún género de dudas que esa navaja había sido la utilizada. También estaba convencido de que los de la científica encontrarían restos de sangre del Fino en ella, a pesar de haberla limpiado bien. Los del laboratorio eran capaces de encontrar restos en los sitios más insospechados.
—Te apuesto unas cervezas a que la navaja lo incrimina definitivamente —apostó Vicente.
—No me apuesto nada. Opino lo mismo que tú.
Los inspectores salieron de la estación y subieron a su vehículo. Se disponían a volver a comisaría para rellenar los informes sobre la detención cuando sonó el teléfono de Vicente.
—Dígame.
—Han encontrado el cadáver de una joven. El caso es vuestro.
—Hemos trincado al que, según el testigo, se cargó a un drogadicto anoche. Íbamos a comisaría a formalizar el papeleo.
—Olvidaos. Yo me encargo. Vosotros a trabajar.
—A sus órdenes —contestó Vicente con un deje de sorna en la voz.
Por la emisora les dieron la dirección.
Cuando los inspectores llegaron al lugar de los hechos, los policías de la científica se estaban quitando los monos. Habían fotografiado y etiquetado todo lo encontrado como posible prueba.
En ese momento el forense se encontraba inspeccionando el cuerpo.
Los inspectores se acercaron a un agente. No necesitaron identificarse, se conocían. Tras saludarse:
—¿Qué tenemos?
—Una joven. La encontró el del camión de la basura. Le han abierto la cabeza.
Se acercaron a los de la científica.
—¿Habéis encontrado algo relevante?
—Poca cosa —comentó uno de ellos—. Destacar dos cosas.
—Dime —le respondió Vicente.
—Se preocupó en eliminar las huellas en el suelo, tanto de sus pisadas como de los neumáticos.
—Un tío meticuloso. ¿Y la segunda?
—¿Ves aquellos matorrales? —Y señaló el lugar con la mano—. Justo donde empiezan y oculto por ellos, hay un antiguo tocón, un pino podado hace años. En su base encontramos un trozo del lumínico rojo de un coche. El raspado del tocón es muy reciente y el lumínico está excesivamente limpio. Con un poquito de suerte, son del hijo de puta que la mató. Pudo dar marcha atrás o maniobrar y no percatarse del golpe.
—¿Cuándo podrás decirme algo?
—Mañana. Te llamaré.
—¿Llevaba algún documento?
—En un primer momento no lo vimos, pues no había bolso ni cartera. Sólo cuando movimos el cadáver nos dimos cuenta del pequeño bolsillo del pantalón. Dentro llevaba este documento. —Y le mostró una tarjetita dentro de una bolsa transparente—. Supuse que la querrías ver.
Vicente la cogió. Se trataba de una tarjeta de empleada de una hamburguesería. Sacó una libretita del bolsillo y anotó el nombre. En la tarjeta únicamente constaba el nombre del establecimiento, el de la empleada y una foto.
—¿Es ella? —preguntó, dando por supuesto que se trataba de la misma joven.
—Sí.
—Podrías sacarme un par de copias de la foto. Así vamos adelantando.
—Claro. Ahora mismo te las doy. La tarjeta estará procesada y a tu disposición mañana.
—Gracias, chicos.
El forense caminaba hacia ellos quitándose la mascarilla y los guantes.
—Amigo Zafra, ¿cómo estamos?
—Muy bien, ¿y tú?
Le estrechó las manos.
—Un poco atareado, pero tú ya lo sabes. Somos como las funerarias, siempre tenemos demasiado trabajo —contestó el forense, siempre con esa media sonrisa sarcástica que lo caracterizaba—. Era una joven guapa y fuerte.
Se había girado. Mientras hablaba su mirada se había detenido en el cuerpo inerte.
—Bien. A lo que nos interesa. Murió entre la una y las tres. Fue golpeada con un objeto contundente, posiblemente una barra de hierro. Tiene el antebrazo partido, lo que nos hace pensar que vio venir el golpe, intentó pararlo y se lo partió. Un golpe en la parte frontal de la cabeza, de arriba abajo, le partió el cráneo como un melón. Ni qué decir que el golpe la mató. El cuerpo se desplomaría inmediatamente, pero antes de caer recibió un segundo golpe en el lado izquierdo del rostro, por supuesto, innecesario.
—¿No pudo recibir el segundo golpe antes? ¿Como un puñetazo, por ejemplo?
—No lo creo. Cuando limpie el cuerpo y estudie las lesiones más detenidamente os lo confirmaré. Pero los daños ocasionados por el impacto y la posición del cuerpo indican que recibió un segundo golpe cuando se desplomaba.
—Tuvo que ser un golpe rápido.
—Rápido y enérgico. Eso te descarta a menores de once años y mayores de setenta y cinco —le sentenció el forense.
—¿Has observado otras lesiones que nos puedan indicar que vino a este lugar por la fuerza, contra su voluntad?
—Su ropa puede ocultar alguna otra lesión. Cuando realice la autopsia las veremos. Pero sus muñecas están limpias y sus manos y uñas no indican lucha previa —atestiguó el forense.
—Muy perspicaz. ¿Nos vemos mañana?
—¿En tu casa o en la mía?
—Joder, Torres. Cómo estamos hoy...
José Miguel Torres, un veterano patólogo forense, amigo de Vicente Zafra desde hacía muchos años, le había comentado al inspector en innumerables ocasiones que todas aquellas personas que trabajan en profesiones donde la muerte es un elemento común en su día a día, con el tiempo adquieren una coraza que los protege contra lo que ven, lo que sienten, lo que temen: personal sanitario, que tratan con vivos sabiendo que sólo les quedan unos días de vida, sonríen al enfermo, lo cuidan, lo miman y lo tratan como si fuese a durar cien años, animan al familiar, pero saben que es el final de su vida; la policía, encontrándose todos los días con muertes irracionales, absurdas, adoptan unos mecanismos de defensa; cuando empiezan su jornada de trabajo, se ponen una camisa de indiferencia y encima, una chaqueta de profesionalidad, como si viviesen en dos mundos diferentes, el trabajo y sus vidas personales. Desde fuera pueden parecer insensibles, crueles y sarcásticos, pero es simplemente que no nos ponemos en su lugar. La realidad es para estos profesionales doblemente impactante. Por eso, Torres siempre le aconsejaba tomarse la vida con una pizca de ironía y humor.
—Pásate mañana por la tarde a eso de las cinco —terminó el forense, dándose la vuelta hacia su vehículo.
—Pues hasta mañana.
—¿Inspector? —El agente se había quitado el mono con el que había inspeccionado el lugar de los hechos—. He escaneado el carné que portaba la joven.
Le entregó dos carnes idénticos, con la foto en color.
—Gracias.
En ese momento la jueza firmaba el acta de levantamiento del cadáver y los funcionarios del instituto anatómico forense introducían a la joven en una bolsa y retiraban el cuerpo. En pocos minutos se fueron todos y solo quedaron los dos inspectores y algunos restos de cinta entre los árboles, como si de una fiesta de carnaval se tratase.
—¿Qué piensas?
—Según el forense, murió entre la una y las tres. —Arturo estaba acostumbrado a las preguntas de Vicente. Sabía que este poseía un grado de deducción extraordinario, pero a pesar de ello siempre preguntaba de sopetón la percepción de Arturo sobre lo que creía que había ocurrido—. Este lugar es un clásico para citas sexuales en el coche. A lo mejor la tía se cortó en el último momento y él se enfadó. Falta el bolso de la joven, pero no creo que se trate de un robo.
—No, esto no es un robo. La joven vino a este lugar en coche con su asesino por voluntad propia. Una vez aquí, se abrió la puta caja de Pandora.
Se acercaron al lugar donde había estado el cuerpo, la tierra estaba removida. Encontraron el tocón donde había aparecido la pieza de color rojo y midieron el lugar. Sabían que los compañeros de la científica lo habrían hecho, pero Zafra insistió en hacer una composición del espacio.
—Subió el vehículo de frente hasta aquí. Ella salió por la puerta del acompañante, pudo separarse dos metros máximo del coche, se giró y recibió los golpes aquí mismo, dónde cayó. El vehículo dio marcha atrás para salir y golpeó el tocón con su parte trasera —reflexionó Vicente—. Las distancias pueden coincidir.
—Una vez que pudo sacar el coche de la arena, borró las huellas de los neumáticos.
—Es curiosa su preocupación por borrar las huellas de los neumáticos. Si estos son de uso común, las huellas solo te sirven si tienes unos con los que compararlos. En caso de tener novio o un sospechoso, los neumáticos de sus coches serían los primeros en compararse.
—Entonces, supones que no se trata de un ligue ocasional —comentó Arturo.
—Creo que no. Veremos qué nos deparan los resultados del trocito de piloto encontrado. ¿Qué te parece si vamos a su trabajo?
El aspecto, tanto exterior como interior del vehículo era lamentable. Un modelo muy antiguo de la casa Mercedes, pero si uno lo miraba detenidamente observaba que las ruedas eran bastante nuevas y el sonido del motor era un ligero zumbido. Indiscutiblemente el sonido de un motor bien engrasado y potente.
Pararon frente a una casa de una sola planta en las afueras de una aldea, en el sur de Marruecos. De los cuatro hombres que lo ocupaban, uno permaneció al volante, manteniendo el motor encendido; dos se dirigieron a la puerta de entrada, y el cuarto bordeó la casa dirigiéndose hacia la parte trasera. Sabía que esta daba a un pequeño huerto donde los niños solían jugar.
En ningún momento hablaron entre ellos. Sabían qué encontrarían y lo que tenían que hacer. Los tres sacaron pistolas. Los dos que se acercaron a la puerta principal ni siquiera se molestaron en llamar. Uno de ellos golpeó con una fuerte patada la parte de la puerta donde se supone debía estar el pestillo. Si se hubiese molestado en mover la manilla, la puerta se habría abierto, no estaba cerrada con llave. Cuando un hombre lleva sangre en los ojos y violencia en las venas, todos sus actos van cargados de brutal ferocidad. La puerta astillada se abrió con un gran estruendo y entraron. Dentro los miraba boquiabierto un hombre mayor sentado junto a la mesa. No tendría más de cincuenta y cinco años, pero en esta tierra tan inhóspita, a esa edad se es un anciano. Los dos disparos le alcanzaron en el pecho y lo proyectaron hacia atrás. Una mujer, también mayor, entraba a la estancia desde la cocina, portando en sus brazos una olla. Gritó y la cacerola cayó de sus manos. Le dispararon los dos. La mujer recibió tres impactos.
El hombre que se dirigió a la parte trasera de la casa se encontró con una joven que estaba jugando con dos niñas. En una fracción de segundo sus miradas se cruzaron y la joven frunció el ceño. No vio el arma que portaba en su mano derecha pegada a la pierna. El joven sonrió y la chica soltó un poco de la tensión del primer momento. En ese instante se escuchó un gran estruendo. La joven movió ligeramente la vista hacia la casa y las detonaciones del interior coincidieron con las producidas frente a ella. Un disparo le dio en el estómago y otro en el lado izquierdo del pecho que le destrozó el corazón. Su muerte fue instantánea. A continuación disparo sobre las niñas. No dejó de sonreír en ningún momento.
Los dos hombres del interior, tras disparar sobre la anciana, se dirigieron a la segunda habitación por el pasillo. Sabían que era el dormitorio de Aman y que en ese momento estaría durmiendo. Tenía turno de noche en el trabajo. Cuando abrieron la puerta, Aman se encontraba con un pie fuera de la cama. No le concedieron oportunidad alguna. Con la misma frialdad que habían matado a los demás, actuaron. Le dispararon cuatro veces y cayó fuera de la cama con el pecho y el rostro cubierto de sangre.
Mientras tanto, el joven que había disparado a la chica y las niñas seguía apostado junto al huerto, esperando por si alguno escapaba. Al oír su nombre, volvió por donde había llegado. Los tres se juntaron en el camino y se dirigieron al vehículo. Subieron y sin pronunciar palabra, se fueron. El que se sentó junto al conductor sacó un teléfono móvil y marcó un número. Cuando contestaron, sólo dijo: «Estaban todos, objetivo cumplido sin problemas». Colgó, y girándose les dijo:
—Os invito a cenar.
Todos asintieron entre risas. Conocían personalmente a la familia que habían ejecutado. No sabían el motivo concreto por el que tenían que matarlos, sospechaban que algún familiar directo habría defraudado a su jefe. Ellos únicamente cumplían órdenes.
Cuando la crueldad rige los actos de los hombres, en sus entrañas se aloja la miseria más inhumana. Únicamente pierden el apetito aquellos que ven las muertes más atroces en el telediario. Tal vez, ni estos.
La joven conducía un pequeño utilitario descapotable de color rojo. El cabello rubio y largo ondeaba como un estandarte. Paró en un semáforo; otro vehículo se detuvo en paralelo al de ella. Dos jóvenes dentro de ese coche la miraban con cara de bobos. La joven los miró a través de sus grandes gafas oscuras, les sonrió y cuando el semáforo se puso en verde, aceleró.
Conduciendo, empezó a reír escandalosamente. Le encantaba sentirse así. Con treinta y dos años, tenía un buen físico, era alta, delgada, con un busto de los que hacen girarse a los hombres. Pero los dos jóvenes con cara de tontos no babeaban exclusivamente por que intuyeran que estaba estupenda, sino porque irradiaba energía, confianza, seguridad y sensualidad. Volvió a reír. Le encantaba la vida que llevaba. No estaba pegada a nada ni a nadie, disfrutaba de su vida y compartía momentos con quién le hacía disfrutar de la vida. Era inteligente, lista y además, con pasta.
Provenía de una familia madrileña con un estatus social elevado. Estudió periodismo e idiomas. Se comunicaba perfectamente en inglés, francés e italiano, y chapurreaba el alemán. Con una personalidad segura de sí misma, podría haberse dedicado a lo que hubiese querido, pero no sabía si se debía a la estricta forma en que sus padres la educaron o simplemente porque era así, cuando terminó la carrera se subió al barco, desplegó velas y navegó por la vida con pasión. Viajó por toda Europa a costa de sus padres.Tenía la excusa perfecta, les decía que se trataba de una forma de ampliar sus conocimientos destinados a la profesión de periodismo y al mismo tiempo perfeccionar idiomas. Terminó conociendo a un vividor y estafador francés que la encandiló. Ella quería vivir y él le enseño a vivir. Además, follaba como nadie y le hacía reír a todas horas. No se puede pedir más de ningún hombre. Al final, esa historia pasó a ser historia y comenzó otro camino.
Durante estos últimos cuatro o cinco años se había estado dedicando a realizar trabajos especiales, como ella misma solía decir. Solo unas pocas personas sabían de su existencia, de su habilidad, de su talento. De forma totalmente confidencial conocían cómo ponerse en contacto con ella. Siempre el mismo método: una llamada y una dirección en cualquier cuidad de España. La recogían y la llevaban a un céntrico apartamento, siempre pequeño y coquetón. Una vez en él, le proporcionaban los datos que ella necesitaba saber sobre su objetivo. Habitualmente se trataba de hombres –podía ser también una mujer–, que se encontraran en la ciudad por motivos de trabajo, negocios o política, y que se hospedaran en hoteles. Ella sacaba de su bolso unos marcos con fotos suyas y las repartía por el apartamento. También depositaba en los cajones de las mesitas todo aquello que pudiese necesitar para realizar su trabajo. Luego le entregaban un juego de llaves y sus honorarios; por cierto, muy elevados.
Se consideraba muy profesional. Conocía perfectamente las principales ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, etc. Se movía con relativa facilidad prácticamente en el resto de ciudades. Con los datos proporcionados le era fácil localizarlos. Toda persona, después de asistir a un congreso o una dura jornada de trabajo necesita relajarse y salir a tomar una copa. Si se trataba de una persona austera y no salía a divertirse, contaba con el desayuno o la comida. Para todos hay que buscar el momento oportuno. Una vez lo tienes a tiro viene la parte fácil, dejarse ligar. Además de las armas que poseía como mujer y que se encontraban a la vista, era una inteligente y hábil conversadora. Su norma fundamental estribaba en acercarse al contacto, iniciar la conversación y después limitarse a escuchar. Realizar las necesarias e inteligentes preguntas para motivar a su interlocutor. Su vanidad hacía el resto.
Utilizaba sus mejores armas, su encanto, su curiosidad y un aura de despreocupada ingenuidad. Ineludiblemente terminaban en su apartamento.
Esa noche, por varios motivos, sería inolvidable para esa persona. Primero, porque viviría la mejor sesión de sexo de su vida. En un momento dado, aparecerían aparatitos que podrían utilizarlos ambos, y sin duda los usarían. Da igual la edad, el sexo o los tabúes que posean. Serían unos momentos de pasión que ella conduciría con habilidad por los caminos más obscenos. Beberían un licor que les emborracharía los instintos más primitivos y lujuriosos que todos llevamos dentro. Se desinhibirían de sus pudores y sus miedos. Ella lo canalizaría adecuadamente. Induciría a su amante a que considerase que es él quien lleva las riendas del momento.
En ocasiones se exigía la participación de una tercera persona, siempre de un joven. Ella lo tenía previsto.
Todo lo que ocurriera esa noche en el apartamento, quedaría convenientemente grabado con la última tecnología. Por supuesto, desde diferentes ángulos.
La joven ni sabía ni le importaba como utilizarían ese material. Podía imaginárselo: chantaje, soborno, silencio... Le daba igual. Realizaba tres o cuatro trabajos al año. Le pagaban una desorbitarte cantidad de dinero por realizarlo y por su silencio. Otras veces los servicios a prestar eran algo más concretos. Pero era una profesional muy cualificada y sus clientes lo sabían.
Salió de la carretera principal y tomó un desvio que conducía a un bloque de apartamentos situados cerca de la playa. Llegó frente a la entrada del aparcamiento, pulsó el mando a distancia y la puerta metálica se abrió. Entró y aparcó en su plaza de garaje. Tomó el ascensor y subió a la tercera planta. Estaba loca por darse una ducha.
Entró en su apartamento, dejó la maleta en la entrada, más tarde la vaciaría y fue directamente a la terraza, abrió el ventanal y salió. La vista era extraordinaria, el mar se apreciaba en toda su extensión. Adoraba el mar, contemplándolo se relajaba. Cerró los ojos y percibió el aroma a salitre. Se prepararía una ensalada de marisco, abriría una botella de vino blanco bien fría, como era preceptivo, y cenaría en la terraza.
Volvió a entrar, se dirigió al dormitorio y se quitó el suéter por encima de la cabeza, estirando los brazos. En ese momento le atacó el hombre que la esperaba detrás de la puerta del dormitorio.
Actuando por detrás, le puso su mano izquierda en la cara, tiró con fuerza hacia atrás y con la derecha la apuñaló. Fue un golpe terrible. La hoja del machete, de cuatro centímetros de anchura y veinte de extensión desapareció dentro del cuerpo de la joven. Únicamente se veía la empuñadura sujetada por la mano, justo debajo del omóplato derecho.
Con fuerza y rapidez extrajo la afilada hoja y con una fría determinación, la apuñaló dos veces en la zona lumbar. El hombre se apartó y la joven se desplomó hacia atrás.
Ella percibió el apuñalamiento como sendos golpes que la dejaron sin aliento; luego cayó. Apareció en su campo visual el hombre que la había golpeado. Ella se mantenía en un excelente estado de forma, intentó levantar la pierna para, desde el suelo, golpear al atacante, pero sin saber el motivo la pierna no respondió. El hombre se tiró de costado sobre ella como lo haría un luchador de judo para inmovilizar al adversario. Mientras él caía, ella vio que en su mano derecha esgrimía un terrorífico machete de color rojo. Sintió pánico y después, los golpes en su costado izquierdo. Antes de morir supo que no se trataba de puñetazos.
En la primera cuchillada, el asesino cálculo que había llegado al corazón. No obstante, la apuñaló dos veces más. Luego se levantó y contempló a la mujer. La muerte siempre deja los cuerpos como muñecos rotos. A partir de este momento, tendría que trabajar meticulosamente.
Esa misma mañana, con la copia de la tarjeta que portaba la joven, Vicente Zafra y Arturo se personaron en el establecimiento. Los recibió el encargado. Tras el impacto de recibir la noticia, les informó que trabajaba con ellos desde hacía siete meses. Un primer contrato de seis meses que se le renovó otros seis más, Les comunicó que estaban muy satisfechos con su rendimiento, que el trato tanto con sus compañeros de trabajo como con los clientes era el adecuado. Hizo hincapié en su simpatía con todos, aunque muy reservada en lo concerniente a su vida personal.
En la ficha de la joven constaban todos sus datos personales, así como una fotocopia de su pasaporte y el permiso de residencia en España por estudios, que le permitía trabajar a tiempo parcial. Muy amablemente les suministró fotocopias de todo.
En el despacho, y a petición suya, los inspectores hablaron con varias de las compañeras que, según el encargado, mejor se llevaban con la chica. Todas coincidían en que las relaciones eran excelentes, pero de puertas para afuera era una tumba. Todo lo que sabían era que compartía piso con dos chicas. Ninguna pudo aportar ningún dato de su vida personal.
Luego se fueron a comer y quedaron en reunirse a las cuatro en la oficina.
El primero en regresar de comer fue Zafra. Se quitó la chaqueta y sacó del sobre los documentos que les había fotocopiado el encargado. Cuando los estaba desplegando encima de la mesa llegó Arturo.
—¿Qué tal has comido, pájaro? —preguntó Vicente.
—Una lasaña exquisita, con una ensalada César.
—¿Sólo?
—La compañía estaba mejor que la lasaña, te lo aseguro.
—La vida es tuya.
—¿Tú qué has comido?
—Tenía un plato de pollo al limón dentro del microondas y sobre él, una nota: «He salido de compras con mi hermana. Tres minutos y a comer. Te quiero». Eso he comido, un triste plato de pollo al limón.
—¿Qué tenemos? —preguntó, señalando las hojas que Vicente había desplegado.
—La joven se llamaba Mónica Ortega Valdés. Entró en España el dos de septiembre de 2006, procedente de Caracas. Nació el seis de marzo del 86. Tenía por lo tanto veintiséis años. Soltera. Nació en Comuna, Venezuela.
—El encargado comentó que tenía visado por estudios y trabajaba a tiempo parcial. ¿Qué estudiaba?
—Aquí no pone nada de estudios.
—¿Dirección?
—Avenida de Burjasot, número setenta, puerta siete. También está el número de su móvil.
—Llama. Mira que si nos contesta desde el más allá...
Vicente marcó el número y la respuesta fue: «Está apagado o fuera de cobertura».
—¿Qué te parece si vamos a su casa? —preguntó Vicente mientras se ponía la chaqueta.
—Me parece bien, jefe.
No se molestaron en buscar aparcamiento, en ese lugar es una tarea imposible. Aparcaron en doble fila. Cuando llegaron al patio una señora salía y aprovecharon para entrar. Por el número de timbres, calcularon que la puerta siete estaría en el segundo piso. Subieron en el ascensor y, efectivamente, frente a ellos estaba la puerta número siete. Llamaron.
Les abrió la puerta una joven de unos veinticinco años, bajita, menudita, con el pelo estufado, como si le hubiera dado un terrible calambrazo, ojos grandes, expresivos. Vestía un chándal de color rojo, con un muñeco en el centro. Les miró a los dos.
—¿Díganme?— preguntó con una vocecita en total consonancia con su físico.
—Soy el inspector Vicente Zafra —al mismo tiempo que le enseñaba su placa—. Y este joven, mi compañero Arturo Broseta. ¿Podemos hablar un momento con usted?
—Claro. ¿Ha ocurrido algo?
—¿Podríamos pasar?
—Perdón. —La joven se apartó para dejarles pasar. Se reflejaba en su cara la angustia de quien sabe que indiscutiblemente va a recibir una mala noticia—. ¿Le ha ocurrido algo a mi familia?
—No, tranquila. Es referente a una de las jóvenes que comparten piso con usted.
Pasaron al comedor. La estancia no mediría más de cuatro por tres metros, con un ventanal bastante amplio por el que entraba mucha luz. Dos sofás y una mesita de centro, un pequeño mueble con un equipo de música y un televisor, varias láminas en las paredes, algunas enmarcadas y otras simplemente con chinchetas. Y ceniceros repartidos por la estantería y la mesita; de hecho, la habitación olía a tabaco.
—Siéntense, por favor. Bueno, creo que no me he presentado. Me llamo María Pacheco. —Les estrechó la mano a ambos y se sentaron en los sofás, la joven en uno y los inspectores en el otro; les separaba la mesita centro—. ¿Sobre Sonia o Mónica? ¿Les ha ocurrido algo?
Vicente sacó del bolsillo interior de su chaqueta la tarjeta que portaba la fallecida y la puso encima de la mesa.
—¿Compartía piso con usted esta joven?
—Claro, es Mónica.
—Lamento profundamente comunicarle que esta mañana hemos encontrado su cadáver.
—¡Santo Dios! — exclamó la chica, llevándose las manos a la boca. Cerró los ojos y palideció—. ¿Ha tenido un accidente?
—Desgraciadamente no se trata de un accidente. Se trata de un asesinato.
—Pero, ¿cómo ha ocurrido?
—Estamos intentando averiguarlo. Sé que es un momento difícil, pero es muy importante que responda a nuestras preguntas.
—Sí, lo comprendo. Pero es que no me lo puedo creer todavía... Ayer cenamos juntas.
Es curiosa la reacción instantánea que produce en la gente la notificación imprevista de un fallecimiento. El comentario que primeramente nos nace es del tipo «imposible, ayer se encontraba estupendamente», «no puede ser, hoy hemos desayunado en la misma cafetería» o «se equivoca de persona». Es como una obstrucción a la realidad, un bloqueo de nuestra mente para readaptarse sin sufrir daños, para ganar tiempo y comprender que algo en nuestro mundo ha cambiado. Nos es más fácil comprender la muerte cuando sobreviene a una larga enfermedad, cuando el fallecido es anciano, como si el resultado de la muerte fuese el fin de una larga vida. Estamos equivocados, el tránsito entre la vida y la muerte es siempre efímero: ahora estás vivo, ahora estás muerto. La muerte no tiene compasión ni misericordia. Llega, te coge y te lleva. Entero o a trozos.
—¿Quiere tomarse algo? —le preguntó Vicente.
—Estoy bien, gracias. Pero es tan fuerte…
—Le entendemos, no hay prisa —comentó Arturo, quien hablaba por primera vez.
—Pregunten. Estoy a su disposición.
—¿Desde cuándo estaban viviendo juntas?
—Déjeme pensar... Ocho o nueve meses.
—En el trabajo nos han dicho que llevaba con ellos exactamente siete meses.
—Sí. Cuando se instaló con nosotras estaba buscando trabajo. Lo encontró enseguida.
—¿En este mismo sitio? —continúo preguntando Vicente.
—Sí, estaba muy contenta.
—Nos han comentado que trabajaba a tiempo parcial porque también estudiaba. ¿Qué estudiaba?
—Que yo sepa, no estudiaba —contestó la joven.
—A tiempo parcial en un establecimiento de estos, se debe cobrar poco dinero. ¿Tenía problemas económicos?
—No, no gastaba mucho. Nunca nos pidió dinero y en los gastos mensuales, era la primera en poner su parte.
—¿Tiene usted conocimiento de si mantenía algún tipo de relación con alguien en concreto? — reguntó Vicente, mientras sacaba una libreta.
—No, creo que a pesar del tiempo que hemos convivido juntas, solo conocía una parte de ella.
— Nos podría explicar esa parte que usted conocía de Mónica? Entiéndanos, pretendemos hacernos una idea global.
—Tanto Sonia como yo, no hemos tenido ningún problema con Mónica en cuanto a convivencia. En alguna ocasión hemos salido a cenar y tomar una copa, pero ella insistía en volver pronto a casa. Si Sonia o yo queríamos continuar, ella nos dejaba y se volvía sola a casa. También sé que en alguna ocasión quedó con compañeras de trabajo para cenar, pero Mónica regresaba prontísimo.
—¿Supongo que Sonia es la otra chica que comparte el piso? —preguntó Arturo.
—Efectivamente.
—Es extraño en una chica tan joven que no salga habitualmente por las noches y regrese tan pronto a casa, sin nadie que le controle —comentó Vicente.
—Sí, estoy de acuerdo con usted. Sonia y yo lo hemos comentado en muchas ocasiones.
—¿Tenía algún problema?
—No, eso era lo extraño. En casa, con nosotras, era divertida y alegre.
—¿La controlaban mucho sus padres?
María bajó la mirada, mientras enlazaba sus manos.
—No recuerdo que hablase nunca con su familia.
—A excepción de esas salidas esporádicas que nos ha comentado, ¿no salía con nadie más? — La joven ocultaba algo. El impacto emocional de la noticia la había conmocionado, pero su comportamiento y sus primeras respuestas habían sido serenas. En cambio, durante el transcurso de la conversación, era evidente que esquivaba o no sabía cómo plantear lo que tenía que contar. El instinto de Vicente Zafra se lo decía. Reconocía la diferencia entre cuándo alguien mentía o por el contrario, evitaba seguir dando información por cualquier motivo.
—En alguna ocasión recibía la llamada de una persona y salía.
«¡Bingo!», pensó Vicente.
—María, escúchame con atención. Esta noche Mónica se ha cruzado con una mala bestia que la ha matado a golpes. No sabemos si se ha cruzado de forma ocasional o si por el contrario ya se conocían. Es importante que nos ayudes, que seas sincera. A Mónica ya no le perjudicará.
—Mónica era extraordinariamente viva. En algunas ocasiones, por algún comentario, o por cómo te miraba, tenías la impresión de que a pesar de ser joven había vivido mucho. En cambio, se comportaba refrenándose, levantando el pie del acelerador para mantenerlo todo controlado. Siempre tenía el teléfono a mano. Cuando recibía la llamada que les he comentado, su cara se iluminaba. Si quedaban, se arreglaba como si fuese su primera cita.
—Aproximadamente, ¿cada cuánto recibía esa llamada? —continuaba siendo Vicente el que formulaba las preguntas. Arturo permanecía en silencio, anotando en una libretita lo que consideraba de interés.
—Dos o tres veces máximo al mes.
—¿Crees que siempre se trataba de la misma persona?
—Sí.
—¿Nunca comentó nada sobre esa relación?
—No, era totalmente reservada a ese respecto.
—Cuando contestaba esas llamadas, ¿no recuerdas que dijese un nombre?
—No, no recuerdo que contestase con un nombre. Sabíamos que era él porque le repito, se le iluminaba la cara.
—¿Cómo si estuviese enamorada?
—Sí, en alguna ocasión lo hemos comentado Sonia y yo. Estaba coladita hasta los huesos por ese tío. Pero si le preguntabas algo, ya sabe usted, para cotillear, te cortaba inmediatamente. A Sonia en una ocasión le espetó que se metiera en sus asuntos de forma tan brusca, que jamás volvimos a sacar ese tema.
—Comprendo. ¿Sabes si Mónica conservaba alguna foto del misterioso hombre?
—Que yo sepa, no.
—¿En alguna ocasión ha subido a casa con algún amigo?
—Nunca. Le he dicho que prácticamente no salía de fiesta, a excepción de cuando ese hombre la llamaba.
—Perdona que insista María, ¿me permites que te tutee?
—Sí, claro.
—¿Nunca os cruzasteis cuando la traía o la recogía?
—Cuando la llamaba por teléfono, siempre quedaban fuera. Nunca lo subió a casa y nunca los vi llegar juntos. Pensamos que se trata de un bicho raro.
—Para hacerme una idea de esa relación... Cuando quedaban, ¿cuánto tardaba en volver, aproximadamente?
—Pasaban juntos toda la tarde, en alguna ocasión también la noche.
Los inspectores se miraron. En la mente de los tres, la misma pregunta; también la misma respuesta. Vicente la formuló.
—La verdad es que una relacion así solo se debe a que el tipo es muy raro, como tú has dicho, o está casado.
—Eso es lo que Sonia y yo creemos.
—¿Tampoco hablaba de su familia?
—Mónica era totalmente discreta en cuanto a su vida personal. La verdad es que era una tumba. Solo nos dijo en una ocasión que procedía de Venezuela.
—Gracias por tu sinceridad. Ahora centrémonos en el día de ayer.
—Trabajamos las tres por la mañana. Bueno, Sonia y yo siempre trabajamos por la mañana. Mónica trabajaba a turnos, pero ayer coincidimos las tres. Pasamos la tarde en casa y como era el cumpleaños de Sonia, dijo de invitarnos a cenar. Salimos sobre las nueve, fuimos a un chino. Mónica recibió la llamada cuando estábamos con el postre. Supimos inmediatamente que era él. Como le he comentado antes, se le iluminó la cara.
—¿Qué hora sería cuando recibió la llamada?
—Cerca de las once.
—¿Sabes dónde quedaron?
—Sus palabras textuales fueron: «Vale, a las once y media donde siempre». Terminamos el postre, Sonia pagó y al salir, Mónica paró un taxi.
—¿Llamó a radiotaxi o paró el primero que vio?
—Paró uno que venía por la avenida.
—¿En qué chino cenasteis?
—Uno que está en la misma avenida Burjasot, cerca del cruce con Peset Alexandre.
—¿El taxi lo paró en esa misma avenida?
—Sí.
—Por supuesto, ¿no comentaría nada de sus planes para esa noche?
—Nada. Colgó y continuamos hablando de películas, que era de lo que estábamos charlando.
—Gracias por tu colaboración. ¿Te importa que miremos su habitación?
—No, claro que no. Acompáñenme.
Se dirigieron al fondo del pasillo y abrió la última puerta. Encendió la luz.
—¿Necesitan que me quede?
—No. Si necesitamos algo, te llamamos.
—De acuerdo.
—Gracias.
Ambos se pusieron guantes de látex. Sin cerrar la puerta, iniciaron un lento, exhaustivo y meticuloso registro. Cuando terminaban, escucharon la puerta de entrada y una conversación proveniente del salón, por lo que dedujeron que había llegado Sonia. Al salir cerraron la puerta. En el salón, María presentó a Sonia a los inspectores. Estos le hicieron una serie de preguntas y escucharon una repetición de lo que les dijera María.
—Bueno, hemos terminado. Gracias por su colaboración a ambas. De momento no entren a la habitación de Mónica, es muy importante que no entren. ¿De acuerdo? —las dos asintieron con la cabeza—. Mañana vendrán unos compañeros del departamento de la policía científica, realizarán un registro más minucioso y tomarán una serie de muestras imprescindibles para la investigación. Nosotros únicamente nos llevamos esta foto. Pueden traer una orden de registro, pero si ustedes les firman la autorización, podemos pasar de solicitarla.
—No es necesario, les firmaremos la autorización y lo que necesiten.
—Tengan mi tarjeta. Si recuerdan algún detalle, por insignificante que les parezca, llámenme.
—Vale.
Cuando los inspectores llegaron a comisaría, pasaban de las siete de la tarde. Les quedaba el trabajo más tedioso, pasar todo lo acontecido a un informe: averiguaciones, notas e impresiones. La investigación es un proceso no solo de recopilación de datos tangibles, sino que los investigadores también reflejan sus sospechas, dudas y conjeturas, tanto en toma de declaraciones e interrogatorios como en escenarios de un suceso o registros. Saben a ciencia cierta que detalles que son irrelevantes hoy mañana pueden ser fundamentales para el esclarecimiento de un suceso. A todo eso se suma lo que los investigadores denominan su instinto, su olfato. Vicente Zafra confiaba en el suyo.
Una vez sentados frente a frente sacaron sus respectivas notas. Vicente cogió un folio en blanco.
—Bien, centrémonos en la joven. ¿Qué tenemos? —preguntó.
—Sus datos.
—¿Qué datos? —Vicente empezó anotando en el folio nombre, procedencia, fecha de nacimiento, fecha de entrada en España según constaba en la fotocopia del pasaporte y fecha del inicio del contrato. También la fecha que le dieron sus compañeras de piso—. Desde que entró en España hasta que se puso a trabajar en este sitio, pasaron un año y diez meses.
—Vale... Solicitar sus datos laborables —Ahora fue Arturo el que anotó en un folio lo que solicitarían por la mañana y a quién—. También datos catastrales. Veremos si ha trabajado anteriormente en otro sitio y dónde vivió durante ese tiempo.
—Solicitar sus datos bancarios.
—Anotado.
—Una requisitoria a Venezuela solicitando información sobre la joven. —Vicente dejo el bolígrafo y miró a su compañero—. La joven no tenía más documentación que su simple tarjeta del trabajo. Supongamos que toda su documentación estaba en el bolso que no se ha encontrado.
—Pero esto no tiene trazas de tratarse de un robo —apuntó rápidamente Arturo.
—Estoy de acuerdo contigo, no tiene pinta de tratarse de un robo. ¿Qué observaste de extraño en la habitación de la chica?
Arturo reflexionó sobre la pregunta. La joven podía llevar encima toda su documentación y que se hubiera quedado en el bolso, como dijo Vicente. Por lo tanto, a excepción de no encontrar ningún documento personal de la joven, ¿a qué se refería Vicente? Por ese motivo le gustaba trabajar con él, le hacía pensar, el muy cabrón, y eso lo motivaba.
—No hemos encontrado objetos personales, a excepción de una foto de ella mirando a quien se la hizo. —Miró a Vicente con una sonrisa de satisfacción. Eso era lo extraño—. No tiene fotos de su familia. Solo ropa, y toda nueva. Ni cartas, ni tarjetas de feliz cumpleaños, ni siquiera un peluche.
—Exacto. No es normal en una joven que lleva dos años en el extranjero no tenga ni una sola foto de sus familiares. No había nada que nos diera ni una pequeña pista sobre su pasado.
No era la primera vez que utilizaban la fábrica abandonada y en ruinas. Reunía las características de privacidad y anonimato adecuadas y, manteniendo un vigía en lo alto del edificio, comunicado mediante una emisora, se aseguraban de sorpresas imprevistas.
Los dos vehículos se encontraban también ocultos, tras una valla en la zona que antiguamente se utilizaba como muelle de carga.
A excepción del vigía, que permanecía en la improvisada atalaya, el resto, los otros seis hombres, habían bajado a un sótano amplio, húmedo y frío. En el centro del sótano, un hombre permanecía fuertemente atado a una silla maciza y robusta. Se llamaba Omar Salín, tenía treinta y dos años y procedía del sur de Marruecos. Lloraba de forma desconsolada a pesar de que todavía no había sufrido ningún tipo de tortura. Entre sollozos, imploraba clemencia para los suyos y abogaba a sus muchos años de fidelidad y trabajo para la organización. Pero siempre había sido consciente de las terribles repercusiones de sus actos.
En el exterior todo estaba a oscuras, pero en el sótano, unos focos iluminaban la estancia. Sobre todo eran previsores, siempre había una persona que periódicamente se preocupaba que el camuflado compresor tuviese gasoil y los focos estuvieran en perfecto uso. Nunca sabía cuándo se utilizarían, pero era el responsable de que todo funcionara.
El hombre que se encontraba atado levantó la vista y miró a los ojos al que tenía enfrente a solo dos metros de él, de pie. No vio ni una pizca de compasión en ellos. Se le desgarró el alma. Este sacó un móvil, marcó un número. Omar pronunció su nombre. Al otro extremo de la línea un familiar, entre llantos y gemidos como los suyos propios, le contaba la terrible desgracia. Sus padres, su hermano, su mujer y sus hijas, todos muertos en un instante.
El hombre le aguantó un momento más el teléfono. Era un acto cruel. El cometido de la llamada se cumplió en cuanto el familiar le dio la noticia. En ese momento podría haber colgado, pero se permitió un momento más de gozo ante el sufrimiento del pobre desgraciado.
Detrás de él, junto a la pared, los cuatro esbirros que lo habían acompañado permanecían en silencio. Dio por finalizada la llamada.
—Omar... De todo lo ocurrido, tu eres el culpable. Mataste a tus padres y a tus hijos en el momento que decidiste robar a quien te cuida. Nunca les ha faltado nada en esa mierda de aldea que vivían, porque tú les mandabas dinero. Nadie se metía con ellos porque todos saben para quién trabaja Omar Salín. Pero en tu interior anidaba el mal, te has vuelto ambicioso. Ahora dime, ¿quién distribuye la mercancía que periódicamente robas?
Omar estaba extenuado, derrotado a pesar del dolor profundo que lo embargó al recibir la noticia de las muertes de su familia, sabiendo que inevitablemente no saldría vivo de ese sótano. En el interior de su ser, tenía más miedo a la tortura. Únicamente quería poner fin a todo, que su dios le perdonase y reunirse con su familia. Cuando un hombre llega a ese punto, es absurdo pensar en la lealtad para con su socio. Su destino también estaba escrito.
—Mi primo, Sufur Kalan.
—¿Dónde puedo localizar a ese primo tuyo?
—Creo que en Madrid.
—Muy listos. ¿Venía él a Barcelona a recoger las migajas que tu robabas?
—Sí.
—Dime más nombres.
—No sé nada más. Yo le daba la mercancía y él la distribuía en Madrid.
—La distribuye en Madrid, pero no sabes si vive en Madrid.
—Sí. Nunca me ha dicho donde vive, se lo juro. Pero siempre me dice el día que irá a Madrid a distribuirla. Por eso pienso que se desplaza.
—Te creo.
A pesar de saber que decía la verdad, lo hubiese torturado. El asesinar a la familia, la llamada para que supiera antes de morir la terrible repercusión de su deslealtad, y al final la tortura, era la mejor forma de disuadir a cualquier otro miembro de su pequeña organización. Todos escupirían encima del traidor, pero al mismo tiempo sabrían qué fin les esperaba si no acataban ciegamente las órdenes recibidas, lo que les ocurriría a sus familiares si la policía los detenía y ellos hablaban. Miedo, ese era el fin, porque el miedo aleja las insanas tentaciones. El miedo es el mejor método para conseguir personas de absoluta confianza y lealtad.
Miró su reloj. Era tarde. Esa noche tenía una cita, una mujer de pelo moreno y ojos oscuros que le recordaba a las mujeres de su tierra. Se sintió excitado. El desgraciado estaba de suerte. Sacó una pistola, le apuntó a la cara y le disparó. La bala entró por un ojo.
Tras desayunar en la cafetería, los inspectores subieron a su oficina. La lista de tareas previstas estaba sobre la mesa. La elaboraron la tarde anterior antes de marcharse.
Se pusieron en contacto mediante los canales pertinentes que les aseguraban máxima prioridad. Solicitaron antecedentes penales, laborales y catastrales de la joven. Información sobre si cursaba estudios en algún centro. Relación de llamadas tanto realizadas, como recibidas al número de teléfono que había pertenecido a la chica. Rellenaron el impreso para ser entregado al comisario, el cual tramitaba la inspección de la habitación de Mónica por parte de la policía científica. Ellos realizaron un registro metódico de lo superficial, pero era necesario que la científica lo realizase a conciencia. Una vez realizado y cursado el papeleo, Vicente llamó al forense. Quedaron en el instituto anatómico forense a las doce.
A continuación, llamaron al laboratorio de la policía científica.
—Buenos días. Soy el inspector Zafra. ¿Puede ponerse Gregorio?
—Claro. ¿Cómo estás? Soy Quiles.
—Perdona, no te había reconocido. ¿Qué tal?
—Bien, hace tiempo que no coincidimos. Me dijeron que Puebla se ha jubilado. —Puebla, antes de jubilarse, fue compañero de Zafra varios años.
—Hace algo más de dos años que se jubiló.
—Joder, como pasa el tiempo. ¿A quién tienes ahora de compañero?
—Me han endosado a un novatillo. —Miró de reojo a Arturo, que se encontraba sentado frente a él. Levantó los ojos con cara de pocos amigos—. Pero aprende rápido. ¿Cómo andáis de trabajo?
—Hasta los topes. Gregorio esta liado con vuestro caso. Te paso con él.
—Gracias.
Escuchó una música mientras lo transfería a la otra extensión.
—Dime, Zafra. —Se puso Gregorio.
—¿Cómo llevamos el tema?
—Hemos descartado prácticamente todo lo que recogimos. Estamos centrados en el trocito de piloto. Pásate mañana y posiblemente te dé una alegría.
—¿A qué hora?
—A las ocho. Te pagas un café y miramos los resultados.
—Hecho.
El primer sentido que nos advierte dónde nos encontramos cuando accedemos al instituto anatómico forense es indiscutiblemente el olfato. El recuerdo ancestral de nuestro olfato conoce cómo huele la muerte, independientemente de que en nuestra vida no hayamos estado frente a un cadáver. Nuestra mente sabe dónde nos encontramos.
Vicente Zafra jamás se acostumbraba a este lugar. Por su trabajo, había venido muchas veces. Siempre sabía que por muy desagradable que fuese lo que iba a ver, cuando saliese, de lo que más le costaría desprenderse sería del olor que impregnaba tus fosas nasales y tu ropa. Miró a su joven compañero y pensó cómo le afectaría a él con el paso del tiempo. Este le devolvió una mirada de circunstancia.
El forense se encontraba en su despacho situado junto a la sala de autopsias.
—¿Hemos venido demasiado pronto? —preguntó Vicente.
—No, ya he terminado. Acompañadme, únicamente falta recibir el resultado de los diferentes análisis. Pero en este caso no creo que sean relevantes. No obstante, se reflejarán en el preceptivo informe que realice.
Torres y Zafra habían colaborado en innumerables casos juntos. Por ese motivo el lenguaje entre ambos contaba con un mínimo de tecnicismos y permitía al forense no sólo explicar los resultados sino también comentar sus impresiones y teorías. Además, conocía la sorprendente capacidad de deducción y las diferentes conjeturas con las que le gustaba trabajar a Zafra.
Entraron en la sala de autopsias, una sala completamente aséptica. En diferentes estantes, todos los instrumentos necesarios. En el centro, la mesa, toda de aluminio. Sobre esta, un cuerpo.
El forense se situó a un lado de la camilla y los inspectores al otro. El cuerpo de la joven se encontraba tapado con una sábana. Miguel Torres era un forense que cuidaba los detalles, intentaba imprimir la máxima dignidad a los cuerpos con los que trabajaba. Solo la cabeza, hombros y brazos permanecían al descubierto.
Tomó el brazo izquierdo del cadáver. Una parte de su antebrazo estaba totalmente tumefacto y contrastaba con el blanco del resto del brazo.
—A falta de los análisis pertinentes, os puedo decir que en los iniciales estaba limpia de drogas. La tasa en alcohol es insignificante. La hora del fallecimiento fue entre la una y las tres. Se trata de una joven sana, con una buena constitución física. Presenta tres golpes y la equimosis indica la violencia de estos. El objeto con el que fue golpeada, una barra redonda o algo muy similar. La persona que le golpeó es fuerte y los golpes se han efectuado utilizando esa fuerza. En pocas palabras, su fin era causarle la muerte. La víctima vio venir el primer golpe. Se trata de un ataque frontal de arriba abajo. Interpuso en un acto defensivo su brazo izquierdo y del impacto se le fracturó, le rompió el radio y cúbito en su parte media —al mismo tiempo mostraba el antebrazo donde se veía claramente donde se recibió el golpe—. La víctima apartó el brazo y recibió un segundo golpe en la cabeza, también en sentido descendente, ocasionándole el hundimiento del hueso frontal y parte del parietal. He localizado esquirlas de hueso en el cerebro. Eso nos indica la terrible violencia con la que fue golpeada. Le produjo la muerte instantáneamente. Aún así, recibió un tercer golpe. Por la posición en que se encontró el cuerpo, deduzco que este último lo recibió mientras se desplomaba. Un golpe circular que impactó en la sien izquierda de la víctima, afectando al hueso temporal. Recordaréis que el cuerpo fue encontrado ligeramente ladeado sobre su parte derecha.
—Está claro —contestó Arturo.
—Resumiendo, todo el ataque se realizó utilizando mucha fuerza, pero también mucha rapidez. Tiene que tratarse de un hombre joven y en buena forma física. Pensad que tras recibir el segundo golpe, su desplome era el de un cuerpo muerto. El tercero tuvo que ser un golpe increíblemente rápido y certero.
—Comprendo —dijo Vicente.
—He dicho que el objeto con que fue golpeada, posiblemente sea una barra de hierro redonda. Tras examinar las contusiones detenidamente, es muy posible que el tubo tenga una hendidura en toda su extensión. La que recibió en el cráneo no se aprecia debido al pelo, pero las del antebrazo y la cara presentan una especie de línea.
—Como si la barra tuviese una especie de dibujo, pero en vez de ser relieve, es una hendidura —matizó Vicente.
—Recta, en toda la extensión de la barra.
—¿No has encontrado ninguna otra lesión? —preguntó Arturo.
—No, no hay más lesiones ni indicios de que fuese forzada a salir del vehículo. Tampoco que la joven ofreciera una mínima resistencia. Sus uñas están completamente limpias, sin ningún rastro de haberse defendido hasta recibir el primer ataque, del cual se protegió interponiendo el brazo.
—Es extraño. El lugar es frecuentado por parejas con la intención de buscar un sitio íntimo. Por lo tanto, la joven sabía a lo que iba. No creemos que se trate de un ligue esporádico. Discutieron, y la joven se bajaría, pero la situación tuvo que ser violenta. Ella le vería sacar la barra, se gritarían y en cambio, no tenemos ni un simple arañazo.
—Limpia. Comprendo tu razonamiento Vicente, he insistido en localizar algún resto pero no he encontrado nada.
—¿Mantuvieron relaciones sexuales?
—No.
Vicente posó su mano sobre el brazo de la joven, como si pretendiese acariciarla como se acaricia a un enfermo para consolarlo. El contacto frió le devolvió a la realidad. Estaba hasta los cojones de tanta miseria, de tantas muertes irracionales realizadas por salvajes que no merecen vivir. En algunas ocasiones lamentaba que no estuviera vigente la pena de muerte en nuestro Código Penal. Últimamente se cuestionaba tantas cosas... Levantó la vista y observó que tanto el forense como Arturo le miraban. Se preguntó cuánto tiempo había estado absorto en sus pensamientos.
—Pillaremos a quién te ha hecho esto —le dijo al cadáver.
—Mañana tendréis el informe a vuestra disposición —concluyó el forense.
—Gracias —contestaron los dos inspectores al unísono. Luego se marcharon.
Dedicaron la tarde a organizar toda la información recopilada en la investigación. Los inspectores de homicidios compartían una gran sala, el lugar de trabajo de cada uno separado solo por paneles. Vicente y Arturo tenían un cubículo en el que apenas cabían dos mesas, cuatro sillas y dos archivadores. Adosada a esa sala había otra mucho más pequeña, en cuya pared había un gran panel de corcho a efecto de que los investigadores tuvieran un lugar fuera del espacio general, sin miradas indiscretas, donde pudiesen reflexionar sobre la secuencia de los hechos, repasar pruebas y analizar el trabajo en equipo. Normalmente se utilizaba en casos complejos donde era necesario utilizar varios equipos para abarcar la investigación y se realizaban pesquisas sobre personas o grupos a nivel nacional. Vicente la solía utilizar siempre, decía que observar el panel le proporcionaba una sensación de control sobre el caso.
Se encontraba frente al panel junto a Arturo cuando entró el Comisario.
—A vosotros os buscaba.
—¿Qué hay jefe? —saludó mientras Arturo se limitaba a darle las buenas tardes.
—Enhorabuena, he visto la detención del mastodonte que realizasteis en la estación de autobuses.
—Somos un equipo —dijo Vicente con cierta sorna en su voz—. Rafael Berbel es un hijo de puta.
—Lo sé. Se han encontrado restos de sangre del desgraciado que se cargó por la noche en su navaja.
—¿Y el testigo?
—Ha ratificado la declaración. Esta cagado, pero declarará.
—¿Qué dice Berbel? —preguntó Arturo.
—Lo niega, normal. Se dedicaba al menudeo de droga, pero en su mundillo se rumorea que robaba parte de la mercancía que tenía que repartir.
—¿Era su camello?
—No, la mercancía se la traían desde Madrid para esta zona. Narcóticos dice no tener constancia de esa red. No es normal que suministren mercancía desde Madrid para Valencia. De todas formas están intentando localizar la fuente.
—Por lo que dijo el testigo, parece que se trató de una ejecución. ¿Tiene Berbel relación con el tema de la droga? —preguntó Vicente.
—Creemos que sí. Posiblemente sea un encargo de quien suministraba el material. Se enteraron que robaba y lo enviaron.
—Puede ser. Es un matón de poca monta.
—Pues es probable que pase una temporada entre rejas
—¿Habéis intentado negociar a cambio de los nombres de los cabecillas?
—Pues claro. Pero tiene miedo, no ha dicho absolutamente nada. Quien le contrató tiene mucho poder de persuasión. ¿Cómo va vuestra otra investigación sobre la joven?
—De momento bien. Déjanos un par de días y te decimos algo.
—¿Algún sospechoso?
—Tenía un misterioso novio del que nadie sabe nada, pero estamos en ello.
—Vale. —El Comisario se despidió y salió.
—¿Tienes claro que el responsable de la muerte de la joven, es el misterioso hombre de las llamaditas? —le preguntó Arturo a Vicente.
—Sí, aparentemente sí.
A llegar la mañana siguiente al trabajo, los inspectores encontraron encima de la mesa de Vicente la relación de todas las llamadas de los siete meses anteriores correspondiente al número de teléfono de Mónica. Una nota al inicio de la relación indicaba el tiempo que dicho teléfono estuvo activado.
—Hay que obtener los números de teléfono de las compañeras de piso y de trabajo. De esa forma descartaremos teléfonos del listado —dijo Vicente.
—Por lo que veo, ni enviaba ni recibía muchas llamadas. Se repiten mucho unos números determinados —comentó Arturo con el listado en la mano.
Llamaron a la casa donde residía Mónica. Localizaron a Sonia quien les proporcionó su número y el de María Pacheco. Les comentó que ellas solo tenían otro teléfono que se relacionase con Mónica, el de su trabajo. A continuación, llamaron donde había trabajado y el encargado les suministró los números de compañeros que podían tener relación con Mónica. Ciertamente, la relación de llamadas al teléfono de Mónica era relativamente corta para una joven que se supone que se relaciona con amigos. Fueron marcando los números que tenían localizados. Al finalizar, la lista se había reducido considerablemente. Quedaron siete por identificar. Se los repartieron y se dispusieron a llamar. Tras unos minutos, Arturo tenía identificados sus tres. Le contestaron de una peluquería donde Mónica era clienta habitual, de unos cines y de un centro de belleza. De los dos últimos solo había llamadas realizadas y concretamente del tercero, únicamente se realizó una llamada.
De los cuatro que llamara Vicente, el primero pertenecía a una joven que coincidió como compañera de trabajo con Mónica, pero que se despidió al mes de entrar esta. La joven al otro lado de la línea le comunicó que no había mantenido ninguna otra relación después de dejar el trabajo. El otro teléfono pertenecía a una tienda de ropa. Mónica llamó dos veces. Con el tercero no tuvo suerte, llamó varias veces pero respondía el contestador. Del cuarto número únicamente se reflejaba una llamada. La realizó Mónica y constaba una duración de siete segundos. La llamada la realizó hacia algo más de un mes.
—De acuerdo —puntualizó Arturo.
—De las que he realizado yo. La única importante e interesante, tanto por la fecha y hora, es la última. Fue una llamada breve. En este momento ese número indica que está apagado o fuera de cobertura.
—¿Crees que se trata del hombre misterioso?
—Es el hombre misterioso, no hay duda sobre ello. ¿Recuerdas que las compañeras de piso dijeron que Mónica recibió una llamada de teléfono, sin duda del galán, la noche que falleció sobre las once?
—Sí, lo recuerdo.
—Pues aquí tenemos la llamada de esa noche. Desde este número al de Mónica, a las veintidós cincuenta y siete, duración de treinta y dos segundos. Además, en la relación este número se repite de forma continua. Fíjate en las fechas. Varias llamadas al mes. En casi todos los casos, la llamada se realiza desde ese móvil al de la chica. Las pocas veces que llamó Mónica a este número, el tiempo de la llamada es el mismo prácticamente.
—¿Siempre le decía lo mismo? —pregunto Arturo.
—No, la duración de la llamada es muy corta. Le saltaba el contestador y ella dejaba siempre el mismo mensaje. Fíjate que las pocas veces que ha llamado ella, en el mismo día él le ha devuelto la llamada.
—¿Has llamado a ese cuarto número? —preguntó Arturo.
—Claro, varias veces, pero no contestan.
Llamaron a la central, dieron los dos números para identificar a sus propietarios. Tras unos minutos les devolvieron la llamada. Los dos pertenecían a teléfonos de prepago. Uno de ellos, el que se encontraba fuera de cobertura estaba a nombre de un hombre. Tras mirar en el listado de compañeros de trabajo, vieron que no pertenecía a ninguno. El cuarto número, el sospechoso, pertenecía a otro hombre.
—Ya tenemos a ese tío —dijo Arturo.
—Efectivamente —respondió Vicente. Tras una hora de trabajo, tenían todos los datos del propietario de ese móvil.
El único problema que se apreciaba a simple vista de los datos del propietario es que no casaban en absoluto con el perfil de quienes imaginaban. Se trataba de un taxista de sesenta y dos años. Entre la documentación, aparecía un número de teléfono. Llamaron y les contestó el taxista. Tras una breve conversación, quedaron en que se personaría esa misma tarde en las dependencias policiales. Los dos inspectores dudaban mucho de que se tratara del misterioso novio de Mónica.
Se pusieron las chaquetas y se fueron.
En el laboratorio de la policía científica, Gregorio les recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Tras saludarse:
—Muy contento te veo, Gregorio —le dijo Vicente.
—Hemos tenido suerte.
Accedieron a una sala anexa al propio laboratorio. A través de unos grandes ventanales de cristal, se observaba parte del propio laboratorio. La habitación sólo disponía de un gran mostrador de aluminio y varias banquetas altas. Sobre el mostrador había diferentes recipientes de cristal y varias carpetas. Cogió una de las carpetas, y sin abrirla empezó a hablar.
—Sabéis que la tierra del escenario del crimen fue alterada. Se alisó posiblemente con el pie, de forma que se borraron sus propias huellas y las de los neumáticos.
—Sí, se veía a simple vista —respondió Arturo mientras Vicente se encontraba con la mirada perdida, abstraído.
—Está claro que pretendía borrar sus propias huellas —puntualizó Vicente.
—Espera. En la tierra que rodeaba el cadáver recogimos poca cosa: un par de colillas, unos hilos y poco más. Todo ello, al ser analizado se descartó. Los resultados nos indican que llevaban días en el lugar. La inspección del propio cadáver nos indica, como os habrá comentado el forense, que no hay indicios de lucha ni de una mínima resistencia. Sus uñas están limpias. Encontramos sobre la joven varios pelos. Se recogieron y los resultados nos muestran que eran de ella, a excepción de dos. Estos nos señalan exclusivamente que se trata de la misma persona y que lleva el pelo muy corto. Pero su ADN no consta en nuestra base de datos.
—¿Y lo del piloto?
—El escenario era muy revelador, todos tenéis claro cómo sucedieron los hechos. Se preocupó de borrar las huellas del vehículo sobre la arena, pero no miro en la maleza porque los neumáticos no la pisaron. Pero la parte trasera del coche sí. Fue un golpe muy suave, no debió darse cuenta, pero se golpeó con el tocón.
Continuó enseñando una serie de fotos a los inspectores en las que se observaba una reconstrucción de la maniobra que realizó.
—Y ahora, lo mejor.
—Sorpréndenos —dijo Arturo.
—El análisis químico realizado al lumínico se introdujo en nuestra base de datos y coincide con los utilizados por la BMW, concretamente para una serie de modelos. Además, si tocáis el trozo de piloto —lo sacó de uno de los recipientes y se lo dio a los inspectores—, se aprecian unas pequeñas prominencias en su parte exterior, pero también unos pequeños puntos en su parte interna. ¿Los notas? —preguntó el técnico.
—Sí —contestó Arturo. Se lo entregó a Vicente.
Todas las marcas de vehículos están obligadas a mandar en soportes informáticos los datos de las composiciones químicas utilizadas en pinturas, cristales y metales, accesorios y detalles de todos los modelos de que dispongan. También remiten muestras físicas de lo utilizado, tanto pintadas como sin pintar, cuando son requeridas y están obligados a informar de las variaciones realizadas en sus cadenas de montaje.
—Identificada la marca, solicité asesoramiento a la casa BMW. Tengo unas excelentes relaciones con ellos. Les comenté que se trataba de una investigación prioritaria y se ha personado en el laboratorio esta mañana a las ocho uno de sus ingenieros. Me ha certificado sin ninguna duda que pertenece a un modelo muy concreto, el Magnum 10. Esos puntitos en el interior del piloto son una mejora incluida recientemente y de momento solo la lleva de serie ese modelo.
—No recuerdo qué modelo es —comentó Vicente.
—Está en el mercado hace escasamente ocho meses. Se trata de un vehículo de gama alta. Y ahora, la bomba. —Abrió una carpeta y les dejó caer sobre el mostrador dos hojas. Vicente las recogió, las examinó y sus ojos se iluminaron.
—Te quiero Gregorio. ¿Quieres que te dé dos besos? —dijo Vicente mientras pasaba las hojas a Arturo.
—Joder —contestó este.
—Me invitas a almorzar un día de éstos y me doy por pagado.
—Hecho.
En el listado constaban los nombres y direcciones de los propietarios que habían adquirido un Magnum 10, la fecha de adquisición y el nombre del concesionario. Treinta y dos vehículos vendidos en la Comunidad Valenciana.
—¿Sólo los vendidos en la Comunidad Valenciana? —preguntó Vicente.
—Toma —Gregorio le dio a Vicente una tarjeta—. Llámale. Te informará y suministrará lo que necesites.
—Perfecto. Gracias.
La caza tomaba forma. Vicente no podía esperar a llegar a la comisaría y nada más subir al coche llamó.
—Dígame —contestó al segundo tonó.
—Buenos días, Sr. Conde —la tarjeta ponía Jimeno Conde, sin especificar el cargo que ocupaba dentro de la casa BMW.
—Sí.
—Soy el inspector Vicente Zafra. Hace unos minutos Gregorio, del departamento de la policía científica, me ha proporcionado su número de teléfono. Perdone que le moleste, necesito una pequeña consulta.
—Encantado Sr. Zafra, no se disculpe. Estoy a su entera disposición. ¿Qué necesita?
—Sobre el piloto que usted ha identificado
—No hay ninguna duda, pertenece al modelo Magnum 10.
—Gregorio le ha enseñado un trocito de ese piloto. ¿Dónde puede una persona cambiar ese piloto?
—Los propietarios de un vehículo de esa gama, suelen acudir habitualmente al concesionario oficial, con toda seguridad al que se lo vendió, tanto para las revisiones como para solucionar algún imprevisto. Además, al tratarse de un concesionario oficial, deben tener en stock varios recambios de todas las piezas de sus vehículos.
—¿Y si esa persona llevara el vehículo a un taller? Me refiero a un taller de barriada.
—Le comprendo. Ese piloto es el resultado de la investigación en nuestro departamento técnico y de momento es exclusivo de ese modelo. Por el poco tiempo que está en el mercado, y al tratarse de un vehículo de gama alta, le puedo asegurar que ningún taller tendrá esa pieza en stock. Sólo la encontrará en nuestros concesionarios oficiales.
—¿Y si a pesar de ello, el propietario lo lleva a un taller pequeño?
—Ese taller se pondrá en contacto con el concesionario oficial, en el que probablemente tendrá ficha abierta y descuentos contratados. El concesionario le suministrará el piloto sin ningún problema. Ningún taller particular puede mantener un stock muy amplio y es de pura lógica que se provean de los oficiales, que están obligados, para dar un buen servicio, a disponer de esas piezas.
—¿Podríamos averiguar si algún concesionario ha repuesto ese modelo de piloto recientemente a un taller?
—Sin problemas. A Gregorio le facilité el listado de los vehículos vendidos en la Comunidad Valenciana. ¿Quiere ceñirse exclusivamente a los de ese listado?
—De momento, sí. En caso de resultar negativa la búsqueda de los incluidos en esa lista, ¿hay algún problema en ampliarla a otras comunidades?
—No, en absoluto.
—Pues entonces nos centramos primero en los concesionarios de la Comunidad Valenciana.
—Tendrá la información a última hora de la mañana. ¿Puedo llamar a este mismo número?
—Sí.
—De acuerdo, luego le llamo —se despidió Jimeno Conde.
—Gracias por su colaboración.
Dentro del coche, Arturo, sentado al volante, miró a Vicente, que se encontraba junto a él.
—Esta pista tiene muy buena pinta —aseguró Arturo, refiriéndose a lo que la investigación del piloto podría conducirles.
—Me da el olfato que tirando de este hilo, llegaremos directamente al hijo de puta —contestó Vicente con una sonrisa.
—¿Almorzamos?
—Pues claro.
Mientras Arturo conducía hacia el Villaplana, donde hacen unos bocadillos de tortilla de morcilla que son como el amanecer para los enamorados, Vicente volvió a marcar otro número de teléfono. El Comisario, responsable del departamento de homicidios de la comisaría central de Valencia, se encontraba en una reunión municipal. «Daba igual donde se encontrara», siempre estaba pendiente del teléfono. En el departamento se decía que el capitán, cuando mantenía relaciones sexuales con su querida señora, se pegaba con cinta adhesiva el móvil a la espalda para sentir la vibración si le llamaban y al mismo tiempo que su mujer no sintiese que él no estaba al cien por cien en el asunto. Jamás desconectaba.
—Dime, Vicente —contestó su superior.
Vicente le resumió la entrevista mantenida con Gregorio y la conversación con Jimeno Conde, el ingeniero de la BMW.
—Vale. ¿Qué necesitas?
—Este hombre me llamará antes del mediodía. Si alguien ha cambiado el piloto en un concesionario oficial, tendremos su nombre. Si lo ha llevado a un taller privado, este pedirá el recambio al concesionario oficial y podremos tirar del hilo. Pero si todavía no ha cambiado el piloto roto, necesitaré montar esta tarde un operativo para localizar todos los vehículos y realizarles una inspección visual. Esta tarde organizamos el personal y mañana a primera hora estamos en el tajo.
—¿Existe otra posibilidad? —añadió el Comisario.
—Es usted un lince, jefe. Es cierto que ha podido comprar el piloto en estos tres días, pagarlo en metálico y cambiarlo por su cuenta. Pero sabremos dónde se realizó esa venta y la investigaremos convenientemente. Ese dato lo sabremos dentro de un par de horas.
—De acuerdo. ¿De cuántos vehículos estamos hablando?
—Treinta y dos. Si antes de comer me llama este hombre informándome de la venta del piloto a un particular, ese es nuestro hombre. Si no se produce, no reunimos mañana tempranito y empezamos a rastrear, al final del día tenemos que tener al propietario de ese coche en comisaria.
—Me has dicho que solo tienes constancia de los vehículos vendidos en la Comunidad Valenciana —preguntó.
— Inicialmente será suficiente. Si localizamos todos los coches y no es ninguno, nos pasarán el listado a nivel nacional. Pero de momento, mañana trabajaremos con estos.
—Tú llevas la investigación. —Solía confiar en el criterio de sus inspectores. Rara vez interfería en una investigación, sobre todo si se trataba de un veterano. Además, Vicente era su mejor investigador. Habían trabajado codo con codo en muchas ocasiones y se conocían a la perfección—. Ahora llamo a Córdoba y juntos gestionáis esta tarde todo lo que me has comentado.
—De acuerdo.
Córdoba era la mano derecha del Comisario. Agente de homicidios durante varios años, recibió un disparo hacía ocho años al intentar detener a un sospechoso. Las lesiones fueron muy graves. Podría haber terminado su carrera como agente, con honores y pensión completa, pero Córdoba era un hombre inquieto que necesitaba seguir trabajando. Una vez recuperado, dictaminaron que era imposible su incorporación al servicio activo y optó por realizar funciones administrativas dentro del cuerpo. Después de pasar por varios departamentos, entre ellos el de relaciones y coordinación de diferentes cuerpos policiales, fue fichado por el Comisario. Aprovechándose de los contactos y conocimientos que le había proporcionado haber trabajado en sus anteriores destinos, era capaz en un tiempo record de gestionar trámites que de otra forma tardarían días. La llamada la recibió a las dos y diez.
—Señor Zafra.
—Dígame, Sr. Conde.
—El último piloto se cambió en un concesionario de Madrid hace siete días. Desde ese tiempo, los stocks de los diferentes puntos donde se puede adquirir ese recambio no se han movido. He tardado un poco más en contestarle porque he supuesto que le sería más útil tener la información de todo el ámbito nacional.
—Esa información nos es de mucha utilidad, se lo aseguro.
—Me alegro de haberle podido ayudar.
—Tenemos que suponer que todavía no lo ha cambiado.
—Efectivamente.
—En el caso de que el vehículo en cuestión no se encuentre en el listado que usted nos ha proporcionado, necesitaría los vendidos en toda España.
—Lo suponía. Si no lo localiza, llámeme y le proporcionaré los vendidos en toda España.
—Así lo haré. Gracias por su amabilidad. Tiene mi número, si necesita algo que esté en mi mano, llámeme. Muchas gracias.
Cabía la posibilidad, que el sospechoso no se hubiera percatado del incidente y siguiera conduciendo con el piloto roto.
Por la tarde, a la hora acordada, se presentó el taxista en comisaría. Reconoció haber tenido un móvil con ese número, pero dijo haberlo perdido hacía más de un año. No se había molestado en darlo de baja, pues al ser de prepago creyó que al quedarse sin saldo se anularía. Siendo un móvil tan básico y antiguo pensó que nadie le prestaría la menor atención y acabaría en un contenedor para móviles usados. Cuando le informaron que seguía operativo, se sorprendió y se disculpó por no haberse molestado en darlo de baja, pero no tenía ni idea de quién lo estaba utilizando.
Los inspectores creyeron sin ninguna duda su versión y le dijeron que de momento no lo anulase, pues había en proceso una investigación. El hombre fue ofreciéndose para cualquier tipo de aclaración. Mientras se dirigía a los ascensores, los inspectores se miraron. Además de tener sesenta y dos años, alegar que estaba felizmente casado y con nietos, vestía una camisa con varias manchas en el pecho, unos pantalones que le quedaban cortos y la barriga le imposibilitaba verse los pies mientras permaneciese erguido.
—No cumple el perfil de la persona que buscamos —alegó Arturo—. Me juego mi placa si tiene algo que ver con esta joven.
—Estoy de acuerdo contigo. Queda descartado como sospechoso —sentenció Vicente.
—Muy perspicaz.
Cerraron la carpeta y se dirigieron a la reunión.
Los seis agentes de paisano que les habían asignado se encontraban reunidos en la sala de análisis, donde también se encontraba Córdoba. Vicente dejó que fuera Arturo quien organizase el grupo, pues lamentaba no poder evitar asumir un excesivo protagonismo. Aunque Arturo nunca se había quejado, no era saludable para las relaciones de equipo que formaban los dos.
De los diecinueve nombres que formaban la lista, doce residían y trabajaban en Valencia o zonas limítrofes; los siete restantes vivían en zonas rurales. Arturo abrió una carpeta que contenía diecinueve folios. Cada uno contenía los datos personales y toda la información que se había podido reunir sobre las personas que adquirieron un Magnum 10. Separó los siete que pertenecían a las zonas rurales.
—Hemos distribuido los pueblos en zona norte y sur. Juan y Moya investigarán la norte. Roque y Domingo el sur. —Les entregó tres folios a los primeros y cuatro a los segundos—. Se ha solicitado apoyo a la Guardia Civil de la demarcación. Tenéis al final de cada hoja el teléfono del cuartel requerido. Los llamáis y coordináis con ellos la búsqueda, ganaréis tiempo.
—De acuerdo. —Las dos parejas cogieron sus respectivas hojas.
—Juan Carlos y Durio, junto con nosotros, inspeccionaremos los doce vehículos restantes. Seis para vosotros... —Les dio seis hojas—. Y seis para nosotros. Como veis, también los hemos distribuido más o menos en dos zonas. Tenéis alguno en Valencia capital y otros en Alboraya, Moncada...
—Está claro —dijo Juan Carlos mientras repasaba las hojas.
—Es un vehículo de gama alta por lo que nos encontraremos con personas importantes o sinvergüenzas, posiblemente las dos cosas en la misma persona. Por lo tanto, tened cierto tacto, pero el vehículo hay que inspeccionarlo visualmente. Buscamos un piloto trasero derecho roto.
—En caso de que encontremos un vehículo de la lista con ese piloto roto, ¿qué hacemos?
—Inmovilización inmediata del coche, Córdoba tendrá previsto y activado el protocolo. Se trata de un asesinato. Tendremos la orden judicial en una hora. No se perderá de vista en ningún momento el vehículo. Nadie lo tocará, ¿entendido? —Arturo desprendía energía y confianza. Los demás inspectores le escuchaban y asentían con la cabeza mientras hojeaban los folios asignados. Las instrucciones eran escuetas, pero precisas. Todos eran profesionales y no era preciso repetirse. Vicente le escuchaba y no tenía ninguna duda, con el tiempo sería un extraordinario inspector.
—Están previstas tanto las órdenes judiciales de inmovilización como de traslado del vehículo a dependencias forenses, y se dará prioridad a las órdenes de registro que creáis conveniente en la vivienda del sospechoso —comentó Córdoba.
—Gracias. Organizaos ahora y mañana temprano empezamos. Si encontráis el coche, llamad y nosotros acudiremos inmediatamente. Pensad que si se trata de la persona que buscamos, está relacionada con un brutal homicidio y no se ha percatado del intermitente roto. Andaos con cuidado. ¿Alguna pregunta?
—Ninguna —respondió Juan Carlos. Todos negaron con la cabeza.
—Gracias a todos y suerte —se despidió Arturo mientras todos los inspectores se marchaban.
Vicente no era partidario de llamar por teléfono a los propietarios de los vehículos a investigar, pero si no lo hacían de ese modo, podían dar palos de ciego. Por lo tanto, llamaron por teléfono al primero. Se trataba de un empresario de la construcción, vivía en la avenida Fernando el Católico, treinta y dos. Todavía no había salido de casa. Diez minutos después llegaban los inspectores. El hombre les acompaño al garaje. En la foto, el vehículo parecía más pequeño, de línea clásica, resaltaba su robustez y la potencia, era de color negro.
Arturo se dirigió a la parte trasera. Los pilotos estaban intactos, ningún rasguño apreciable. Le agradecieron su colaboración y se marcharon. El segundo de la lista también, un hombre de unos cincuenta años, alto, portando un gran bigote tan canoso como su pelo y mirada inquisitiva, tampoco puso ninguna objeción en mostrarles su coche.
—¿Qué ha sucedido?
—Se trata de la investigación sobre un accidente —le respondieron.
Estaba intacto.
Una vez sentados en su vehículo, sacaron el listado. Se disponían a llamar al tercero de la lista cuando sonó su teléfono.
—¿Dígame? —contestó Vicente.
—Soy Juan Carlos. —La voz del inspector disparó todas las alarmas de Vicente—. El segundo de mi lista tiene el piloto trasero derecho roto. Le falta un fragmento en el centro.
—¿De quién se trata? —preguntó Vicente, buscando las copias con las que trabajaban los otros equipos.
—Alberto Poncel Parraga.
—¿Dónde te encuentras?
—En el número cuarenta y seis de la calle Colón, en el aparcamiento del edificio.
—¿Estáis con el propietario?
—No. No se ha dignado acompañarnos, ha mandado un subalterno.
—Es abogado —era una afirmación, constaba en la ficha de que disponían.
—Y de alta alcurnia. Varias plantas de este edificio son las oficinas del bufete. Lujo y dinero a espuertas, y el tío es un hueso.
—Tranquilos, permaneced junto al coche. Yo llamaré a Córdoba. Nosotros estaremos ahí en veinte minutos.
Mientras Arturo conducía, Vicente llamó por teléfono a Córdoba. Le dio el nombre y dirección donde se encontraba el vehículo. La orden de traslado del coche a dependencias policiales estaba en marcha. Llamaron a Juan Carlos por teléfono indicándole que se encontraban en la puerta del garaje.
Al momento, la puerta del garaje se abrió y Juan Carlos salió junto a un joven.
—Podéis bajar con el coche al garaje.
Una vez dentro, vieron a Durio al fondo. Se aproximaron y aparcaron en una plaza libre junto al coche que este custodiaba, un Mágnum azul oscuro. Cuando salían sonó el móvil de Vicente.
—¿Dígame jefe? —contestó.
—Vicente, escúchame atentamente —hablaba despacio, mascando las palabras—. El padre de Alberto Poncel es Jaime Poncel Peña. ¿Le conoces?
—Pues no, jefe. ¿Debería conocerlo?
—No necesariamente. Estamos hablando de gente muy influyente. Todo el edificio donde te encuentras es de su propiedad; en varias plantas tienen instalado el despacho de abogados más importante de Valencia, por lo menos uno de los más importantes, en el cual trabaja su hijo. Es también accionista mayoritario en varias empresas. Para rematar la historia, tiene conexiones en política. Además, le conozco personalmente.
—¿Qué quieres decirme? ¿Me disculpo por haberles molestado y nos vamos?
—No me malinterpretes, coño. Lo que pretendo decirte es que tengas precaución, que actúes con mucho tacto.
Mientras hablaba con el Comisario, se aproximó a la parte trasera del coche, se agachó y observó el trocito de piloto que faltaba.
—Jefe, o mucho me equivoco, o el fragmento de piloto encontrado en el lugar del suceso coincide con el que le falta a este coche.
Las palabras dinero y política eran la combinación perfecta para tocar los cojones a cualquiera. Seguro que el Comisario estaba pensando en las implicaciones políticas de este caso, en las consecuencias para su carrera. Era pronto para recibir presiones, pero seguro que no tardarían en llegar. Tuvo el presentimiento de que este caso se iba a complicar.
—Necesito que este coche sea trasladado al laboratorio forense y que Alberto Poncel me acompañe a dependencias policiales para interrogarle y realizar un registro de su vivienda. —La voz imperiosa de Vicente transmitía que por mucho pez gordo que fuera, no estaba dispuesto a transigir.
—Vicente, jugamos en el mismo bando. Ahora mismo tramitamos el traslado del coche. Tráetelo a comisaría y después de interrogarlo, decidimos si procede el registro de su vivienda.
—De acuerdo. Pero no quiero que el individuo nos joda el registro. Métales prisa a los del laboratorio, porque no le voy a dejar salir si tengo dudas.
—He dicho que luego lo decidimos —sentenció el Comisario.
—Dejo un agente junto al coche y otro fuera en la calle, esperando la grúa. —Necesitaba meter presión—. Que no tarde.
—Vale —terminó el Comisario y colgó.
—Juan Carlos.
—Dime, Vicente.
—Permanece junto al coche. Nos mandan la grúa para su traslado. Durio, espera en la calle a que llegue. Cuando termine, no quiero que lo perdáis de vista en ningún momento hasta su entrega a los de la científica. ¿Está claro?
—Claro y cristalino, jefe.
—¿Fotografiar cómo nos lo hemos encontrado?
—Están trayendo la cámara. Antes de tocarlo lo fotografiaremos, no te preocupes.
—Gracias. ¿Me acompaña usted a ver al Sr. Poncel? —le dijo Vicente al joven empleado del bufete—. Durio, coloca un tope en la puerta del garaje para que puedas abrirla desde fuera.
—Puede abrirse desde dentro —contestó.
—No quiero que Juan Carlos se separe ni un metro de este coche.
—¿Me acompaña, señor?
—Claro, majete. ¿Cómo te llamas?
—Ruiz
—Ruiz, vamos a ver a tu jefe.
A continuación, Arturo y Vicente acompañaron al joven del gabinete. Subieron en ascensor a la tercera planta y cuando las puertas se abrieron, se encontraron directamente en una gran sala de recepción. Las paredes pintadas en un tono salmón pálido, lienzos al óleo que imitaban grandes obras del barroco, muebles macizos, transmitiendo poder. Frente a ellos, dos secretarias que personificaban la eficacia. Se acercaron a una de ellas, se identificaron y solicitaron hablar con Alberto Poncel.
—No sé si podrá atenderles, está en una reunión —les dijo la secretaria—. Tomen asiento, por favor, y ahora mismo les digo algo.
—Perdone, señorita. —Por la edad, tenía más pinta de señora que de señorita, pero Vicente siempre pensaba: «si no va acompañada de su marido, siempre hay que dirigirse a una mujer, como señorita»—. Creo que no me he expresado correctamente cuando le he preguntado si podíamos hablar con el Sr. Poncel. Quería decir que necesitamos hablar inmediatamente con él. ¿Me ha entendido ahora?
La mujer sufrió una especie de sobresalto, como si por debajo de la mesa le hubieran dado una pequeña descarga eléctrica.Miró fijamente a Vicente; le estaba evaluando, mientras éste se apoyaba con las manos sobre la mesa en una clara actitud intimidatoria. Descolgó el auricular y marcó dos dígitos. Se giró sobre su silla para mantenerse lo más apartada posible del inspector, habló en voz baja y colgó. Se puso de pie.
—Acompáñenme, por favor —dijo mientras se dirigía por el pasillo.
—Muchas gracias —contestó Vicente, encantador.
Avanzaron por un pasillo situado al fondo con puertas a ambos lados; se dirigieron a una de ellas, la secretaria dio unos golpecitos y abrió.
—Pasen —dijo mientras se apartaba para que los inspectores entraran.
Tras una mesa de madera oscura, sentado en un sillón les esperaba un hombre con semblante serio, «demasiado para ser el primer contacto con los inspectores», pensó Vicente. Mientras se acercaban, el hombre se levantó, se identificaron y entonces Vicente observó que si la primera impresión al entrar era de seriedad, ahora veía con absoluta certeza que su rostro reflejaba preocupación, una gran preocupación. El inspector tomó nota.
El despacho no era demasiado grande, por lo menos ese era el efecto al entrar. Destacaba el hecho de que las paredes fuesen unas librerías repletas de tomos, dándole al despacho esa áurea de respeto y dignidad que únicamente proporcionan los libros. Únicamente la pared situada detrás de la mesa se encontraba sin libros. En ella un gran ventanal que iluminaba la habitación y en ambos lados del ventanal, dos lienzos. Vicente dedujo que de gran valor. No se equivocaba, uno era del pintor Vasco Ignacio Zuloaga y el otro de Ramón Casas, dos extraordinarios pintores españoles. Los cuadros pertenecían a la pinacoteca privada del poderoso Jaime Poncel, padre de la persona que les estrechaba de forma bastante fría la mano.
—Perdonen que no les haya acompañado a ver mi coche, pero estoy algo ocupado.
No se molestó en bordear la mesa para recibirlos, creando un espacio físico entre ellos. Les menospreciaba con la pedantería de lo muy ocupado que se encontraba.
—No se preocupe —contestó Vicente.
—Ustedes dirán qué ocurre. ¿Qué le pasa a mi coche?
—Tiene el piloto trasero derecho roto.
—¿Cómo dice? —preguntó, perplejo.
—¿No sabe que tiene el piloto trasero derecho roto? —repitió Vicente.
—Pues, créame. No lo sabía —se excusó, sonriendo—. Ahora comprendo la urgencia de su intervención. No se preocupen, lo solucionare inmediatamente. ¿Me van a multar? —contestó con sarcasmo.
—¿Conoce usted a esta joven? —le preguntó Vicente, mostrándole la foto de Mónica y sin inmutarse por la ironía del prepotente abogado.
Este cogió la foto, la miró y se la devolvió al inspector.
—No la conozco.
—Le agradecería que volviese a mirar la foto. ¿Está totalmente seguro, que no conoce a esta joven?
Volvió a coger la fotografía, la volvió a mirar y se la devolvió a Vicente.
—Le repito que sigo sin reconocerla.
—En los últimos días, además de usted, ¿alguien ha utilizado su coche?
—No.
—¿De cuántas copias de llaves del vehículo, dispone?
—A parte de éstas... —dijo, mostrando un llavero con varias llaves y el mando—. Tengo otra copia en casa. Vaya al grano y dígame que cojones ocurre con mi coche. —No pudo controlarse. La exasperación, la cólera no sólo se reflejó en sus palabras. Todo él sufrió un espasmo al pronunciarlas y su cara se congestionó.
Vicente sacó una pequeña libreta del bolsillo interior de su chaqueta, luego el bolígrafo y empezó a tomar notas. Le encantaba ese momento, podía ralentizar el tiempo, era mágico. La otra persona permanecía en silencio, preguntándose qué puñetas escribía, si se trataba de anotar las respuestas con el fin de no olvidarlas o alguna deducción incriminatoria por la respuesta dada. Todos miraban la libreta, se centraban en ella y Vicente utilizaba ese tiempo de diferentes modos. Podía poner nervioso al interrogado, pensar la siguiente pregunta o simplemente decidir qué hacer. Levantó la vista y miró directamente al abogado a los ojos, sin permitir que aflorara ningún síntoma de irritación, utilizando un tono pausado, tranquilo, pero pleno de determinación.
—Primero tranquilícese, no alce la voz y no se altere. Segundo, tenemos que llevarnos su vehículo para realizarle una serie de pruebas con el fin de determinar si se trata del coche que buscamos. ¿De cuántos teléfonos dispone usted?
—Tres y el del despacho.
—¿Podría decirme sus números?
—¿Por que no? Tome nota. —Mientras Vicente los anotaba, le dio dos números de móvil y uno fijo. Tras anotarlos, sin decir palabra, Vicente retrocedió a hojas anteriores.
—Imagino que el número de teléfono fijo pertenecerá a su casa —preguntó Vicente totalmente concentrado, sin levantar la vista de su libreta.
—Imagina usted bien —respondió con cierta irritación por lo obvio de la pregunta.
—Los del móvil, ¿son también de contrato? —preguntó sabiendo la respuesta.
—Uno de ellos sí, el otro es de prepago.
—¿Puedo preguntarle por qué uno sí y el otro no?
—El que utilizo normalmente en mi trabajo diario, es de contrato. Como comprenderá, lo uso con mucha frecuencia. El segundo lo utilizo muy poco y por ese motivo, en caso de extravío o sustracción sin percatarme, al ser de prepago no me preocupa.
Arturo sacó la libreta y consultó sus notas. La mirada de Vicente era un grito de alerta de que ese detalle era vital. Al ver sus propias notas lo entendió. El teléfono de contrato era al que Mónica había llamado en una ocasión. Ahora lo recordaba, era el nombre de la persona que les dieron como propietario. Se centraron tanto en el cuarto teléfono, en el realmente sospechoso, que habían olvidado los datos del que se encontraba apagado.
—Necesito que nos acompañe a dependencias policiales para que termine de contestarme a unas preguntas.
—Se involucra con determinación en su trabajo, es un rasgo que valoro en las personas, denota profesionalidad. Pero, ¿sabe usted quién soy? Mida las consecuencias de sus actos. —Otra vez la furia, la ira descontrolada escapaba por todos los poros de su piel—. ¿Es consciente de lo mucho que se están jugando?
—Mi trabajo es un trabajo de alto riesgo. Le repito que necesito que nos acompañe a comisaría —le contestó con absoluta determinación Vicente, mientras Arturo, disimuladamente, tragaba saliva. Poncel tenía mucho poder. Un error con esta gente podría costarles un serio disgusto. Arturo guardó silencio; lo que decidiese su compañero iba a misa, y si le costaba un disgusto, ajo y agua. No trabajaba de dependiente en unos almacenes de ropa.
—¿Me trasladan en calidad de detenido?
—No. De momento, únicamente para interrogarle en el proceso de una investigación.
—¿Qué están investigando? ¿Para qué necesitan trasladar mí vehículo?
—Hay que realizarle unas pruebas con el fin de determinar si se trata del coche implicado en un fallecimiento o simplemente descartarlo.
—¿Relacionado con un homicidio? —preguntó Alberto Poncel, palideciendo ostensiblemente.
—No, con un asesinato. —Fue premeditación por parte de Vicente utilizar el término de «fallecimiento». Al investigar el vehículo, uno tiende inmediatamente a pensar en un atropello, lo cual sería tipificado como homicidio de tratarse simplemente de un accidente con la consecuencia de una muerte. Siendo como algo más grave, si concurren otras circunstancias, como saltarse un semáforo en rojo o conducir a velocidad excesiva, pasaría a tratarse de homicidio imprudente. Eso, indudablemente como abogado, Poncel lo sabía. Pero otra cosa bien distinta es asesinato, que consiste en matar a otra persona con alevosía, premeditación, ensañamiento o mediante recompensa.
Si anteriormente había palidecido, al oír la palabra asesinato sufrió un shock. Se pasó la mano por la cabeza, como si intentase peinarse con la mano, miró fijamente el centro de su mesa y empezó a transpirar con un esfuerzo evidente por controlar su voz.
—Están cometiendo un terrible error. Yo no tengo nada que ver con ningún asesinato.
No había marcha atrás, todos lo sabían. Se puso su chaqueta y al salir le comentó a su secretaria que anulase todos sus compromisos y que más tarde la llamaría. Había perdido la seguridad en sí mismo, andaba noqueado, como si hubiese recibido un contundente puñetazo. La secretaria lo miró sin decir absolutamente nada. Bajaron al garaje donde una grúa esperaba a que finalizasen de hacer fotos al coche. Un agente se acercó a ellos y les entregó un documento. Vicente lo recogió y se lo entregó a Poncel. Era la orden de traslado a dependencias policiales de su vehículo. Los tres continuaron andando hasta el coche de los inspectores, subieron y mientras maniobraban, tanto Vicente como Arturo, observaron la mirada del prestigioso abogado a su propio vehículo. La inquietud era visible.
Ninguno de los tres pronunció palabra de camino a la comisaría. Poncel se había sumido en un estado casi catatónico. Fijó su mirada en un punto indeterminado entre sus zapatos y entrelazó sus manos, frunciendo el ceño como si sus pensamientos le doliesen. Su silencio y su actitud eran un síntoma inculpatorio. Vicente lo observó a través del espejo retrovisor. Este momento de la detención era crucial. Solos en el asiento trasero del coche policial, en estos primeros momentos, los culpables siempre adoptaban esa misma actitud. Una profunda reflexión, Vicente estaba convencido que en ese momento de soledad y silencio visualizaban todo lo ocurrido, el momento de locura desatada del crimen. La escena se repetía. Vicente miró a Arturo, quien le devolvió la mirada. Pensaban lo mismo. Ahora faltaba determinar qué alternativa adoptaría. Dos serían las habituales: se declaraba culpable inmediatamente, o meditaba su respuesta y las consecuencias de ésta. Entonces, como abogado que era, daría guerra.
Una vez en comisaría subieron a la tercera planta y se dirigieron al espacio de que disponían en la sala.
—Siéntese, por favor —le pidió—. ¿Desea un poco de agua?
—No, gracias. —Se apreciaba que tenía la boca seca, síntoma ineludible de que la adrenalina le estaba jugando una mala pasada. Los inspectores no pasaron ese detalle por alto.
—¿Está usted seguro que no conoce a esta joven? —le preguntaron, mostrándole de nuevo la foto de Mónica de la tarjeta identificativa del trabajo.
—Le repito que no la conozco —respondió tras mirar la foto de nuevo.
—En esta otra se aprecia mejor. Mírela con detenimiento. —En esta ocasión le mostraron la única foto encontrada en su habitación—. No tenga prisa.
Cogió la foto y la miró. Hacía esfuerzos por serenarse, por dominar y controlar tanto su lenguaje corporal como sus palabras. Era evidente ese esfuerzo. Tardó en contestar, miraba la fotografía totalmente concentrado. Los inspectores comprendieron que utilizaba la fotografía como punto focalizado de su autocontrol, ganando ese tiempo que necesitaba para asimilar la situación y controlarla. Su respiración pausada y profunda. Cuando al fin respondió, era evidente que estaba más tranquilo, lo que iba en contra de los intereses de los inspectores, pensaron los dos.
—Ahora sí tomaría ese vaso de agua. —Arturo se acercó a un depósito de agua mineral que se encontraba a unos seis metros de ellos, llenó un vaso con agua y se lo ofreció. Él seguía mirando la foto—. Gracias inspector. Les repito que no la conozco.
—¿Podría decirnos que hizo el martes, entre las veintidós horas y las tres de la noche?
—¿Se refiere al martes de esta semana?
—Sí.
—Deje un momento que recuerde. Sí, sobre esa hora estaba cenando con unos clientes en la cafetería Yanquis, cerca de mi despacho. Terminamos sobre las once, nos despedimos y se marcharon en un taxi. Yo regrese andando, recogí mi coche y me fui a casa. Leí un rato en mi habitación y me dormí sobre la una y media.
—Lo recuerda con mucha precisión —puntualizó Arturo.
—Siempre recurro a mi agenda, pero el martes es una fecha cercana y lo recuerdo perfectamente.
—¿Vive solo?
—Sí.
La situación se había relajado. Poncel, sentado con las piernas cruzadas, los miraba a los ojos y sus respuestas eran serenas y meditadas.
—¿Le importa darme los nombres de los clientes con los que estuvo cenando?
—En absoluto. Se trata de los señores Eusebio Mir y Juan Antonio Panadero, de la empresa Aceros Malcro.
—Desde que se despidió de sus clientes en la puerta del restaurante sobre las once, ¿recuerda alguna persona que pueda corroborar su declaración?
— No recuerdo haberme cruzado con nadie conocido en el recorrido entre la cafetería y el garaje, ni del garaje a mi casa, y no me crucé con ningún vecino. Por lo tanto, no le puedo dar un nombre que de alguna forma corrobore mi declaración. Por desgracia, en mi casa estuve solo. El no tener coartada, ¿me convierte en único sospechoso?
—Desearía que por un momento se pusiera en mí lugar —dijo Vicente—. Un vehículo de su mismo modelo se ha visto involucrado en un asesinato. En dicho lugar el coche perdió parte del piloto derecho trasero, dejando un trozo en el lugar. El modelo de su vehículo no es un modelo corriente. De hecho, la lista de las personas propietarias de este modelo es realmente corta. Nos encontramos que el coche de su propiedad tiene roto el piloto derecho trasero. De momento, no le estoy acusando de nada, pero entenderá que vistas las circunstancias, tenga que investigar si se trata del que buscamos.
Sonó el móvil de Alberto. Este se disculpó y atendió la llamada.
—Dime, papá... No te preocupes, estoy en comisaría, parece ser que un vehículo del mismo modelo que el mío se ha visto envuelto en un accidente y los inspectores están tomando declaración a todos los propietarios con el fin de descartar. Luego te llamo... Sí, he dicho los inspectores... No, no lo lleva la policía local... Más tarde te llamo.
Mientras este seguía hablando por el móvil, sonó el de Vicente. Se apartó de su mesa unos metros y contestó.
—Dime. —Era Gregorio.
—La parte del piloto encontrada en el escenario del crimen coincide casi perfectamente en el hueco que le falta al piloto roto del vehículo que me habéis traído. Se trata de una comprobación inicial y rápida. Vamos a empezar a analizarlo y cribar el resto del coche. Pero me juego los cojones a que el trocito encontrado pertenece a este coche.
—Sed muy meticulosos. —Sin ninguna necesidad, Gregorio se arriesgaba y apostaba por el resultado, y Vicente sabía que nunca lo hacía a la ligera—. Este caso va a traer cola. Seguid el protocolo con absoluta rigurosidad. Deja todo lo que estés haciendo, céntrate y ponte al cien por cien en el examen del coche.
—De acuerdo.
—Perdona que después de lo dicho te meta prisa, pero necesito conclusiones lo más rápido que puedas.
—Hoy mismo te diré cosas.
Colgó. Alberto hablaba con Arturo. Y Vicente, antes de acercarse a la mesa marcó otro número.
—Dígame —contestó el Comisario.
—Soy Zafra. ¿Estás en tu despacho?
—No.
—Estoy tomando declaración a Alberto Poncel. Su vehículo está en el laboratorio. Me acaba de llamar Gregorio y se juega los cojones a que el trozo de piloto encontrado pertenece a ese coche.
—Sin los análisis pertinentes, es una conclusión precipitada. Si se equivoca, yo mismo se los cortaré.
—Le he enseñado las fotos de la víctima y niega conocerla. Pero en la relación de llamadas del móvil de la joven existe una llamada de ella a uno de sus teléfonos. Se ha puesto más nervioso que un adolescente cuando folla por primera vez.
—¿La llamó él la noche que la mataron?
—De momento si la llamó él, no lo hizo desde sus teléfonos pero al menos, existe una llamada que los relaciona. Si el resultado del piloto es positivo, será necesario registrar su casa y su despacho. No puedo permitir que entre en su vivienda antes que nosotros.
—Comprendo. Voy a reunirme con el fiscal, tenemos que ir con mucho cuidado.
—Soy consciente de lo que nos jugamos. Si el análisis confirma que el piloto es de su vehículo, lo sitúa en el lugar de los hechos y la llamada, cuanto menos, crea un vínculo, aunque él niegue conocerla. Son suficientes hechos para que el fiscal se moje.
—Sitúas el coche, pero no a él.
—Me ha confirmado que no ha dejado a nadie su vehículo.
—¿Lo vas a meter en el calabozo?
—¿Quieres que me lo lleve de copas hasta saber los resultados? Con los pocos vehículos que hay en el mercado de su mismo modelo, ¿cuántas probabilidades tenemos de que dos coches tengan el mismo piloto roto en dos días?
—¿Habéis terminado de inspeccionar el resto?
—Están en ello. De momento ninguno me ha llamado.
—De acuerdo, mete prisa al laboratorio. Infórmame de cualquier novedad, ¿me has entendido?
—Necesito esas órdenes de registro para esta tarde.
—Esperemos los resultados del coche. Si son positivos, tendrás esa orden —y colgó.
Vicente se giró y volvió a la mesa.
—Perdóneme —se disculpó Vicente.
—Bien, terminemos —dijo. Su voz estaba ahora exenta de la arrogancia que mostrara en su despacho. Ahora hablaba educadamente pero con la determinación de finalizar la conversación.
—La joven asesinada, —Vicente imprimió a sus palabras una inflexión, un matiz acusador— realizó al menos una llamada a uno de sus móviles. ¿Insiste en no conocerla?
—¿De qué me está acusando concretamente? —Volvía a perder los nervios, se desmoronaba a la carrera.
—Tendremos que esperar los resultados que en este momento están realizando a su vehículo. Después hablaremos.
—He venido a comisaría a contestar a sus preguntas voluntariamente, pero están ustedes incriminándome. Esta conversación ha terminado —dijo alzando la voz—. Si necesitan ustedes alguna otra aclaración, les proporcionaré el número de teléfono de mí abogado.
—¿Hace usted deporte de forma asidua? —le preguntó Arturo, independientemente de que por su físico, se apreciaba que estaba en forma.
—Pues sí. Y además, es algo que suelo recomendar. —Y miró de forma irónica a Vicente.
Arturo y Vicente eran conscientes de las consecuencias de un acto premeditado. Arturo, con un ligero movimiento de hombros, dejó claro que se inhibía, dejando que fuera él quien tomara la decisión. Vicente actuaba con pruebas confirmadas y contrastadas. Le gustaba argumentar sus decisiones, aunque fuera para sí mismo. Pero en ocasiones, en casos en los que no podía demostrar una acusación por no encontrar ninguna prueba, su instinto le marcaba el camino a seguir. Legalmente, sin pruebas no sirve, pero Vicente confiaba en él.
En este momento, por las influencias de las que disponía Poncel, era aconsejable soltarlo por lo menos hasta no tener los resultados del piloto. Por otro lado, Vicente deducía que se sentía tranquilo porque desconocía la pequeña prueba que había dejado en el lugar del asesinato, sin la cual no lo hubiesen relacionado. Tal vez por esa misma sensación de seguridad, de anonimato, no habría borrado otras pruebas que lo incriminasen. No podía soltarlo, no podía permitir ahora que se sabía investigado que eliminase esas pruebas. Tenía que jugársela.
—Siento comunicarle que queda detenido en estas dependencias hasta que los resultados de la investigación de su vehículo lo descarten como sospechoso de asesinato.
Poncel, que se había levantado con la intención de marcharse, quedó atónito.
Vicente le leyó sus derechos y sin más, fue acompañado a los calabozos.
Los acontecimientos en el transcurso de la mañana se sucedían a un ritmo trepidante. El detenido había realizado dos llamadas antes de serle requisado tanto el teléfono como todo lo establecido en el procedimiento. Se le habían tomado huellas y muestra de saliva a fin de identificar su ADN.
Vicente temía que de un momento a otro empezaran a presionarle. Mientras tanto, en los resultados obtenidos sobre los tres teléfonos que diera el detenido constaba la llamada de Mónica.
No obstante, la llamada que recibió la joven la noche que la mataron no provenía de ninguno de los tres números. Vicente había llamado a ese número de teléfono misterioso en varias ocasiones y siempre le saltaba el buzón de voz. Era importante localizar ese móvil. Quien la llamó, con toda seguridad era el asesino.
Esa llamada de Mónica, aunque no fuera nada concluyente, sí determinaba que existía una relación entre ambos.
Mientras trabajaban en el tema de las llamadas, Arturo estudiaba la información recibida sobre Mónica desde Comuna, Venezuela. A última hora de la mañana sonó el móvil de Vicente. Llamaban desde el laboratorio forense.
—Nos ha llamado vuestro jefe, está un poco nervioso. ¿Qué ocurre?— preguntó Gregorio.
—Tengo al dueño del vehículo que estáis inspeccionando en el calabozo, se trata de un pez gordo. Todos estamos un poco tensos. Perdona que te metamos presión —se disculpó Vicente.
—Viendo el modelo del cochecito, imagino que no se trata de un desgraciado. Tengo a todo el equipo procesando el coche. También estoy cotejando el ADN del sospechoso con las dos muestras de tejido capilar que te comenté.
—Estupendo. ¿Qué quería el Comisario? —preguntó Vicente.
—Interesarse por cómo llevábamos el tema,asegurándose que éramos conscientes de que el asunto urgía. Todo una misma pelota, ya sabes.
—Indistintamente de que todos te metamos prisa, ten cuidado. Se va a examinar todo nuestro trabajo con lupa. Van a buscar cualquier error en los procedimientos.
—Gracias. Puedes venir cuando quieras, tengo algo para ti.
—Lo que nos cueste llegar —dijo con un alivio evidente y colgó—. Vamos, Arturo, a ver si nos alegran el día.
Salieron al aparcamiento, subieron al coche y se dirigieron a los laboratorios forenses a toda prisa. Conducía Vicente.
—Me estoy enamorando. —Con gesto dramático Arturo se puso la mano en el pecho—. Me está robando el corazón.
—Estás gilipollas. Con lo bien que vives y ahora me sales con que estoy enamorado.
—Es una mujer extraordinaria, Vicente. Es inteligente y además, está cañón.
—¿Tiene pasta?
—No todo es el dinero —señaló con voz ofendida—. Yo me fijo en otras aptitudes que por supuesto no te voy a explicar. Luego están los sentimientos.
—Cállate ignorante. —Y con voz paternalista, insistió—. ¿Tiene pasta?
—Una farmacia. Bueno, es de sus padres pero ella la gestiona. Es farmacéutica.
—No me digas más. Si tú no la quieres, me la presentas.
—Tú estás casado.
—¿Cuánto tiempo sales con ella?
—Nos conocemos desde hace unos siete meses. Hemos salido esporádicamente, pero ella quiere una relación más estable.
—Te la cambio por mi mujer, los hijos y la casa, con perro incluido... Y sabes, lo que yo aprecio a mi perro. Yo sí que le daría estabilidad.
Los dos rieron como críos.
Tras identificarse, estacionaron en el aparcamiento del edificio de la Comisaría General de la Policía Científica.
Gregorio Suela terminó la carrera de Biología a los dos años de pertenecer al Cuerpo Nacional de Policía. Inmediatamente dirigió su carrera profesional a la policía científica. Lo consiguió en dos años. Una vez dentro de este importante departamento se especializó en procesamiento de pruebas. En algunos momentos echaba de menos el involucrarse más operativamente en el proceso de la investigación. Un día, casi por casualidad, también por falta de personal, tuvo que personarse en el escenario de un crimen múltiple. Coordinó dos equipos de recogida de muestras, descubrió indicios de conexión con otro suceso, solicitó los resultados del anterior y en pocos días realizó un informe exhaustivo que fue determinante para la detención de los responsables. Sus superiores observaron su eficaz papel como coordinador y responsable en los procesos científicos de la investigación. El propio Gregorio se entusiasmó. No le importó las quejas de su mujer por la cantidad de horas que dedicó al trabajo. El resultado mereció la pena. Cuando lo propusieron para ese nuevo cargo, con el consiguiente ascenso, dijo inmediatamente que sí.
Gregorio salió a recibirlos. Los tres subieron a la primera planta y entraron en su despacho
—Danos una alegría, Gregorio —le dijo Vicente mientras se sentaba.
—Sobre el vehículo que nos habéis traído esta mañana..., el análisis del piloto, como ya sabíamos, es el mismo en cuanto a su composición química. Lo que nos confirma, sin ninguna duda, que el trocito encontrado en el lugar pertenece indiscutiblemente a este coche en particular, es su estructura. El lumínico cuenta con unas fibras longitudinales que al estudiarlas bajo el microscopio han encajado perfectamente.
—Eso es una noticia cojonuda. Situamos el coche en el escenario del crimen —dijo Arturo.
—¿No hay posibilidad de error? —preguntó Vicente.
—No hay ninguna duda, ese trocito pertenece a este coche —dictaminó Gregorio.
—¿Algo más?
—De momento no puedo adelantaros nada más. El coche tiene poco tiempo, casi huele a nuevo. Se nota que su propietario se preocupa, esta impoluto. El maletero, como el resto del coche está despejado. De hecho, excepto un paquete de pañuelos en la guantera y la documentación, está vacío. Su interior se está procesando en estos momentos. Teniendo las huellas y el ADN del detenido y las de la joven fallecida trabajaremos más rápido. Mañana es sábado. Vistas las prisas, intentaremos confirmarte cosas a última hora de la mañana.
—Imposible, necesito situar a la joven en el vehículo y necesito confirmarlo esta tarde.
—No te lo puedo garantizar. Se han encontrado cabellos y muestras varias dentro del vehículo, también diversas huellas. Las cotejaremos con las de la joven en primer lugar. Intentaré darte los resultados lo antes posible.
—Gracias. Y perdona las prisas.
—Lo entiendo. Tomad. —Les entregó una carpeta—. El informe preliminar. Sólo consta el resultado del examen del piloto trasero.
—Te invitamos a comer —dijo mirando el reloj Arturo.
—Os lo agradezco, pero no puedo. Pero os tomo la palabra y otro día quedamos.
—Hecho —contestó Arturo.
Se despidieron y fueron a recoger su coche. Pasaron por una cafetería y compraron dos bocadillos y dos cervezas. Comerían sobre la marcha en comisaría. Cuando se abrieron las puertas del ascensor en la planta donde tenían lo que llamaban sus despachos, el Comisario se disponía a salir.
—Decidme cosas —les preguntó.
—Léelo. —Le dieron el informe.
Se trataba de un informe de tres folios acompañado de varias fotos que mostraban diferentes tomas del piloto y como encajaba.
—Este informe nos dice que de forma irrefutable, el trocito de piloto encontrado en el escenario del crimen pertenece al vehículo del sospechoso —las palabras las pronunciaba como si se estuviese hablando para sí mismo—. Además, nos declara que nadie ha utilizado su coche.
—Efectivamente. También declara no conocerla, pero ella le llamó a su móvil en una ocasión —Vicente repitió e insistió en lo que todos ya sabían.
—¿Qué más nos ha dicho su coche?
—En el laboratorio intentarán decirnos algo esta tarde. El lunes tendremos el informe completo.
—Voy a reunirme con el fiscal. De momento, el detenido permanece en los calabozos. Solicitaré una orden de registro para su vivienda y su despacho. Las tendréis después de comer para que podáis realizarlos esta tarde. Esperaremos a los resultados de dichos registros y esta tarde decidimos.
—¿Crees que la fiscalía le meterá mano? —preguntó Vicente.
—La fiscalía hará lo que tenga que hacer. De momento, lo que tenemos son pruebas circunstanciales. El fiscal necesitará algo más para procesarle, está recibiendo presiones.
—Me lo imagino.
—El detenido está metido en política. Por lo tanto, intenta ser lo más discreto posible.
—Por mi parte, sin problema. Pero cuando lleguemos esta tarde a su piso o al despacho, la discreción se irá al carajo.
—Lo sé, pero si preguntan, vosotros mutis. Y respecto a las presiones, yo soy vuestro cortafuegos aquí dentro. Por lo tanto, de momento no tienen que afectaros. Pero tenéis que comprender que cada uno se cubre las espaldas como puede.
—Lo sabemos —respondió Arturo.
—La fiscalía necesitará pruebas más consistentes. Hemos situado el vehículo en el lugar del suceso, el día de los hechos y tenemos la llamada que los relaciona. Ahora nuestro trabajo consiste en situar a la joven dentro del coche, argumentar el móvil, localizar el teléfono desde el que se realizó la llamada al móvil de la joven esa noche, intentar localizar el arma y una foto del muy cabrón dándole el golpe, si es posible.
—Lo de la foto estaría bien —comentó con una sonrisa Vicente.
—Pues a trabajar. Esta noche, cuando terminéis, nos reunimos con el fiscal.
—Acabaremos tarde.
—Vosotros terminad. Localizadme algo de lo que os he dicho, dadme un informe rapidito pero por escrito y luego me llamáis. Quince minutos después, el fiscal y yo estaremos esperándoos en mi despacho.
—Te pasaremos las horas extras —comentó Vicente.
—Muy bien —le respondió.
—Y mi mujer me echa de menos —se lastimó Vicente, pensando lo tarde que terminarían, pero entendiendo que la urgencia del caso no permitía que la cosa se demorase más de lo necesario.
—Que se hubiese casado con un oficinista. Tu mujer estará contenta con que hagas horas extras. Tendrá más dinero y menos tiempo que soportarte.
—Vale, cuando tienes razón, la tienes. Pero, ¿y mi compañero? está soltero y tendremos que casarlo.
—Id a trabajar. Esta noche nos vemos.
—Adiós, tirano —le dijo Arturo mientras el Comisario bajaba las escaleras.
Mientras comían, en la propia mesa de trabajo, comentaron el expediente de Mónica recibido desde Comuna. Provenía de familia humilde, estudios primarios, sin ningún problema con la justicia, ni la joven ni tampoco los miembros de su familia. Según sus padres, contactó con venezolanos residentes en España. Con las buenas perspectivas de trabajo que le dieron, un día se decidió. A preguntas de los agentes confirmaron que chateaba por Internet, pero no saben con quién contactó concretamente. Mandaba mensualmente entre trescientos y cuatrocientos euros a su madre por transferencia bancaria. La joven se comunicaba con su familia siempre por teléfono. Llamaba ella, afirmaba encontrarse bien y estar trabajando, primero en un hotel y en este momento en una oficina. Una historia que se repite, una historia gris con un final más triste y trágico de lo habitual.
—Según Inmigración, entró por Barcelona. Tenemos la fecha de entrada al país, número de vuelo y la hoja de aduanas en la que exponía venir de vacaciones y visitar a unos amigos.
—Toda la información que hemos recopilado la he puesto en esta carpeta —le dijo Arturo—. De Hacienda nos informan que solo tienen constancia de una sola cuenta bancaria a nombre de Mónica, abierta unos días antes de entrar a trabajar en la hamburguesería, en la cual le ingresaban las nóminas. Desde esta fecha y mediante este banco se han realizado las transferencias a su madre. Se está comprobando cómo las enviaba anteriormente. Se supone que mediante ingresos en metálico por cualquier oficina o locutorio.
—Entró al país con visado de turista, únicamente podía estar tres meses. No sabemos dónde ha vivido, dónde ha trabajado durante este tiempo, ni cómo ha conseguido dinero para vivir y mandar a su madre. ¿De dónde sacaría la pasta? —se preguntó Vicente.
—Tiene todas la pinta de haber caído en las redes de una mafia. Conoces por Internet a una joven como tú, se gana tu confianza y un día te dice: «vente, yo te ayudo y sin problemas». Se le llena a la joven la cabeza de pajaritos y como todas las pardillas, corren a subirse a un avión. Cuando llegan, se encuentran con la desagradable sorpresa de que quien les espera es un hijo de puta. Dos palizas, la amenaza de siempre, «si acudes a la policía, mato a tu madre y, además, como eres ilegal, te meten en la cárcel». En dos días terminas en un prostíbulo con la promesa de que en tres años tendrás la libertad y la nacionalidad española.
—Tiene toda la pinta de tratarse de eso.
—Las trasladan a un club con las habitaciones en la planta de arriba, y no te enteras de su existencia a no ser que se realice una redada.
— Dime, Arturo. ¿Dice tu bola mágica cómo es posible que una joven que ha pasado ese calvario termine como una joven modosita, sirviendo hamburguesas y liada con un tío rico?
—Somos polis. Eso nos lo deja a nosotros. Mí bola es muy considerada
Cuando los inspectores, acompañados por un equipo de la policía científica llegaron al domicilio de Alberto Poncel, les estaba esperando un abogado del despacho donde trabajaba el detenido. Tras identificarse y enseñarle la preceptiva orden de registro, el abogado les abrió la puerta. Una vez dentro, el equipo de la científica, compuesto por seis agentes, se pusieron guantes y se distribuyeron por las habitaciones y comenzaron a inspeccionar la casa mientras el letrado, con cara de pocos amigos, permanecía en la entrada.
El edificio, de reciente construcción y situado frente a la Ciudad de las Ciencias, se encontraba en una inmejorable zona de la ciudad de Valencia. Los dos inspectores estaban realizando una inspección visual, intentando comprender parte de la personalidad del morador.
Vicente salió del despacho y se dirigió a la entrada, donde el abogado permanecía más tieso que un palo y serio como un muerto.
Arturo en ese momento hablaba con uno de los seis agentes; estaban peinando el salón.
—¿Hay algo que tenga usted que comentarme? —le preguntó Vicente al abogado.
—¿Han llegado al despacho?
—No.
—Mi cliente me ha comentado que dispone de una caja fuerte camuflada en el despacho. Tengo la combinación y la llave.
—Me parece correcto.
—Mi cliente quiere cooperar en toda la investigación. Pero sepa usted que nos reservamos las medidas legales de que disponemos para hacer frente a este atropello —dijo el abogado señalándolo con un dedo de forma amenazante—. Medidas que por supuesto, se están tomando.
—¿No le han dicho nunca que señalar con el dedo es de mala educación? —le espetó Vicente—. Vamos a ver qué tenemos dentro de esa caja.
—Le tengo que informar que dentro mi cliente guarda un arma de fuego y munición. Dispone de la correspondiente licencia de armas. Lo tiene todo en regla.
—Gracias por avisarme, me pongo muy nervioso con esos chismes.
Una vez en el despacho, el abogado retiró un conjunto de tomos todos unidos, sin peso alguno, que a simple vista parecían extraordinariamente reales y los dejó en el suelo. En el hueco estaba la caja fuerte. El abogado tapó con su cuerpo la visión al detective a fin de que este no pudiese ver la combinación. Luego introdujo la llave, la giró y la caja se abrió.
—Es usted un hombre muy desconfiado —le dijo con ironía.
—Solo cumplo con mi obligación.
—Tranquilo, era una broma.
El abogado se apartó para que el inspector pudiese comprobar su contenido. Vicente llamó a uno de los técnicos, este fotografió el interior y Vicente extrajo el arma. Se trataba de un revolver del treinta y ocho de cañón corto. Comprobó la numeración con la guía que se encontraba junto al arma y con la documentación de la licencia que le enseñó el abogado. Dentro se observaban varias carpetas y una cierta cantidad de dinero en metálico. También una caja de munición con veinticinco cartuchos.
—Los documentos de esas carpetas son confidenciales —le informó el abogado—. Y el dinero, una pequeña cantidad que mi cliente tiene para una emergencia.
— Está claro, comprobada la documentación del arma, la dejamos en su sitio y puede usted cerrar la caja. —En ese momento, tres de los agentes se disponían a registrar el despacho—. Dejemos trabajar a estos hombres.
El abogado volvió a situarse en la entrada. Vicente y Arturo, acompañados por el responsable del equipo de la policía científica, se dirigieron al dormitorio principal. Se llamaba Rafael Barbejo, alto, moreno, con el pelo cortado a cepillo —el mismo corte que exigía a todos los de su equipo, una medida para evitar dejar cabellos propios en los escenarios que investigaban. Sus manos eran grandes y finas, como si se dedicase a tocar un instrumento musical.
—El salón y las habitaciones, limpios como una patena. De su dormitorio se desprende que tiene más actividad sexual que todos nosotros juntos.
—No me incluyas en ese paquete —respondió Arturo—. Tú no me conoces.
—Vale, tú aparte. De momento nada de pornografía, ni artículos eróticos. Nada de nada. La cocina impoluta.
—¿Y por qué deduces que folla como un burro? —preguntó Vicente, mas por curiosidad que por interés profesional.
—Una caja de preservativos en el cajón de su mesita, tres cajas más de reserva en uno de los cajones de la cómoda. La lamparita mágica. A pesar de estar las sabanas limpias, tiene rastro de semen.
—¿Hay algún detalle que nos indique que tiene novia? Dos cepillos de dientes, ropa de mujer de repuesto...
— No —aseguró el técnico—. Las mujeres que entran en este dormitorio se marchan con lo que traían. Por supuesto, tiene varios cepillos, pero todos por estrenar. Tiene un cesto con algo de ropa sucia, pero a excepción de los calzoncillos, el resto está más limpia que la nuestra.
—¿Algún móvil o cargadores que no sirvan para los que tenemos identificados?
—De momento no. Nos falta el despacho.
—¿Huellas?
—Estamos tomándolas en todas las dependencias de la casa.
—Localicemos a la mujer de la limpieza y empecemos a descartar —comentó Arturo.
—De acuerdo. Voy con mis muchachos a terminar el despacho.
Los inspectores permanecieron en silencio mientras terminaban con el despacho. Cuando terminaron, Barbejo se acercó a ellos.
—Nada reseñable. Hemos tomado huellas y punto —les informó.
—De acuerdo. —Se dirigieron a la salida donde permanecía el abogado—. Hemos terminado. Le agradezco su paciencia.
El abogado ni siquiera contestó. Los investigadores recogieron sus equipos y empezaron a salir. Cuando todos salieron el abogado cerró la puerta; esta tenía doble cerradura. Vicente observó que el llavero en el cual estaban las dos llaves de la puerta, tenía un mando a distancia y dos llaves más pequeñas. El mando sin duda sería de la puerta del garaje. Otra podía abrir una puerta que diese acceso al propio garaje.
—Perdone, ha sido usted muy amable, pero permita que le haga una última pregunta —le dijo Vicente al abogado, quien se giró con desgana mirando su reloj—. El mando supongo que abre el portón del garaje. ¿Qué abren las otras dos llaves?
—No lo sé. Supongo que los accesos al parking.
—Vamos a comprobarlas.
—La orden de registro indicaba la vivienda. Además, se han llevado su coche. La plaza estará vacía. ¿No cree que está abusando de la confianza de mí cliente? Le recuerdo, inspector, que estamos colaborando.
—Simplemente estamos realizando nuestro trabajo. Posiblemente, como usted sabrá, la plaza del garaje estará incluida en la vivienda. Por lo tanto, vamos a bajar a verla. —Vicente imprimió determinación y lógica en sus palabras y el abogado bajó la vista—. A no ser que quiera comprobarlo y estemos aquí todo el día.
—De acuerdo —contestó el abogado.
Además de los inspectores y el abogado, bajaron Bermejo y un miembro de su equipo. Necesitaron una de las llaves para abrir la puerta que daba acceso al parking. Una vez en él, encendieron las luces. Parecía aún más grande en ese momento, con la mitad aproximadamente de las plazas ocupadas. Algunas de las plazas pegadas a las paredes contaban con una puerta, indiscutiblemente un trastero.
—Señor abogado, ¿nos dice el número de plaza de su cliente?
El abogado sacó del maletín una carpeta y tras mirar unos documentos, contestó.
—La treinta y dos.
Buscaron el número y al fondo, pegada a la pared, estaba la plaza.
—¿Y tiene trastero? —preguntó con sorna Arturo.
—Tenemos que registrarlo. ¿Puede usted comprobar si la plaza consta en el registro como parte de la vivienda? Si no es así, tendremos que pedir una orden de registro o usted tendría que firmarnos una autorización en nombre de su cliente para poder entrar. —No era la primera vez que se realizaba un registro sin la autorización legal, aunque se tratase de un mal entendido y lo encontrado, aunque fuera la prueba más convincente, esta se anulaba. Volvió a mirar los documentos.
—Sí, está inscrita como parte de la vivienda.
—No es por desconfianza pero, ¿me permite que lo lea? —puntualizó Arturo.
El abogado le enseñó la escritura. Arturo la leyó y mirando a Vicente asintió con la cabeza.
—Correcto —dijo Vicente—. Pruebe usted la última llave, a ver si tenemos suerte.
El abogado introdujo la llave y abrió la puerta, buscó el interruptor y encendió la luz. El trastero tenía unos tres metros de profundidad y dos de anchura aproximadamente, con estanterías en todas sus paredes aprovechando de forma práctica el espacio. No era el clásico trastero ocupado por una familia, dónde se amontonan miles de trastos. En este, todo se encontraba en cajas, bien organizadas dentro de los estantes, algunas con letras indicando lo que guardaban; nada en el suelo, ni fuera de lugar. Se encontraba muy bien iluminado por dos tubos fluorescentes.
—Bermejo, todo tuyo. —Bermejo entró, comprobó que dentro no tenía cobertura, salió del trastero y las rayitas se encendieron indicándole que volvía a tener el teléfono operativo. Marcó el número de uno de los de su equipo que esperaba arriba y le dio instrucciones de que bajaran al sótano, la puerta de acceso la habían dejado abierta. Al momento aparecieron tres agentes de Bermejo.
Los inspectores y el abogado se retiraron. Bermejo empezó por fotografiar el trastero; sus hombres empezaron de forma meticulosa a sacar cajas a la propia plaza de aparcamiento vacía donde tenían más espacio. Una a una fueron inspeccionándolas y fotografiando lo que sacaban. Una de ellas estaba abierta, sin precinto como se encontraban la mayoría; sacaron un tubo. Cuando se disponían a sacar otro idéntico al primero, intervino Vicente.
—Un momento chicos —todos pararon y lo miraron. Vicente se puso guantes como los del resto, se acercó y lo tomó, lo miró detenidamente y sintió el golpe de adrenalina que tan bien conocía, esa respuesta de su organismo cuando algo crucial sucedía. Mediría unos sesenta centímetros de longitud, con una especie de rosca en sus extremos; no era macizo, pero pesaba lo suyo. Tenía dos rayas longitudinales en toda su extensión, paralelas, una especie de decoración—. ¿Cuantos tubos hay dentro de la caja?
—Seis —contó el agente que estaba inspeccionando esa caja.
—¿A qué cojones pertenecen? —preguntó Vicente—. Llevan una rosca. ¿Para qué sirven?
El agente sacó los seis, después dos maderas envueltas en plástico de burbujas. Abrió el plástico y las desenvolvió mientras otro agente documentaba fotográficamente la operación. Todos permanecían en silencio, atentos a las órdenes de Vicente, intuyendo la importancia de la posible prueba.
—Se unen de dos en dos enroscándose por ambos extremos y unidas a estas dos piezas de madera forman las tres patas de un mueblecito. Yo diría que es una rinconera. La parte de arriba del mueble será esta, es de nácar.
—Documenta bien esos tubos, nos los llevamos al laboratorio. Quiero un análisis en profundidad de ellos, alguno podría ser el arma homicida. —Recordaba la explicación del forense sobre las marcas que presentaba la joven y podían coincidir con las que se apreciaban en estos.
Los metieron en bolsas de prueba, uno a uno.
—Vicente —le llamó desde dentro Bermejo—. Aquí tenemos una cajita con un teléfono móvil y un cargador. El teléfono esta encendido con la batería casi agotada.
—No lo toques, por favor. —«No era posible que tuviesen tanta suerte», se dijo Vicente a sí mismo. Sacó su libreta, buscó un número que tenía anotado mientras Arturo hacia lo mismo.
—Seis, siete, ocho... —Vicente pronunció en voz alta otros tres números más.
—Cero, ocho, tres —finalizó Arturo mientras Vicente los marcaba.
Y el teléfono que acababan de encontrar guardado en el trastero de Alberto Poncel Parraga sonó.
Cuando salían del garaje, Vicente recibió una llamada de los agentes que estaban registrando el despacho.
—Decidme —contestó.
—No hemos encontrado nada reseñable. Se han recogido muestras pero poca cosa. Ha estado presente en todo momento un abogado, y nos ha abierto la caja fuerte. Se ha requisado su agenda, como dijiste.
—¿Has preguntado a la secretaria?
—Sí, tenías razón. Tiene otra agenda idéntica a la del jefe. Lo controla como una esposa celosa. También nos la hemos traído.
—De acuerdo, era lo previsto. Te veo en comisaría.
—¿Qué tal les ha ido? —preguntó Arturo.
—Bien —contestó Vicente.
Cuando los inspectores terminaron el informe sobre el registro de la vivienda de Alberto Poncel, los agentes que habían realizado el registro sobre el despacho les entregaron el suyo y un sobre.
—¿Qué hay en el sobre? —les preguntó.
—Las agendas. Como te he comentado por teléfono, nada importante. En un cajón guardaba un teléfono móvil de prepago. Comprobamos su número y coincide con el segundo que te comentó de que disponía.
—Vale, gracias.
Cuando Vicente y Arturo terminaban de leer el informe sobre el registro del despacho, volvió a sonar el móvil de Vicente. Miró la pantalla, se trataba de la llamada que esperaba.
—Dime Gregorio.
—Hoy ha sido un día muy largo... —Eran casi las nueve—. Pero productivo.
—Eso está bien. ¿Qué puedes decirme?
—Hay muestras recogidas dentro del vehículo, tanto de ADN cómo huellas que pertenecen sin ninguna duda a la joven fallecida. Las dos muestras capilares que encontramos sobre el cadáver de la joven coinciden con el ADN del sospechoso.
—No puedes hacerte una idea de la importancia de conocer esos datos en estos momentos —contestó Vicente—. ¿Cuándo tendré el informe redactado?
—No hemos terminado de procesar todo lo recogido dentro del vehículo. He dado prioridad a pruebas concretas y el resultado es el que te he dicho. Posiblemente terminemos el lunes, dispondremos de los resultados el martes por la mañana y tú tendrás el informe completo el miércoles a primera hora en tu despacho.
—¿Pero podemos situar a la joven dentro del vehículo? —quiso ratificar el inspector.
—Las muestras lo confirman sin ninguna duda.
—¿Y podemos confirmar el ADN del sospechoso en el cuerpo de la víctima?
—Sí.
—En el registro de su domicilio, hemos encontrado en el garaje unos tubos metálicos. Podrían tratarse del arma utilizada.
—Los analizaremos detenidamente.
—Muchas gracias, Gregorio. —Y cortaron la comunicación.
—Por lo que he escuchado, ¿tenemos pruebas de la relación entre ambos? —preguntó Arturo.
—Efectivamente —contestó Vicente con una sonrisa en los labios—. Muestras de ADN y huellas.
—Lo tenemos pillado.
Vicente marcó la extensión del Comisario.
—Dime —contestó inmediatamente.
—Cuando quieras nos vemos.
—Venid a mi despacho.
Les esperaba junto a Córdoba y el fiscal. Tras los saludos pertinentes todos se sentaron alrededor de una mesa redonda de trabajo que ocupaba prácticamente todo el despacho del capitán.
—¿Qué tenemos? —preguntó inmediatamente. Zafra lo conocía muy bien. Sus preguntas siempre eran directas, como si te golpease con un puño. Por ese motivo, no era de extrañar que a los novatos les resultase su actitud un tanto intimidatoria. También tenía algo que ver el metro noventa y dos de estatura, su fuerte constitución, sus facciones duras y el pelo canoso, rapado tipo militar. Se llamaba Galiano Chiva, e independientemente de esa actitud tosca y arrolladora, los que llevaban mucho tiempo trabajando bajo su mando sabían que se trataba de un hombre inteligente, meticuloso y perspicaz. Escuchaba a sus inspectores, creía en la investigación concienzuda y minuciosa, valoraba la iniciativa profesional, siempre que esta fuese con una carga de sentido común, frase que solía repetir con asiduidad, y defendía a sus agentes con todas sus armas. De igual forma castigaba las irresponsabilidades.
Los inspectores sacaron varios documentos y los organizaron en la mesa.
—No quiero extenderme más de lo necesario. De algunas de las cosas que vamos a comentarles ya tienen conocimiento ustedes, sobre todo el Comisario. Pero creo que es importante que realicemos un esbozo general de lo ocurrido y de lo que tenemos —inició la reunión Vicente
—Me parece más que conveniente que empecemos por el principio— dijo el fiscal.
—La joven encontrada el martes por la mañana, asesinada junto a la entrada trasera del Cementerio Municipal de Valencia, se llamaba Mónica Ortega Valdés. Veintiséis años, nacida en Comunas, Venezuela. Entró en España procedente de Caracas en vuelo regular el día dos de noviembre de 2006, con visado de turista. —El Comisario y Córdoba conocían los datos que resumía Vicente; en cambio el fiscal tomaba sus propias notas, independientemente de que los datos ya estuviesen en los informes que les estaba pasando Vicente—. No tenemos constancia de dónde trabajó, ni de dónde vivió durante los primeros veinte meses de su estancia en España. Después de ese periodo de tiempo empezó a trabajar en una hamburguesería aquí en Valencia con contrato temporal, abrió una cuenta bancaria donde le ingresaban la nómina y alquiló una habitación en un piso que compartía con otras dos jóvenes. Por lo que hemos hablado con compañeras de trabajo, las jóvenes que vivían con ella y la relación de llamadas de su número de móvil, deducimos que no tenía una vida muy promiscua. Las compañeras del piso dicen que no se trataba de un problema de timidez, simplemente que no salía. En alguna ocasión solían ir las tres a cenar, pero no era lo habitual. A excepción de cuando recibía una misteriosa llamada, que en ese caso se le iluminaba la cara, se arreglaba y salía.
—¿Saben sus compañeras de quién se trata? —preguntó el fiscal.
—No. Sólo saben que era un hombre.
—¿No podrán identificar las compañeras a ese hombre? —insistió.
—No lo vieron nunca. La joven no guarda ninguna fotografía de él en su habitación. Tampoco hemos encontrado ningún documento de la joven en el registro, ni hemos localizado su móvil. Cuando encontramos a la víctima, esta iba indocumentada. Toda la información de que disponemos ha sido extraída por la documentación que aportó en su trabajo. Hemos solicitado huellas dactilares a Comunas para su total identificación. Hemos trabajado sobre el listado de todas las llamadas tanto enviadas cómo recibidas al número de teléfono que nos facilitaron en el trabajo y sus compañeras de piso. Su móvil empezó a estar operativo en la misma fecha que comenzó a trabajar. En la investigación se han descartado todos los números con los que se comunicó por ser de momento irrelevantes, menos dos números. Se trata de dos móviles de prepago. A uno de ellos la joven únicamente realizó una corta llamada, y jamás la llamaron desde ese número. Sobre el otro, consta un intercambio de llamadas periódicas; concretamente desde este móvil se efectuó una llamada la noche que la mataron. La llamada se hizo sobre las veintitrés horas. En ese momento la joven se encontraba con las compañeras de piso; estas atestiguan que por la cara de Mónica, se trataba de ese hombre. Les explicaron que dicho teléfono pertenecía a un taxista, el cual atestiguó que lo había perdido y que ellos le creyeron.
—Permita una pregunta, inspector. ¿No tenemos ningún dato sobre la chica en todo ese tiempo, desde que entró en España hasta que se puso a trabajar?
—De momento no existe constancia en ningún ministerio, no abrió ninguna cuenta bancaria, nada de nada —respondió Vicente—. Iniciamos la investigación pensando que probablemente el novio sería un hombre casado y que por ese motivo preserva su identidad con tanto celo. Estábamos convencidos de que quien la llamó esa noche, podría ser el mismo que la mató.
Vicente les pasó copias de los informes sobre lo que había expuesto hasta el momento. Abrió una nueva carpeta y extrajo nueva documentación mientras en la reunión todos permanecían en silencio.
—En estos informes se resumen con claridad los datos que aporta esta investigación, muchos de los cuales ustedes ya conocen. Sobre el escenario del crimen, conclusiones del médico forense y los resultados de los técnicos. También constan de forma concluyente los informes sobre el óptico encontrado en el lugar del crimen y que sitúan al coche del señor Alberto Poncel en el lugar. Con esa información, comprenderán que no podíamos arriesgarnos a soltarle sin antes, registrar su vivienda.
—¿Quién decidió dejarlo detenido?
—Nosotros —contestó Arturo, que permanecía en silencio mientras Vicente exponía los resultados de la investigación y dejando claro que asumía las responsabilidades de la detención.
—En el registro de la vivienda —continuó Vicente— realizado esta misma tarde, además de recoger las muestras que han creído pertinentes los peritos, se ha localizado en el trastero que la vivienda posee en el garaje el teléfono de prepago cuyo número coincide con el que nos faltaba identificar en relación a los números del listado de la víctima. El detenido no nos había informado de su existencia, además de seis barras de hierro cromado que son las patas de un mueble y que casualmente tienen un adorno con unas ranuras longitudinales.
—¿Cree usted, Sr. Zafra, que una de esas barras podría ser del arma homicida?
—Yo, señor fiscal, hace años que deje de creer. Esperaremos los resultados de los análisis pertinentes, pero mi primera impresión es que sí podría ser. Por otra parte, el teléfono encontrado, y que repito, trató de ocultar, confirma una relación continua entre Mónica Ortega y Alberto Poncel.
—Eso está claro —dictaminó el capitán—. ¿Qué más tenemos?
—Hace unos minutos, el laboratorio forense me ha confirmado por teléfono que hay muestras de ADN y huellas de la víctima dentro del vehículo. Y la otra muestra recogida en el escenario, concretamente en la ropa de la víctima, eran dos cabellos cuyo ADN coincide con el del detenido
—Resumiendo, tenemos confirmado que el vehículo ha estado en el lugar del suceso; que a pesar de negar él cualquier tipo de relación con la joven, inclusive negando el simple hecho de conocerla, se corrobora que la joven ha estado dentro del vehículo y hay restos de ADN del detenido en la ropa de la víctima; además, las llamadas de teléfono demuestran que existía una relación entre ambos —concluyó el fiscal.
—Así es —corroboró Vicente.
—¿Qué sabemos de su coartada?
—Cenó con unos clientes, se despidió de éstos sobre las once. Ese dato se ha comprobado. También afirma que recogió el coche y se fue directo a su casa, pero no hay testigos que lo confirmen. Y Mónica Ortega recibió una llamada desde el móvil encontrado en el trastero, unos minutos después de las once.
—Esperaremos los resultados forenses, sobre todo para ver qué nos dicen de esas barras —terminaba el fiscal—. Pero con lo que tenemos es suficiente para ponerlo a disposición judicial.
—De acuerdo —dijeron al unísono ambos inspectores.
—Les pido por favor que tengan en cuenta que esta persona es un hombre relevante en Valencia; por lo tanto, les rogaría la máxima discreción en esta investigación. Los comunicados que puedan realizarse se efectuarán a través del departamento de prensa de jefatura. Y extremen los procedimientos y protocolos de trabajo.
—¿Lo tienen claro? —gruñó el Comisario.
—Totalmente claro —respondió Arturo, mientras Vicente asentía con la cabeza.
Se dio por finalizada la reunión. Todos se levantaron y se despidieron. Cuando el fiscal se disponía a salir, se giró.
—Otra cosa, señores inspectores. Sepan que el Sr. Berbel, detenido por ustedes el martes, les ha presentado una denuncia por brutalidad y agresión al realizar la detención.
—¡Alias el Montaña nos ha denunciado! —exclamó Arturo—. ¡Será cabrón…!
—Sí, pero no se preocupen. Hemos visto la detención que se registró íntegramente por las cámaras de la estación y puedo asegurarles que se desestimará. Les felicito a ambos, fue una detención ejemplar.
—Gracias —contestaron los dos inspectores; pero Vicente puntualizó—. No, si al final terminaremos siendo famosos.
—Eso se lo puedo asegurar. ¿Puedo hacerte una pregunta Vicente? —El fiscal tenía fama de ser una persona sumamente seria, pero en esta ocasión dejo de ser el fiscal y pasó a ser Raimundo Ruiz, con más de veinte años de trabajo vinculado a Vicente Zafra—. ¿De dónde cojones sacaste esa piojosa maleta?
—Soy un profesional y dispongo de múltiples recursos —contestó Vicente, mientras el fiscal soltaba una inusual y estridente carcajada.
Vicente Zafra se encontraba sentado cómodamente en su sillón, disfrutando de una de sus pasiones: la lectura. Era domingo por la tarde. Sonó el móvil.
Todavía resonaban en sus oídos, en su mente, el estruendoso cañonazo que el capitán Desfosseux dispara contra las tropas Españolas asediadas en Cádiz. Cerró el libro y contestó a la llamada.
—¿Dígame?
—¿Vicente Zafra?
— Efectivamente, así me llaman. ¿Con quién hablo?
—Soy Francisco del Monte. Perdona que te moleste, pero tengo cierta información que te puede interesar.
Del Monte era inspector de otro departamento diferente a Vicente.
—No te preocupes. ¿De qué se trata?
—Estoy de guardia este fin de semana y me he enterado de que el viernes detuviste a Alberto Poncel Parraga, con cargos por asesinato.
—Así es.
—Pues te interesara saber qué hace unos dos años aproximadamente, una joven, creo recordar que portorriqueña puso una denuncia contra él por agresión e intento de violación.
—No he visto que tuviese ningún tipo de antecedente y fue lo primero que solicite a central. —Algo completamente habitual, tampoco observaron ningún dato en su pasado al rastrearlo otra vez en comisaría.
—Lo sé. La joven retiró la denuncia a la semana más o menos de ponerla. Se marchó a su país. Orts y yo la tramitamos.
—¿Sabes por qué la retiró?
—Fue todo muy precipitado. La joven estaba asustada. Creo que intervino el poderoso padre del denunciado o alguien en su nombre, no lo supimos con exactitud. En su situación, pudieron ser muy convincentes con la joven. Además, estoy seguro de que le soltaron pasta para que la retirara y se marchase. Luego el padre se ocupó de mover todos los hilos posibles para que desaparecieran todo tipo de antecedentes. Que yo sepa, no hay constancia de ese hecho en ningún sitio. El expediente desapareció.
—Comprendo. Aunque es bastante irregular.
—Lo sé. Pero ya sabes cómo funcionan estas cosas.
—¿Dices que ocurrió hace unos dos años?
—Aproximadamente. Puso la denuncia en la comisaría del Marítimo.
—¿Qué credibilidad le disteis?
—No presentaba los rasgos clásicos de una denuncia falsa. La joven se personó en comisaría por la mañana, doce horas después del suceso. En un primer momento solicitaba información de los tramites que se debían seguir para presentar una denuncia por esos delitos, pero alegó que le había sucedido a su hermana.
—La misma excusa de siempre. —Es común en estas situaciones, cuando se requiere información por casos de maltrato familiar, poner la excusa de que la persona afectada es un familiar.
—Efectivamente. Cuando el agente que le estaba informando lo detectó, se puso inmediatamente en contacto con nosotros y le enviamos a la inspectora Clara Fornes. ¿La conoces?
—Sí, la conozco.
—Cuando Clara habló con ella, la chica se desmoronó. Dijo lo que le había ocurrido y puso la denuncia, más que nada por temor a que volviera a ocurrir.
—¿Qué relación tenía con Alberto Poncel?
—Ella trabajaba en una cafetería frente al gabinete donde él ejercía. Una mañana él le dijo de salir y quedaron para cenar, luego fueron a tomar una copa y la cosa se caldeó, pero ella se negó a ir a su casa y continuar con el juego. Aún así, él paró en un solar, la golpeo e intentó violarla. En el forcejeo ella consiguió salir, corrió hacia la carretera y paró un taxi. Hablamos con el taxista, confirmó la declaración de la joven y comentó que además de faltarle un zapato, no paró de llorar en todo el trayecto.
—¿No buscaría sencillamente sacarle pasta?
—Lo normal cuando el motivo es sacar pasta al chico rico es ir acompañada de un buen informe del hospital, un abogado y llorando como una magdalena. En este caso concreto, fue Clara la que le insistió en que denunciase. Una vez puso la denuncia, la llevamos al médico forense.
—¿Qué dijo el médico?
—Presentaba lesiones leves en cara, cuello, brazos y en la pierna izquierda. También confirmó que dichas lesiones se habían producido en un espacio de tiempo de entre doce y veinticuatro horas.
— Llegasteis a hablar con él?
—Sí. Reconoció que, efectivamente,habían cenado juntos, que tomaron una copa y después la dejó en Blasco Ibáñez. Justo cuando iniciábamos los trámites judiciales, ella retiró la denuncia y todo se paralizó.
—Gracias por la información. Si te parece, esta semana te llamo, tomamos un café y hablamos.
—Claro, lo que necesites.
—Dame tu número de teléfono.
—Tomate nota.
Vicente anotó el número y se despidieron. Recostó la cabeza en el mullido sillón. Cerró el libro, había perdido la concentración necesaria para poder disfrutar de la lectura.
Hacía mucho tiempo que había dejado de preguntarse qué ocurría en la mente de personas aparentemente normales, para cometer actos tan execrables, qué engranaje se rompía para desencadenar acciones tan despreciables. Desde lejos, con la visión del suceso sentado en el sofá y viéndolo por televisión en el telediario, tenemos la sensación de que hay algo irreal y lejano en la noticia. Escuchamos al vecino que comenta: «se trataba de un joven tranquilo y educado, llevaba todas las mañanas a los niños al colegio y parecía adorable. Pero esta mañana ha estrangulado a su mujer tras una discusión y luego ha tirado a los niños por la ventana». Tenemos la sensación que es parte de una película, pero cuando eres policía y tienes que cubrir con la manta a los niños desmembrados en la acera, tu visión del mundo es otra realidad, una realidad que no puedes contar. Te la tienes que tragar.
Alberto Poncel era un hombre joven, bien situado, sin problemas económicos, con un futuro prometedor y con un físico aceptable. No tendría problemas para relacionarse con mujeres. Pero Vicente hacía tiempo que había dejado de preguntarse los motivos por los que se cometen estos actos. No era menos cierto que Vicente Zafra tenía la obligación de buscar, como una pieza más de ese rompecabezas indescifrable y cruel, el móvil de todo crimen.
En muchas ocasiones, localizar el motivo conduce al culpable. Pero cuando el móvil es solo la excusa, nada tiene sentido. Por eso no dejaba de preguntarse: «¿qué le mueve a usted a matar, Sr. Poncel?».
El lunes, a media mañana, fueron llegando los informes sobre los resultados de todas las pruebas forenses que se habían realizado en el transcurso de la investigación. Todas ratificaban las pruebas aportadas la semana anterior.
Confirmaban muestras de ADN y huellas dactilares de Mónica Ortega, no sólo de dentro del vehículo, sino también del apartamento de Alberto Poncel. En unos zapatos encontrados en el registro de su vivienda se hallaron muestras de tierra con composición química idéntica a la analizada en el lugar del crimen. Pero lo que más ansiaban recibir los inspectores, eran los relativos a los seis tubos metálicos encontrados en el trastero. Los informes indicaban que en un primer examen les llamó la atención que uno de los seis presentaba una limpieza extraordinaria respecto a los cinco restantes. Estos cinco tenían el polvo propio de estar guardados durante un tiempo en el trastero, a pesar de estar dentro de una bolsa. Pero en uno de ellos se había realizado una limpieza concienzuda, tanto en su exterior, como en su interior. No obstante, en la rosca interior se había hallado restos de sangre. Fue necesario un meticuloso proceso de extracción para conseguir una pequeña muestra de ADN. Al compararla con la de la joven asesinada, esta dio positivo. Esa prueba, más las marcas dejadas sobre la piel, confirmaba sin ninguna duda que se trataba del arma utilizada en el crimen.
Tras leerlos detenidamente, los inspectores se dirigieron al despacho de su superior. Como el viernes anterior, dentro les esperaba él, Córdoba y el fiscal. Tras examinar todos los informes se centraron en el que más interés despertaba, el relativo al arma homicida. Después, Vicente les relató la conversación mantenida el domingo con Francisco del Monte. El Comisario puso el grito en el cielo y prometió que esa misma tarde contaría con toda la documentación relativa a esa denuncia. Era impensable que hubiera desaparecido por muchas presiones e influencias que hubiera ejercido el padre. Eso supondría que el detenido era reincidente. El fiscal comunicó que presentaría los cargos por asesinato esa misma tarde.
El sábado, dos inspectores habían tomado declaración al detenido. Negó todos los hechos y también ratificó no conocer a la joven. En ese primer interrogatorio el detenido estuvo acompañado por su abogado y, a excepción de esas negativas, no contestó a ninguna otra pregunta.
No obstante, Vicente y Arturo quedaron con el Comisario en realizar otro interrogatorio. Llamaron a su abogado y a los treinta minutos este se presentó en comisaría. Cuando los inspectores entraron en el cuarto de interrogatorios, los esperaba demacrado, con barba de dos días, la misma ropa que cuando lo detuvieron el viernes y recibiendo instrucciones de su abogado en susurros.
—Buenos días —saludaron los inspectores. Se sentaron frente al detenido y su abogado. Poncel tenía la mirada perdida —. ¿Cómo se encuentra? —preguntó Vicente.
—Está usted muy irónico, Sr. Inspector —le respondió el detenido sin levantar la mirada.
—Perdone, no era mi intención parecerlo. ¿Quiere un café?
—No.
—Mi defendido ya hizo la correspondiente declaración el sábado, señores. Hasta que no se presenten los cargos no realizaremos ninguna otra declaración y mucho menos contestará a ninguna pregunta. Y sepan, señores inspectores, que mi defendido ha permanecido todo el fin de semana detenido por su inoperancia. Espero que los cargos tengan alguna consistencia porque de no ser así, los vamos a denunciar. Utilizaré toda la fuerza de la ley para que ustedes no vuelvan a abusar de su autoridad. ¿Me han entendido?
—Le hemos entendido y le comprendemos. Necesitamos hacerle sólo dos preguntas.
—Creo que no me he explicado con la suficiente claridad. —Poncel puso una mano sobre el brazo de su abogado y este asintió con la cabeza—. No creo que sea lo más conveniente —le aconsejó.
El detenido movió la cabeza afirmativamente. Su abogado levantó los hombros en un acto de impotencia y con las manos le indicó al inspector que preguntase. Vicente le escrutó con la mirada y decidió disparar con artillería pesada. De todo lo que les revelase, el abogado tendría constancia esa misma tarde cuando se presentaran los cargos.
—¿Es suyo esté móvil? —Dentro de una bolsa transparente se encontraba el móvil encontrado en el trastero.
—No —contestó, tras mirarlo detenidamente sin llegar a tocarlo.
—Niega categóricamente conocer a esta joven y haber mantenido una relación personal con ella. —Depositó sobre la mesa las dos fotos que disponían de la víctima.
—Sí, lo niego por enésima vez y no me cansaré de repetirlo.
El abogado iba a inmiscuirse en la declaración cuando Vicente empezó a relatar los hechos para sí mismo, como si estuviese repasando en voz alta los resultados de la investigación, sin mirar al detenido, ni esperar contestación por su parte.
—Está confirmado que el vehículo, marca BMW, propiedad del Sr. Poncel estuvo en el escenario del crimen. Tenemos confirmadas huellas y ADN de la joven asesinada, tanto dentro de dicho vehículo, como en el interior de su vivienda. También se encontró sobre la víctima, en el escenario del brutal crimen, restos de ADN de Alberto Poncel. Este móvil fue encontrado en el trastero que se encuentra junto a la plaza del aparcamiento de su propiedad. En él consta una continua relación de llamadas entre este teléfono y el de la joven asesinada. El arma homicida, un tubo de acero, estaba dentro del trastero antes mencionado. Las cerraduras de la vivienda y de este trastero no presentan indicios de haber sido forzadas ni manipuladas en modo alguno. —Dejó de hablar, levantó la mirada y sin pronunciar palabra, utilizando únicamente la comunicación visual, le inquirió a que negara lo que los hechos demostraban.
—No contestes —se apresuró a pronunciar el abogado.
—No puede ser —acertó a balbucear el detenido —. Ese móvil no es mío, todo eso que dice es mentira.
—Te repito que no contestes. —El abogado se levantó en un intento desesperado por controlar la situación—. Mi defendido no tiene nada más que decirles. Salgan inmediatamente.
—Son las pruebas quiénes le acusan, no es nada personal, créanme.
El detenido se puso en pie. Iba a explotar, estaba descontrolado. Los inspectores conocían lo crucial de ese momento. Permanecieron en silencio esperando que, desbordado por la situación, con la mirada ida, se desmoronase. El abogado intervino. El momento era crítico para su defendido, conocía las argucias de los comisarios. Se interpuso entre los inspectores y su defendido.
—Cállate —le gritó—. Salgan inmediatamente o los acuso de acoso e intimidación. Déjennos solos.
Los inspectores se levantaron. Alberto se tapaba el rostro con ambas manos y empezaba a llorar desconsoladamente. Justo cuando ambos agentes salían, se escuchó como el detenido repetía: «Soy inocente».
Por la tarde se presentaron los cargos. El juez dictaminó inmediatamente prisión provisional sin fianza. Su abogado recibió la documentación relacionada con la investigación. A las seis treinta, los inspectores se disponían a regresar a su casa cuando recibieron una llamada. Contestó Arturo.
—Inspector Broseta, ¿dígame?
—Buenas tardes. ¿Podría hablar con el inspector Vicente Zafra? —Arturo le pasó el teléfono a Zafra.
—Buenas tardes —repitió quién llamaba—. ¿El inspector Vicente Zafra?
—Soy yo. ¿Con quién hablo?
—Perdone que le moleste tan tarde. Soy Jaime Poncel Peña, padre de Alberto. Soy consciente de lo irregular de contactar directamente con ustedes, pero necesito hablar con ustedes. Es muy importante.
—No hay nada de irregular que usted hable con nosotros. Además, las dependencias policiales están abiertas al público. —Vicente dejaba constancia de que cualquier contacto entre ambos se enmarcaría dentro de los limites estrictamente profesionales. Si deseaba comunicar algo tendría que ser a ambos inspectores, descartando implicaciones a título personal. Recordaba lo que le comunicó el inspector Francisco del Monte sobre el posible chanchullo con la denuncia de la joven hacía dos años.
—¿Se encuentran en la jefatura de Fernando el Católico?
—Efectivamente.
—¿Tienen algún inconveniente que nos reunamos dentro de un rato?
—Estábamos terminando —contestó Vicente mirando el reloj.
—Será un momento. Puedo estar ahí en diez minutos —insistió el padre del detenido.
—De acuerdo. Le esperamos. Viene el padre de Alberto Poncel. Quiere hablar con nosotros —le dijo a Arturo después de colgar, que por cierto lo miraba con expresión de enojo.
—No hay forma de terminar ningún día pronto. ¿Crees que tardaremos mucho? —preguntó—. He quedado con la joven de la que te hable para cenar.
— No tengo ni idea de lo que querrá el buen hombre. Prepara la grabadora y hagámoslo de manera oficial.
A los diez minutos exactos llamaron de la entrada. Jaime Poncel preguntaba por ellos. Dieron su consentimiento y Arturo se acercó a los ascensores a su encuentro. Tras las presentaciones, Vicente examinó detenidamente al hombre que se encontraba junto a Arturo. Tendría sobre sesenta y cinco años, vestía con un traje oscuro, camisa blanca y corbata a rayas, delgado. Mediría un metro setenta, pero se movía erguido y parecía ser más alto. De facciones duras e impasibles, sería un buen negociador o jugador de póquer. Pelo canoso, transmitía autoridad, dominio, tanto de sí mismo como de cuanto lo rodea. «Tenía que ser un buen manipulador», fue lo último que pensó Zafra de su rápido análisis.
—Siéntese, por favor —le indicó Vicente señalando la única silla que se encontraba en el espacio entre las dos mesas. Arturo sacó su propia silla y se sentó junto a Vicente—. Usted dirá.
—En primer lugar, quiero que sepan que estoy aquí en calidad de padre del detenido, con preocupación y angustia, como ustedes comprenderán.
Los inspectores se limitaron a asentir con la cabeza y el otro continuó.
—Tampoco quiero que interpreten mal mis palabras. No pretendo interferir en sus investigaciones, ni abusar de su comprensión. —Miraba sobre todo a Vicente. Si éste había realizado una rápida evaluación del Sr. Poncel al inicio de la entrevista, ahora quienes eran escrutados eran los inspectores.
—¿Le importa si grabamos nuestra conversación? —preguntó Arturo—. Protocolos de trabajo.
Este miró la grabadora un instante.
—En absoluto —contestó con rapidez.
—Díganos qué desea —preguntó Vicente.
Volvió a mirarlos. Se observó un imperceptible cambio en su actitud; miró al suelo y sus hombros parecieron perder la tensión. Su rostro también sufrió una pequeña transformación, como si en cuestión de segundos cumpliese diez años de golpe. Cuando habló, su voz seguía siendo serena pero había perdido ese matiz de autoritarismo. Se apreciaba el profundo autocontrol que poseía. Metió la mano dentro del bolsillo interior de su chaqueta y sacó varias fotos. Una de ellas la dejo encima de la mesa, frente a los inspectores. Se veía a un joven de pelo moreno, bien parecido, con el rostro tostado por el sol, una media sonrisa y unos ojos claros y vivos.
—Los ojos tan claros son de su madre. Se llamaba Jorge, era mi hijo. En 2001, después de visitar a un cliente en un polígono industrial, cuando cruzaba la calle para recoger su coche fue mortalmente atropellado.
—Lo sentimos —contestó Zafra—. Pero no comprendo la relación con lo que nos ocupa.
El padre, con una serenidad pasmosa, situó otra fotografía juntó a la anterior, de cara a los inspectores.
—Ismael, mi segundo hijo. Falleció en 2005. Regresaba a casa después de dejar a su novia. Lo atracaron. Por lo menos eso dice el atestado. Recibió dos tiros, uno de ellos le atravesó el corazón.
—¿Qué pretende decirnos concretamente? —preguntó Vicente. Era improbable que recurriese a despertar en los inspectores sentimientos de pena hacia él como padre que ha perdido trágicamente dos hijos. Estaba algo desconcertado por el derrotero de la conversación, pero en cambio, había despertado su curiosidad.
—Hace treinta y cinco años, junto con un socio, me dedicaba a la especulación con activos financieros. Teníamos contactos con personas clave en el mundo de la banca, Hacienda y ámbitos judiciales. Comprábamos lo más importante en el negocio especulativo, información. Por supuesto, todo legal. Pero si tengo que sincerarme con ustedes, les diré que rayábamos la ilegalidad, y por supuesto, algunos eran inmorales. Me volví un ser con escasos escrúpulos.
—Y a resultas de estar involucrado en ese tipo de negocios, usted piensa que puede haber gente resentida —afirmó Vicente, que por fin descubría el sentido del rumbo que pretendía marcar.
—Sí.
—Póngame un ejemplo de esos negocios tan turbios.
—Su empresa está pasando un mal momento, tiene pedidos, pero necesita liquidez para afrontarlos. Acude a los bancos y estos solicitan información sobre su situación. Usted no lo sabe, pero las naves adosadas a la suya están compradas para la construcción de fincas, compradas de forma muy discreta, para no encarecer el suelo. Nosotros suministramos información negativa sobre su solvencia, presionamos para que no se le renegocien los créditos. Podemos apoyar económicamente a la competencia de su negocio, necesitando menos costes por nuestra ayuda económica. Este podrá presentar presupuestos más competitivos a sus clientes por realizar el mismo trabajo que hasta ese momento hacía usted. Se preguntará cómo se ha enterado la competencia de su oferta. No podrá entender cómo puede trabajar a tan bajos precios. Hay mil chanchullos para joderlo sin que usted se entere de lo que realmente está pasando. Al final, nosotros, de una forma u otra, nos hacemos con su nave y los empleados se hunden con la empresa. Fueron quince años de febril actividad, y tremendamente lucrativos. Después dejé este tipo de negocios, invertí en empresas rentables y monté el despacho de abogados, como usted ya sabe.
«Tiene cojones el tío», pensó Vicente. Mientras exponía la procedencia miserable de su fortuna y de su denigrante catadura moral, no había parpadeado ni una sola vez, y sólo al principio realizó una fugaz mirada a la grabadora, tal vez sopesando las repercusiones de que sus palabras quedasen grabadas.
—Me está usted queriendo decir que cree que el dramático fallecimiento de sus hijos ocurridos en 2001 y en 2005, están relacionados con los hechos por los qué está detenido su hijo Alberto. Además, trata de decirme que los tres sucesos los han realizado una o varias personas en venganza hacia usted —le expuso Vicente.
—Yo no creo en las casualidades —contestó—. Hubo un testigo del atropello que se encontraba dentro de su coche averiado, esperando a la grúa. Testificó que el vehículo que lo atropelló era un todo terreno oscuro, con una parrilla frontal y creyó que el coche circulaba despacio, que aceleró en el momento que mi hijo pasaba por delante. De hecho, en el lugar no había marcas de frenada. No se pudo localizar al responsable del atropello. En el asesinato de mi segundo hijo tampoco se pudo arrestar a su asesino. Ni huellas, ni testigos, nada de nada.
—Pero este caso es diferente. Usted, como abogado, lo sabe. Hay innumerables pruebas que comprometen a su hijo.
—Nadie lo ha visto cometer el asesinato. Las pruebas pueden ser determinantes en un juicio, pero no dejan de ser pruebas circunstanciales. No han matado a mi hijo, pero si lo condenan, Alberto no soportará la presión de la cárcel y morirá. Lo conozco. Si lo condenan es igual que si le hubieran disparado. Su muerte únicamente la han demorado. Sería en este caso de una forma más sutil y cruel que en las anteriores, pero con idéntico resultado. El hijo de puta que me está haciendo esto lo sabe. — Por primera vez, el hombre perdió su autocontrol y afloró una agresividad innata, primaria y visceral.
—Cálmese —se apresuró a indicarle Arturo.
—No pretendo decirles cómo hacer su trabajo. Únicamente les ruego encarecidamente que sopesen lo que acabo de decirles. Por favor, investiguen también esta otra posibilidad. Gracias por prestarme su atención. —Se levantó dando por terminada la conversación—. Si necesitan algo de mí, no duden en llamarme. Estoy a su entera disposición. Tengan mi tarjeta.
—Una pregunta —añadió Vicente.
—Sí, por supuesto.
—¿Puede decirnos algo sobre una denuncia contra su hijo hace aproximadamente dos años presentada por una joven?
—Sí. —Se tensó como si hubiera tocado un cable de alta tensión. Frunció el ceño, concentrándose en su respuesta—. Esa joven estaba muy bien asesorada, cumplió con su papel de forma extraordinaria. ¿Podemos hablar de forma más confidencial?
—Claro —contestó Vicente, comprendiendo a lo que se refería. Apagó la grabadora.
—Como les he dicho, esa joven cumplió un papel determinado, como una actriz. Le ofrecí dinero, lo cogió, retiró la denuncia y desapareció. En su día no lo comprendí, pensé que el objetivo era simplemente económico. Ahora lo veo con absoluta claridad, era parte de una estrategia, de un plan con un propósito más amplio y letal. Esa denuncia cumplirá su verdadero papel ahora. Junto a todas las pruebas que se han encontrado, se sumará esa denuncia, intrascendente en su momento y ahora crucial, pues sitúa a mi hijo como reincidente. Quien estaba detrás de esa joven, es el artífice de que mi hijo esté detenido. Ha matado a esa joven. Pero antes, también ha asesinado a mis otros dos hijos. Me miran ustedes como si esto que les estoy diciendo fuera cháchara de padre poderoso y manipulador. Pero creo a pies juntillas todo lo que les he dicho. Les prometo que haré todo lo que esté en mí mano para descubrir a ese mal nacido, y si puedo, lo desollaré vivo.
Se marchó.