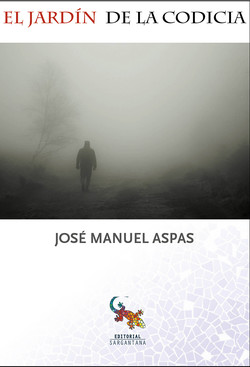Читать книгу El jardín de la codicia - José Manuel Aspas - Страница 9
ОглавлениеLa mujer iba sentada en el autobús, sumida en sus pensamientos, reflexionando sobre las palabras adecuadas que tendría que pronunciar para convencer a Gerardo Porto de que incluyese como alumno en su prestigiosa escuela de música a un joven de once años, salido de las más humildes favelas, sin más recursos que un extraordinario e innato virtuosismo con el violín. Por lo menos, eso pensaban Cecilia y el maestro de música del chico. Vestía de religiosa, un hábito de color crema con una cofia del mismo color, un cinturón marrón y un crucifijo de madera cogido con un simple cordón de cuerda alrededor del cuello. Habitualmente no utilizaba el hábito; solía vestir con vaqueros y suéter de cuello redondo, normalmente de color oscuros, prendas cómodas. Únicamente la cofia, que portaba siempre, indicaba que era una religiosa. Pero a diferencia del dicho, la cofia no la hacía monja, la hacían sus actos. Cecilia Padilla era la mujer más conocida y respetada de las favelas situadas en la zona norte de Río de Janeiro.
Se dirigía a la zona sur. A través de la ventanilla del autobús,observaba pasar la triste realidad de esta impresionante ciudad. Río de Janeiro cuenta con una población de algo más de once millones de habitantes en su área metropolitana. Al sur de la ciudad, su escaparate: las playas de Copacabana, Ipanema, Botofago y Flamengo. En Cosme Velho está la estación Ferro da Corcovado, el tren que sube al Cristo Redentor. En esa zona se encuentran los grandes hoteles, las centrales de bancos y grandes empresas, donde lucen los escaparates de multitud de tiendas, restaurantes y espectáculos para acoger a un turismo propio y extranjero. Todo rueda alrededor del turista y por supuesto, de su dinero. En el extrarradio de ese mundo de luz y sonrisas, las favelas. Al norte de esa inmensa ciudad, el estadio de fútbol del Maracaná y el de Vasco de Gama. Y también, la miseria en toda la extensión de la palabra.
Cecilia Padilla llegó a Río de Janeiro una lluviosa mañana hacía ya casi treinta años acompañada de otras tres novicias, todas con veinte años, ilusionadas y asustadas, con la pasión propia de esa edad y el convencimiento de estar destinadas a ayudar a los demás a través de Dios.
La congregación poseía en la zona más humilde una mansión de principios del siglo XIX. Un enorme muro de piedra protegía todo el perímetro exterior; dentro de éste, la casa principal, de dos alturas, estilo colonial, porticada; en sus dos laterales y separadas de la pieza principal y pegadas al muro, unas viviendas más humildes de una sola altura, indudablemente destinadas en su día a la servidumbre; en la parte de detrás del edificio, lo que en su momento fueran unas amplias caballerizas y un huerto.
Cuando llegaron las cuatro novicias a la mansión, excepto el muro perimetral que se conservaba en un estado extraordinario, el resto se encontraba en unas condiciones penosas y en algunas estancias su estado era ruinoso. La sacaban adelante quince monjas ayudadas por varias mujeres. Los servicios que prestaban a la comunidad eran básicos. Intentaban, a través de canales oficiales, conseguir recursos para mantener abierto un comedor donde al menos proporcionar una comida diaria a los que no tenían nada para llevarse a la boca. En una de las estancias, dos monjas con nociones elementales de medicina paliaban la carencia de cualquier tipo de asistencia médica por parte de las autoridades. La pobreza extrema y las condiciones de insalubridad en las que sobrevivían las gentes de la zona obligaba a las religiosas a una constante búsqueda de recursos que proporcionasen alimentos y medicinas.
Cecilia pronto destacó por poseer una energía y vitalidad asombrosa. Empezaba el día muy temprano, limpiando las instalaciones, y seguidamente ayudaba en el improvisado dispensario a las dos monjas responsables de esta tarea. Después se dirigía al comedor. Al poco tiempo fue ganándose la confianza de las mujeres de las favelas. Estas preferían consultarle sus problemas personales e íntimos a Cecilia antes que a las otras religiosas. A pesar de su juventud, poseía un criterio repleto de sentido común. Pero donde Cecilia volcó toda su pasión fue en los niños.
Con el paso del tiempo fue asumiendo responsabilidades más importantes. Asombraba a todas las compañeras y, sobre todo, a la responsable de la comunidad por proponer ideas originales para conseguir recursos. Esa capacidad innata de liderazgo, de organización e iniciativas, le llevó inevitablemente a asumir el control de la congregación con el paso del tiempo. Empezó a tejer una red de influencias en la ciudad, pulsando con absoluta destreza las teclas adecuadas en todo tipo de organizaciones, fuesen estatales, municipales o privadas. Descubrió que en todas las negociaciones que realizaba para conseguir los recursos necesarios, ella poseía incentivos importantes. Presionaba las conciencias de los ricos, ya fuesen estos por negocios lícitos o ilícitos; posteriormente alababa su generosidad con los más desfavorecidos en los círculos en los que se movían y así, su vanidad les hacía ser generosos. En los ámbitos municipales exponía las ventajas de ayudar a su congregación. Veladamente y con mucho tacto, les informaba de los problemas que tendrían en esa zona tan desfavorecida, a la cual el municipio destinaba tan pocos recursos. Las ventajas de la labor que realizaban sus monjas, llegados a este punto, brillaban con luz propia. Si su congregación disponía de medios, se paliaba el hambre, semilla de disturbios si no se solucionaban. Esta era su primera ventaja y si disponían de medicinas, su servicio a la comunidad evitaba implicarse de una forma más profunda al ayuntamiento, el cual tendría un gasto mucho mayor para cubrirlo. Segunda ventaja.
Con esos y otros argumentos, Cecilia Padilla se había convertido en un grano en el culo para muchas personas. Pero había conseguido su propósito: comida y medicinas para sus niños.
Habían pasado muchos años. Ahora la Casa Grande, como llamaban a su congregación, funcionaba con la eficacia de un cuartel. Se repartían más de un millar de bolsas con alimentos básicos diariamente. Habían habilitado aulas para la enseñanza de los niños de las favelas, donde además se les daba de comer. Disponían de un dispensario médico con un quirófano para operaciones básicas y sobre todo para partos, dirigido y tutelado por Médicos sin Fronteras y auxiliado por unas monjas con el titulo de enfermeras. La red de ayudas que recibía la congregación, tejida por Cecilia en primera instancia solo en la ciudad, ahora se extendía por todo el mundo.
En los últimos años, el principal objetivo de Cecilia Padilla consistía básicamente en obligar a las madres a que se comprometiesen en la educación de sus hijos. Las calles de las favelas es un semillero de delincuencia, prostitución y drogas. El grado de violencia es enorme. Apartar lo máximo posible a los niños de esas calles era primordial. Y no menos importante buscarles trabajo una vez terminados los estudios. El turismo en Río de Janeiro es el principal recurso de la ciudad. Les buscaba trabajo en hoteles, restaurantes etc. La mayor preocupación de Cecilia era labrarles un futuro.
Indudablemente, no todos los niños de la zona acudían a las aulas. Cuando los miraba correr alborotados hacia el comedor, muchas veces se preguntaba a cuantos podría salvar del futuro que tenían predestinado. ¿Cuántos escaparían del mundo de las drogas, la prostitución y la delincuencia? Un submundo, por cierto, demasiado cercano a la realidad. La respuesta variaba dependiendo de su estado de ánimo. Si era un día en el que se encontraba positiva, la valoración podría ser del treinta por ciento; en cambio, si no se trataba de su mejor día, bajaba al quince por ciento. Lo cierto era que se conformaría con un diez por ciento; había aprendido a vivir con esa frustración.
Bajó del autobús y se dirigió a la academia con paso decidido. Había coincidido con Gerardo Porto en diversos eventos, su prestigio como profesor de música era reconocido internacionalmente. Sus alumnos se repartían en orquestas de todo el mundo. Pero Cecilia también sabía que se trataba de una academia elitista y por lo tanto, solo accesible a quien pudiera pagarla. No sería fácil convencerlo para que le hiciese una prueba. Pero era una mujer de retos, estaba convencida que si accedía, quedaría asombrado del potencial del muchacho.
Le atendió una secretaria. Preguntó por el señor Gerardo Porto.
—¿Me dice su nombre? — le preguntó.
—Cecilia Padilla.
—¿Tiene usted cita? —consultando una agenda.
—No.
—Siéntese un momento, por favor. Se lo consultare a D. Gerardo.
Estaba acostumbrada a esperar en mullidos sillones en frías salas de espera. Al momento salió Gerardo Porto. Se acercó a Cecilia con decisión, pero su cara reflejaba el escepticismo y recelo con que la recibía. Tendría unos sesenta años, pero se apreciaba que era un hombre que se preocupaba por su apariencia física; mediría sobre un metro setenta, delgado, de largos y finos dedos, era un extraordinario pianista; conservaba una melena blanca que terminaba en una coleta; su tez, con el moreno 1
Porto puso cara de complacido. Cuando habló, su tono de voz grave denotaba superioridad.
—Observo que tiene usted una fe en las cualidades del joven inquebrantable. De acuerdo, le realizaré la prueba mañana por la tarde, si le parece bien.
—Dígame la hora, y aquí estaremos.
—A las cinco.
—Perfecto.
—Otra cosa. Tiene que saber que si las cualidades del joven están a la altura de la fe que usted ha puesto en ellas y resulta que accedo a proporcionarle una plaza en esta academia, los costes son muy altos. No voy a cobrarle por hacer la prueba, pero ¿quién se responsabilizará de costear los honorarios de su aprendizaje?
«Vanidoso y tacaño, posiblemente hasta miserable. Este hombre posee todas las reprochables cualidades que se pueden tener», pensó Cecilia. Pero al contestar, sonrió.
—De eso no se preocupe caballero. Yo me haré cargó de todos los gastos.
—Muy bien —respondió, suspicaz. Con todo, no terminaba de fiarse de esa monja.
De regreso a la zona norte, Cecilia estaba feliz. Había conseguido la primera parte de su propósito. No tenía ninguna duda de que el joven pasaría la prueba. Cuando Gerardo Porto le escuchase tocar, se daría cuenta del don innato que poseía el chico y lo aceptaría. Pero también comprendía que este, como muchos otros al principio, se sentía reticente a realizar ningún favor a Cecilia por miedo a que en un futuro se viesen obligados a volver a ayudar a la congregación. La fama de persistente y tenaz que se había creado en conseguir recursos para sus necesitados le precedía.
Había accedido a realizar la prueba al joven pero el coste, por muy portentoso que resultase ser, era harina de otro costal. No quería sentar precedentes.
Bajó dos paradas después de la que se encontraba la Casa Grande.
Cecilia Padilla había diversificado la procedencia de los recursos que recibía tanto como había podido. No solo recibía comida, ropa y medicinas por diferentes canales. También contaba con apoyo permanente por mediación de Médicos sin Fronteras. No había ni un solo día del año que no trabajara en el dispensario al menos un médico. Contaba, además, con la colaboración de personas de la comunidad, sobre todo mujeres. Ahora el comedor era utilizado exclusivamente por los jóvenes que estudiaban en el centro y algunas madres con niños pequeños; al resto se le repartía la comida en bolsas individualizadas; de esa forma se descongestionaba la actividad del centro. También les llegaba regularmente la contribución de empresas y personas de clase media-alta ingresando sus donativos en cuentas gestionadas por la congregación. Y en ocasiones concretas, Cecilia requería otro tipo de cooperaciones, como en esta ocasión.
—¿Cuál es el problema? —preguntó Arturo Do Silva. En su despacho se encontraba, de pie y a su derecha, su hombre de confianza, Ernesto Domao. Sentados frente a ellos, el encargado de uno de los clubes de Arturo y una joven empleada que ejercía la prostitución en él.
—Explícaselo tú misma —le dijo el encargado.
—Es por mí exmarido. —A la joven se le quebró la voz, se ruborizó y su indecisión aumentó. Era la primera vez que hablaba con su jefe.
—Serénate —le tranquilizó Arturo. Sacó una hoja de una carpeta—. Tú nombre es María Oliveira. Conozco a tu madre desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se encuentra?
—Bien, gracias.
—También conocí a tu padre, que en gloria esté. Buen hombre. —María se relajó, levantó los ojos y lo miró a la cara—. Tómate tú tiempo y explícame qué ocurre.
—Yo vivo con mi madre, mi hermano pequeño y mis dos hijos. —Eso constaba en la ficha que tenía Arturo en sus manos—. Mi marido nos abandonó hace más de tres años, maldito el día que lo conocí. Nos dejó con una mano delante y otra detrás, pero yo me alegré. Era muy violento y se le iba la mano conmigo y con los pequeños. Entonces empecé a trabajar para usted.
—Continúa.
—Estoy muy contenta de trabajar en el club, ¿sabe? —La prostitución es una de las mayores formas de buscarse la vida entre las mujeres de Río. Y en ese mundo trabajar para Arturo era un lujo. Una furgoneta recogía a las chicas, y las dejaba en sus diferentes clubs, la mayoría en zonas turísticas. Al finalizar, las recogía y las devolvía al mismo lugar. Tenían un sueldo más unos incentivos. Trabajaban en un sólo lugar, limpio, con sus revisiones médicas y no tenían que aguantar a ningún chulo. No podía quejarse—. Como le decía, se fue hace más de tres años. Bien, pues el muy cabrón hace mes y medio apareció por casa, me pidió dinero y se marchó. Volvió a los tres días, quería más dinero y se lo negué. Lo necesitaba para drogarse, iba muy pasado. Nos pegó y le tuvimos que dar lo que teníamos. Ahora está viniendo por el club, quiere obligarme a que lo deje y trabaje para él.
—Ayer volvió y nos montó una pajarraca. He averiguado que tiene amigos en la zona oeste —explicó el encargado.
—¿Qué amigos tiene? —preguntó Arturo.
—Los hermanos Boa Vista. Pero también me han comentado que están hasta los cojones del pringado este. La droga lo ha echado a perder.
—¿Qué quieres que haga yo? —le preguntó a la joven. Domao, de pie, sonrió. Siempre hacía esa pregunta, pero él sabía que su jefe ya había decidido lo que se tenía que hacer.
—Sé que es un hombre muy ocupado. Pero también sé que usted se preocupa por sus chicas, por eso estoy aquí. Necesito que me ayude. No quiero saber nada de ese cabrón.
—Yo no tengo chicas, tengo empleadas.
—Perdone.
—Vete y veré que se puede hacer.
—Gracias otra vez —dijo la joven mientras se levantaba. Justo cuando salía acompañada del encargado, se asomó un hombre por la puerta abierta.
—Arturo, tenemos abajo a la monja. Pregunta por ti.
La monja. Era innecesario especificar a qué monja se refería. Estuvo tentado de decirle al hombre que se encontraba en el marco esperando una respuesta que pusiera una excusa para no recibirla. Siempre su primer impulso era el mismo, pero sin tener una explicación razonable, terminaba recibiéndola, aún sabiendo que venía a pedirle algo. Y él siempre terminaba cediendo y concediéndoselo.
—Dile que espere dos minutos.
—De acuerdo.
—Terminemos esto —apremió a su hombre de confianza una vez estuvieron solos—. Habla con los Boa Vista. Nuestra relación con ellos es de mutuo respeto, no quiero que por esta mierda existan malos rollos. Diles directamente el problema que tenemos y tantea a ver el grado de unión que tienen.
—¿Si detecto que lo apoyan?
—Me lo dices y hablaré personalmente con ellos. No creo que haga falta, pero ándate con tiento. Esos hijos de puta son muy susceptibles.
—¿Y si pasan del pringado?
—Entonces contactas con los hermanos Siqueira. —Ni eran hermanos ni ese era ninguno de sus apellidos. Eran dos policías militares corruptos. Estaban en la nómina de Do Silva y lo que más apreciaba Arturo de esta pareja es que comprendían e interpretaban lo que se les pedía a la perfección. Eran profesionales, trabajaban siempre juntos, sabían lo que tenían que hacer y lo realizaban de forma fría, sin impulsos. El procedimiento uno era disuasorio: una conversación con el sujeto, acompañado de un par de hostias para que comprendiesen el mensaje y a volar. El número dos era, tal vez, el más complejo: debía ser expeditivo, enérgico y concluyente. El individuo tenía que comprender sin ambages lo que se le exigía y sus consecuencias si no lo hacía. Era importante no pasarse, pero también no quedarse corto. Los hermanos terminaban normalmente rompiéndole una pierna. Consideraban que dejarle una leve cojera era el mejor recordatorio del mensaje que le habían transmitido. El número tres era el más sencillo: lo coges de una forma discreta, lo matas sin provocar ningún escándalo, lo metes en una bolsa de lona trenzada con un buen peso y lo tiras al mar. Los hermanos disponían de una barca para ese cometido y además, se consideraban unos buenos pescadores. En pocas palabras, total desaparición del problema.
En ocasiones, la propia muerte de un hombre era el mensaje destinado a otra persona. Pero eso exigía órdenes más concretas y no tenía nada que ver con el procedimiento número tres.
—¿Qué tratamiento le damos al amigo? —preguntó, mirándose las uñas y adivinando de antemano qué respondería su jefe.
—Con el número dos creo que se resolverá el problema.
—De acuerdo.
—Cuando salgas, dile a mi secretaria que haga pasar a la monja.
Cecilia Padilla entró al despacho como era habitual, con paso decisivo, mirada franca y resuelta. Como siempre, se saludaron con un apretón de manos, más propio de un intercambio comercial.
Cecilia se percató de que Arturo la saludó a través de la mesa, indicándole posteriormente que tomase asiento frente a él, interponiendo entre los dos el propio escritorio. Al percatarse del detalle, se dijo así misma: «algo sucede».
En el primer aspecto que reparó Arturo fue que Cecilia vestía de religiosa y no de particular, con esa ridícula cofia que era su atuendo habitual. No se molestó en bordear la mesa para salir a su encuentro. Tenía que borrar de su cara esa maldita mirada de seguridad. Hoy quería que la monja se esforzase para intentar conseguir su propósito, que inevitablemente Arturo sospechaba.
—¿Cómo se encuentra? —le preguntó, intentando no ser excesivamente cordial.
—Bien, trabajando como siempre por la misma gente. Y a usted, ¿cómo le van los negocios?
La primera en la frente, pensó el hombre. Esta mujer era incorregible.
—Los negocios... —repitió—. Bien. Como usted, trabajando por la misma gente.
—Yo creía que la gente trabajaba para usted y no al revés.
Él sonrió. Incorregible y soberbia, para variar. Imposible tratar con ella, se descubrió a sí mismo diciéndose que tenía que tener paciencia.
—¿Qué puedo hacer por usted?
—Usted se aprovecha de la miseria de la gente, gana dinero fácil, ha sabido canalizar a su favor las necesidades de las personas. Me da igual que tenga buena fama entre la comunidad, yo lo considero como un mal menor. Y estoy aquí para apelar a su conciencia una vez más.
—Es increíble. —Necesitó de su autocontrol para no insultar a la religiosa—. Está usted sentada frente a mí, en mí casa, para pedirme dinero, ayuda o algún favor, y es incapaz de mostrarme siquiera un ápice de respeto.
—Tiene que reinvertir parte de sus ganancias en las personas que más lo necesitan —continuó la monja como si no hubiese escuchado las palabras de Arturo, sin importarle sus reproches—. Esas personas que viven, sufren y mueren alrededor de su casa. Es necesario y justo, y usted me ha demostrado en otras ocasiones que lo sabe.
—Le recuerdo que destino importantes sumas de dinero en su nombre.
—A mí nombre no, a la congregación. Y su dinero, no lo dude, se destina a paliar las penurias de los que le dan a usted de comer, directa o indirectamente
—Hago lo suficiente para ganarme el cielo —contestó él con un deje de ironía en la voz, pensando que soportándola, era más que suficiente para ganárselo.
—Llegado el momento, veremos qué se puede hacer por su ennegrecida alma. Hoy he venido por un asunto algo más concreto y mundano. Necesito que se haga responsable del coste de la educación de un joven.
—Creía que en la Casa Grande se encargaban de proporcionar los estudios de los críos. No pretenderá que yo les pague la universidad.
—En la parte alta de la favela vive un joven de once años. Desde los cinco años recibe clases de música a cargo del profesor Eurístides. ¿Conoce al profesor? —le preguntó.
—Sí, lo conozco.
—Resulta que el joven posee un don, una destreza natural para la música asombrosa. Eurístides lo considera un genio, un virtuoso. El profesor admite que el chico lo ha superado en todas las facetas de la música. Toca el piano y el violín. Crea sus propias partituras. Hoy mismo he ido a la prestigiosa academia de Gerardo Porto en la zona sur y mañana por la tarde le realizarán una prueba para su evaluación de acceso.
—Comprendo. Tengo entendido que son muy exigentes y los costes son exorbitantes. —Conocía la academia de oídas.
—Por la prueba, no se preocupe. La superará con creces, se lo aseguro.
—Y usted pretende que si lo admiten, me haga cargo de los costes de su educación. ¿Es eso?
—Efectivamente.
—¿Quiere de paso, que le compre un piano, para que ensaye?
— No quisiera abusar. Con que se haga cargo de los gastos de la academia será suficiente. Del piano y el violín, hablaremos más adelante. No lo dude.
Arturo se cruzó de brazos, no sabía si reír o llorar. Cecilia lo miraba expectante con el brillo especial en los ojos que él no podía identificar. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones drásticas, a enfrentarse a situaciones límites. Se consideraba un hombre tenaz y constante, eran sus mejores bazas ante la vida. Además de esas cualidades, con el tiempo aprendió que debía poseer una actitud inalterable para que en esta vida, como en una partida de póquer, el que se encontrara frente a ti no pudiera leer tus emociones. También creía que era fundamental controlar la violencia. La verdadera violencia es la que se inicia cuando tú lo decides, como una explosión, sin previo aviso, sin que se te reseque la boca ni la mirada te delate. El autocontrol de ese ímpetu sumado a una actitud impasible te convierte en un elemento letal. Al final, cuando lo has conseguido, cuando has salido de la miseria en que naciste y en la que creciste y alcanzado las metas que te propusiste, inexorablemente te habrás convertido en un ser egoísta. Porque sólo los que tienen, los que temen perder lo conseguido, son egoístas y avaros.
¿Qué hilos movía Cecilia Padilla para manipularlo de esta forma? Era consciente de que mantenía una extraña relación con la religiosa y su comportamiento con ella era cuanto menos inusual, como si ambos cohabitaran en un mundo paralelo al real. En todas las relaciones de Arturo existía un constante trueque en el que se luchaba por salir lo más beneficiado posible, ya fuese información o saldar la deuda pendiente. Era un juego en el que todos los participantes sabían que nada era gratis. Y en ese juego, Arturo había aprendido mucho.
¿Qué trueque existía con Cecilia? ¿Qué beneficio obtenía? Si por lo menos fuese religioso, podría pensar que lo hacía para compensar sus malas acciones y de esa forma, asegurarse una parcelita en el cielo. Pero Arturo Do Silva nunca, ni de pequeño, había creído en Dios.
—¿Pretende que realice una especie de adopción? —Ni estaba casado, ni conocía de la existencia de ningún hijo propio.
—Sí —contestó la monja.
—¿Y por qué debería hacerlo?
—Por el chico y por usted.
—¿Qué gano yo con pagarle esa educación?
—Dignidad.
—La dignidad es la otra cara de la vanidad.
—El joven, usted y yo estamos en el margen del mismo río. Adivino sus pensamientos. Se pregunta si posiblemente estemos en lados opuestos. Tal vez. Pero es el mismo río el que nos alimenta. Dese el placer de ser generoso.
—Con usted lo soy.
—Pues sea un poquito más —insistió.
—De acuerdo. —Se dio por vencido—. Si pasa la prueba, comuníquemelo. Un abogado se pondrá en contacto con la academia. Creará un fondo exclusivamente para cubrir el total de sus estudios. ¿Está conforme?
—Por supuesto, no esperaba menos de usted. No le entretengo más. —Se levantó, se dirigió hacia la puerta y cuando se disponía a salir, se giró, sonrió y le dio las gracias. Luego se marchó sin más.
Los técnicos estaban terminando de analizar el lugar, ahora más despejado de personas. Se retiró el cadáver minutos antes, cuando finalizó su labor el forense. La cinta policial delimitaba la zona del suceso, como si se tratase del escenario de un teatro. Fuera de la cinta varios agentes y un grupo de personas comentaban lo ocurrido unas horas antes. Los inspectores también habían terminado de tomar declaración a testigos presenciales, incluso a varios se les trasladó a comisaría con el fin de tomarles la declaración de forma más exhaustiva, puesto que ellos mismos no solo vieron lo ocurrido sino que detuvieron al hombre que apuñaló a la mujer.
Vicente se encontraba apoyado en su coche. Miró al personal de limpieza, preparados para que cuando todo terminase y retiraran la cinta, pudiesen hacer su trabajo. Todos los crímenes son terribles pero los denominados de violencia de género son los más incomprensibles, los más absurdos. Un hombre mata a otra persona únicamente porque la víctima ha dejado de amarle, o simplemente ha dejado de soportar su denigrante comportamiento, su maltrato. El agresor nunca la ha amado. Sonó el móvil y Vicente, inmerso en sus pensamientos, contestó.
—¿Dígame?
—¿Vicente? Soy Carmona. Tengo lo que me has pedido.
—Estupendo. ¿Estarás esta tarde?
—Me marcharé a las tres. Pero no te preocupes, le dejaré al relevo las instrucciones para que no tengas problemas. El atropello lo investigó la Guardia Civil, pero nos han remitido el expediente. Los dos casos te los he grabado en dos discos.
—Gracias. Esta tarde pasaré sobre las cuatro y los recogeré.
—Vale. Si necesitas algo llámame.
Una vez en comisaría realizaron todo el papeleo relativo al homicidio. El individuo asumió el asesinato en su declaración, acompañado de su abogado. Al informe se añadirían las declaraciones de los numerosos testigos presenciales y los informes de los peritos. Y asunto concluido.
Terminaron antes de lo previsto. Vicente se despidió de Arturo y de los otros inspectores y se marchó. Pasó a recoger los discos y se fue a comer a casa.
Durante toda la tarde se dedicó a estudiar los informes de los sucesos en que habían fallecido los hijos de Jaime Poncel. El primero de ellos, realizado por investigadores de la Guardia Civil, estaba redactado de forma concisa, clara y metódica, acompañado de diversas fotografías. Se trataba de un atropello con fuga. Como consecuencia del atropello había fallecido de forma inmediata, según la autopsia, Jorge, de treinta y tres años.
Sucedió en marzo de 2001. A última hora de la tarde, en un polígono industrial desierto, un testigo que se encontraba dentro de un coche averiado esperando a la grúa, levantó la vista justo cuando el vehículo atropellaba al joven. Se trataba de un cuatro por cuatro con una parrilla protectora frontal, de color oscuro. El testigo sólo pudo aportar esos exiguos datos. Los técnicos policiales no encontraron ningún fragmento del vehículo ni tampoco ninguna huella de frenada. Quien lo atropelló no tocó el freno. La investigación fue exhaustiva. Se contrastaron cintas de seguridad de varia naves y gasolineras que se encontraban en las carreteras de acceso al polígono; se investigaron todos los vehículos de esas características, propiedad de personas que trabajaban en dicho polígono y pueblos cercanos, en muchos casos inspeccionando el coche físicamente; se contactó con innumerables talleres por si un cuatro por cuatro oscuro solicitaba algún tipo de reparación como consecuencia del impacto; a talleres de pintura para que comunicasen si se presentaba para cambiar de color. Todas las líneas de investigación fueron infructuosas.
Terminó examinando con detenimiento las fotografías. Se veían las realizadas al lugar del atropello y por último, al cuerpo, tendido en el asfalto como un muñeco roto. Tomó varias notas y pasó al siguiente caso.
Ismael Poncel. Asesinado en una fría noche de noviembre de 2005 cuando después de aparcar el vehículo andaba camino del portal de su casa pasada la media noche, a la edad de treinta y cinco años.
Por los datos que se desprendían de la investigación, se deducía que se trataba de un intento de atraco al posiblemente la víctima se resistió. La autopsia especificaba dos heridas de bala en el pecho a bocajarro. Las dos heridas mortales, puesto que la munición utilizada eran balas chatas, y los daños en el interior del cuerpo del joven fueron terribles. Le faltaba la cartera, el reloj y dos anillos de los tres que portaba. El anillo que no le robaron le estaba muy justo, por lo que con la precipitación del momento no se lo llevaron.
Los investigadores presumían que había sido un atraco rápido y limpio. La víctima era un joven deportista, en buen estado físico. Por ese motivo los investigadores dedujeron que el asaltante, a pesar de portar un arma de fuego, no sería un drogata famélico y con el mono.
No se pudieron localizar testigos ni huellas. El lugar se inspeccionó con lupa y no se encontró ningún vestigio que sirviera a los investigadores, a excepción de dos casquillos de una marca muy común en el mercado. En la carpeta encontró resultados periciales y datos de la propia investigación.
Tanto en un expediente como en el otro costaban los nombres de los investigadores encargados de tramitarlos.
A los que trabajaron en el homicidio de Ismael, Vicente los conocía personalmente. Levantó el auricular y marcó la extensión de personal. Tras identificarse preguntó por el número de teléfono del inspector José Luis Prieto. Al tercer tono contestaron.
—Inspector Prieto. ¿Dígame?
—Buenos días, inspector. Soy Vicente Zafra.
—Hombre Zafra, hacía tiempo que no hablábamos. ¿En qué puedo ayudarte?
—Se trata de un caso que llevasteis en 2005. Un robo con homicidio. La víctima se llamaba Ismael Poncel Parraga.
—Sí, claro que me acuerdo. No pudimos detener al hijo de puta que lo mató. Le metieron dos tiros en el pecho. ¿Qué ocurre?
—Hemos detenido al hermano del fallecido por estar relacionado con un homicidio. —Era absurdo ponerle ninguna otra excusa al inspector Prieto. Cuando leyese en el periódico que el hermano estaba detenido, irremediablemente ataría cabos—. Estaba investigando por si teníamos algún otro tema relacionado con el detenido, y al introducir los apellidos me han salido dos hermanos fallecidos. Simple curiosidad
—Ya —respondió el detective—. ¿Y qué quieres saber?
—¿No se localizó al responsable?
—No. Únicamente localizamos dos casquillos del nueve parabelum, pero no nos llevaron a ninguna parte. El escenario, a excepción de los dos casquillos, estaba limpio. No pudimos extraer nada más de utilidad: ni huellas, ni testigos, nada de nada. Cogería el dinero de la cartera y la tiraría a un contenedor, no intentó utilizar las tarjetas. Hablamos con los informadores habituales; no sabían nada y les dijimos que estuvieran al loro. Alertamos a todas las casas de compra de oro y joyas. Les dimos la descripción de los anillos, uno de ellos tenía inscrita en su interior unas iníciales y una fecha. El reloj que le robaron era un rolex, valía una pasta; sabes que tienen un número de serie individual. También advertimos a los informadores y a las tiendas por si alguien quería desprenderse de ese reloj. En definitiva, lo habitual.
—Comprendo —Vicente asintió. Él hubiese actuado de la misma manera.
—Periódicamente insistimos con circulares internas por si con el tiempo apareciese las piezas robadas, sobre todo el rolex.
—¿No se apreció nada personal? —preguntó Vicente como de forma casual.
Silencio al otro lado de la línea.
—¿Quieres decir si pudo tratarse de algo personal, aunque pareciese un robo?
—Sí.
—Todo apuntaba a un atraco y se investigó como tal. Nada nos hacía sospechar lo contrario. Se trataba de un joven de familia rica, con un buen trabajo, sin enemigos aparentes y limpio en todos los sentidos. Nadie de su círculo, ni familiar o amigos nos comentó tener sospechas de que podía tratarse de otra cosa diferente a un atraco que sale mal. Vicente, ¿hay algo que yo debería saber?
—No, perdona mi curiosidad. Sólo es eso. Te agradezco tu amabilidad y perdona si te he entretenido.
—Por un colega, lo que haga falta.
—Gracias. —Y colgó.
Después llamó por teléfono al número de contacto que constaba en el expediente sobre el atropello. Preguntó por el nombre del oficial de la Benemérita responsable de la investigación del caso y que también constaba en el expediente. Le dijeron que esperase y al momento se puso al teléfono un hombre con un tonó de voz grave.
—¿Desea usted hablar con el teniente Pisuerga?
—Efectivamente.
—¿Puedo preguntarle el motivo?
—Perdone por no presentarme. Soy el inspector Vicente Zafra.
—Inspector Zafra. ¿No fue usted quién nos alertó sobre esa banda de atracadores de Ontinyent?
—Efectivamente, pero no era la primera vez que colaborábamos conjuntamente. Suelo estar en contacto casi permanente con el capitán Santiago Olmos.
—Buen elemento.
—Ni que lo diga. Además, cuando me reúno con él, siempre le dejo que me lleve a comer.
Vicente escucho cómo su interlocutor reía. No estaba de más un poco de camaradería.
—Y jamás se equivocará. Soy el capitán Rogelio Pérez.
—Encantado.
—¿Qué quería del teniente Pisuerga?
—Investigó un atropello ocurrido en 2001. Ya sé que hace mucho tiempo, pero supongo que podrá ayudarme.
—El teniente Pisuerga se jubiló hace un par de años, pero estoy seguro de que todo lo relacionado con el suceso y su investigación posterior estará en el expediente. El teniente era un hombre extremadamente preciso en sus informes, muy meticuloso.
—Sí, lo he observado al leer el expediente. Únicamente deseaba hablar con él no sobre lo que realmente ocurrió, que efectivamente está en el expediente sino más bien sobre esas deducciones que un profesional olfatea en el lugar del suceso. —Vicente no estaba seguro de que el capitán hubiese comprendido exactamente a qué se refería—. Necesito su opinión profesional. —Eso sí que lo comprendería.
—Estoy convencido de que a pesar de estar jubilado, estará encantado de hablar con usted. ¿Le viene bien pasarse mañana sobre las diez y media por el cuartel?
—Ningún problema.
—Lo llamaré y de paso, almorzamos, si a usted no le importa que me sume a su charla.
—No, por supuesto. Será un placer.
—Pues le esperamos mañana a las diez y media.
El hombre había sido bien aleccionado. También había que decir en su favor que se había tomado muy en serio todas y cada una de las lecciones que le había proporcionado el hombre con el que se iba a reunir. Se jugaba mucho en ello. El seguimiento de una persona sin que esta detecte que está siendo seguida, es un arte. Cuando se dispone de personal bien equipado e instruido la cosa era más sencilla y muy difícil de ser detectados. El hombre con el que se iba a reunir dedicó mucho tiempo en enseñarle cómo se realiza esa labor, tanto si te sigue una sola persona como si se trata de un grupo. El segundo paso es conocer técnicas que te permitan descubrir que estas siendo seguido. Por último, le insistió en que si quien te realiza el seguimiento es un o unos profesionales, también estarán atentos a las medidas de seguridad que adopta la persona que vigilan. Si detectan que la persona rastrea su entorno, adoptando tácticas de contra vigilancia, inmediatamente utilizarán otro medios.
Cogió un taxi, paró junto a una boca de metro por la que bajó precipitadamente. Al pasar los tornos, se dio la vuelta y observó si alguien le seguía. Cuando estuvo convencido que nadie andaba tras sus pasos, tomó el tren. Al llegar a una de las estaciones, se apeó en el último momento y tampoco vio que nadie bajase después de él. Al salir paró otro taxi, de forma discreta miró atrás intentando descubrir si era seguido. Estaba convencido que no estaba bajo sospecha, pero las instrucciones por mantener la seguridad en sus contactos era prioritaria. Así se lo exigía el hombre.
El taxi circulaba por la calle que le había indicado el pasajero y antes de llegar al número indicado:
—Pare —le dijo al taxista—. Déjeme aquí mismo.
Pagó con un billete que previamente había sacado de la cartera, le dijo que se quedara con el cambio y bajó apresuradamente. Cruzó la calle y entró en un establecimiento de comidas para llevar.
El coche se encontraba estacionado con amplio margen entre el parachoques y el que se encontraba aparcado delante de él. En su interior, un hombre al volante. Llevaba unas gafas de vista algo grandes y pasadas de moda, de las que se oscurecen con el sol, una gorrita con visera que permitía ver parte de un pelo oscuro y un bigote fino que recordaba tiempos pasados. Aparentaba tener más edad de la que realmente tenía. En realidad, todo el conjunto estaba concebido para crear ese aspecto, el de un hombre mayor. Lo cierto era que llevaba el pelo cortado como un militar, no necesitaba gafas correctoras y el bigote era postizo. Entre sus muchas habilidades, la caracterización, la destreza en transformarse en otro hombre, de modificar sus rasgos camaleónicamente se habían convertido en su mejor seguro de vida. El hombre que se sentaría a su lado siempre le había visto con diferentes disfraces y dudaba que de cruzarse por la calle con sus verdaderos rasgos le reconociese. Tampoco nunca le había escuchado con su verdadera voz; modificar el acento formaba parte de su transformación. En cambio, él lo sabía todo de su cliente.
Miró su reloj, se retrasaba varios minutos. Su mirada inspeccionaba la calle como si se tratase de un depredador pero por el momento, todo transcurría sin problemas. Vio aparecer por la calle, en el sentido contrario al que estaba parado, un taxi. Paró junto a la acera, en frente donde él estaba aparcado, le vio bajar del taxi, cruzar la calle y entrar en el establecimiento. Desde dentro del vehículo seguía examinando la calle. No observó nada anormal, ningún indicio de que lo estuvieran siguiendo.
El establecimiento seleccionado para el encuentro disponía de una entrada principal y otra trasera por la que salió. Al momento apareció por la calle lateral. Según lo convenido, en caso de detectar cualquier tipo de problema, el hombre que se encontraba esperándole dentro del coche, hubiese puesto en marcha el motor y se habría marchado. Subió al vehículo y el conductor arrancó inmediatamente. Durante un rato ninguno de los dos habló. El conductor circulaba mirando por los espejos, evaluando a todos los coches que transitaban tanto detrás delante. Cuando estuvo seguro que nadie los seguía, habló.
—¿Ha traído el dinero?
—Sí —le contestó, enseñándole el maletín que llevaba—. El último pago de lo convenido. ¿Quiere contarlo?
—Me fío de usted —le dijo con una media sonrisa sarcástica. Le miró, seguía teniendo el mismo miedo de siempre.
La relación entre ambos se remontaba a varios años atrás. Una relación puramente comercial, marcada por las directrices del hombre que conducía y la codicia del otro.
—Todo ha quedado bien atado, no hay ningún cabo suelto. Usted manténgase en su papel y permanecerá seguro. Nada le une a mi persona. Recuerde mis recomendaciones y no tendrá de qué preocuparse. ¿Me he explicado?
—Sí —le contestó el pasajero sin mirarle directamente.
—Si en algún momento necesita otra vez mis servicios, ya sabe cómo localizarme. Ponga el último viernes de cualquier mes el mismo anuncio en el mismo periódico y yo me pondré en contacto con usted de la forma convenida.
—De acuerdo.
Paró el vehículo y el pasajero se bajó. Ni siquiera un atisbo de despido. Cerca había una parada de metro.
Mientras desayunaban, Vicente le comentó a Arturo que la conversación con el padre del detenido había despertado su curiosidad.
—Voy a pedirle al Comisario que nos deje un par de días tranquilos y despejamos esa duda. ¿Qué te parece?
—Tú eres el jefe, y yo te apoyo en tus decisiones.
—Aquí no hay jefes. Somos un equipo de investigación —contestó Vicente. Aunque era consciente de que en todas las parejas de inspectores existía un acuerdo mutuo. Si había diferencia de años entre los dos inspectores, y se suponía que también la habría de experiencia, el más veterano llevaba las riendas en el trabajo—. Además, tú sabes que valoro tus opiniones siempre.
—Ya lo sé, coño. Pero yo confío totalmente en tu buen criterio. Estoy aprendiendo.
—No te hagas el humilde.
—Como te decía —continuó Arturo—. En este momento la cosa está tranquila. No creo que tengas problemas en que se desvíen los casos a otros equipos durante unos días. Pero yo no le doy tanta credibilidad al padre. Creo que está intentando desviarnos del tema, crear una cortina de humo. Hay muchas pruebas que incriminan al hijo. Pensar en una conspiración significaría que todas las pruebas han sido creadas para inculparlo. Me parece demasiado de película, o de novela negra, pero en la vida real lo veo muy improbable. Además, tú siempre me dices, que cuando todo se complica, la opción más sencilla, la más obvia, suele ser la correcta.
—Suele ser la correcta, cierto, pero no siempre ha de ser así. Además, no hacemos ningún daño a la investigación principal si personalmente profundizamos un poquito más en la otra hipótesis. Puedo decirle al jefe que dada la importancia del caso y la relevancia del implicado, quiero dejarlo todo bien atado.
—A lo mejor no cuela. Querrá detalles.
—De momento no tenemos que decirle nada respecto a la otra hipótesis. Solo queremos indagar un poco en la vida de la víctima y la anterior denuncia, la que realizó la otra joven, averiguar algo más de ese asunto. Es sencillo.
—Por mí, sin problemas.
El Comisario atendió las demandas de los inspectores. Les preguntó si existía alguna razón que él debiera conocer. Por unos instantes, Vicente y Arturo pensaron si podía tener conocimiento de la sospecha del padre. Al unísono decidieron mentir y se mantuvieron en que solo pretendían profundizar en la vida de las jóvenes. Les concedió tres días. Una vez solos en sus mesas de trabajo, Vicente distribuyó las gestiones.
—Yo voy a reunirme con el guardia civil que investigó el atropello. He quedado con ellos dentro de un rato. Tú empieza con todo lo relacionado con las jóvenes.
—Vale. Cuando llegaron a España, dónde residieron, trabajaron...
—Efectivamente. Nos vemos aquí a las cuatro.
Los cuarteles de la guardia civil, esos edificios de planta cuadrada, cinco o seis alturas, sólo ventanas, sin balcones, macizos y robustos, con las banderas en la entrada y con su austeridad militar. Vicente aparcó frente al cuartel, se acercó al agente que se encontraba en la puerta y tras identificarse, preguntó por el capitán Rogelio Pérez. El agente entró en el despacho, realizó una llamada y a los dos minutos salió a recibirle un hombre. Un hombre con galones de capitán que caminaba con paso decidido. El físico no tenía ninguna relación con el tono de voz grave que Vicente recordaba del oficial que habló por teléfono con él. Este mediría un metro sesenta y cinco y de constitución delgada, con un característico fino bigote.
—Buenos días. Soy el capitán Rogelio Pérez. —La misma voz potente; le estrechó la mano y sin más dilación continuó—. Vamos a almorzar. El teniente Pisuerga nos está esperando.
El almuerzo resultó ser más ameno de lo esperado. Se les sumó un cabo. Les habían preparado conejo al ajillo y una ensalada. Almorzaron hablando de cosas intrascendentes, anécdotas profesionales, todas con buen humor. Vicente recordó más tarde en su coche cuando estaba a punto de marcharse, que hacía tiempo que no se había reído tan abiertamente. Tras los cafés, el capitán y el cabo les dejaron solos. El teniente Pisuerga se había prejubilado hacia casi tres años. Era un hombre de tez muy morena y aspecto saludable. Se apreciaba que pasaba muchas horas en el campo, al sol.
—Bien, vamos al grano. ¿Qué quiere saber de ese accidente?
—Un momento. —Vicente sacó las pocas notas que llevaba—. He estado leyendo el expediente. No se encontró en el lugar del suceso ninguna pieza del vehículo que aportase su identificación: las cámaras de seguridad de las naves no captaron ninguna imagen que se pudiera utilizar, los talleres con los que se contactó no dieron pista alguna y el testigo sólo pudo confirmar que se trataba de un cuatro por cuatro oscuro y con una parrilla frontal.
—Así es. Comprobamos un montón de vehículos de la zona que coincidían con lo que buscábamos, pero no localizamos el responsable del atropello. Fue un poco frustrante, pero así fue.
—¿Y el testigo?
—Aparte de confirmarnos que se trataba de un cuatro por cuatro, oscuro y con parrilla frontal, no aportó mucho más. Dijo que levantó la vista cuando escuchó el impacto y el coche dobló por una calle antes de llegar a su altura. No pudo la ver matricula, ni cuántas personas iban dentro. Ahora, en ese mismo tramo donde ocurrió el atropello hay varios badenes, pero en el momento del suceso no existía ninguno. Inspector, ¿qué busca?
—Desde su experiencia profesional, ¿está usted absolutamente seguro que fue un accidente?
El agente bajó la mirada y se concentró en sus manos como si a través de ellas pudiese visualizar lo que sucedió, sopesando su respuesta. Levantó la mirada.
—Todo apuntaba a que, efectivamente, se trataba de un accidente. Un atropello con fuga. Se habló con la familia y con el cliente con el que estuvo reunido minutos antes. Nada nos hizo sospechar de que se tratara de algo personal. ¿Por qué duda usted de que fue un accidente?
—El joven que falleció en el accidente pertenecía a una familia con un índice de accidentes graves, más alto de lo común. Solo pretendía asegurarme que se trató de eso, un accidente. Le agradezco su amabilidad y que me haya dedicado un poco de su tiempo.
—Hay algo que no consta en el informe.
Vicente que se había levantado y se disponía a marchar. Se giró encarándose al guardia civil.
—El testigo declaró lo expuesto en el informe. Cuando se marchaba me comentó que le pareció escuchar el primer acelerón un segundo antes que el impacto y luego continuó acelerando hasta desaparecer. Pero no estaba seguro. Cuando le presioné para confirmarlo, empezó a dudar y al final, me pareció algo irrelevante tratándose de un simple atropello.
—Como si alguien te da paso y cuando cruzas, acelera.
—Posiblemente. Pero cuando hablamos con los familiares y el cliente, no observamos nada que nos indicase esa posibilidad. En el transcurso de la investigación no descubrimos nada que indicase que el hecho no había sido fortuito.
—Gracias otra vez. Despídame de sus compañeros. —Se estrecharon las manos y se marchó.
Por la tarde, el Comisario les entregó un expediente con todo lo relacionado sobre la denuncia que en su día presentó una joven portorriqueña contra Alberto Poncel por agresión e intento de violación. Las presiones de los abogados de la familia Poncel para enterrar todo lo relacionado con la denuncia, al retirarla la joven, fueron sorprendentes. Pero la inspectora Clara Fornes mantenía en sus archivos toda la documentación relativa a la denuncia. Durante dos días Vicente y Arturo estuvieron indagando sobre las dos jóvenes relacionadas con Alberto. Al segundo día, por la tarde, los dos inspectores se reunieron en el cubículo que tenían como despacho. Eran casi las ocho de la tarde. Juntaron las dos mesas y como si de un puzzle se tratase desplegaron toda la información que ambos habían reunido: datos suministrados por diferentes organismos, inmigración, seguridad social, catastro, tráfico, etc. También solicitaron información de si existía algún antecedente policial, tanto tramitado por la Policía Nacional como Municipal. La solicitaron por los conductos reglamentarios. También, informes de sus respectivos países de origen, los cuales tardarían unos días en suministrárselos.
En una mesa, todo lo relacionado con María del Carmen Aranda del Río: veinticinco años; entró a España en agosto de 2005 por el aeropuerto de Barcelona, procedente de San Juan, capital de Puerto Rico, donde además, nació; con visado de turista. Nada consta de la joven hasta septiembre de 2006, un año después: ni domicilio, ni trabajo; tampoco datos bancarios, ni policiales; no requirió asistencia médica en ningún centro público. Nada de nada hasta que aparece en Valencia. Solicita un permiso de trabajo y en las tramitaciones empieza a trabajar en una cafetería de la calle Colón, frente al gabinete donde trabaja Poncel. Abre una cuenta bancaria y alquila un piso para ella sola. Dos meses después de ponerse a trabajar, presenta una denuncia contra Alberto y la retira a los ocho días. Al día siguiente, se marcha a su país.
La denuncia fue presentada por agresión e intento de violación. La declaración del taxista ratificaba lo que la joven manifestó.
Entre los informes policiales constaba el realizado por el médico forense, que dictaminó unas agresiones que se ajustaban a las declaradas en la denuncia.
Alberto Poncel asumió que cenó con la joven y después la dejó cerca de su casa. Negaba todo lo demás.
La joven fue a trabajar al día siguiente, pero el propietario declaró a la policía en las investigaciones posteriores que la chica no estaba en condiciones de trabajar, a pesar de que ella intentaba terminar su jornada. Volvió unos días después y solicitó la baja voluntaria. El dueño del establecimiento expresó que la joven la solicitaba porque quería volver a su país.
En la mesa de al lado trabajaban con lo que habían averiguado previamente de Mónica Ortega Valdés. La tarea de dos días no aportó prácticamente nada nuevo a lo que ya sabían.
Se miraron.
—Dime que no puede ser verdad.
—Esto me huele a gato encerrado.
—¿Cómo huele un gato encerrado? —preguntó Arturo.
—Mal, muy mal.
Sufur Kalan vivía en un piso alquilado en Valencia. Llevaba dos días intentando localizar por teléfono a su primo Salín. Estaba preocupado. No era para menos. Sus chanchullos les dejaban una buena pasta, pero los riesgos eran terribles.
Omar Salín trabajaba para Mustafá Hassan.
Mustafá Hassan, conocido como el Sr. Zagora, era uno de los hombres más importantes del mundo de la droga en Marruecos. Nunca salía del país, tenía su centro de operaciones en Casablanca, una ciudad cosmopolita, la mayor ciudad del país con más de tres millones de habitantes, y el principal puerto marítimo de Marruecos. Junto con Casablanca, las ciudades de Marrakech, Fez y Tánger eran los centros neurálgicos de su extensa organización.
Empezó con pequeños envíos de marihuana y hachís a España. Poco a poco amplió los destinos de su mercancía a Italia, Francia, Alemania, etc.
Contactaba con mafias de la zona y él se convirtió en un mero suministrador. Los beneficios eran menores, pero los riesgos también. Además, Hassan se despreocupaba de los canales externos de distribución. Con el tiempo contactó con proveedores de cocaína, todos de Sudamérica. Cambiar a las nuevas drogas era más arriesgado, pero los beneficios también eran mucho mayores. A estos les era más fácil y menos arriesgado mandar la mercancía a países africanos donde Hassan la recogía que mandarlos a Europa, donde los controles aduaneros eran muy estrictos. Luego Hassan la suministraba por los canales que previamente había formado y utilizaba los mismos contactos que poseía en Europa. Pagando enormes cantidades de dinero para sobornos, creó un paraguas de protección en los países de su entorno.
Investigó formas para cultivar en zonas desérticas. La cocaína era un filón de oro. En ese momento poseía plantaciones de marihuana y coca en los lugares más inhóspitos de Marruecos y sobre todo, del país vecino, Argelia. Con dinero todos los problemas se solucionaban y Mustafá Hassan tenía mucho, mucho dinero. Si en la zona de su plantación no había agua, se transportaba en tráiler.
Seguía manteniendo contactos con diferentes cárteles de la droga en Colombia y Brasil, pero si antes le suministraban toda la cocaína, ahora necesitaba de ellos solo un treinta por ciento de lo que servía. El setenta por ciento restante lo recogía de sus propias plantaciones. También había creado laboratorios de mezcla de sustancias químicas para poder servir drogas sintéticas.
Tenía por norma no salir de Marruecos, principalmente por seguridad y después por comodidad. Itinerantemente cambiaba de residencia por diferentes ciudades de Marruecos, todas ellas mansiones de lujo, apartadas del mundanal ruido. En su interior acumulaba hasta el último detalle de lo que su imaginación le pudiese pedir. Él organizaba y supervisaba todo, contaba con cuatro hombres de su más absoluta confianza; ellos eran sus ojos, sus oídos, su voz y también sus manos. Estos hombres eran los responsables de las diferentes estructuras de una impresionante maquinaria de hacer dinero. Mustafá había aprendido mucho de los cárteles colombianos, sobre todo a dividir los riesgos en departamentos independientes
Él y sus cuatro hombres de confianza se reunían como lo haría una junta de una gran multinacional. Mustafá les había enseñado, como si de un credo se tratase, que su principal misión era crear varias redes, cada una de ellas divididas en demarcaciones que se gestionaban de forma autónoma y estanca, sin tener conocimiento de la existencia y funcionamiento del resto. Al frente de esos departamentos, había individuos que se responsabilizaban con su vida de la buena gestión de su parcela. Esas personas y todos los que trabajasen en la organización, aunque no supiesen a ciencia cierta que pertenecían a un proyecto mucho más amplio, tenían que saber que por su trabajo, su lealtad y su silencio, cobrarían un muy buen sueldo y que nada les faltaría a sus familias. Los hombres de confianza de Mustafá insistían a sus responsables en las diferentes áreas dentro de la organización que no escatimaran esfuerzos y dinero con los miembros inferiores. Pero también quedaban advertidos de lo que les ocurriría si los defraudaban robando o se iban de la lengua.
Omar Salín pertenecía, cuando aún vivía, a esa inmensa estructura. Era la mano derecha del responsable de la recepción y entrega de la mercancía a los contactos preestablecidos en los puertos desde Valencia a Marsella. Este grupo no trataba con los compradores. El destinatario se ocupaba personalmente de la recogida en el punto de entrada de los alijos de droga y la gente de Salín ni siquiera conocían la llegada de este envío. Su jefe, un hombre gordo e indolente, empezó cada vez más a disfrutar de los placeres de la buena mesa y de las mujeres occidentales. Lejos de su país y con la buena marcha del negocio, fue relajándose y depositando más confianza en Salín. En ocasiones, la mercancía tenía que recogerse y almacenarse en lugar seguro hasta la entrega al comprador. Omar empezó por robar pequeñas cantidades de marihuana, hachís, cocaína o cualquiera de las drogas químicas que se suministraban. Luego se las pasaba a su primo Sufur y este las distribuía de forma discreta en discotecas de Madrid y alrededores. Esto le reportaba un dinero extra que guardaba como un avaro, con el sueño de que algún día podría trasladarse con su familia a Europa. Con el tiempo se fue confiando como hacía su superior; robaba cuando podía. En el trayecto antes de la entrega, aprovechaba cualquier momento para guardarse una pequeña parte de la mercancía. Se imaginaba viviendo junto a sus hijos en un lugar donde hubiera muchos árboles y lloviese en abundancia. Fue cuestión de tiempo que sospechasen. Se puso un cebo y Omar picó. Ahora estaba muerto, como su familia, y su jefe, descuartizado y dado de comer a unos cerdos.
Kalan volvió a marcar el número de su primo. Como en los dos días anteriores, saltó el buzón de voz. Buscó entre unos papeles y encontró una ajada libreta. En su pueblo natal no todos tenían teléfono y sus padres tampoco. Localizó el número de teléfono de su abuela. Lo marcó y tras tres timbrazos contestó una voz de mujer, cansada y dulce en árabe.
—¿Dígame? —contestó la anciana.
—Abuela, soy Sufur.
Al otro extremo de la línea un gritó de alegría.
—¡Qué alegría oírte! Dime, ¿cómo te encuentras, hijo?
—Estoy bien, abuela. ¿Cómo estáis todos en casa?
—Muy tristes.
Se le aceleró el pulsó.
—Ha muerto toda la familia de tu primo Omar. Ha sido un terrible accidente.
Sufur colgó. ¿Un accidente? Todos sabían y comprendían lo que había ocurrido. Todos se beneficiaban de trabajar para Mustafá Hasan y asumían los riesgos. Nada estaba escrito, no existían contratos de trabajo, nada era legal desde un prisma europeo. En su tierra, pocos sabían leer o escribir. Los pactos se cerraban con un solo apretón de manos, y la letra pequeña del contrato se expresaba a través de los ojos. Todo estaba implícito en las miradas, lo que se esperaba y a lo que se comprometían, no habían engaños ni falsedades. Con Mustafá se comprometía toda la familia. Nada salía en los telediarios ni en la prensa. De una forma soterrada, como la brisa del desierto, todos sabrían que Salín había robado. Había roto el compromiso adquirido, defraudado a todos y era el culpable de las consecuencias. Comprendió lo que su abuela le había dicho. Un accidente.
Si la familia de Salín estaba muerta, él mismo lo estaría pronto si no espabilaba. Conocerían de su existencia y pronto llamarían a su puerta, estaba seguro. Corrió a la habitación. Estaba recogiendo algo de ropa cuando se asomó a la ventana que daba a la calle por la que se accedía al patio. Una furgoneta oscura paró justo frente a su portal. Bajaron cuatro hombres, mientras otro permanecía sentado al volante. De los cuatro que descendieron del vehículo, uno de ellos se situó en la acera frente a la entrada y los otros tres subieron.
Ya no tenía tiempo. Cogió del cajón una bandolera donde guardaba el dinero y una pistola automática. Salió corriendo de su casa, cerró la puerta y subió un tramo de escaleras. Vivía en el tercero y había estudiado previamente una ruta de escape. Justo cuando llegaba al cuarto, la puerta del ascensor se abrió en el tercero. Salieron dos de ellos mientras el tercer hombre subía el último tramo de escaleras. Se aproximaron a la puerta. Dos se ocultaron de la mirilla, mientras otro tocaba el timbre. El de su izquierda sacó una escopeta de cañón corto y el otro una pistola. Sufur subió en silencio al quinto piso, tenía la llave de la puerta que daba acceso a la terraza. Había subido en varias ocasiones y sabía que podría huir saltando a otras terrazas colindantes.
Volvieron a llamar al timbre. Al no haber respuesta, el que llamaba sacó unas ganzúas y se dispuso a abrir la puerta con ellas mientras los otros dos se encontraban en total alerta. Le costó treinta segundos forzar la cerradura y entrar. Al mismo tiempo Sufur salía a la terraza, cerró la puerta y con la llave desde fuera, puso el pestillo. Saltaría dos terrazas, forzaría la cerradura y por la escalera bajaría al garaje y podría salir por la calle trasera. Lo tenía todo estudiado.
Cuando terminó de cerrar se giró y se encontró de frente, a menos de un metro, con un hombre de unos cuarenta años, de un metro ochenta aproximadamente. En un primer momento parecía delgado, pero inmediatamente observó que era de constitución fibrosa, como los corredores de fondo. De pelo moreno, un rostro agraciado, con una sonrisa que en estos momentos era sarcástica, con ojos oscuros y fríos sin una pizca de compasión antes de morir, intentó sacar la pistola del bolsillo. Pero el hombre se movió con una rapidez inusitada, deslizó todo su cuerpo aproximándose a Sufur y su brazo derecho salió disparado cómo si dispusiera de un resorte. El cuchillo de doble hoja penetró horizontalmente entre las costillas a la altura del corazón. Una vez dentro el asesino movió su muñeca y el arma rotó como una llave dentro del cuerpo. Murió instantáneamente. Sacó el arma del cuerpo y limpió la hoja en las prendas de Sufur. Llamó a los que se encontraban en el piso y les dio instrucciones. Cogió la bolsa con el dinero y se marchó.
Vicente recibió la llamada por teléfono del Comisario. Sabía que se les terminaba el tiempo.
—Dígame jefe.
—Necesito que os ocupéis de un asesinato cometido en una azotea. ¿Cómo lleváis el tema de Alberto Poncel?
—Pues han aparecido unos datos curiosos que nos gustaría comentar con usted.
—Vale. Ocupaos del fiambre de la azotea y esta tarde nos reunimos en mi despacho para comentar las novedades.
—¿Se han presentado ya los cargos contra él? —preguntó Vicente.
—Se están recibiendo los últimos informes de los peritos. Pero el fiscal lo tiene claro.
—Bien. Esta tarde nos vemos.
Cuando los inspectores llegaron al lugar encontraron el clásico caos que acontece a un crimen: en doble fila, varios vehículos policiales y de los equipos técnicos. Pararon detrás de estos. Un agente en el portal los miró mientras se aproximaban a él y se identificaron.
—Están en la terraza —les informó el agente.
—Gracias.
Subieron al último piso, el quinto. Luego, un pequeño tramo de escaleras y salieron a la terraza. El cuerpo se encontraba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Había sangrado de tal manera que todo su pecho y el suelo alrededor del cuerpo estaban teñidos de rojo. Dos agentes tomaban muestras alrededor del cadáver. El fotógrafo y el forense parecían haber terminado su trabajo.
Un agente de uniforme se acercó a ellos, llevando una pequeña libreta en la cual venía anotando algo. Vicente lo reconoció, habían coincidido en otras intervenciones. «Tiene futuro», pensó Vicente.
—Señores inspectores, buenos días.
—Buenos días. ¿Eres Agramunt, verdad?
El agente levantó la vista, complacido por que el inspector recordase su nombre, algo inusual. Los inspectores de homicidios solían adoptar una actitud prepotente con los de uniforme y tendían a menospreciar las indagaciones preliminares que realizaban. Con el inspector Zafra era todo lo contrario. En comentarios con otros compañeros coincidían en que Zafra no solo escuchaba al agente que había llegado en primer lugar al escenario del suceso sino que también solía preguntarles detalles de ese primer acto de presencia.
—Sí señor. Tomas Agramunt.
—¿Qué tenemos?
—Lo encontró hace aproximadamente una hora una vecina que subió a tender. Llevaba encima documentación a nombre de Sufur Kalan, marroquí. Lo ha identificado la propia vecina. Dice que vive solo en la puerta número doce, en el tercer piso. Le he preguntado si la puerta de la terraza suele estar abierta y asegura que estaba cerrada con llave. Mientras el compañero permanecía aquí he bajado al tercero. No contesta nadie en la puerta doce, pero ha salido la vecina del rellano y asegura que hace aproximadamente dos horas, tres hombres, después de llamar al timbre, han abierto la puerta y han entrado. La clásica cotilla que mira por la mirilla. Pero de lo que está segura es de que eran tres hombres y han entrado. La puerta no parece forzada pero por si acaso, un compañero permanece en el rellano.
—¿Dónde tenemos a la vecina que lo ha encontrado? —preguntó el inspector.
—La vecina cotilla le ha preparado una tila y están las dos en su casa. Les he pedido que no salgan porque he supuesto que usted querría hablar con ellas. Están en la puerta catorce.
—Estupendo.
—¡Inspectores! —les llamó un técnico que se encontraba junto al cadáver. Ambos se acercaron—. Lleva una pistola en el bolsillo derecho de la cazadora.
—Dámela —se la pidió Arturo mientras sacaba una bolsa de muestras y se ponía unos guantes de látex—. Mira a ver si tiene llaves y nos las das.
El agente extrajo el arma y tras observarla:
—No lleva el seguro puesto —les advirtió.
—Un tío temeroso de Dios. —Arturo cogió el arma, puso el seguro y la introdujo en la bolsa de muestras. En ese momento se les acercó el forense. El técnico les entregó un llavero con varias llaves.
—Se lo han cargado clavándole algún tipo de arma punzante en el pecho. Herida mortal sin ninguna duda.
—Joder, Torres. Qué vocabulario tenemos de buena mañana. Una puñalada.
—No sé qué arma han utilizado, pero le ha dejado un boquete de miedo. ¿No ves cuánta sangre ha salido? Hace menos de tres horas que ha pasado a mejor vida y a primera vista, no observo ninguna otra señal de lucha. Pero luego te comentaré más cosas.
—De acuerdo.
Vicente sacó el móvil y llamó a su superior.
—Dime Zafra.
—Esto se está liando.
—Explícate.
—Han apuñalado a un joven marroquí en la terraza, lleva una pistola en el bolsillo y una vecina asegura haber visto a tres hombres entrar en su vivienda más o menos cuando se lo han cargado. Parece ser que vive solo. Tenemos las llaves, pero necesitamos urgentemente una orden de registro.
—De acuerdo. —Y colgó.
—Zafra, una de las llaves abre la puerta de la terraza. —Arturo había probado con el fin de asegurarse—. Una de estas será la de la vivienda, seguro, y la otra del patio.
—Señores —Vicente se dirigió a los dos técnicos de la policía científica—. Ya se ha solicitado orden de registro, nos la está tramitando el jefe. Estará aquí en dos horas. Tened presente que a la misma hora que se lo han cargado, tres tipos han accedido a la vivienda. Mirad bien la cerradura, el agente dice que parece no estar forzada, pero aseguraos.
—Descuida.
—Vale, luego nos vemos.
En ese momento llegó el juez de guardia. Se terminó el procedimiento y se procedió al traslado del cadáver al anatómico forense. Los inspectores tomaron declaración a las vecinas que poco más pudieron aportar a lo que se sabía. La vecina estaba segura de que tres hombres habían accedido a la vivienda del fallecido, pero no podía atestiguar más datos sobre ellos. Los inspectores comprobaron la visión a través de la mirilla y efectivamente se apreciaba a las personas pero era imposible ver detalles, era muy antigua. La finca seguía tomada por varios agentes de uniforme a la espera de abrir la puerta de la vivienda, Vicente estaba seguro de que no habría nadie, pero era mejor ser precavidos. Se preguntó a todos los vecinos, pero nadie había observado nada extraño. Terminando con ellos, llegó la orden de registro. Abrieron con las llaves del fallecido y tras comprobar que estaba vacio, iniciaron junto con los técnicos el registro. En ese momento sonó el móvil de Vicente.
—¿Dígame? —contestó.
—¿Vicente Zafra?
—El mismo.
—Soy Antonio Mármoles.
—Hombre, Mármoles. ¿Cómo estás?
—Bien, muy bien. Me gustaría hablar contigo. Te invito a comer.
Vicente conocía a Mármoles prácticamente toda la vida, juntos fueron a la «mili». Al término del servicio militar, ingresaron en el cuerpo de la Policía Nacional. Empezaron en la escala básica y juntos realizaron los cursos de profesionalización y promoción pertinente dentro del cuerpo, pero Mármoles pronto destacó por su obstinación y dedicación en los estudios. No era el clásico empollón. De personalidad abierta, alegre y con un sentido del humor extraordinario, tal vez un poco sarcástico, daba la sensación de ser el clásico alegre del grupo. Pero cuando de estudiar se trataba, era serio, constante y demostraba poseer una inteligencia poco común entre los que le rodeaban. Inició la carrera de abogacía y se graduó en el tiempo mínimo imprescindible. Emprendió entonces la carrera de criminología y profundizó en análisis forense. Al final solicitó una excedencia y montó un gabinete de asesoramiento jurídico y una agencia de detectives.
Seguían manteniendo una excelente amistad. Se llamaban y quedaban de vez en cuando para tomar unas cervezas o reunirse con las familias a comer. Como ocurre casi siempre, poco a poco fueron distanciándose y pasaba más tiempo entre sus llamadas. Pero cuando se encontraban, era como si se hubieran visto antes de ayer. Eran conscientes de mantener una de esas pocas amistades que durarán toda la vida aunque no se alimenten diariamente. En el momento en el que Vicente escuchó su voz, dedujo por instinto el motivo de la llamada y quién lo había contratado.
—Has tenido una crisis de nostalgia.
—Necesito hablar contigo y además, tengo ganas de verte. ¿Puede ser?
—Pues claro. ¿Dónde quedamos?
—Dime dónde estás y paso a recogerte.
Le dio la dirección y quedaron en veinte minutos.
—Arturo, tengo que irme. Realizáis el registro y a las cinco nos vemos en comisaría.
—Claro. ¿Pasa algo?
—Un buen amigo quiere verme, voy a comer con él.
—Pues lo primero es lo primero. Luego nos vemos y hablamos.
Le entregó las llaves del vehículo oficial y se marchó. A los veinte minutos, Mármoles le recogió en la esquina indicada por Vicente.
—¿Dónde me llevas a comer?
—A Pontevechio.
—Estupendo. ¿Cómo estás? —preguntó Vicente.
—Muy bien. ¿Y tu mujer?
—Mejor que yo —contestó Vicente. Siempre iniciaban así sus conversaciones. Ya tendrían tiempo de entrar en materia después de comer—. ¿Y el trabajo?
—La agencia va viento en popa. He contratado a un joven fotógrafo que es un auténtico fenómeno. Actúa como un verdadero espía, se cree que todavía estamos en la guerra fría. Pero cuando se pula, será un diamante.
Continuaron hablando de temas profesionales. Comieron sin prisas, hablando de cosas intrascendentes, alegrándose y disfrutando de la mutua compañía. Una vez terminada la comida, pidieron café. No era casual que Antonio hubiese escogido la mesa del fondo.
—¿Qué tenías que preguntarme? —inquirió sin más preámbulos Vicente.
—De todos los compañeros, tú eras el más agudo. Cuando pones esa mirada me recuerdas a un inquisidor, siempre perspicaz y paciente. Creo que ya has deducido quién ha solicitado mis servicios. ¿Verdad?
—El padre de Alberto Poncel.
—Afirmativo.
—Sabes que estamos en medio de una investigación y existe el secreto del sumario. No querrás que me busque la ruina adelantándote cosas.
Los dos rieron.
—Lo sé. Sé lo que puedo y no puedo preguntar. También sé lo que no me puedes revelar. Y si te busco la ruina, siempre puedes venir a trabajar conmigo.
—Ya estoy mayor para cambiar de profesión.
—Eso es verdad. Con tu edad, no te contrataría ni tu padre, pero yo soy tu amigo. Además, si te busco la ruina, es lo menos que puedo hacer por ti.
—¿Qué te ha dicho su padre?
—He leído el pliego de cargos, lo incrimina sin ninguna duda. Claro que su padre no requiere mis servicios como abogado. Insiste en que hay una conspiración, una trama de venganza hacia su persona. Me ha relatado la conversación que mantuvo con vosotros. Cree en ella a pies juntillas y quiere contratarme para que la sustente con pruebas tangibles.
—Quiere contratarte, lo cual me induce a pensar que de momento no has aceptado.
—Efectivamente. Me ha ofrecido todo tipo de ayuda y no escatima en gastos. De hecho, me pone sobre la mesa un cheque en blanco. Pero yo soy un profesional integro. No quiero pegar palos de ciego. Antes de aceptar, necesito averiguar qué fundamentos poseen sus sospechas.
—Todo lo que hemos encontrado de momento contra él lo tiene su abogado. Por lo tanto, lo tienes tú.
—Lo he leído.
—Hemos trabajado siguiendo escrupulosamente el protocolo. Todas las pruebas le incriminan directamente y son irrefutables. Cuando se presentó su padre en comisaría, yo estaba totalmente convencido que era el responsable del asesinato de esa joven. Tengo serias dudas sobre la película que nos contó su padre, pero ciertamente despertó mi curiosidad. Por lo tanto indagué, como habrás hecho tú, sobre los fallecimientos de sus dos hijos.
—Su padre tiene toda la información sobre los dos sucesos. Me los trajo y los he leído.
—Tú y yo no creemos mucho en las casualidades, pero también sabemos que estas existen. Puede que la desgracia se haya cebado en esta familia, y casos de este tipo, sin resolver, en las comisarías hay un montón.
—Te adelanto que voy a aceptar el trabajo. Me ocurrió lo mismo que a ti. En un primer momento, la versión de la conspiración se me antojó un poco peliculera, y que hubiese sobornado a la primera testigo para que retirase la denuncia era tirarse piedras sobre su propio tejado. Tu y yo estamos cortados por el mismo patrón, pensaste lo mismo que yo, estoy seguro: padre con dinero, con importantes contactos, prepotente y manipulador, acostumbrado a salirse con la suya de cualquier forma y a cualquier precio.
—Efectivamente.
—En ti despertó curiosidad y echaste un vistazo a las circunstancias sobre los sucesos que ocasionaron la muerte de sus dos hijos mayores. En mi caso, solo quería saber qué probabilidades existían sobre esa versión. Tengo un negocio y me debo a mis clientes, pero tampoco quería meterme en el ruedo sin ver qué toro me tocaba lidiar. Podía utilizar la estrategia de embarrar todo el proceso con el propósito de enturbiar la verdad. Y en rio revuelto, ganancias de pescadores. No sé si me explico.
—Mármoles, te explicas como un libro abierto.
—Al igual que tú, he investigado el atropello y el atraco en el que murieron los hijos de Jaime Poncel. Tienes razón, puede tratarse de una casualidad. Unas investigaciones que desgraciadamente no han concluido con la detención de los responsables, pero sin indicios de una terrible y oscura manipulación. ¿Pero qué me dices de su hijo Alberto?
—Se trata de una investigación policial en curso, por lo tanto, bajo secreto de sumario. Eres mi amigo y tengo absoluta confianza en ti. Independientemente de la confidencialidad a la que estoy sometido, me sinceraré contigo. La investigación sobre lo que tenemos contra este es prácticamente lo que ya conoces.
—¿No has profundizado en las vidas de las jóvenes?
—¿Te refieres a las víctimas? —puntualizó Vicente.
—Sí.
—Estoy en ello de forma extraoficial. Cuidado con lo que te estoy diciendo. Tanto mi superior como el fiscal creen que se trata de un chanchullo del padre y no le dan ninguna credibilidad a las sospechas de su versión.
— Sabe más el diablo por viejo, que por diablo. ¿Tú qué crees?
—Estoy empezando y tengo pocos datos. Pero me da en el olfato que hay algo podrido.
—Sabes que conozco el funcionamiento, el entresijo del departamento. —Cuando Antonio conoció a Vicente, era un joven de un metro noventa y delgado. Ahora había engordado y se asemejaba a un gran San Bernardo, pero en sus ojos continuaba ese destello astuto e inteligente. Se encorvó sobre la mesa, acercando la cara a Vicente y habló con un susurro—. La joven que retiró la denuncia volvió a su país. ¿Lo sabías?
—Sí —contestó Vicente.
—La mataron a los tres meses de volver a su casa. —Por la cara que puso Vicente, Antonio dedujo que no lo sabía—. Un robo con violencia, algo común donde la joven vivía. No se detuvo al asesino. Vicente, cuanto más repaso los datos de las dos jóvenes desde que entraron a España, más me reafirmo en la idea de que no está claro.
—Si no dispones de más información que yo, querrás decir los escasos datos de las jóvenes —aseguró Vicente.
—Y eso justamente es lo que dispara todas las alarmas. Esa escasez de datos nos lleva en una determinada dirección, lo hemos visto en repetidas ocasiones. Es el clásico guión de cómo funcionan las redes de prostitución.
—Esas eran mis sospechas.
—Y curiosamente las dos aparecen de pronto en Valencia, con trabajo y una vida nueva.
—A lo mejor, las dos tuvieron suerte y consiguieron salir de las garras de la prostitución.
—Claro. Podría ser.
—Y también podría ser casualidad que las dos hubieran conocido a Alberto Poncel.
—Repites demasiado la palabra casualidad —indicó Mármoles con una sonrisa—. Tú dispones de grandes recursos. En ocasiones cuesta que los engranajes de esa máquina funcionen al cien por cien. Demasiada burocracia. Pero tú eres listo y sabes tocar las teclas adecuadas. Además, eres un tipo con iniciativa y cuando se trata de tu olfato, te conviertes en un perro de rastreo, constante y tenaz. Yo por mi parte dispongo de múltiples contactos, lo sabes, es imprescindible dentro de mi trabajo. Y para esta investigación en concreto cuento con una generosa cuenta para gastos.
—¿No pretenderás comprarme?
—Necesito que trabajemos de forma coordinada, en secreto y con la más absoluta discreción. Por supuesto, tú eres el responsable de esta investigación. Yo seré para ti un instrumento más. Tú dispones de los recursos policiales, accederás a información que a mí me sería denegada y yo llego a sitios y puedo utilizar métodos poco ortodoxos para un policía. Puedo acercarme a «chentola» que no quiere tratos con los maderos. Pero a mí, por dinero, me venden a su madre. El padre me ha proporcionado una lista con nombres de personas a las que perjudicó gravemente en el pasado. Teme que sea una de estas personas la que manipuló a las jóvenes para vengarse.
Vicente permaneció unos segundos pensativo, sopesando pros y contras. Cogió la lista y se la guardó.
—Debió ser un gran hijo de puta este Poncel. ¿Y si al final resulta que el hijo es un asesino y punto?
—Vicente, si al final de nuestra investigación no descubrimos nada, si al final es un asesino, que se pudra en la cárcel. Pero nosotros habremos hecho nuestro trabajo, aquello para lo que estamos preparados. Investigar, despejar el máximo de incógnitas. Intentar descubrir la verdad.
Se dieron la mano y se marcharon.
Reunido el equipo de investigación, se analizaron todas las pruebas encontradas en los diferentes escenarios. Todos los resultados obtenidos apuntaban y consolidaban la relación entre el detenido y Mónica Ortega, a pesar de las reiteradas negativas de esa relación por parte de él.
Los diferentes análisis sobre la barra de metal encontrada en el garaje confirmaban sin ninguna duda que se trataba del arma utilizada para asesinar a Mónica Ortega.
Las cerraduras de su vivienda, garaje y coche no presentaban ninguna alteración por manipulación y el móvil de prepago desde el que se realizaron llamadas al móvil de Mónica encontrado en el registro del garaje, presentaba huellas dactilares de Alberto. Cuando le enseñaron el móvil al detenido, este negó que le perteneciera, a pesar de la evidencia de las huellas.
El informe del equipo de investigación y los resultados de todas las pruebas encontradas preparado para la fiscalía era demoledor.
Solo faltaba dilucidar el móvil por el que fue asesinada la joven. Para rellenar esa laguna, se presentó la denuncia interpuesta por María del Carmen Aranda en 2006 por intento de violación y agresión.
Al finalizar la reunión, el Comisario les felicitó por su trabajo. Cuando todos los inspectores recogían sus pertenencias para marcharse, Vicente se acercó a su superior.
—¿Puedo hablar un momento con usted? —Cuando había otros inspectores delante, Vicente siempre le hablaba de usted.
—Claro. Vamos a mi despacho.
Vicente y Arturo le siguieron. Una vez dentro del despacho los tres, cerraron la puerta.
—Nos gustaría profundizar en la investigación sobre las jóvenes relacionadas con el detenido.
—He observado la reseña que pusisteis sobre la ausencia de datos sobre la joven desde que entró en España hasta su llegada a Valencia. Pero considero que es irrelevante si estaba en casa de unos primos o ejerciendo la prostitución. Esos datos no afectan directamente a esta investigación. Nos tenemos que ceñir a los hechos del crimen y a las pruebas encontradas.
—Le comprendo. Pero la joven que presentó la anterior denuncia contra él coincide con ese vacío de datos desde que entró a España, también por el aeropuerto de Barcelona hasta que llegó a Valencia. No podrá negar que al menos es curiosa esa concordancia de hechos.
—Mira Vicente, te voy a ser sincero. A mí también me ha llegado la hipótesis sobre una conspiración sobre el detenido. Su padre está moviendo hilos. Hilos importantes. Creo que intenta crear otros móviles y desviar las sospechas a otras personas de forma premeditada. Es un buen manipulador. Pero esta vez no se trata de una simple denuncia por intento de violación y agresión. Esta vez tenemos a una joven en la sala de autopsias. A esta no puede sobornarla ni asustarla.
—La joven que retiró la anterior denuncia volvió a su país —le dijo Vicente.
—Lo sé.
—La asesinaron. He solicitado información al departamento de policía de su demarcación —le informó Vicente.
—El índice de criminalidad en su país es muy alto —contestó el Comisario, más no conocía ese dato y se reflejó en su mirada—. ¿No estarás dando pie a la versión de su padre?
—Otra similitud entre las dos jóvenes. A esta también la han asesinado. No estaría de más que escarbe un poco. ¿No crees?
—¿Qué queréis concretamente? —La determinación inicial de zanjar el asunto había disminuido—. Aunque sigo opinando que es perder el tiempo.
—Trasladarnos unos días a Barcelona y solicitar apoyo a la policía autonómica.
—Pero necesito unos días para preparar los procedimientos de colaboración entre los diferentes departamentos. —Eso, de momento, significaba que daba luz verde para investigarlos.
—Usted inicie los protocolos burocráticos, pero yo mantengo una estrecha colaboración con los responsables del CGIC (Comisaría General de Investigación Criminal) en Cataluña —indicó Zafra—. Intentaremos situar a las jóvenes, dónde vivieron y cómo consiguieron sobrevivir. Lo más factible es que se dedicaran a la prostitución. Si es así, sabremos dónde trabajaron y para quien.
—Tengo entendido que la familia Poncel ha contratado a un investigador privado. ¿Sabes algo?
La pregunta dirigida a Vicente era una trampa. No iba a mentir a su jefe. Este sabía de sobra el nombre del investigador. También conocía la amistad entre Vicente y Antonio Mármoles. Quería averiguar si el investigador privado había contactado con él.
—Sabes de sobra que se trata de Mármoles. Hemos hablado del tema y se ha comprometido a comunicarnos cualquier información que competa a esta investigación. —De momento prefería no mentir, pero tampoco quería decirle a su jefe toda la verdad.
—Lo ha contratado su propio padre, un súper abogado y chanchullero. Déjate de camaradería con Mármoles, a ver si te vas a pillar los dedos. No quiero sorpresas desagradables, ni quejas oficiales, ni de particulares. Este asunto tiene ramificaciones políticas y eso significa que no sabes de dónde, ni cuándo te puede salpicar la mierda. Atengámonos a los procedimientos habituales y no nos salgamos del guión.
—Sí, jefe.
—No me llames jefe.
—Vale Comisario. ¡Como está hoy el patio! —contestó con algo de guasa Vicente.
—¿Y tú qué dices? —preguntó directamente a Arturo, que había permanecido en silencio en todo momento.
—Yo no digo nada, que luego todo se sabe —ironizó con una sonrisa.
—Veo que le estás enseñando bien —le dijo a Vicente—. ¿Quién se hace cargo de los gastos en Barcelona?
—Pues el departamento. No me voy de vacaciones —contestó Vicente.
—Vale. Pero te vas sólo tú. A Arturo lo necesito aquí.
—No hay problema —respondió Arturo.
Ocupaba una habitación doble en un discreto hotel de tres estrellas en el centro de Barcelona. En una de las camas, extendida sobre la colcha, la documentación relativa a la investigación.
Vicente llevaba cuatro días en Barcelona. Al llegar a la ciudad le recibió su colega Agustín Talens Cogollos. Durante cerca de tres horas, Vicente le explicó con sinceridad el doble propósito de su investigación. Por un lado intentar averiguar dónde habían vivido y trabajado las dos jóvenes, llenar con datos ese espacio en blanco desde que entraron en España hasta su llegada a Valencia. En segundo lugar, indagar si tenían algún tipo de consistencia las sospechas del padre. Averiguar lo primero podría llevar directamente a destapar lo segundo o descartarlo totalmente.
Estaba seguro de la culpabilidad de Alberto Poncel. Todas las pruebas apuntaban a ello. No podía ser de otra forma. La investigación se había realizado con total escrupulosidad, ateniéndose a los protocolos, analizando las pruebas encontradas, siguiendo la línea de custodia. No se trataba de una colilla encontrada en el escenario de un crimen con el ADN de un sospechoso. No se trataba de una prueba fácil de manipular para incriminar a una persona. Todo apuntaba a que tenía que ser, por fuerza, el asesino de esa joven.
¿Y si descubrían conexiones entre la dos jóvenes? No se lo podía ni imaginar.
De momento, sobre la cama, tenía los datos enviados desde sus lugares de procedencia. Mónica Ortega había contactado por Internet con una persona que vivía en Barcelona. Se desconocía de quién se trataba. Después de chatear con esa persona durante un tiempo, esta le prometió trabajo en España. Era toda la información de que disponía la familia. Antes de su llegada a Valencia, Mónica mandaba regularmente ciertas cantidades de dinero a su familia a través de locutorios.
De Carmen Aranda, la familia decía que tenía amigas en España y estas la habían alentado a venir con la promesa de que encontraría trabajo. La familia desconocía de qué amigas se trataba. Cuando regresó a su país con el dinero obtenido canceló algunas deudas de sus padres y compró un apartamento donde se trasladó con su hija, que dejó a cargo de sus padres mientras ella estuvo en España. La asesinaron a los nueve meses de regresar. El informe policial indicaba que todo apuntaba a un atraco con arma de fuego. La joven presentaba dos impactos en el pecho. Los casquillos pertenecían a un arma utilizada en otro atraco seis meses antes. Nunca se detuvo al culpable y el caso seguía sin resolverse.
Junto a estos informes extendidos encima de la cama, las hojas donde Vicente había resumido el trabajo realizado en estos cuatro días en Barcelona. Acompañado por Agustín, se había reunido con personal de los departamentos de delincuencia organizada y antivicio. A los datos de las jóvenes acompañaban las fotos de que se disponían. Dando por hecho que durante ese periodo de tiempo del que se desconocían datos las jóvenes hubieran residido en Barcelona, y sin conocerse la existencia de familiares, se visitó las diferentes comunidades de venezolanos y donde solían reunirse. Era común que entre compatriotas se alquilaran habitaciones y se ayudaran para conseguir trabajos domésticos clandestinos, donde no se daba de alta a la empleada y se les pagaba en negro. Nadie reconocía a ninguna de las dos jóvenes.
Se preguntó en clubes de alterne, prostitutas en la calle y se contactó con los informadores habituales. Se presionó a personas metidas dentro del mundo de la prostitución de forma discreta pero contundente, sin resultados positivos.
La policía autonómica colaboró eficazmente y no se encontró nada a nombre de las dos jóvenes.
Vicente se preguntaba si no estaría dando palos de ciego. Podían haber residido en cualquier lugar de España. Pero en cambio, su instinto le insistía en que no estaba equivocado. Sonó su móvil. Miró la pantalla y vio que lo llamaba Mármoles.
—¿Dime? —contestó.
—¿Has cenado?
—No —respondió Vicente mirando su reloj. Eran las diez.
—Llevo unos bocadillos a tu habitación y hablamos.
—Vale.
Media hora después llegaba Antonio cargado con una bolsa de papel y su maletín. Sacó una botella de vino y cuatro bocatas. También traía dos vasos de plástico, un descorchador y servilletas de papel. Despejaron la mesa de la habitación y se sentaron.
—Vienes bien preparado. —El sacacorchos es algo que no se suele llevar encima.
—Yo, siempre —contestó Antonio, enseñando con satisfacción la botella de vino—. Es una lástima que bebamos este vino en vasos de plástico, pero las circunstancias mandan.
Mientras daban buena cuenta de la improvisada cena, Antonio preguntó.
—¿Has averiguado algo?
—No. Como si nunca hubieran estado en Barcelona. ¿Y tú?
—He tenido mucha suerte. Una persona ha reconocido a Mónica.
A Vicente le dio un vuelco el corazón.
—Cuéntame.
—Te dije que yo también tengo mis recursos. Huelo a pasma y eso ahuyenta a mucha gente. Pero entonces enseño mi placa de detective privado y hablo de dinero, mucho dinero, a quien me facilite información. Hay que andarse con ojo, pero si sabes dónde sembrar, al final la codicia mueve montañas.
—Pensaba que las montañas las movía la fe.
—Eso era antes.
—Un chulo que va por libre se quedó con la fotografía. A los dos días me llamó por teléfono, una de sus chicas la había reconocido. Quedé con ellos en la habitación de un hotel y se presentó el tío acompañado de una puta de bandera. La chica me comentó que la conoció hace más o menos un año y medio. Coincidieron en varias ocasiones en una tienda de lencería sexy y muy cara del centro de Barcelona.
—¿No te querrían chulear la pasta? —advirtió Vicente. Cuando uno ofrece dinero a cambio de información, es complicado saber si lo que compras es verdad.
—Al chulo le enseñé la foto, pero le di un nombre falso. La joven que decía que la conocía, lo primero que me dijo era que cuando ella la conoció se hacía llamar Mónica.
—Vale.
—Tras coincidir en varias ocasiones en la lencería, las dos sabían a qué palo jugaba la otra. Dice que un día salieron y se sentaron en una cafetería. Mientras tomaban algo, comentaron un poco su vida. La coincidencia hizo que repitieran un par de veces más el cigarrito y el café, pero sin profundizar en detalles. Según dijo, Mónica se dedicaba a clientes de alto standing. Disponía de un piso para sus citas y solo en contadas ocasiones se desplazaba donde el cliente proponía.
—Me han dicho los compañeros de antivicio que el tema de la prostitución está muy controlado por las organizaciones de proxenetas y mafias que se dedican a este tema. ¿Cómo contactaba Mónica con los clientes?
—Según la chica, Mónica le comentó que estaba muy contenta y feliz, que su chulo la trataba muy bien. Él le buscaba los clientes y concretaba sus citas. Dice que se sorprendió cuando Mónica le dijo que trabajaba solo dos o tres veces al mes con clientes muy selectos.
—Dos o tres veces al mes es muy poco —dijo Vicente.
—Efectivamente. Eso también sorprendió a la joven con la que me reuní. Además, al parecer Mónica llevaba siempre una buena cantidad de dinero en efectivo. Le comentó que el resto del tiempo se dedicaba a vivir tranquilamente y a esperar que la llamase su noviete, con el cual salía en ocasiones como si fueran pareja. Dice que Mónica en ningún momento le llamaba chulo cuando se refería a él. Cree que estaba coladita por el maromo.
—No es muy verosímil lo que te ha contado. Para un proxeneta, sus chicas son pura mercancía. Ponerle un piso, dinero para que se compre lencería fina y no le falte de nada, solo por uno o dos clientes al mes, es bastante dudoso. O es muy buena en la cama y pagan una fortuna o aquí hay gato encerrado.
—Eso mismo le he dicho yo a la joven. Pero insiste en que es lo que Mónica le contó.
—¿Le dijo el nombre de su proxeneta?
—No. Tampoco la dirección donde tenía Mónica su piso. Únicamente le comentó que vivía en el centro.
—¿Y el nombre de la tienda donde coincidían?
Mármoles le dio un papel con el nombre de la tienda y el de la cafetería donde solían tomar algo. También constaba el nombre del proxeneta que le había servido de intermediario. Habían acabado de cenar.
—Mañana nos acercaremos a la tienda y a la cafetería a ver si averiguamos algo más —planificó Vicente. Si se confirmaba la información de Mármoles, era mucho más de lo que él había conseguido en todo este tiempo—. ¿Qué vas a hacer mañana?
—Tengo que ir a Valencia a primera hora. Pero si descubres algo y me necesitas, puedo volver por la noche. Si no, vendré pasado mañana.
—De acuerdo, por la noche te llamo.
Al día siguiente, Vicente, acompañado del inspector Agustín Talens, se personó en la tienda de lencería. La encargada y una dependienta confirmaron la información de Mármoles. Ambas reconocieron a Mónica Ortega como clienta, pero indicaron que hacía tiempo que no pasaba por allí. También en la cafetería un camarero la reconoció. No pudieron obtener nada más, pues Mónica pagaba siempre en efectivo. Nunca entró en la tienda acompañada, a excepción de otra clienta con la que parecía tener amistad. Lo mismo dijo el camarero; a excepción de una amiga, nunca la vieron con nadie más.
La pista de nuevo se cerraba, Vicente se sentía frustrado. Por un lado se aclaraba la sospecha de que Mónica, durante el tiempo transcurrido hasta su llegada a Valencia, se dedicó a la prostitución. Por ese motivo no constaban datos laborales sobre ella. El piso, posiblemente alquilado, iría a nombre de su proxeneta. El dinero que le pagaba, en negro. Si tenía que acudir a un médico, iría a uno privado. Una forma de no dejar rastro alguno.
Vicente deducía que la historia de la primera joven que denunció a Alberto iría por los mismos derroteros que la de Mónica.
Pero quedaban muchas incógnitas por resolver. De momento, había que averiguar quién era su chulo. Si su vida era tan cómoda y perfecta, ¿por qué motivo dejó Barcelona y se fue a Valencia a trabajar en una hamburguesería? Y, ¿eran el chulo que tenía en Barcelona y el novio de Valencia la misma persona?
Llegados a ese punto muerto, Agustín le dijo a Vicente que era momento de visitar al oráculo. El oráculo era un inspector que se había especializado en reunir información sobre delincuencia organizada, sus entramados y conexiones. Lo sabía todo sobre los que operaban en Cataluña y sus ramificaciones por toda España. Se desplazaron a la central y subieron a la planta sexta, tras saludar Agustín a varios inspectores, entraron en una sala donde los esperaba Borja Sardanés. Le habían llamado de camino. Ambos inspectores se presentaron.
—Hemos hablado varias veces por teléfono, pero me alegro de conocerte personalmente —le dijo Borja a Vicente.
—Lo mismo digo. Fue vital la información que me suministraste sobre el croata que detuvimos el año pasado —le agradeció Vicente mientras observaba a Borja y su sala.
—Fue muy simple. Lo tenía fichado y era cuestión de tiempo que pretendiese independizarse, aunque tengo que decirte que el mote lo supe de casualidad. —Mijaíl Mark pasó tres años como machaca en un club de alterne de Badalona. Cuando aprendió lo suficiente, se trasladó al norte de Valencia y secuestró al dueño de otro club situado en esa ciudad. Acudió en su apoyo un colega de su país y ambos pidieron rescate a su mujer. Esta recurrió a la policía y recibieron la oreja derecha del marido. Un testigo del momento en que lo secuestraron aseguró que uno de los secuestradores llamó al otro Block. Consultadas las bases de datos, no aparecía ninguna identificación que coincidiese con el de Block. Entonces, Vicente se puso en contacto con Borja, quien le confirmó que según sus archivos, Mijaíl Mark, tenía el apodo de Block. Por la matrícula de su vehículo se le localizó en Requena, en un chalet de las afueras. En un momento que Mijaíl y su colega salieron a la puerta se procedió a las detenciones. En el registro del chalet, en el sótano estaba el cadáver del propietario del club con una oreja menos.
Borja Sardanés tendría aproximadamente la edad de Vicente. Alto, sobre un metro noventa y gordo, sus facciones prominentes. Cuando se estrecharon las manos en el saludo, Vicente constató que poseía unas manos grandes y fuertes. Su mirada curiosa, instigadora, revelaba que Borja Sardanés era un hombre muy sagaz.
Se apreciaba que la sala cumplía la doble función de despacho y centro de operaciones. Una gran mesa con varios ordenadores, sillas alrededor de la mesa como si trabajasen varias personas en ella junto a unos archivadores. El resto de la habitación, sin mobiliario. Las paredes tenían impresa la verdadera función de la sala, estaban cubiertas de paneles de corcho. Sujetas con chinchetas, infinidad de fotos y hojas escritas de forma piramidal, como organigramas empresariales. Vicente se acercó, le contemplaban innumerables caras en fotos de treinta por veinte junto a hojas de identificación. Al menos seis grupos formaban el conjunto. En algunos grupos se contaba con una foto y una hoja oscura a su lado; en otras, era la foto la que permanecía velada junto a unos datos personales. Había más de doscientas, y otras tantas hojas repletas de casos pendientes de procesarse en la base de datos.
Vicente comprendió al observar el conjunto la tarea ingente de investigación que había colgada en esas paredes, el trabajo laborioso, tenaz y meticuloso necesario para tejerlo. Al girarse, Borja lo miraba con satisfacción y orgullo.
—Impresionante —apreció Vicente.
—Son los seis grupos de delincuencia organizada que actúan en Cataluña y por supuesto, en ciudades de España. —Vicente lo escuchaba con atención—. Reúno toda la información que me suministran los diferentes departamentos, ya sean autonómicos o estatales. Aquí todos saben que cualquier información me interesa: conversaciones telefónicas interceptadas bajo autorización judicial, con quién se reúne una persona que está siendo seguida, dónde va y en qué restaurante come, las fotos que se realizan a uno de estos mafiosos en las bodas, comuniones y entierros, los números de móvil de toda la familia de estos individuos, chismorreos de los confidentes. Por pequeña que sea la información, me interesa. Luego, en esta sala lo filtro y lo pongo a buen recaudo, y con el tiempo todo va encajando. Las fotos que ves oscuras son personas que han mantenido una conversación con un destacado miembro de un grupo, pero no sabemos de quién se trata. Los tenemos identificados por voz, pero de momento sin rostro. Lo mismo nos ocurre cuando en un seguimiento observamos que se reúne un importante miembro con otra persona pero no sabemos de quién se trata, o desconocemos el motivo por el que se ha reunido. Esos datos están a la espera de que reunamos otra pequeña porción de información y nos ayude a atar cabos.
—Comprendo.
—Me ha ocurrido en ocasiones que un intrascendente dato ha sido crucial para entender el conjunto de una situación, o relacionar individuos. Es cómo un gran rompecabezas, reúnes piezas y esperas que en un momento dado puedas encajarlas.
—Es un trabajo extraordinario.
—Con vuestro permiso, yo os dejo. Cuando terminéis, llámame —les dijo Agustín.
—¿Qué necesitas? —preguntó Borja.
—Yo también estoy tratando de encajar piezas —le contestó Vicente.
—Toma una silla y siéntate. Empecemos por el principio y sabremos cómo poder utilizar a Leonor. —Y puso la mano con suavidad, como si lo acariciase, encima del teclado del ordenador—. Llamo de esa forma a mi particular base de datos.
—Curioso nombre.
—Es en honor a una mujer que conocí. Era fuerte, decidida, luchadora y no se desanimaba nunca. Madre de un buen amigo, pero eso es otra historia. Ahora cuéntame.
Vicente le comentó por encima la investigación sobre el asesinato de Mónica Ortega, la detención de Alberto Poncel y la denuncia interpuesta por Carmen Aranda. Le habló de las dos jóvenes. Apuntó como anécdota que también la segunda había sido asesinada en su país. Que según todas las pruebas analizadas, su incriminación en el crimen era concluyente. Entonces le comentó el periodo de tiempo transcurrido desde que las jóvenes entraron en España y aparecieron en Valencia, sin que existiera ningún dato sobre ellas. Posiblemente intrascendente para la investigación, pero había despertado su curiosidad. Ese era el principal motivo de encontrarse en Barcelona. Tras cuatro días de trabajo, los únicos datos nuevos de que se disponía eran los conseguidos a través del proxeneta y de la joven. Les dio sus nombres y también la información que aportaron.
—Vale —comprendió Borja después de asimilar toda la información—. Al tío ese lo conozco —refiriéndose al proxeneta—. Sobre la información que os han pasado, hay algo raro. Es muy extraño que le proporcione solo dos o tres servicios al mes y además, le ponga un pisito, sueldo y le dé libertad para gastarlo. Parece más una esposa que una puta. ¿Me explico?
—Perfectamente.
—Para todos los chulos, sus putas son máquinas de hacer dinero. Las pueden tratar bien si son rentables. Pero si tontean y no sacan pasta, son violentos y crueles. Lo sabes tan bien como yo.
—Lo sé —contestó Vicente—. Pero la chica insistió. Mónica decía que trabajaba dos o tres veces al mes y punto. También nos dijo que cuando Mónica hablaba de él, parecía que estaba enamorada y que salían juntos como una pareja.
—Algo inusual, pero bueno, una mujer con suerte. Dame sus nombres completos, a ver que nos dice Leonor. Pero te anticipo que no esperes magia.
Introdujo los nombres completos sin ningún resultado.
—Los nombres de las jóvenes en este mundillo carecen de importancia. La mayoría de ellas se los cambian. Si tuviéramos el nombre del proxeneta a pesar de ser un buen samaritano, podríamos saber algo más.
—Me lo imaginaba. —Vicente, desde un principio, no albergaba grandes esperanzas de encontrar más datos solo con los nombres, pero tenían que probar—. Pasemos a la segunda parte. Insisto en que todas las pruebas, y son muchas, incriminan a Alberto Poncel. Yo mismo en este momento estoy convencido de que ha sido él.
—Esto se pone más interesante. Continúa.
—El padre de Alberto Poncel, un abogado de mucho prestigio en Valencia, ha venido con una enfermiza historia. Anteriormente a ser abogado especulaba con temas inmobiliarios de forma agresiva, rayando la ilegalidad. Un tiburón sin ningún tipo de escrúpulos. Dice, porque te aseguro que fue él personalmente quien nos lo dijo de esta forma tan clara, que arruinó a más de uno. Por ese motivo piensa que todo esto puede ser un montaje, una venganza organizada contra su persona a través de cargarle un asesinato a su hijo.
—¿Cree que alguien mató a la chica y puso todas las pruebas para incriminar a su hijo?
—Efectivamente. Pero lo realmente gordo es que está convencido de que además, el mismo espíritu vengativo es el responsable de la muerte de los otros dos hijos. Una trama en toda regla para arruinarle la vida.
—¡Qué me dices! Se me han puesto los pelos como escarpias —exclamó Borja.
—Al primero lo atropellaron en 2001 y al segundo, como consecuencia de un atraco, en 2005.
—¿Y no trincaron a ninguno de los responsables?
—No.
—¿Y tú qué piensas? —le preguntó Borja.
—De momento, nada. Pero esta es la lista de las personas que el padre del detenido sospecha que pueden estar vengándose de él.—Sacó dos hojas y se las pasó a Borja. Constaban diez parejas en el listado—. Ha puesto los nombres de los matrimonios a los que de una forma u otra perjudicó hasta joderles la vida.
—Pero yo solo tengo datos sobre delincuencia organizada, nombres de gente metida en el mundo de las drogas, prostitución, extorsión, tráfico de armas, etc. ¿Crees que alguno de este listado está en mí base de datos?
—Si se trata de una venganza de estas proporciones, para conseguir realizarla, o estás metido en este mundo o tienes que acercarte a uno que lo esté.
Inmediatamente, Borja empezó a introducir los nombres en el ordenador para cotejarlos en su base de datos. Y le dio al enter.
La máquina trabajó escasamente un minuto, procesó toda la información y les proporciono un nombre: Hugo Herrera Muñoz. Los dos se miraron, entre sorprendidos y satisfechos por el resultado.
—Antes de averiguar por qué motivo Hugo Herrera Muñoz consta en mi base de datos, vamos a saber algo más de él.
Borja se movió en la red como un auténtico hacker. Localizaba la información que le interesaba con rapidez y precisión. No solo se introducía en listados policiales, también en Hacienda, Tráfico, Vida laboral, Catastro, etc. Reunió la información y al final apareció un cuadro con todo lo relacionado a Hugo Herrera Muñoz.
—Te presento a Hugo —le dijo Borja a Vicente—. Hijo de Rogelio Herrera Sol y Ángeles Muñoz Pinchet, tercera pareja de la lista. Nacido en Valencia en 1971, tiene treinta y ocho años, soltero. Sin antecedentes policiales de ningún tipo. Último domicilio conocido, calle Colón, en Valencia, pero el piso no consta a su nombre. De hecho, no aparece ninguna propiedad a su nombre. Última aportación a la Seguridad Social, en 1996. El tipo esta oficialmente sin trabajar, o por lo menos, no está dado de alta desde hace más de diez años. No realiza ninguna declaración de hacienda desde entonces. Nueve multas en los últimos cinco años, todas por exceso de velocidad y todas pagadas. No parece haber ninguna cuenta bancaria a su nombre.
—¿A qué se dedicaba antes de 1996?
—Asesor financiero.
—Borja, me muero por saber el motivo por el que está en tu lista.
—Vamos a ello. —Introdujo el nombre y se abrió un archivo. Existía un informe y varias fotos. Imprimió el informe para leerlo con más comodidad. En las fotos se observaba a un hombre de estatura media, moreno, delgado, de tez tostada por el sol, con un extraordinario aspecto físico. Vestía un traje oscuro impecable. Irradiaba confianza en sí mismo y éxito. En el mismo archivo había una carpeta anexa. En su interior, varias fotos del mismo hombre entrando y saliendo de un restaurante, junto a otras fotos de varios hombres en la puerta del mismo local—. Nadie diría que lleva sin trabajo más de diez años. Vamos a leer el informe y ahora te digo quién es el tipo mal encarado que está en las otras fotos.
El informe explicaba que el restaurante se encontraba bajo una discreta vigilancia estática mediante un agente apostado dentro de un piso frente al local. Se había observado que dicho restaurante, en ocasiones era frecuentado por elementos importantes de la organización de Simeón Serra. En principio estaba prevista la vigilancia para unos días y pretendía estudiar qué tipo de clientela lo visitaba. Los resultados de la investigación del propietario no aportó ningún dato destacable. En la mañana del tercer día, el agente de servicio observó que un vehículo con las lunas traseras oscurecidas paró frente a la puerta, descendió un hombre y realizó un rastreo visual de la zona. Indudablemente era el escolta de una persona que se encontraba dentro del coche. El policía que había reconocido inmediatamente su actitud se puso en alerta. Efectivamente, a la señal del escolta descendieron tres individuos y rápidamente entraron en el establecimiento. Reconoció a Simeón Serra y a uno de sus lugartenientes. Realizó treinta y dos fotos y llamó a su superior. Era un detective con suficiente experiencia para evaluar la situación y advirtió de inmediato que podía tratarse de una reunión importante.
Su llamada de alerta movilizó dos equipos de refuerzo, especializados en servicios de vigilancia y seguimiento.
Siete minutos después, paró un taxi y descendió un individuo trajeado. Se dirigió sin titubeos al local y entró rápidamente. Consiguió tomar quince instantáneas, de las que al menos en cuatro estaba de frente, justo cuando cerró la puerta del taxi. De forma disimulada y rápida el individuo recorrió la zona con la mirada. Sobre todo se fijó en otro taxi que paró de forma casual unos metros por delante del suyo. El vigilante, apostado en el edificio de enfrente, no tenía ninguna duda. Iba a reunirse con Serra. Lo comunicó a su superior que estaba de camino. También le informó que desconocía de quién se trataba.
Tras montarse el operativo en las inmediaciones permanecieron a la espera. Una hora después salió Simeón Serra con su séquito. El oficial al mando ordenó que nadie se moviera de sus posiciones, pues sabía que el objetivo importante y prioritario en estos momentos era averiguar la identidad del hombre que se había reunido con Serra. Diez minutos después paró frente al local otro taxi. Salió el individuo del traje y se subió al coche. Todo el dispositivo se puso en marcha. El taxi paró frente a una parada del metro, el viajero bajó apresuradamente y entró en la estación. Durante una hora realizó movimientos encaminados a detectar si le estaban siguiendo. El oficial al mando especificó en su informe de forma clara que las medidas de contra vigilancia adoptadas por el hombre eran de manual. Las realizaba de forma mecánica y burda. Le habían enseñado a realizarlas, pero no tenía experiencia en trabajo de calle, le faltaba naturalidad y espontaneidad. No se trataba de un profesional. De habérsele realizado un seguimiento por un hombre o dos, tal vez hubiera complicado un poco las cosas, pero lo seguían dos buenos equipos. No tenía ninguna posibilidad de descubrirlos y menos de despistarlos.
Lo siguieron hasta un edificio con portero que acababa de fregar los escalones. A los diez minutos, una señora accedió al portal, le hizo una pregunta sin importancia y el portero le respondió de forma servicial. La señora, que en realidad una inspectora, cuando percibió que tras la fachada del hombre no había más que un simple portero amable, se identificó. Le dijo que tenía que hacerle unas preguntas de forma muy discreta. El hombre, con un temor más que aparente, le indicó que pasara a la portería en la parte trasera del ascensor. Se trataba de una pequeña habitación con un cuarto de baño, sin ningún tipo de ventilación. Una vez dentro la mujer llamó a su oficial. Al momento apareció un hombre y tras identificarse, le rogaron máxima discreción sobre lo que estaba ocurriendo por tratarse de un asunto de seguridad nacional. El comportamiento de los agentes era tan riguroso y severo que el portero sudaba copiosamente. Estaba tan asustado que ambos inspectores intuyeron que el pobre hombre pensaba que iban a por él.
Cuando le preguntaron por el hombre de traje que había entrado hacía unos minutos, el suspiro del portero fue evidente y ellos no pretendieron indagar en su secreto.
Les informó que se trataba del inquilino de la vivienda número doce, en el cuarto piso. Les dijo que era una persona amable y muy discreta, pero que no se relacionaba con ningún vecino. Era común que viniese acompañado de jóvenes muy atractivas que pasaban allí la noche, pero vivía sólo. Sabía que se llamaba Hugo pero en su buzón no indicaba ningún nombre, nunca recibía correspondencia personal. Únicamente en ocasiones muy esporádicas recibía alguna carta de una mujer con remite de Valencia. Cuando le preguntaron a qué nombre iban dirigidas esas esporádicas cartas, recordó que venían a nombre de Hugo Herrera Muñoz. «No hay mejor forma de enterarse de las cosas que hablar con un portero de verdad», comentaron los inspectores al salir.
Al portero se le exigió absoluto silencio sobre esta visita. Era de vital importancia que no comentase nada o las consecuencias serían dramáticas. Trago saliva y prometió, por el recuerdo de sus padres, que no diría nada. Los inspectores, por esta vez, le creyeron. El resto fue fácil. Se certificó su identidad a través de varios canales.
—Bien, ya sabemos el motivo por el que está en mis listados. Sabemos que mantuvo una entrevista con el propio Simeón Serra y su mano derecha, pero desconocemos qué vínculo les une, de qué trataron en esa reunión y cómo se gana la vida el pájaro este. Pero una cosa te aseguro. Si se reunió personalmente con el jefe, es un pez gordo. —Se levantó y se acercó a los paneles de corcho de una de las paredes—. Ahora permíteme que te explique quién es Simeón Serra. Se trata del responsable de la mayor organización de delincuencia organizada de Cataluña, con amplias ramificaciones en toda España y el sur de Francia. La otra organización parecida, pero de menor importancia que opera desde aquí, es la de Diego Salcedo. Ambos manejan prostitución, droga y armas. Tienen delimitadas perfectamente sus zonas y llevan años sin ningún conflicto entre ellos. Inclusive, se transmiten información. Si alguien quiere trabajar con una cierta autonomía, ya sea nacional o extranjera, les tiene que pagar un dinero en concepto de alquiler de territorio. Si no es así, y alguno quiere pasarse de listo, se ayudan mutuamente para dejar las cosas claras. Pueden llegar a utilizar una violencia extrema. Como características diferenciadoras, Salcedo trabaja en zonas rurales, maneja el negocio de antigüedades robadas. Serra en cambio dispone de información. Sabemos que en ocasiones ha recibido chivatazos desde dentro de la policía y de magistratura. Ese entramado no se crea en dos días, requiere de paciencia y mucho dinero. Serra ha ido mimando con el tiempo esa parcela y en este momento posee una red de información más que destacable. Se mueve poco fuera de su residencia y su despacho, es un individuo muy prudente y astuto. El hecho de haberle pescado de forma casual fuera de su terreno en una entrevista indica la importancia que debe tener ese tal Hugo.
—Tengo que hablar con mi superior. Esta información no absuelve a Alberto Poncel, pero da cierta credibilidad a la teoría que mantiene el padre. —A Vicente le salía humo por las orejas, estaba asimilando toda la información y analizando las consecuencias. Había localizado una persona con motivos para vengarse y además, con importantes recursos para llevar a cabo esa enmarañada venganza. Al igual que existían todas esas pruebas incriminatorias contra Alberto, ahora aparecía el Hugo de los cojones complicando las cosas.
—Antes de que explotes —adivinó Borja—, ¿qué te parece si nos vamos a comer?
—Claro —contestó Vicente sacando el móvil—. Llamo a Agustín y os invito.
—Yo soy de buen comer, te lo advierto —y soltó una gran risotada—. La verdad es que esta historia ha despertado mí curiosidad. Hacía tiempo que no me encontraba con nada tan excitante. Pero lo primero es lo primero. ¿Has dicho que pagas tú?
—Es lo menos que puedo hacer. —Pagaría el departamento. Se excedería del presupuesto, pero a la mierda. Estos días había comido de menú, pero hoy era un día estupendo para hacer un extra.
Mustafá Hassan se encontraba en el jardín de su residencia a las afueras de Marrakech. A esas horas que el sol se encontraba en su ocaso y el aire proveniente del desierto no era tan caliente. Su momento del día preferido para sentarse y evadir la mente, disfrutar de los sentidos. En su buen cuidado jardín, varios hombres trabajaban todas las mañanas para que él pudiera en estos momentos oler la fragancia de multitud de plantas aromáticas combinadas con árboles, naranjos y limoneros. Varias láminas de agua regalaban a sus oídos el susurro del sonido más extraordinario que pudiese percibir cualquier persona sobre la tierra. Provenía de generaciones de hombres del desierto, gentes de una dureza extrema como el medio en el que vivían, donde el agua es el bien más preciado, es la vida misma. El poder escucharla, olerla, sentirla, era como para el avaro el tintineo de monedas de oro.
Tenía absolutamente prohibido que nadie le molestase en estos momentos. Todos los que le rodeaban lo sabían y conocían las consecuencias. Nadie valoraba en su medida lo importante que era para Hassan, tal vez porque desconocían que cuando él cerraba los ojos y se concentraba en percibir a través de los demás sentidos lo que tenía alrededor, se transportaba a su venerado pasado.
Abdel se aproximaba a su señor caminando silenciosamente. No obstante, sabía sin ninguna duda que su jefe era consciente de su presencia. Se sentó en los cojines que se encontraban esparcidos por la tarima de madera al estilo árabe. Su señor permanecía en silencio con los ojos cerrados en absoluta concentración y Abdel, sin decir nada, se limitó a esperar. Había sido el propio Hassan, quién ordenó la inmediata presencia ante él, en cuanto llegara.
—Tu nombre es uno de los más hermosos en esta tierra —le susurró sin abrir los ojos—. Abdel, servidor de Alá.
—Su significado me llena de orgullo —respondió.
—¿Encuentras lugares tan bellos como este en occidente? — le preguntó en referencia a su jardín. De todos era conocida la pasión que sentía por él y los esmerados cuidados que exigía a los responsables de su mantenimiento.
—Mi señor —se dirigía a su jefe como lo hiciera un hombre cuatrocientos años atrás pero en cambio, en su voz no se apreciaba ninguna inflexión que pudiera parecer servil. Por el contrario, sus palabras serenas, con voz profunda, eran como conversarían dos personas de tú a tú—. He aprendido, mí señor, que lo realmente bello e importante de un lugar no es el lugar en sí. Es lo que sintamos en él a través de nuestra alma, de nuestros sentimientos.
—Eres un hombre sabio. —Por fin abrió los ojos y giró su cuerpo para ponerse de frente al visitante—. Considero este lugar, a esta hora del día, el paraíso en la tierra. Por eso y por otros motivos, doy todos los días las gracias a Alá porque me ha bendecido.
El hombre escuchaba en silencio.
—Pero hay una cualidad tuya que valoro por encima de la sabiduría: tu lealtad. Has de saber que confío en ti por encima de todas las cosas. —Abdel se limitó a asentir con la cabeza—. Háblame de lo que ha ocurrido. Y de las soluciones que has adoptado —le preguntó Hassan.
—El contacto y distribuidor de la mercancía que nos robaba Omar era un primo suyo llamado Kalan. Vivía entre Valencia y Madrid, pero operaba mayoritariamente en Madrid. Tenía una burda red de yonquis que distribuían la mercancía en discotecas de moda. También mantenían clientes en varios puntos de la ciudad. Me he limitado a mandarlo con Alá, quien también lo juzgará. —No era un fanático religioso, era más bien un hombre práctico. Mantenía las creencias religiosas en su justa medida—. No he tocado a ningún miembro de esa pequeña y miserable red. Eran occidentales, sin ninguna relación con nuestra organización y ninguna responsabilidad.
—Me parece muy acertado —respondió complacido—. ¿Quieres tomar un té?
—Sí.
Hassan levantó un brazo y, como por arte de magia, apareció un sirviente.
—Tanto Omar como su primo escondían importantes cantidades de dinero en metálico —informó a su jefe.
—Quédatelos —le regaló sin preguntar de qué cantidad se trataba—. ¿Conoces a Osvaldo Almeida?
—Sí.
—Nos proporcionaba la cocaína que introducíamos en Europa. Fueron días rentables para ambos. Está molesto con nosotros porque en estos momentos solo nos proporciona entre un veinte y un treinta por ciento de la mercancía que movemos. Y por supuesto, introducimos la nuestra en mercados que antes ocupaba la suya. ¿Crees que representa un peligro?
Reflexionó la respuesta a la pregunta de su jefe mientras degustaba el té que les habían servido. Era la primera vez que le pedía una valoración sobre un posible conflicto. Él sabía que las evaluaciones de los riesgos se trataban directamente con sus hombres de confianza. No sabía cuántas personas componían ese círculo tan cercano a Hassan; cuatro o cinco, como máximo. Que le hiciese una pregunta operativa directa, pidiendo opinión para valorar un riesgo, suponía una oportunidad y un peligro. La oportunidad de tener más peso en la organización, a pesar de que en la tarea que realizaba en estos momentos no solo era el mejor, sino que además le gustaba. Y un solo peligro, el riesgo de equivocarte. Y en este trabajo, las equivocaciones se pagaban.
—Hay mercado para absorber nuestra mercancía y la suya. Pero hay acciones motivadas por la avaricia. Creo que existe un peligro evidente para nosotros, pero ese riesgo lo tendremos siempre en el destino final de la mercancía: Europa. Jamás intentarán atacarnos aquí. No se atreverán porque no disponen de infraestructura en nuestro país y si intentaran infiltrar algún comando, nuestros hombres nos alertarían y les detectaríamos inmediatamente. Aun disfrazado, es sudamericano.
—Gracias. Puedes irte.
Era el mismo análisis que había pronosticado uno de sus hombres de confianza, encargado de las estrategias en temas de seguridad, tanto de la propia organización como de su seguridad personal.
Cuando salió, Hassan saboreo el té que le habían servido y volvió a concentrarse, absorto en sus pensamientos. El recuerdo de su hermano lo envolvió por entero. Cerró los ojos y escuchó la voz de su hermano, cuando de pequeño no paraba de hacerle preguntas; su curiosidad era insaciable. Recordaba con una satisfacción indescriptible la cara de admiración del pequeño a sus repuestas. Siempre quería acompañarlo, ir donde fuese su hermano mayor y Hassan podía sentir lo orgulloso que se estaba de él y lo mucho que le amaba.
Sus padres habían tenido siete hijos, de los cuales él era el primero y su hermano Ibrahim el cuarto. A excepción de ellos dos, ninguno de sus otros hermanos habían llegado a cumplir los dos años. Todos habían muerto. En su mundo era normal ese índice de fallecimientos en niños de esas edades. Era como tener que habituarse a morir varias veces, siempre entre terribles y desgarradores dolores. Esa tristeza, por muy común que fuese, se reflejaba en los rostros, en las miradas y en los silencios.
Sus padres murieron siendo ellos muy jóvenes. Les dejaron todo lo que tenían a partes iguales. Hassan se quedó en su tierra. Enseguida destacó con el contrabando, consiguiendo dinero rápido. Ibrahim le insistía que emigraran a Europa, que el futuro no estaba en esta tierra. No le hizo caso. Ibrahim se marchó a Francia, invirtió el poco dinero de que disponía en estudiar y terminó la carrera de bellas artes. Ahora daba clases en una universidad y era un reconocido restaurador de obras de arte antiguas. Jamás aceptó la ayuda económica de su hermano. Se hizo a sí mismo. Y un día, cuando Hassan creía que su hermano se avergonzaba de su forma de vida y detestaba que amasara su fortuna traficando con drogas, se presentó ante él para presentarle a su mujer y a sus dos hijas, para decirle que su familia era también la suya, que todos los días pensaba en él, que lo amaba profundamente y lo echaba en falta. Que necesitaba, como antaño sus ancestros en una tradición milenaria, su bendición de hermano mayor. Decirle que estaba orgulloso de él.
Hassan se había convertido en un ser impasible ante las desgracias humanas. Tomaba decisiones que significaban la muerte de otros hombres y ganaba su dinero traficando con la peste.
Ese día se sintió humano y envidió a Ibrahim. Tenía todo lo que un hombre puede desear y más, pero era un pobre viviendo en una gran jaula de oro. Su hermano era afortunado, tenía lo que necesitaba, trabajaba en lo que realmente le gustaba y una familia que lo quería. Era más que rico. Era libre.
Lo abrazó y le pidió perdón. Fue uno de los pocos días en muchos años que fue feliz
Más tarde le mandó una carta diciéndole que por su propia seguridad, era mejor que no se viesen. Que nadie supiese que eran hermanos. Obligó a Ibrahim a cambiar su apellido, alegando que de no hacerlo su familia podría en un futuro, correr riesgos por el mero hecho de ser su hermano. Él, por su parte, se había preocupado en ocultar a todos su existencia. Uno de sus hombres de confianza, cada cierto tiempo y siempre de forma muy discreta, lo mantenía informado de todo lo referente a Ibraim y su familia, pero no pasaba un día sin incluirlo en sus oraciones.
Habían pasado seis años. Seis largos años.
El crio tenía doce años, pero se movía como un adulto por la favela Jacarezinho. Se dirigía a casa de un amigo donde le iban a dar ropa usada. Para acortar distancias, pasó por en medio de un descampado. Lo conocía bien; al otro lado tendría que saltar una tapia, pero no era obstáculo para él. Era ágil como una gacela. Llegó a la empalizada, que tendría una altura de unos tres metros. No era la primera vez que la saltaba; conocía dónde se encontraban los agujeros para poder introducir los dedos y escalarla. Se encaramó a lo alto de la valla sin esfuerzo. Al otro lado, un camino de tierra.
El hombre que se encontraba dentro de la furgoneta lo venía siguiendo desde al menos tres manzanas atrás. Sus ojos saltones incrustados en una cara ancha y excesivamente mofletuda lo seguía con la mirada de un depredador que observa una débil presa. Cuando vio que el chaval cruzaba por el descampado, aceleró. Él también conocía el lugar.
Cuando el chico se disponía a saltar desde encima del muro, vio aproximarse una furgoneta oscura por el camino. Decidió esperar a que pasase antes de saltar. El vehículo circulaba despacio. Cuando vio que pasaba, saltó. En esa fracción de segundo en la que caía, supo que algo iba mal. Tenía doce años, pero era listo, muy listo. La furgoneta frenó en seco. Mientras él caía, las puertas traseras se abrieron bruscamente. No sabía quiénes eran, pero su instinto le decía que huyese. Al tocar el suelo, rodó con agilidad y se incorporó con rapidez. Empezaba a correr cuando sintió un calambrazo en la espalda, como si un rayo lo hubiese alcanzado. Le dispararon con una pistola eléctrica. Se desplomó sacudido por fuertes espasmos. Cuando cesaron, sintió como lo alzaban y lo introducían en la parte trasera del vehículo. No podía resistirse, se encontraba totalmente paralizado y aturdido. Casi no podía abrir los ojos, escuchó el golpe al cerrarse las puertas y a varias personas que hablaban entre ellas, pero no comprendía lo que decían. Sintió que le subían la manga de la camisa de su brazo derecho y a continuación un pinchazo. Quería gritar, pero no le salía ningún sonido. El pánico se apoderó de él, su cuerpo no le respondía. Se perdió en una pesadilla y luego en la oscuridad.
El vehículo se puso en marcha. El hombre que lo conducía miró a la parte trasera de la furgoneta: sus dos esbirros cumplían con su cometido según lo establecido. El poderoso sedante tendría un efecto en un cuerpo de ese peso de unas seis horas. Una vez el chico estuvo sedado, lo pusieron en una especie de litera que se encontraba en un lateral y lo sujetaron con fuertes correas y una cinta de embalaje en la boca. Una vez que el joven se encontraba totalmente inmovilizado y sin posibilidad de gritar, los dos hombres se sentaron en el lateral contrario, sacaron unos cigarrillos y le ofrecieron uno al conductor. Mientras fumaban, la furgoneta se incorporó al tráfico y se alejó del lugar.
Después de un trayecto de una hora, la furgoneta paró en las proximidades de una favela de la zona norte de Río de Janeiro. El conductor pasó por el espacio donde anteriormente estaba el asiento del copiloto a la parte trasera del vehículo. En su día retiró ese asiento para poder acceder sin necesidad de salir al exterior. Además, el hombre necesitaba más espacio que otros. Por su altura de un metro sesenta y los ciento quince kilos que pesaba, le conferían el aspecto de un barrilete con patas. Los cristales traseros estaban tratados para que no se viera su interior. Miró al chico que se encontraba profundamente dormido. Sacó dos sobres del bolsillo y le entregó uno a cada uno de los dos hombres.
—Lo pactado. Podéis contarlo.
—No hace falta, nos fiamos —contestó uno de ellos.
—Os repito lo de siempre. El que abra la boca, lo mato. La próxima vez que os necesite, sé como localizaros. Soy muy generoso por el trabajo que hacéis, pero ese dinero también cubre vuestro silencio total. ¿Me habéis entendido?
—Claro.
—No te preocupes, ni mi mujer sabe lo que hago —contestaron con evidente temor. Ambos conocían el mote del gordo y la historia por el que le pusieron ese apodo.
—Mejor. Vivirá más tiempo. Ahora a vuestros quehaceres, que tengo trabajo.
Los dos hombres pasaron entre el cuerpo del gordo y la camilla, tenían que salir por la puerta del copiloto. Al pasar los dos miraron al niño y tuvieron el mismo pensamiento. Desconocían el destino del chaval, pero era evidente que no era bueno. No les importaba, vivían en un mundo sin escrúpulos, de bestias, y lo único que importaba era el sobre que guardaban en sus bolsillos.
El gordo comprobó la cinta que cubría la boca del niño. Le aseguraron que no despertaría antes de seis horas, pero era mejor ser previsor. Si despertaba, su primer acto sería gritar, y cuando se tiene realmente pánico, se puede gritar muy fuerte. Pero tampoco podía permitir que se ahogara, su verdadero valor era seguir vivo. También comprobó las correas, no se fiaba mucho de esos cabrones. La verdad es que no se fiaba nada en absoluto. Cuando estuvo seguro de que todo estaba correcto, pasó a la parte delantera con evidente esfuerzo, soltando maldiciones, y se puso al volante. Cada vez le costaba más moverse.
Arrancó y se marchó.
—Jefe, la monja pregunta por usted —le dijeron por el teléfono interno. Arturo miró el reloj. Disponía de diez minutos antes de tener que marcharse.
—Dile que suba. —Se preguntó qué querría esta vez.
Al momento, la puerta se abrió y la monja entró con su habitual altanería.
—¡Buenos días! ¿Cómo se encuentra hoy, señor Do Silva?
—De momento, muy bien. Siéntese, por favor.
Cecilia tomó asiento. Arturo tardó unos segundos en darse cuenta del cambio en la apariencia de ella. Sonreía.
—La encuentro muy contenta esta mañana.
—Y lo estoy —contestó ella, ampliando la sonrisa.
—Me alegro. ¿Qué puedo hacer por usted?
—Tenga. —Y le dio un papel. Arturo lo cogió y vio que era una invitación a un concierto de música clásica.
—¿Esto es en agradecimiento a todos mis esfuerzos por ayudarla, o se trata de una cita?
—Quiero que vea con sus propios ojos y escuche con sus propios oídos la buena inversión que se realizó con su dinero. —La sonrisa de Cecilia se amplió.
Arturo la miró. Esa monja lo llevaba a mal traer, desmejoraba su aspecto el hábito, pero con esa sonrisa la encontraba radiante. Su mirada se deslizó recorriendo toda la figura de la mujer. Era menuda, debajo de la ropa no debía haber un cuerpo exuberante. Por eso no dejaba de preguntarse qué era lo que tanto le atraía de ella. Podía tratarse de una mezcla de morbo y curiosidad, en definitiva era una monja. Circulaba el rumor de que una noche hacía ya mucho tiempo, la monja sufrió una agresión y la violaron. Nadie lo sabía a ciencia cierta. A ella no se le notaba ningún tipo de trauma ni reparo cuando trataba con hombres. Todo lo contrario, su actitud era la de una mujer enérgica y dominante, con una fuerza interior poderosa.
Arturo sabía la verdad. Con su influencia y con dinero pudo acceder a los informes médicos que esa noche se le realizaron a Cecilia Padilla tras ingresar por urgencias en un hospital. Efectivamente, recibió una brutal agresión. Le partieron varias costillas, la clavícula y tenía hematomas por todo el cuerpo. También, por supuesto, la forzaron salvajemente como consecuencia directa de la violación, y los daños sufridos le dictaminaron que no podría tener hijos. En ocasiones se preguntaba el motivo que le llevó a buscar para sí mismo esa información. Pasaron unos segundos en los que Arturo estuvo ensimismado en sus pensamientos. Cuando levantó la mirada, Cecilia había dejado de sonreír; estaba algo sonrojada. Pero Arturo no supo descubrir si se trataba por el rubor propio de las mujeres cuando se les desnuda con la mirada o porque Cecilia había descubierto que él conocía la realidad de lo que ocurrió esa noche.
—Perdona, Cecilia. —Se levantó, desconcertado. Se dirigió a la ventana dando la espalda a la monja. Su exclamación había sido tan espontánea y sincera que había desarmado completamente a Cecilia.
Cuando se giró, la miró a los ojos. La admiraba, eso era lo que realmente sentía por esa mujer. La admiraba como jamás había admirado a nadie. Admiraba su tenacidad, su constancia, su fuerza y su valentía. Él conocía y vivía en un mundo de cobardes y de hipócritas, un mundo no muy diferente al que vivimos todos. Le costó un esfuerzo terrible volver a la realidad, concentrarse en la conversación.
—Perdona otra vez, Cecilia. Hoy estoy pasando un mal día —se excusó de forma un tanto burda. La volvió a tutear—. ¿Qué me decías?
—Mañana, el joven al que le está pagando su formación musical dará un concierto de violín. Ha desconcertado a todos. Es un virtuoso. —Se levantó—. Después de lo que está haciendo por el chico, lo menos que podemos hacer es invitarlo. Espero que venga. Me recoge a las seis y vamos a escuchar ese gran concierto. —Sin más, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta.
—De acuerdo —se apresuró a contestar Arturo.
—Hasta mañana —respondió la monja sin volverse mientras salía.
Arturo se quedó de pie mirando la puerta como un colegial. Se preguntó si le gustaría la música de violín, jamás había asistido a un concierto. El concierto lo habría organizado sin duda Gerardo Porto como personaje importante y destacado de la sociedad Carioca y habría invitado a la alta sociedad de Río de Janeiro. Sonrió para sus adentros: «Qué curioso. Esos personajes que aceptan su dinero, sus mujeres, su soborno, para que le concedan licencias y beneficios fiscales. Ofreciéndole sus caras más ruines, negarán hasta la saciedad conocer o haber tenido algo que ver con Arturo Do Silva, salido de las entrañas de la miseria, que trafica y se enriquece con la prostitución. Ahora se encontrarán cara a cara en la misma sala y si los presentan, se darán las manos y sonreirán. Es posible que algún político lo exalte como modelo de empresario emprendedor. Todos se conocen, si no de forma física, sí por los negocios discretos que mantienen. Esos miserables políticos que en público lo desprecian y a escondidas se venden como perras en celo. Actúan con la arrogancia y la insolencia del que cree que ostenta y mueve los hilos del poder. El poder lo da el dinero». Y Arturo Do Silva tenía mucho, mucho dinero.
«Iré, claro que iré a ese concierto. Es el momento de mirar a la cara a esos sinvergüenzas que se creen mejor que yo y de conocer a sus perfectas mujeres».
Además, acompañado de Cecilia Padilla. Sólo esperaba que por lo menos, fuese con su habitual habito, porque si no, sería un escándalo.
Vicente se trasladó a Valencia en el primer vuelo de la mañana. En el aeropuerto lo recogió Arturo. Fueron a comisaría directamente, donde les esperaba el Comisario y el fiscal. Les resumió todo lo investigado y averiguado en Barcelona.
—Se han presentado los cargos por asesinato contra el detenido. El juez ha dictado prisión preventiva sin fianza —les comunicó el fiscal—. Los resultados de las pruebas encontradas en los diferentes escenarios analizados lo incriminan directa y contundentemente. Me parece muy bien que usted —dirigiéndose a Vicente—, amplíe la investigación. Pero si quiere que le sea franco, soy bastante escéptico sobre la hipótesis de la conspiración que planteó el padre del acusado.
—Estamos de acuerdo en que en el peso de la investigación, la hipótesis presentada por el padre del acusado, tiene de momento poca consistencia. También conozco las innumerables pruebas encontradas contra su hijo. Le recuerdo que Arturo y yo somos los responsables de esta investigación. —La intuición de Vicente le decía dos cosas. La primera, que debía continuarse investigando la posibilidad de que existiese una supuesta mano negra en todo esto. Y la segunda, que al escepticismo del fiscal se le podía sumar sus ganas de resolver cuanto antes este caso. Seguir investigando podía sembrar dudas al caso y sobre todo, dar argumentos a la defensa. Era indudable que si se descubría una prueba que exonerase al acusado de su responsabilidad del crimen y el fiscal tuviera conocimiento de ello, sería el primero en presentarla ante el juez. Pero si únicamente se trataba de suposiciones, de meras conjeturas, cerraría esa línea de investigación inmediatamente. En definitiva, el fiscal pretendía ganar el caso y un caso de esta importancia y trascendencia significaba más peso y prestigio dentro de la fiscalía, estar más cerca de la línea de salida para futuros ascensos. Este tipo de casos sobrellevan una carga mediática muy importante con un gran número de fotógrafos y periodistas, y eso a los fiscales, los embriagaba. Además, la idea preconcebida que tenían en cuanto a líneas de investigación significaba encontrar pruebas que incriminasen a un individuo. Una vez encontradas, si tenían peso y fundamento, bastaban. Era absurdo desde su punto de vista buscar pruebas que lo absolvieran. En casos como este, la respuesta del fiscal sería: «Si quieren pruebas que lo exculpen, que las busque la defensa»—. Están apareciendo indicios que no podemos simplemente olvidar, y nuestro deber es cerciorarnos de que detenemos al culpable y no encerramos a un inocente por nuestra negligencia, aunque después no sea de nuestra competencia determinar su culpabilidad o su inocencia.
—Es muy elogioso por su parte, señor Zafra, su perseverancia por investigar hasta los más pequeños detalles. Pero no olvide que no es la primera vez que este hombre manipula en su propio interés a testigos o lo que haga falta. Y tampoco olvide que sus pesquisas en Barcelona no son resultado de su investigación inicial, sino fruto de la indicación del propio Jaime Poncel.
Vicente observó al Comisario. Se mantenía a la expectativa de los derroteros de la conversación. Era indudable que el fiscal y él ya habían hablado del asunto antes en privado. Su superior estaba sopesando si permitir a Vicente seguir con el caso abierto o cerrar la investigación.
—Analicemos la situación con perspectiva. De momento, sobre la escasez de datos de las dos jóvenes durante el periodo comprendido entre su entrada a España y la aparición de ambas en Valencia unos meses después solo hemos encontrado antecedentes de lo que realizó en ese periodo Mónica Ortega. Ahora sabemos que se dedicó a la prostitución de lujo, únicamente con clientes exclusivos —continúo argumentando Vicente—. No estaba en un club de alterne, ni pisaba la calle. Dependía de su proxeneta, que le buscaba los clientes. Le puso un pisito y le trataba como a una reina. Llegados a este punto, surgen dos preguntas. La primera, ¿por qué dejó esa vida y se vino a trabajar a Valencia? La segunda, ¿quién era su chulo?
—¿Le parece mal que la joven quisiera salir de la prostitución? —preguntó el fiscal con cierto enojo—. Y tengo serias dudas de que la joven viviera como una reina.
El Comisario y Arturo permanecían en silencio.
—Por otro lado, Jaime Poncel, dentro de su teoría conspiratoria, nos suministra un listado de personas con un móvil contra él: la venganza. Y descubrimos que el hijo de una de las personas de esa lista tiene algún tipo de relación con el máximo responsable de una de las mayores organizaciones de prostitución que por cierto, tiene su sede en Barcelona —continuó Vicente sin dejar meter baza al fiscal—. Desconocemos qué función concreta realiza esta persona dentro de la organización, pero la valoración que me han dado los expertos en investigar a esa red es que la relación tiene relevancia. Así que yo les pregunto dos cosas. —Y se encaró directamente al fiscal—. ¿Y si este hombre es el chulo de Mónica? Esa conexión no podemos dejarla pasar sin más. No puede tratarse simplemente de una coincidencia. Y la segunda, ¿y si este joven, Hugo Herrera Muñoz, pretende vengarse de Poncel padre a través de sus hijos?; Se mueve en un mundo donde puede contar con los recursos necesarios para organizar una trama de estas proporciones, que indudablemente no es fácil. Además, Hugo Herrera no posee ningún tipo de antecedentes policiales. Se le ha relacionado con esa red criminal porque su nombre consta en un fichero personal y totalmente confidencial que posee el inspector Borja Sardañes. Jaime Poncel no conocía la conexión entre Hugo y la organización dedicada a la prostitución.
Vicente tomó aire. El fiscal, frustrado, permanecía en silencio.
—Creo que es totalmente necesario realizar estas averiguaciones. Son absolutamente necesarias si queremos tener repuestas.
El fiscal continuó en silencio. Su actitud le permitía permanecer al margen de la decisión que se tomase, pero su mirada pronosticaba que si Vicente se equivocaba, si no encontraba ninguna relación entre Hugo y la joven asesinada, tendría problemas. «De eso me encargaré yo», pensó el fiscal.
—¿Qué propones? —preguntó el Comisario. Él también había sido en su día un buen rastreador. Sabía qué siente en las tripas un policía cuando descubre un hilo del que tirar.
—Arturo, desde aquí, reúna toda la información sobre ese tipo. Yo me trasladaré a Barcelona, veremos que sacamos de este lio.
—De acuerdo.
—Otra cuestión —insistió el fiscal, que se resistía a no dejar el asunto zanjado—. Sabemos que la defensa, más concretamente el padre del detenido, ha contratado a un investigador privado. Imagino que sabe de quién se trata. Espero que tenga en cuenta, lo que se juega usted si coopera con él —dirigiéndose a Vicente.
Indiscutiblemente el fiscal se había molestado por no poder evitar que la investigación se paralizase. Claramente amenazaba a Vicente. Tenía tan claro que el caso estaba resuelto que temía que pudiesen surgir dudas de su culpabilidad y la defensa se aprovechase. Era tal la crispación que se reflejaba en su rostro que les pareció un poco incomprensible a todos. Dos horas más tarde, al ver las noticias, todos los presentes lo entenderían. El fiscal había realizado unas declaraciones previas a la reunión afirmando que la acusación contaba con pruebas que demostraban la culpabilidad del detenido sin ninguna duda.
La reunión se daba por terminada. El Comisario, junto con los dos inspectores se trasladaron a los juzgados. Durante dos horas estuvieron exponiéndole al juez encargado del caso la nueva línea de investigación y todo lo que de momento se había averiguado. Vicente defendió, como lo hizo en la reunión anterior, la necesidad de esclarecer los indicios que habían aparecido. El juez escuchó con atención, tomaba notas en silencio, excepto en alguna ocasión que requería la aclaración de algún dato. Al finalizar:
—El padre del detenido es consciente que en su afán de aclararnos los motivos por los cuales alguien podría sentir un profundo rencor y odio hacia él podría estar inculpándose de haber cometido un delito —atestiguó el juez—. Lo más probable es que de existir, el delito haya prescrito.
—Lo sé —contestó Vicente.
—¿Qué comenta sobre esto el señor fiscal?
—Como todos los aquí presentes, su mayor interés es descubrir la verdad. —Esta vez fue su superior quién le contestó aparentando en sus palabras la máxima veracidad.
—He estudiado detenidamente todas las pruebas presentadas contra el señor Alberto Poncel. Realmente son muy consistentes. Pensar que todas las pruebas encontradas han podido ser creadas, manipuladas para incriminar al acusado me parece algo rocambolesco. Pero estoy de acuerdo con ustedes. Si surge una mínima duda, es nuestra obligación investigarla y esclarecerla. Si luego no conduce a nada, se descarta. Y conociendo al señor fiscal, dudo que no esté a punto de sufrir un colapso. Díganme inspectores, ¿qué necesitan?
—Déjenos unos días para preparar el terreno y luego nos pondremos en contacto con usted —planificó Vicente—. Es vital que conozcamos la implicación de Hugo Herrera en este caso. De momento no queremos que sepa que está siendo investigado. Posiblemente, lo primero será la autorización judicial para escuchas telefónicas.
—No soy partidario de dar cheques en blanco. Por lo tanto, quiero saber qué autorizo. Pónganse en contacto conmigo e intentaré facilitar y agilizarles al máximo su trabajo. —Y el juez se puso en pie, dando por terminada la reunión—. Ahora, si me permiten, tengo un juicio esperando. Espero a través de su superior noticias de ustedes. Buena suerte.
Una vez de vuelta en comisaría. Los tres se reunieron en el despacho.
—Arturo, desde Valencia, investigará todos los datos que pueda recabar sobre Hugo Herrera Sánchez. Yo me trasladaré a Barcelona. Intentaré, con la colaboración de Agustín Talens Cogollos y Borja Sardañes, averiguar quién es Hugo Herrera y cuál es la relación, si existe, con nuestro caso.
—¿Cuándo te marcharas? —preguntó Arturo.
—Mañana temprano —contestó Vicente.
Estuvieron juntos, concretando como coordinar entre ellos la investigación por espacio de una hora. Después se despidieron. Vicente quería pasar la tarde tranquilamente con su familia.
En ocasiones Vicente, por motivos de trabajo, se desplazaba a otras ciudades. Podía pasar un par de días, pero ningún caso le había llevado tanto tiempo como en esta ocasión. Tampoco era habitual que Vicente comentase con su mujer cosas relativas a su trabajo. En esta ocasión necesitaba desahogarse y la primera sorprendida fue su mujer. Llevaban muchos años juntos, lo conocía, sabía que su silencio en todo lo concerniente a su trabajo era una barrera de contención para mantener la maldad fuera de su hogar. Marisol adoraba a su marido como ninguna persona puede adorar a otra. Ella le escuchaba en sueños hablar de crímenes horrorosos. Por ese motivo, valoraba esos momentos cuando llegaba a casa después del trabajo y se dedicaba en cuerpo y alma a jugar con sus hijas, a hacerlas reír. Era cerrar una puerta y entrar en otra vida. Por eso jamás le preguntaba nada relacionado con su trabajo.
Esa tarde fue distinta. Vicente le contó a Marisol, a grandes rasgos la complejidad de este caso, y ninguno de los dos supo el verdadero motivo por el cual lo contó.
Llegó temprano al aeropuerto de Barcelona. La noche anterior había hablado por teléfono con Agustín. Este insistió en que le recogería en el aeropuerto a pesar de que Vicente le comentó que tomaría un taxi. Para su sorpresa, junto a Agustín se encontraba esperando Borja Sardañes.
—¿No podíais dormir? —les preguntó Vicente contento por el recibimiento.
—Te vamos a llevar a desayunar. ¿Te parece bien? —contestó Borja—. Para que luego nos acuséis de tacaños a los catalanes.
—Jamás oirás de mis labios que yo diga eso. Además, tengo buenos amigos aquí.
—Pues vamos. A mí esto de madrugar me despierta el apetito —dijo Borja dirigiéndose hacia la salida.
Al entrar en la cafetería, escogieron una mesa que se encontraba en un rincón, pidieron los desayunos y Talens realizó una llamada de teléfono.
—Ahora cuéntanos. ¿Tenemos vía libre para investigar al tal Hugo? —preguntó Borja.
—Sí —contestó Vicente—. El juez ha prometido que esta misma mañana hablará con un juez de Barcelona para coordinar nuestra investigación conjuntamente.
—Bien. —«Aclarado otro detalle», pensó Agustín.
—Os veo muy interesados.
—Estamos más que interesados. Estamos emocionados — contestó Borja mientras se comía el segundo bollo.
Ahora comprendía por qué habían madrugado los dos para recogerlo tan temprano. Sentían por este caso lo mismo que Vicente.
—Tenéis el gusanillo dentro, ¿verdad? —les dijo Vicente, con una sonrisa de oreja a oreja.
—Joder, las novelas de Agatha Christie me volvían loco. Creía que me iba a morir sin haber participado en un caso de este tipo. —Borja estaba como un niño. Se comió su cuarto bollo.
—¿A quién has llamado por teléfono? —preguntó Vicente a Agustín. No escuchó nada de la breve conversación pero Vicente intuyó que la llamada tenía relación con el caso.
—A mi jefe. Anoche estuvo hablado más de una hora con el tuyo —le contestó—. Cuando venga, se tomará un café sólo sin azúcar. A partir de su último sorbo, esto dejará de ser un desayuno y empezaremos a trabajar.
Vicente miró el reloj. Eran las siete y veinte.
—¿No vamos a comisaría?
—Antes tenemos que tratar otro asunto —le contestó—. Ya está aquí.
Su jefe era un hombre delgado, alto y con un aire desgarbado. Andaba hacia ellos mientras su mirada escudriñaba todo el local. Irradiaba energía y austeridad. Cogió una silla y se sentó frente a Vicente. Le dio la mano y se presentó.
—Comisario Roberto Moratón.
—Vicente Zafra —le estrechó la mano—. Encantado.
—El placer es mío. Lamento que no nos viéramos estos días atrás. ¿Cómo lo han tratado estos dos elementos? —le preguntó el comisario.
—Bien. Ya ve que he vuelto.
Se acercó el camarero.
—¿Desea algo? —le preguntó el camarero.
—Un café solo.
—Estuve hablando con tu superior anoche —comentó Moratón—. Hemos organizado un plan de trabajo conjunto. Se le ha dado absoluta prioridad a este caso. El juez con el que hablasteis ayer por la mañana se ha puesto en contacto con un juez aquí en Barcelona. Tendremos más agilidad de movimientos, ganaremos tiempo, será crucial. Pero ambos jueces estarán en contacto permanente. Ellos también son conscientes de la importancia de este asunto. Realmente, son los que nos han dado preferencia en las investigaciones.
—Eso está bien —dijo Vicente.
—Te preguntarás por qué nos hemos reunido aquí y no en comisaría.
—Yo pensaba que era para darme la bienvenida.
—En este momento, lamento decirte que tenemos un grave problema interno. Pero primero déjame que me explique. — Vicente asintió con la cabeza mientras los otros dos permanecían a la escucha—. El objeto de esta investigación es saber si Hugo Herrera tiene algo que ver con la muerte de una joven y por lo cual hay un detenido con numerosas pruebas que lo incriminan. Para ello será imprescindible remover la mierda en la que está metido Simeón Serra. ¿Te comentó Borja quién es este elemento?
—Sí.
—Además de estar metido en temas de drogas, prostitución etc. ¿Borja te comentó que también trafica con información?
—Sí —repitió Vicente.
—No solo aprovecha para sus asuntos personales esa información privilegiada. Además, la vende a otras personas del mundo de la delincuencia. Pero para obtener esa información confidencial se tiene que contar con una amplia red de informadores, gente metida en organismos y que por su trabajo, que debería ser confidencial, reciben, escuchan y ven cosas que le transmiten a Simeón Serra. Sospechamos que mantiene contactos importantes en el órgano judicial. También sabemos que tiene alguien infiltrado en el departamento antidroga y en el nuestro propio, en homicidios. Si iniciamos una operación para averiguar quién es Hugo Herrera dentro del organigrama de la banda criminal de Simeón Serra, este lo sabrá al día siguiente.
—Yo estoy aquí para intentar averiguar si Hugo Herrera tiene algo que ver con el crimen de Valencia, como usted ha dicho. —Vicente comprendió la gravedad del problema y que el hecho de reunirlos en este establecimiento significaba que confiaba con los aquí reunidos—. Tenemos una profesión donde la absoluta confianza en el compañero que tienes junto a ti es imprescindible y vital. Dígame cómo quiere que hagamos las cosas y así se harán.
El día anterior, cuando Moratón le comentó el problema que tenía el departamento al superior de Vicente, la repuesta que le dio fue: «Vicente es un buen investigador, el mejor que tengo. De absoluta confianza. Es un hombre que se viste por los pies, tiene unos cojones bien puestos. Cuando le comentes vuestro problema, pondrá esos cojones a tu disposición». Lo conocía bien.
—Su Comisario me pronosticó su respuesta. Confía en usted.
—Como no puede ser de otra forma, Comisario Moratón.
—Vamos a aprovecharnos doblemente de esta investigación. —continúo exponiendo el plan—. Estamos realizando una investigación interna. Por supuesto, se ha contado con un grupo muy reducido de agentes, personas en las que confío totalmente. De hecho, si resulta que me equivoco y al final el confidente está en este grupo, pido la excedencia y me marcho a mi pueblo. El grupo es reducido y trabajamos con absoluto hermetismo. Vamos a comentar que tu labor en el departamento es observar cómo organiza Borja su red de información para establecer una en Madrid y Valencia. Es una tapadera endeble, pero de momento no tenemos otra. Iniciamos la investigación sobre ese Hugo de forma confidencial. Asignaré para esa operación a Borja, Agustín y a otros dos policías del grupo de máxima confianza. Además, incluiré a otro agente. No sabemos quién es el informante de Simeón Serra, pero hay fundadas sospechas sobre varios agentes. Ese quinto miembro está en ese grupo, pero no estoy diciendo que sea él. Esto es como resolver uno de esos problemas de lógica: te dan varias pistas; esas pistas no te dan la solución, pero te ayudan, por descarte, a encontrar la respuesta. Eso mismo vamos a intentar hacer nosotros. Informar a todos los integrantes de esta operación, que es absolutamente secreta, compartimentar la información y poco a poco integrar a otros miembros al equipo. Tengo un equipo externo trabajando en la clandestinidad, con autorización para realizar escuchas a nuestro departamento y a teléfonos privados de agentes. A ver si tenemos suerte y salta la liebre.
—Le agradezco su confianza —le dijo Vicente.
—No te ofendas. Te avaló tu jefe —le contestó el Comisario.
Por la noche, de forma un tanto discreta, Antonio Mármoles se presentó en la habitación del hotel donde se hospedaba Vicente Zafra.
—El tema se está complicando —empezó Vicente—. Nos conocemos muchos años. Tengo absoluta confianza en ti. Pero quiero que entiendas que nuestra cooperación puede costarme el puesto.
—Lo sé —contestó el investigador privado—. Mi cliente quiere que averigüe la verdad, y ese será mí primer objetivo. Esta investigación puede convertirse en una trama enrevesada. Para serte sincero, me estimula, me excita intervenir en ella. Pero te repito, mi cliente pretende que averigüe la verdad. Por ese motivo, mi contribución está supeditada a prestarte la máxima colaboración en la investigación, siempre subordinado a ti y no al revés. Te prometo que si en el transcurso de la investigación descubrimos algo que no sea concluyente en la exoneración de la culpabilidad de Alberto Poncel, pero su padre lo pueda utilizar para sortear a la justicia, me lo callaré. Conozco cómo funciona la justicia. En ocasiones es un poco miope, por no decirte ciega. Tiene algunos resquicios, pequeñas grietas y por ellas se escapan sobre todo los cabrones que tienen dinero o poder.
—Tenía que decírtelo. Pero yo dudo que tu cliente únicamente quiera la verdad. Su mayor interés es sacar a su hijo de prisión, y si puede quedar libre de cargos, mejor.
—Lo sé, pero él me ha pedido que averigüe la verdad y eso haré. Además, por lo otro no te preocupes. Conmigo ganarías más dinero.
—Pero te tendría que aguantar como jefe y te aprovecharías de mí.
—Sin lugar a dudas.
—Sobre la información que te suministraron sobre Mónica, a excepción de confirmar lo que te dijeron, no hemos podido averiguar nada más.
—Una lástima —lo que en un primer momento parecía una buena pista se desvanecía en el aire.
—En un primer momento pensamos en trincar al proxeneta que te pasó la información, a ver si apretándole las tuercas cantaba algo más. Pero pensé que si dispone de más información, te la intentará vender a ti antes que proporcionársela a la pasma.
—Mejor.
—Respecto a la lista que te proporcionó tu cliente —Vicente sacó la lista y se la enseñó—, el hijo del tercero de la lista tiene contacto con Simeón Serra.
Mármoles cogió la lista y la miró.
—El hijo de Rogelio Herrera Sol.
—Efectivamente. ¿Conoces a Simeón Serra?
—Conocerlo no, pero su reputación le precede. ¿Sabéis qué funciones realiza dentro de la organización?
—En eso estamos. De momento es una incógnita.
—¿Cómo se llama?
—Hugo Herrera Muñoz.
—Si fuese el chulo de Mónica, sería una intrigante casualidad —argumentó Mármoles—. Dime, ¿qué quieres que haga?
—Tengo que recibir los informes de Hugo Herrera desde Valencia. Nos consta que hasta 1996, vivió y trabajó en Valencia. A partir de esa fecha no aparece ni en las listas de parados. Vamos a averiguar cómo se gana la vida en estos momentos.
—¿Cómo sabéis que mantiene una relación con Simeón Serra? —preguntó Mármoles.
—Se entrevistó subrepticiamente con Simeón en un restaurante. No sabemos de qué trataron, pero los analistas confirman que Simeón no se reúne con nadie en secreto a no ser que sea importante. Los temas cotidianos los tratan sus subalternos.
—Eso es cierto. Tiene fama de ser un tipo muy astuto y precavido.
—Se va a montar un operativo exclusivamente para averiguar quién es en realidad Hugo Herrera. De momento no interfieras para nada en la investigación. Dame unos días y hablamos.
—Podría intentar….
—No —le cortó Vicente—. Es importante que no interfieras para nada. Ve a Valencia y pregunta al padre de Alberto Poncel más detalles de Rogelio Herrera. No estaría de más que en tus preguntas incluyeras a otro de la lista para despistar y no centrarte solo en los Herrera.
—¿Hay algo más, verdad?
—La operación tiene que ser limpia. Se teme que Simeón tenga chivatos dentro del departamento y se está compartimentando la información. Si tú indagas, interferirá en algo serio e irán a por ti. Luego atarán cabos y llegaran a mí.
—Entiendo.
—De momento, limítate a preguntar a tu cliente con disimulo cosas sobre los padres de Hugo Herrera. Y cuidadito con lo que dices. Nos jugamos el cuello.
—Tomo nota.
Durante los siguientes días, todo el equipo de investigación se dedicó en cuerpo y alma a intentar descifrar a qué se dedicaba concretamente Hugo Herrera, cómo se ganaba la vida, qué lazos le unían a Simeón Serra y si desempeñaba algún papel dentro de la organización.
Con la correspondiente orden judicial se grabaron todas las conversaciones que Hugo mantenía, tanto de su teléfono fijo como del móvil. Se localizo un piso vacio justo enfrente de donde residía Hugo. Los dueños estaban pasando una temporada en el pueblo. El propietario era militar retirado y no pusieron objeciones a que la policía lo ocupase durante unos días. El edificio de Hugo no contaba con aparcamiento, por lo tanto, solo tenían que vigilar el acceso del patio. El piso ocupado por los agentes se utilizó para controlar las salidas y entradas del sospechoso y como centro de operaciones del equipo.
Se le localizó una cuenta bancaria con un saldo pequeño. Realizaba ingresos y reintegros periódicos con cantidades no superiores a seiscientos euros, siempre en metálico. La cuenta no registraba prácticamente movimientos.
Se recogió, con la complicidad del portero, su bolsa de la basura. En ella recibos, datos bancarios, cajas de medicamentos, en definitiva retazos de su intimidad. Discretos seguimientos describieron una rutinaria vida. Desayuno en la cafetería junto a su casa, gimnasio, la compra en un supermercado cercano y una salida a cenar con una joven que termino pasando la noche en la casa de él. Por la matrícula de su coche, la identificaron. También descubrieron que trabajaba como encargada en una tienda de ropa.
Todos eran conscientes de que no podrían mantener esa vigilancia por mucho más tiempo si no se obtenía algún tipo de resultado. Transcurridos diez días tuvieron una reunión Zafra, Agustín y Borja con el comisario Moratón. Juntos repasaron todos los informes y llegaron a la conclusión de que había llegado el momento de mover ficha.
—Todos estamos de acuerdo en que aunque no sepamos a qué se dedica Hugo Herrera, no es trigo limpio. Ante la falta de resultados, vamos a recurrir a Peralta —el comisario se dirigió a Vicente, era el único que desconocía a quién se refería—. A excepción de los aquí reunidos, solo otras tres personas tienen conocimiento de esa palabra y lo que significa.