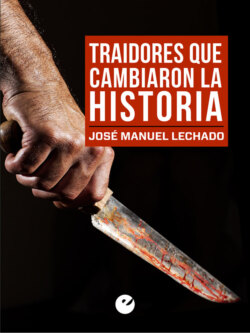Читать книгу Traidores que cambiaron la Historia - José Manuel Lechado - Страница 7
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Todo empezó a la orilla de un río. Osiris, espíritu de la vegetación que florece cada año, vivía feliz y confiado junto a la dulce Isis, su hermana y esposa, diosa madre y protectora de la familia. El Nilo, rincón privilegiado en medio de un desierto implacable, regaba ese oasis de prosperidad siempre asediado por la amenaza del hambre y la sed. El propio río africano que fertilizaba la tierra egipcia a veces traicionaba la fe humana retrasando u olvidando su crecida anual, pero estas miserias, en todo caso, no afectaban a los dioses.
Dioses que, sin embargo, no se ven libres de otras pobrezas humanas. Set, hermano de Isis y Osiris, envidiaba la felicidad de éste, y codiciaba en secreto a la mujer de su hermano –que era a su vez hermana suya–, por lo que en un arranque de celos lo encerró por la fuerza en un sarcófago y lo arrojó al curso del río, esperando que las aguas lo llevaran al eterno olvido. Pero Isis, desesperada por la ausencia de su amado, lo rescató de la corriente sólo para que Set, abundando en su malicia, atacara de nuevo a su hermano, esta vez con recursos más expeditivos. En efecto, el dios maldito despedazó a Osiris y desperdigó sus restos por todo Egipto.
Su traición no sólo buscaba una calma comprensible de sus ansias más o menos venéreas, sino que perseguía objetivos mucho más vulgares, por ejemplo la conquista del poder supremo entre los dioses y el dominio de la Creación. Como suele ocurrir en las leyendas ejemplares, el malvado Set no conseguiría su meta: Isis recorrió infatigable los desiertos y reunió todas las partes del cuerpo de su esposo con la excepción del falo, que no apareció por ninguna parte. Isis, diosa de la vida, resucitó a Osiris, y éste, abrumado por el amor de su hermana-esposa, engendró en ella a un hijo —por expediente similar al del Espíritu Santo—, Horus, que con el tiempo se convertiría en rey de los dioses y vengaría el asesinato de su padre.
Asesinato y venganza, una constante en esta orilla occidental del mundo cargada de fatalismo, pero también de esperanzas. Y amor, un sentimiento cuya fuerza creemos capaz de superar todos los imposibles, incluidas carencias físicas y desenlaces fatales.
En el antiquísimo mito de Osiris encontramos los grandes argumentos de todas las civilizaciones del entorno mediterráneo: el ciclo eterno de la vida, la resurrección, el poder del amor y, para lo que nos ocupa, el fatalismo que impide la perfecta felicidad: en el mejor de los mundos siempre planea, como una sombra, la posibilidad de la traición.
Fe y confianza. Los humanos somos seres sociales desde siempre. La persona-individuo no vale nada como tal, y así nacemos, desvalidos e inermes. Precisamos durante años el apoyo de la madre, sea ésta Isis o no, y a lo largo de nuestra vida no podemos prescindir, en mayor o menor medida, del concurso de los demás. En última instancia, y a pesar de conflictos, guerras y demás problemas, la humanidad entera se mantiene en pie por el esfuerzo común.
Por eso la traición, el fraude a la confianza puesta en el otro, nos parece el peor de los pecados, y tal vez nada duela más que una traición, dolor tanto más grande cuanto mayor sea la confianza defraudada. Para el cazador-recolector nómada, cuya supervivencia se basaba en un trabajo de equipo, la defección de un colega de acecho podía suponer no ya un simple dolor de espíritu, sino una colección de graves heridas o incluso la muerte. Por eso incluso en las sociedades de este tipo que aún perviven nada hay peor que un cobarde, es decir, un guerrero que falla a su condición y es capaz de dejar vendido a su clan, con las consecuencias, a menudo graves, que ello acarrea.
El advenimiento de la civilización sofisticó la existencia humana, pero las esencias han permanecido inalterables. Seguimos dependiendo de los otros, y la confianza que tenemos en los demás es, en cierto modo, el eje de nuestra vida.
Las religiones que se forjaron durante milenios en el entorno del Mediterráneo, desde la egipcia hasta la islámica, pasando por los mitos babilonios, griegos o cristianos, han sido fatalistas porque se asumió como base del mundo el delicado equilibrio entre la fe y su decepción.
Si Set asesinaba a su hermano por celos y envidia (como el despechado Caín haría algunos miles de años más tarde), la cosmogonía olímpica era un cúmulo de traiciones, a veces productivas, como la muy castigada del pobre Prometeo otorgando la civilización a los hombres, a veces simplemente caprichosas, como la de Cronos-Saturno devorando a sus criaturas. Traición a la propia carne que el anciano dios temía traicionera, y que se vería pagada, por supuesto, con el cumplimiento puntual de la profecía: Zeus-Júpiter sobreviviría a los banquetes de su desorientado padre y, ya crecidito, le «traicionaría» destronándole y ocupando su lugar como deidad suprema. El afán de poder subyace en la génesis de muchas traiciones.
Y, desde luego, en la de muchas religiones. Loki, el enloquecido dios nórdico del fuego, es un traidor expulsado del banquete de los dioses. Quizá por ser, como Prometeo, el emblema del progreso que hace a los seres humanos más y más poderosos, convirtiéndose poco a poco en una amenaza para divinidades caprichosas y a menudo crueles. O tal vez sea por el propio carácter traicionero de su elemento: fuente de calor y energía, emblema de la civilización, pero también gran destructor que a veces se vuelve incontrolable.
La traición se constituye así, al menos para la tradición occidental, en el elemento axial de una cultura milenaria, variada en razas y mitos, pero muy consistente y parecida en los aspectos esenciales.
Y resulta curioso que, al menos en esta parte del mundo, la idea mítica de traición vaya tan ligada a la de progreso y civilización. El titán Prometeo traiciona a los dioses y es castigado por ello, pero su osadía permite a la raza humana salir adelante (e incluso se llega a sugerir que es el propio Prometeo quien crea a la humanidad a partir, curiosamente, de un trozo de arcilla). Loki aparece más definido como ser maléfico, pero aun así su patrocinio de la desorientada humanidad queda bien patente. Los mitos hebreos definen su cosmogonía en torno a traiciones fundamentales: el Ángel Caído desafía a Yahveh creando con ello el orden de un universo decididamente dual. Luego es Eva (y aun antes Lilith) la que proporciona a su propia especie la sabiduría por el expediente de mordisquear una manzana, y esa traición es castigada sin contemplaciones. Resulta curioso, dicho sea de paso, que sea una mujer la que produzca tales problemas, si recordamos que parte del castigo de Prometeo consistió en que los dioses dejaran «suelta» por el mundo a la primera mujer, nada menos que Pandora.
Los paralelismos son constantes, fruto de una evolución nada casual y sí cargada de mensajes muy interesados. Estas traiciones míticas, reflejo tal vez de antiquísimas leyendas, cambiaron, en la medida de sus posibilidades, la Historia. Historia local a veces, y otras de alcance más universal: la saga de Set, Prometeo y demás derivó en un gran traidor legendario que no sólo se constituyó en el paradigma de la traición, sino que con sus actos contribuyó a cambiar de forma radical la Historia de todo el planeta. Judas Iscariote, hijo de Eva, será ese gran traidor que, como veremos en su capítulo correspondiente, trastornó con un beso el de por sí complejo devenir de los hechos humanos.
Sobre el concepto de traición
Mitos aparte, quizá sería interesante saber de dónde viene el concepto en sí, cuál es el origen de la palabra «traición».
En las lenguas romances el origen común está en la palabra latina «traditio, -onis», que significa «entregar». En castellano, «traición»; en catalán, «traïció»; en italiano, «tradimento»; en francés, «trahison»; y en portugués, «traiçâo». Incluso en inglés los términos «betrayal» y más claramente «treason» proceden de la raíz latina, como ocurre con «treulos» en alemán. La etimología deja claro que el traidor es el que entrega, es decir, el que pone a alguien a disposición de otros en contra de la voluntad del entregado.
Por supuesto las traiciones muestran un espectro más amplio que la simple «entrega», y ello queda más claro en el idioma árabe: el término «gadr», traidor, pertenece a la raíz «gadara», que significa, entre otras acepciones sombrías, «engañar». Sin duda el traidor engaña a aquel al que defrauda, pero hace algo más, y esto queda bastante patente en esta raíz árabe que también encierra el significado general de «abandonar».
A veces la etimología es más emotiva. Otra palabra árabe, de hecho más usada, para designar al traidor, es «jâin», de la raíz «jaana». Con los significados generales de «engañar, traicionar, abandonar», resulta curioso que signifique también «Khan» (el rey de los mongoles) y que algunas de sus variantes hagan mención a las caravanas y a los caravaneros...
En chino al traidor se le llama «pa’n ni», término que guarda relación con la idea general de «rebelión» (el traidor, o pa’n tu, sería el rebelde o amotinado). Es decir, para la cultura tradicional china, con siglos de gobiernos absolutistas a sus espaldas, la traición es, ante todo, la que se comete contra el Estado. La raíz de estos términos, «pa’n», implica la idea de división, de cortar algo en dos mitades.
En nuestro idioma, y en todos aquellos que tienen como base el latín, la palabra «traición» guarda una curiosa relación con «tradición» (lo que también ocurre en ruso: las palabras «predátel’stbo», ‘traición’, y «predatel’», ‘traidor’, guardan relación etimológica con la palabra «predáine», ‘tradición’). Sin duda es una simple casualidad). Como vimos en las primeras páginas de esta introducción, no cabe duda de que, hasta cierto punto, la traición es una tradición de nuestra cultura. No se relaciona, sin embargo, con «traer», pese a que el traidor trae sin duda problemas.
La traición se define, según la Academia Española de la Lengua, como «delito que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener». Definición casi correcta si quitamos lo de «delito», cosa que hacen la mayoría de las enciclopedias: «Violación de la lealtad y fidelidad debidas». Quizá sea excesivo incluso lo del «debidas», porque si muchas traiciones, quizá la mayoría, no llegan a la categoría de delito por mucho que nos duelan, a menudo tampoco está claro que nadie nos deba esa lealtad: la asociación humana es esencialmente voluntaria y se basa en gran medida en el «hoy por ti, mañana por mí», cuando no en puros afectos. No hay débito forzado, por lo que la traición, más allá de juramentos y normas, constituye en la mayor parte de los casos un puro fraude a la confianza prestada.
El concepto de traición resulta así tan difícil de definir como otras categorías relacionadas. Igual que en tiempos antiguos la piratería era para unos delito y para otros honrado comercio, la traición no encuentra una delimitación clara: al menos en el terreno político ─ese campo de las grandes traiciones históricas que aquí nos interesa─ el que para unos es traidor, para otros es héroe o patriota. O, como ocurre con el terrorismo moderno, el concepto puede convertirse en un arma arrojadiza. Si Osama ben Laden y George W. Bush se acusaban mutuamente de terroristas sin necesidad de definir con claridad qué es lo que entendían como «terrorismo», a lo largo de la Historia el concepto de «traición» se ha empleado con generosidad por bandos contendientes para acusarse unos a otros. Por ejemplo, durante la revolución inglesa, Carlos I y Cromwell se tildaban mutuamente de traidores. Sólo el devenir de los acontecimientos, que a Carlos le deparó el patíbulo, dejó claro para la Historia quién era el héroe y quién el traidor.
Es significativo que, al menos en español, sólo existan sinónimos parciales de traición, pero ninguna otra palabra que se corresponda exactamente con la extensión general del término. Así, pueden usarse voces como «infidelidad» y «deslealtad» (quizá las más próximas), y ya con cierto carácter metafórico otras como «emboscada» y «asechanza» o incluso «felonía», «insidia» o «prevaricación». No obstante, ninguna encaja del todo, y en general sólo presentan un aspecto parcial de la traición.
Del mismo modo no parece haber un antónimo claro. Palabras como «honestidad» o «lealtad» no son contrarios exactos de traición. La expresión «digno de confianza» quizá se aproximaría más, pero su propia esencia carece de un carácter absoluto: uno es digno de confianza... hasta que deja de serlo.
En definitiva, lo menos que puede decirse de la idea de traición es que no se trata de un concepto muy bien definido. Judas «vende» a su amigo Jesús, Viriato es asesinado por culpa de dos traidores, y Menelao padece de cuernos por culpa de Helena. Todas son traiciones, pero la ejecución y consecuencias son diferentes: una detención, un homicidio, una infidelidad conyugal. Todas ellas, eso sí, influyen en la Historia, a veces de forma intensa.
El elemento común a la traición sólo es, por tanto y como decíamos al principio, la ruptura (deliberada o no) de la fe prestada, el fraude a la fidelidad depositada en un alguien individual o colectivo. No se trata necesariamente de un delito ni tampoco de defraudar una lealtad «debida», como insisten las definiciones académicas. Judas no debía fidelidad legal a Jesús, del mismo modo que el amor de Helena, como cualquier afecto, no se basa en normas.
Ni siquiera cuando aparentemente hay una obligación resulta sencillo establecer una normativa: un pueblo «debe» fidelidad a sus gobernantes, pero al mismo tiempo está legitimado para alzarse contra la injusticia o la tiranía de éstos. Al soldado se le supone el valor, pero nada más humano que acobardarse ante la sangrienta locura de la guerra... Rebeldes y desertores son considerados traidores y, sin embargo, qué fácil resulta identificarse con sus planteamientos frente a la barbarie de los militares.
La traición, en última instancia, puede ser una suma de sentimientos e intereses de interpretación ambigua: en el caso célebre de Bellido Dolfos, éste asesina al rey Sancho por interés personal, pero también por un vago sentido patriótico. Y así, aunque el romance le llame «gran traidor», su magnicidio permitió la unión de los reinos de Castilla, León y Galicia, a la postre germen de la unidad de España. Los resultados de la traición son a menudo paradójicos.
La traición a lo largo de la Historia
Somos seres que apoyamos todos nuestros afanes en una idea vaga de futuro, de progreso lineal constante que, a su vez, se estructura en torno a sentimientos no menos difusos, aunque extraordinariamente poderosos, como son la fe y la esperanza. Dos términos arraigados con gran fuerza en nuestro espíritu; tanta que aún hoy, cuando la ciencia ha puesto de manifiesto las patrañas incontables de todas las religiones, la humanidad sigue mayoritariamente aferrada a la fe, a la esperanza en una existencia ultraterrena que sea mejor que ésta. Tal vez sólo sea miedo a asumir la definitiva traición de todos los dioses.
Para las culturas del entorno occidental-mediterráneo —objeto de estudio principal de este libro—, la traición es sin duda la peor falta, la más mezquina y despreciable, y su origen histórico entronca precisamente con mitologías antiguas que, pese a su carácter fabuloso, reflejan ese temor al fraude de la esperanza tan imbricado en el imaginario colectivo de los pueblos, a veces remotos, pero tan familiares, que nos antecedieron.
Las culturas occidentales y mediterráneas de la actualidad son descendientes directas de la tradición religiosa hebrea combinada con el espíritu filosófico del mundo grecorromano. Y estas últimas civilizaciones, a su vez, proceden directamente de la cultura del Nilo. El pueblo judío primitivo, atrasado y pobre, copiará y adaptará a sus necesidades los mitos tanto de Egipto como del entorno mesopotámico, y así incluirá en su religión primigenia conceptos como la creación a partir de la nada, la pareja humana inicial, el diluvio, la resurrección del alma, la vida eterna y, sobre todo, el maniqueísmo básico que concibe el universo como el duelo constante entre dos fuerzas antagónicas que se muestran incapaces de sobreponerse una a la otra. Es en esta lucha donde debe decidirse al final de los tiempos el marco en el que se inscribe a la perfección la figura del traidor.
Set es el modelo en una cultura, la egipcia, que donó a sus sucesoras no sólo una cosmogonía esencial, sino artes, costumbres, escalas musicales, alimentos, tecnología y escritura. La escritura jeroglífica está en el origen del alfabeto fenicio, copiado a su vez por los griegos, que se lo pasaron a los romanos. Nuestro conciso y eficaz alfabeto latino no es, en última instancia, más que una derivación simplificada de los jeroglíficos.
La mitología hebrea de la que a su vez descienden cristiandad e islam parte, como se sabe, de una gran traición. Una divinidad única y omnipotente (invención egipcia también), satisfecha de su poder y de los dones que reparte a regañadientes, se ve enfrentada al levantamiento de una parte de sus criaturas. Los ángeles rebeldes, un tercio del total de la hueste angélica, se levantan contra Yahveh-Dios y desatan, con su traición, una batalla de proporciones universales que termina, aparentemente, con la derrota de los rebeldes. Sin embargo, la victoria del principio «positivo», del «bien», no es en absoluto completa: los traidores consiguen retirarse a posiciones seguras o, de acuerdo a la mitología común, son encerrados y castigados para la eternidad en un antro de torturas conocido por diversos nombres. Sin embargo, esta cárcel presenta algunas fisuras, puesto que los vencidos seguirán ejerciendo su influencia sobre el cosmos y, de algún modo, estropearán la perfección del universo creado por el dios supremo. De este modo la traición primitiva marca el destino del mundo para siempre.
Y sirve de ejemplo. Cuando el mismo dios cree unas criaturas nuevas, más endebles y fáciles de dominar que los ángeles, la divinidad se enfrentará de nuevo al fracaso. Aunque la tradición cristiana no ha conservado al personaje, en el mito hebreo original Yahveh crea iguales al hombre y a la mujer, y ésta no es aún Eva, sino Lilith. Su nombre, que procede de la raíz semítica que significa «noche», ya parecía augurar un destino oscuro: sometida por decreto divino al hombre, Lilith no aceptó esa sumisión y solicitó al Criador un trato igual que, por supuesto, no se le concedió. Harta, se marchó del Paraíso por su propia voluntad y, desde entonces, es tenida por reina de esos demonios femeninos llamados súcubos y también por soberana de los vampiros. Lilith no es una creación original de los hebreos, pues su figura remite a un antiguo demonio femenino mesopotámico, pero encarna uno de los ejes del imaginario colectivo occidental: la traición como elemento intrínseco del género femenino. Lilith, como Pandora, vierte sobre la humanidad (y en concreto sobre el desprevenido varón) todos los males.
El paradigma de este mito patriarcal es, por supuesto, la pobre Eva, sucesora de Lilith, pero no hija suya, puesto que Yahveh la crea a partir de una costilla de Adán para establecer con claridad la relación subordinada. Y de nuevo el Hacedor pinchará en hueso, pues a Eva le faltará tiempo para traicionar a sus amos y encaramarse al árbol de la sabiduría, fraude de confianza que da lugar al denominado «pecado original» que sirve de base a la jurisprudencia divina en las tradiciones del Libro y, sobre todo, pesado argumento que durante milenios va a determinar las relaciones hombre-mujer en buena parte del mundo.
Con todo, o quizá por ello, a lo largo de la Historia los grandes traidores van a ser, no obstante, hombres. El Ángel Caído ya lo era (si no hombre, al menos sí de género masculino, ya que en los demonios no parece haber dudas sobre el concepto sexual, como ocurre con los ángeles «buenos»), y lo serán la mayor parte de sus sucesores. Aunque por supuesto, y para no apartarnos del hilo argumental, el gran paradigma de la traición será, mucho tiempo después, un hombre confundido por sus propias esperanzas (que a su vez siente traicionadas): Judas Iscariote. De la estirpe del compañero de Jesús surgirán personajes notables que, en la medida de sus posibilidades, cambiarán la Historia. Desde luego, el nombre de este infortunado patriota judío quedará para siempre como sinónimo perfecto del traidor (el término ruso ya citado, predátel’, significa no sólo «traidor», sino literalmente «Judas»).
Sin embargo, antes de llegar a esto habría que analizar verdaderamente cuál es el contenido del acto de traicionar. Ya hemos indicado que se trata de una cuestión repleta de relatividad, y ésta se da en casi todos los tipos de traición que puedan considerarse. ¿Era Lucifer un traidor o sólo un ser pensante harto del dominio abrumador de un tirano sobrenatural? ¿Eva era traidora, curiosa o sólo imprudente? ¿Iscariote fue un traidor o el instrumento necesario para que se cumplieran los planes de un dios particularmente retorcido?
Las mismas consideraciones que a estos personajes de fábulas antiguas pueden aplicarse a los grandes traidores históricos. De hecho, Eva o Judas pueden ser simples personajes literarios, pero eso no les resta un ápice de fuerza en el discurso histórico. En las culturas del Libro el comportamiento alevoso de aquellas primeras madres, Lilith o Eva, ha servido para justificar durante milenios el sometimiento de la mujer, y el fenómeno aún sigue vigente; en cuanto a la decisión de Judas no sólo es fundamental para crear el cristianismo, sino que además constituye el fundamento para la maldición del pueblo judío a lo largo de dos mil años: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos».
Desde el arranque mismo de la civilización las traiciones han sido constantes, tanto más importantes cuanto mayor era el poder a disputar en los imperios. Si Helena simboliza la justificación de las luchas comerciales entre la Grecia europea y la asiática –con la victoria final de la primera–, a medida que los reinos ganen en fuerza, extensión e influencia las traiciones serán más frecuentes. Si Filipo de Macedonia murió asesinado en extrañas circunstancias, no es extraño que su hijo Alejandro guardara ciertas precauciones maniáticas. Puede incluso que el miedo a acabar del mismo modo le empujara a permanecer siempre en campaña, rodeado de sus soldados más fieles: consideraba la guerra más segura —y no le faltaría razón— que una corte poblada de pelotilleros y traidores en potencia.
Incluso el Imperio Romano surge con el asesinato alevoso y traicionero del dictador Julio César. De su sangre brotará una monarquía absoluta caracterizada por los recelos, las banderías cortesanas y un sin fin de traiciones que llegarían a su culmen en el periodo conocido como «anarquía militar», en virtud del cual el ejército ponía y quitaba emperadores a su antojo, en un proceso violento que se puede tildar, sin demasiado margen de error, como una suma de traiciones.
Durante la Edad Media no había tal vez mucho que repartir, pero la riqueza disponible era de igual forma fuente de codicia e intereses, y así proliferaron los traidores aristocráticos, convictos de perfidia y alevosía que de nobles sólo tenían el nombre que ellos mismos se pusieron.
Y, por no alargarnos demasiado, la época moderna y contemporánea no ha mejorado en absoluto este aspecto al parecer tan unido al espíritu humano, y eso a pesar del endurecimiento de los castigos a los traidores. Por citar sólo un ejemplo clarificador, las dos guerras mundiales fueron campo abonado para los espías, y el espionaje es, en muchos casos, una forma sibilina y oficializada de traición con un sueldo a fin de mes.
Con todo, la ambigüedad de la terminología ha permanecido intacta a lo largo del tiempo. Si Bellido Dolfos era para unos traidor y para otros héroe y patriota, la situación no varía e incluso se vuelve más confusa a medida que los personajes nos son más próximos. En el siglo XX, y probablemente igual será en este XXI, con frecuencia resulta difícil distinguir al traidor del patriota, al alevoso del héroe. El dictador Vidkun Quisling que gobernó Noruega entre 1942 y 1945 pasó de padre de la patria (al menos es así como él mismo se consideraba) a traidor en una noche: detenido por las nuevas autoridades pro-aliadas, fue condenado por vender el país a los nazis.
La guerra propagandística moderna emplea los términos con la agudeza de un arma, pero no necesariamente con la propiedad exigible, y esto conduce a casos de extrañamiento semántico, tan evidente en otros términos de la moderna política como «terrorismo».
Lo que sí parece claro es que en general es la tradición de base judeo-cristiana (y también islámica) la que peor valora la traición. Volviendo al origen religioso de la aversión al concepto, los credos orientales apenas prestan atención a esta debilidad humana (puesto que en general no dan importancia a ninguna en concreto). El concepto social, que resta importancia al individuo en culturas como la india, la china o la japonesa, hace que la traición individual —sin estar bien vista— no se considere como un elemento determinante. En cierto modo la defección de un solo individuo no sería suficiente, desde su punto de vista, para cambiar la Historia. Así, aunque el relato histórico de cualquiera de estas culturas cuenta tantas traiciones como puedan haber sucedido en el entorno occidental, los nombres de los protagonistas, y a menudo los propios hechos, ni se recuerdan.
La cultura occidental, sin embargo, se centra en el individuo, y en ese sentido los actos solitarios se creen de gran importancia. Occidente colecciona como patrimonio una gran lista de nombres notables en todos los ámbitos: artistas, científicos, intelectuales, militares, reyes, además de delincuentes y por supuesto traidores. En otras culturas, incluso más antiguas, la lista es mucho más reducida sin serlo sus logros: es una simple cuestión de valoración del espécimen humano. Tal vez proceda esta diferencia, como casi todo en esta parte del mundo, de Egipto, en este caso de la maniática obsesión de las gentes del Nilo por conservar en la escritura los nombres de los grandes personajes (y la misma obsesión ocasional por destruir esos nombres grabados en piedra una vez muerto el cuerpo que los sustentaba). En todo caso, es la vanidad como faceta peculiar y característica de una forma entre tantas de entender la civilización y el registro histórico (otros pueblos gustaban más de coleccionar mitos, compendios legales o registros burocráticos).
La valoración histórica del concepto de traición es importante, pues define los parámetros para ser incluido en la categoría de traidores. ¿Es realmente tan difícil? A veces resulta muy sencillo, como ocurrió con Andrew Westbrook, canadiense que luchó a favor de las tropas estadounidenses que trataron sin éxito de anexionarse Canadá en 1812 y que fue condenado por traidor. Sin embargo, no siempre queda el concepto tan claro: por ejemplo, para el gobierno español de la época los libertadores de América eran sin duda traidores alevosos; la historia local americana, sin embargo, los recuerda como a héroes. Del mismo modo Pétain tildó de traidores a los franceses que se enrolaron en la Resistencia, pero cuando acabó la guerra fueron los aliados los que juzgaron al infame mariscal por traidor.
En la actualidad tiende a proliferar una nueva figura dentro de este campo tan resbaladizo: el «arrepentido». Originario de los grandes procesos contra la mafia iniciados en Italia durante la década de 1980 –aunque el personaje aparece ya definido en la novela 1984–, el «arrepentido» se ha ido convirtiendo paulatinamente en protagonista accidental de las leyes antiterroristas modernas y en un elemento propagandístico básico de la lucha policial y judicial contra este fenómeno, más vigente que nunca desde el inicio de la denominada War on Terror desatada por la administración estadounidense a principios del siglo XXI. El «arrepentido», delincuente común que ha participado en la comisión de diferentes actos reprobables, a veces durante años y años, no es en esencia más que un traidor, un individuo que por dinero, miedo, venganza o acuerdo judicial favorable —muy rara vez por genuino «arrepentimiento»— decide entregar a sus antiguos correligionarios. Valiente colaborador de la justicia para unos, vendido para otros, de nuevo encontramos la ambigüedad inherente al término «traición».
Es una situación que se da en prácticamente todos los casos, y por ello no resulta fácil establecer un criterio universal para la «selección de los mejores traidores de la Historia». Así pues, para este libro se ha optado por seguir un criterio básico, sustentado sobre el contenido semántico que apuntábamos en páginas anteriores: será traidor aquel que defraude la confianza en él depositada. Y nos interesarán más, por supuesto, aquellos cuyas acciones ejercieron un efecto sobre el desarrollo posterior de los acontecimientos históricos. No pretendemos ser exhaustivos, pero sí ofrecer una panorámica lo más amplia posible de los más sonados casos de traición de toda la Historia.
Las leyes contra la traición
No hay duda: somos una especie social y centrada en la esperanza, y quizá por eso la traición nos resulta tan fastidiosa y digna de castigo. Las religiones de Occidente, en ese sentido, no tienen parangón en su crudeza: Prometeo es encadenado a una roca y un águila le devora las entrañas, que vuelven a crecerle todos los días (hasta que Hércules le libera); Lucifer yace en el antro más profundo del Infierno (si hemos de creer a Dante) y allí permanece incómodamente encadenado y sumido, según algunos escatólogos, no en un mar de llamas, sino agobiado por el frío más gélido; a Eva, y de rebote al indeciso Adán, Yahveh los expulsa del Paraíso y los condena no sólo a ellos, sino a todos sus descendientes (y en especial a las mujeres, que quedarán sometidas al hombre y parirán con dolor), a vivir en un mundo por demás incómodo; el pobre Judas, en fin, vive la tortura de su propio arrepentimiento antes de acabar con su vida, y su nombre queda maldito para siempre: «Pequé al entregar sangre inocente», dijo Judas, según Mateo el Evangelista.
Mitos aparte, los sistemas de justicia y las normativas legales de todas las civilizaciones han perseguido con saña a los traidores. En general, y con muy pocas excepciones, el castigo ha sido la muerte, a veces aplicada con crueldad refinada. Y no sólo a los traidores «propios»: el desprecio que estos personajes despiertan llega a tal punto que a menudo el traidor recibe el castigo por parte de aquel al que ha beneficiado. Si «Roma no paga a traidores» y se contenta con dejar sin remuneración a los alevosos que venden a Viriato, Alejandro de Macedonia, que según el Libro de Alexandre «nunca preçio a traedores», da un escarmiento ejemplar al asesino de su padre:
«Mandol luego prender fizolo enforcar
y lo comieron los canes, nol dexo soterrar.
Desi fizo los huesos en el fuego echar,
que non podíes del falso nulla cosa fincar.
Murio el traedor commo mereçie
[...]
Todos los traedores así deuien morir,
Ningun auer del mundo non los deuie guarir
[...]
nunca los deuie çielo ni tierra reçebir.»
Uno de los sistemas legales más antiguos, el célebre Código de Hammurabi, apenas hace mención expresa a la traición. Aunque buena parte de la normativa se refiere a cuestiones militares, se centra casi en exclusiva en asuntos fiscales (el campo que queda abandonado por los campesinos enrolados, qué hacer con él si resultan cautivos o muertos, etc.). Sí indica que al desertor, bien directamente, bien por contratar en su lugar a un mercenario, se le debe castigar con la muerte, y la deserción debe entenderse como una forma de traición a la patria. En el apartado de leyes familiares sí hay una norma que se refiere a la «traición mortal al esposo»: «Si la esposa, a causa de otro hombre, hace matar a su marido, será empalada». Y eso es todo.
Más o menos coetáneo, el código de los hititas y las leyes y costumbres de las diferentes dinastías egipcias reservan la pena de muerte a una serie de delitos graves, y entre ellos la alta traición en el sentido que hoy la entendemos, aunque a menudo estas normativas dependían de factores imprevisibles como la voluntad azarosa de los soberanos.
En la china imperial se castigaba con la muerte al traidor y al reo de lesa majestad. Un delito éste muy asociado a los actos de traición, ya que durante milenios no se distinguió, ni en China ni en otros grandes imperios, entre el soberano y el Estado. En realidad, la indefinición de los términos constituía una herramienta para que los déspotas pudieran castigar arbitrariamente a quien les viniera en gana. A menudo los tiranos se han valido de esta potestad para acabar con enemigos y «conspiradores» –reales o inventados– y, de paso, para hacerse con sus bienes. En el Japón de los shogunes, el Bushido incide en el tema de la traición: se trata de un deshonor, pues «un samurái jamás matará a otro caballero de forma traicionera». Si lo hace quedará deshonrado para siempre —también su familia, una curiosa concomitancia con la tradición occidental— y deberá suicidarse: él mismo, de acuerdo al rígido código militar japonés, será el ejecutor de su castigo.
En Grecia los traidores eran ejecutados, y en la categoría de traidor se incluía al tirano derrocado, que se consideraba había faltado a sus deberes con respecto al pueblo. Aunque la legislación helénica no es precisa al respecto, a ciertos personajes sospechosos de connivencia con el enemigo, sobre todo durante las Guerras Médicas y la Guerra del Peloponeso, les aplicaron las leyes de ostracismo, que convertían al afectado en un cadáver civil. Eran leyes excepcionales contra una persona (ad hominem) parecidas a las exception bill inglesas o al concepto de «combatiente ilegal» acuñado por el presidente estadounidense George Walker Bush muchos siglos después.
Los romanos legislarán contra la traición, pero no de un modo sistemático. En general el traidor a Roma era arrojado desde la roca Tarpeya, castigo considerado infamante. Además, a menudo, sobre todo en la época de los reyes, y también en ciertos momentos de la República, se extendía el castigo a la familia del traidor, en particular a sus hijos. Costumbre, por cierto, que siempre fue mal vista por el pueblo romano y que resultó más o menos abolida tras la sangrienta guerra civil entre Mario y Sila. Éste hizo promulgar la Lex de Maiestate, una norma que tenía como objeto prevenir las traiciones de los gobernadores y jefes militares en las provincias: en concreto exigía un permiso especial del consulado a la hora de realizar viajes (que se aprovechaban para conspirar) o de reclutar tropas (bajo la excusa de «pacificar» la provincia el ejército podía acabar marchando contra Roma, como ocurriría más tarde, en efecto, con Julio César).
La Ley Decenviral o Ley de las Doce Tablas, compendio de las leyes básicas romanas y raíz del Derecho moderno, prestaba especial atención a los delitos de lesa majestad (y también a los actos de espionaje). El ataque al soberano era algo más que un acto de traición: suponía un sacrilegio, y durante el Imperio esta consideración se llevó a extremos delirantes, pues casi cualquier cosa acabó siendo delito de lesa majestad, incluida la falsificación de moneda (ya que llevaba la imagen del emperador) o los ataques a altos funcionarios y oficiales. De hecho, y dado el caos cortesano y cuartelero en que concluyó la monarquía imperial romana, llegó un momento en que hubo que suavizar la aplicación de estas normas, pues habría supuesto ejecutar por traición a los principales patricios y jefes políticos y militares.
Del periodo romano se puede citar, por último, y a modo de curiosidad, que las normas relativas a la traición no siempre se refieren a castigos: la Lex Iulia, del año 90 a. C., concedió la ciudadanía a todos los habitantes de Italia que no habían luchado contra Roma (es decir, que no habían sido traidores) en la Guerra Social.
Durante la Edad Media los reinos europeos apenas hacen otra cosa en materia legislativa que compendiar la tradición romana. La traición, en principio, será como de costumbre castigada con alguna forma de ejecución especialmente desagradable y humillante, aunque hay peculiaridades locales. Uno de los intentos legislativos más notables de este periodo lo constituye la compilación de las Siete Partidas, mandada reunir por el rey de Castilla, Alfonso X. Su argumentación sobre los delitos de traición y lesa majestad parte de un fundamento jurídico muy curioso, ya que se identifica la traición (y otra serie de delitos y pecados, como la simonía) con la lepra, que se considera mal hereditario. Quizá, como decía el romance, «si gran traidor era el padre, mayor traidor es el hijo». Esta hipótesis nada científica tiene, sin embargo, importantes consecuencias judiciales, ya que permite castigar no sólo al traidor, sino a sus descendientes, y en ello radica parte del castigo, que consiste en privar al culpable de sus bienes. En todo el texto de las Partidas se tiene en cuenta este tema y se busca, para cualquier noble empeño, que las personas sean «limpias de linaje». La introducción del título segundo de la séptima Partida es bien esclarecedora:
«Traición es uno de los mayores yerros y denuestos en que los hombres pueden caer, y así la tuvieron por mala los sabios antiguos [...] que la semejaron con la lepra. Y en aquella misma manera hace la traición en la fama del hombre, que la daña y corrompe de tal manera que no se puede enmendar [...] y mancilla la fama de los que de aquel linaje descienden, aunque no tengan en ello culpa, de manera que quedan para siempre infamados.»
La ley número 1 de la VII Partida define el concepto de traición como delito de lesa majestad: «traición que hace hombre contra la persona del rey». Y continúa diciendo que «traición es la cosa más vil cosa y la peor que puede caer en corazón de hombre», pues de ella surgen la mentira, la vileza y la injusticia. Describe después las formas de hacer traición, que pueden ser intentar, por uno mismo o por intermedio de otro, matar al rey; colaborar con un reino enemigo para desposeer al rey del suyo; alzarse contra el rey; estorbar al rey el cobro de parias y tributos; abandonar al rey en medio de la batalla, tanto por deserción como por pasarse al otro bando; y también hay traición si se oculta a un espía.
El rey Sabio extiende, como los antiguos emperadores romanos, la protección de esta ley a sus altos oficiales, y así será traidor aquel que atente contra consejeros, adelantados mayores, jueces y feudatarios en general que trabajen para la corona o sean vasallos de ella. Y también como con los divinizados emperadores antiguos, es traición derribar o deteriorar efigies del rey, así como falsificar moneda real. En definitiva, Alfonso no añade casi nada nuevo a las viejas consideraciones tardorromanas sobre la traición, si bien sistematiza el código.
¿Cómo se castigan estas traiciones? Según la Ley 2, todas por igual: «Cualquier hombre que hiciese alguna de las maneras de traición que dijimos o diere ayuda o consejo que la hagan, debe morir por ello, y todos sus bienes serán para la cámara del rey». Por añadidura, sus hijos varones quedarán infamados para siempre y no podrán heredar nada. Curiosamente, las hijas de los traidores podrán heredar la cuarta parte de la hacienda del padre.
Estas normativas y otras parecidas se aplicarán de forma similar en toda Europa hasta más allá del Renacimiento, e influirán en toda la legislación posterior, hasta nuestros mismos días, sobre el delito de traición, especialmente en lo que se refiere a los códigos militares.
El final de la Edad Media abrirá un periodo de intensa actividad legislativa en el mundo germánico, particularmente en el inglés, que pondrá en marcha así una tradición que perdura hasta hoy. Dentro de este cuerpo legislativo quizá la primera mención específica a nuestro tema sea la Treason Act de 1351. En ella se distingue entre alta (high) y pequeña (petty) traición. En el primer caso se incluyen los delitos habituales: intento de regicidio, colaborar con el enemigo, falsificar moneda; en el segundo, cuestiones como matar el esclavo a su amo o la mujer al marido. Por supuesto la pena es siempre una muerte dolorosa. En cuanto a los bienes del finado, como es costumbre, pasan al rey si aquél era culpable de alta traición, y al señor local en caso de traición pequeña. La Treason Act no aporta nada nuevo a la legislación de origen romano.
Hasta el siglo XVIII las leyes sobre alta traición no conocerán una mejor definición ni se producirán cambios significativos, salvo uno: en 1486 Inglaterra anuló el derecho de santuario a los traidores. A partir de este momento, y coincidiendo con la expansión imperial británica, se establecen cuatro cargos que constituyen delito de traición:
Planificar la muerte del rey, de la reina o del heredero de la corona.
Mantener relaciones sexuales con la reina o con las hijas del rey (se trataba de evitar bastardías).
Levantar un ejército en armas contra el rey, dentro del reino.
Unirse a los enemigos del rey o colaborar con ellos. Esto incluía el comercio con contrabandistas y piratas, algo muy habitual en las colonias americanas.
El castigo, de nuevo la muerte, con cierta crueldad: el culpable masculino era arrastrado hasta el patíbulo, ahorcado, decapitado y descuartizado. Sus trozos eran luego expuestos al escarnio público. En cuanto a las traidoras, por cuestiones de decencia no eran colgadas (un escándalo que patalearan delante del público), sino quemadas vivas. Y recordemos que el castigo no incluía sólo al reo, sino a su familia: el cónyuge y los hijos, debido a la «corrupción de la sangre» inherente al delito de traición (la «lepra» de Alfonso X), tenían prohibido poseer tierras o negocios de cualquier clase. Es decir, se les condenaba a la miseria, tuvieran culpa o no.
Como la pena era grave, la jurisprudencia británica introdujo una cautela: era necesario que al menos dos testigos de cargo declararan ante el tribunal. Sin embargo, la Treason Act dejaba al rey la última decisión en este tipo de casos. Era el soberano el que, ante el Parlamento, debía decidir si un caso determinado constituía o no traición, lo que en definitiva abría un amplísimo campo a la arbitrariedad.
Esta normativa se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, y aunque las reformas posteriores limitaron la crueldad del castigo, las leyes sobre traición continuaron existiendo con pocas variaciones hasta mediados del XX. De hecho, la última ejecución de un traidor en el Reino Unido tuvo lugar en 1946, y la ley se mantuvo en vigor nada menos que hasta 1998, aunque los aspectos más primitivos del castigo, como el enseñamiento con el cadáver, no se aplicaban desde mucho tiempo atrás. Así fue en el caso de Hamiora Pere, nativo neozelandés que luchó por la independencia de su país en la segunda mitad del siglo XIX. Capturado por los británicos, fue juzgado por el cargo de alta traición y ahorcado. El juez, no obstante, consideró innecesario decapitar y descuartizar el cuerpo del patriota aborigen.
La brutalidad de los castigos, la arbitrariedad de que en última instancia fuera el rey quien decidiera si una persona era o no culpable de traición, y el hecho de ser considerados ellos mismos traidores, hizo que los patriotas estadounidenses crearan una legislación nueva relativa a los actos de traición (que abundaron durante la Guerra de Independencia).
La Constitución estadounidense, en su artículo 3, sección tercera, indica lo siguiente:
«Cláusula 1: La traición contra los Estados Unidos consiste únicamente en hacer la guerra contra el país o unirse a sus enemigos, dándoles ayuda y apoyo. Ninguna persona será acusada de traición si no es con el testimonio de al menos dos testigos, o tras confesar ante la corte.»
La última salvedad es importante: aparte de la acusación de dos testigos, heredada de la jurisprudencia británica, la única manera de juzgar a alguien por traición pasa porque el reo confiese de manera voluntaria, ya que la Constitución prohíbe expresamente la tortura. Pero lo más importante es que se limita el delito a la traición contra la patria, desligándose por primera vez en la Historia el concepto de traición de las diferentes formas de atentar contra un soberano, su familia, su efigie o sus símbolos.
Para dejar las cosas más claras, la cláusula 2 deroga definitivamente el concepto de «corrupción de la sangre», por lo que el castigo por traición se aplica en exclusiva al culpable, no a su familia.
Los patriotas estadounidenses tenían buenas razones para adoptar estas cautelas, ya que todos ellos, por el mero hecho de firmar la Declaración de Independencia, eran culpables de deslealtad, es decir, de traición hacia el rey Jorge III de Inglaterra. Los independentistas eran conscientes de ello y del fin que correrían en caso de perder la guerra: ser ahorcados, decapitados y descuartizados; sus familias abocadas al hambre y la mendicidad.
En la legislación estadounidense actual la pena por traición oscila entre cinco años de cárcel y la ejecución. El castigo máximo sigue vigente incluso en estados como Míchigan, donde la pena de muerte fue derogada salvo para este caso particular. Como curiosidad también cabe señalar que una de las pocas causas válidas para deponer a un presidente en el ejercicio de sus funciones es la traición.
Sin embargo, las cautelas legislativas estadounidenses no sirvieron para nada, pues las autoridades —en concreto el Congreso— encontraron pronto innumerables puertas falsas para poder condenar por traición de manera arbitraria a quien les pareciera bien. Así, los delitos de sedición, espionaje o alzamiento en armas contra el Estado se han utilizado, en una u otra ocasión, como pretextos para juzgar a «traidores» sin necesidad de confesión ni de los dos testigos de rigor.
Este entramado de normas constitucionales y subterfugios permitió, por ejemplo, alzar al ejército de Estados Unidos contra la Confederación Sudista. Técnicamente la Constitución de Estados Unidos, por su carácter federal, permitía —y sigue permitiendo— la secesión de los socios. Sin embargo, el gobierno de Washington apeló a la cláusula contra la traición —y en concreto a una norma paralela que castiga el delito de «portar armas contra la nación»— para emprender la guerra civil que acabó con la derrota de los sudistas. No se juzgó a nadie por «traición» de manera explícita, pero como veremos con más detalle en el capítulo correspondiente, el presidente de la Confederación, Jefferson Davis, fue encarcelado y torturado tras la derrota.
A lo largo de la breve historia de Estados Unidos se han seguido unas pocas decenas de procesos por traición propiamente dicha. Más frecuentes —y escandalosos— han sido los juicios por espionaje, una de las formas que el gobierno estadounidense ha empleado con frecuencia para eludir la necesidad de testigos. De hecho, lo que parece existir en Estados Unidos es cierto temor a llamar a las cosas por su nombre, lo que no sucede en otras legislaciones.
Para acabar con este apartado, que pretende ser ilustrativo aunque no prolijo, ¿qué dice respecto a la traición la legislación española? Pues según el Código Penal, en su Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, esto es lo que hay:
TITULO XXIII
De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional
CAPITULO I
Delitos de traición
Artículo 581. El español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años.
Artículo 582. Será castigado con la pena de prisión de doce a veinte años:
1.º El español que facilite al enemigo la entrada en España, la toma de una plaza, puesto militar, buque o aeronave del Estado o almacenes de intendencia o armamento.
2.º El español que seduzca o allegue tropa española o que se halle al servicio de España, para que se pase a las filas enemigas o deserte de sus banderas estando en campaña.
3.º El español que reclute gente o suministre armas u otros medios eficaces para hacer la guerra a España, bajo banderas enemigas.
Artículo 583. Será castigado con la pena de prisión de doce a veinte años:
1.º El español que tome las armas contra la Patria bajo banderas enemigas. Se impondrá la pena superior en grado al que obre como jefe o promotor, o tenga algún mando, o esté constituido en autoridad.
2.º El español que suministre a las tropas enemigas caudales, armas, embarcaciones, aeronaves, efectos o municiones de intendencia o armamento u otros medios directos y eficaces para hostilizar a España, o favorezca el progreso de las armas enemigas de un modo no comprendido en el Artículo anterior.
3.º El español que suministre al enemigo planos de fortalezas, edificios o de terrenos, documentos o noticias que conduzcan directamente al mismo fin de hostilizar a España o de favorecer el progreso de las armas enemigas.
4.º El español que, en tiempo de guerra, impida que las tropas nacionales reciban los auxilios expresados en el número 2.º o los datos y noticias indicados en el número 3.º de este Artículo.
Artículo 584. El español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional, será castigado, como traidor, con la pena de prisión de seis a doce años.
Artículo 585. La provocación, la conspiración y la proposición para cualquiera de los delitos previstos en los Artículos anteriores de este capítulo, serán castigadas con la pena de prisión inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.
Artículo 586. El extranjero residente en España que cometiere alguno de los delitos comprendidos en este capítulo será castigado con la pena inferior en grado a la señalada para ellos, salvo lo establecido por Tratados o por el Derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos, consulares y de Organizaciones internacionales.
Artículo 587. Las penas señaladas en los Artículos anteriores de este capítulo son aplicables a los que cometieren los delitos comprendidos en los mismos contra una potencia aliada de España, en caso de hallarse en campaña contra el enemigo común.
Artículo 588. Incurrirán en la pena de prisión de quince a veinte años los miembros del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución, declararan la guerra o firmaran la paz.
Resulta un poco sorprendente el artículo 586, que aplica tratamiento de traidor —en menor grado— al extranjero residente en España. Por lo demás, la notable diferencia de esta legislación con todas las demás es que, por primera vez en la historia de España, no se aplica la pena de muerte al traidor. Detalle extensible, de forma sorprendente en principio, a la legislación militar (Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, perteneciente al Código Penal Militar):
Título 1
Capítulo I
Traición militar
Artículo 49. Será castigado con la pena de prisión de veinte a veinticinco años, el militar que:
Indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertase con ella para el mismo fin.
Tomare las armas contra la Patria bajo banderas enemigas.
Con el propósito de favorecer al enemigo, le entregase plaza, puesto, establecimiento, instalación, buque, aeronave, fuerza a sus órdenes u otros recursos humanos o materiales de guerra o combate.
En plaza o puesto sitiado o bloqueado, buque o aeronave o en campaña, ejerciere coacción, promoviere complot o sedujere fuerza para obligar a quien ejerce el mando a rendirse, capitular o retirarse.
Sedujere tropa española o al servicio de España para que se pasen a filas enemigas o reclutare gente para hacer la guerra a España bajo banderas enemigas.
Se fugare de sus filas con propósito de incorporarse al enemigo.
Con el propósito de favorecer al enemigo, ejecutare actos de sabotaje o. de cualquier otro modo efectivo, entorpeciere gravemente las operaciones bélicas.
Propagare o difundiere noticias desmoralizadoras o realizare cualesquiera otros actos derrotistas, con la intención manifiesta de favorecer al enemigo.
Con el ánimo de favorecer al enemigo, causare grave quebranto a los recursos económicos o a los medios y recursos afectos a la defensa militar.
De cualquiera otra forma, colaborase con el enemigo, prestándole un servicio con el propósito de favorecer el progreso de sus armas.
Artículo 50. El español que en tiempo de guerra realizare actos de espionaje militar, conforme a lo previsto en el capítulo siguiente, será considerado traidor y condenado a la pena de veinte a veinticinco años de prisión.
El militar que realizare dichos actos en tiempo de paz será condenado a la pena de diez a veinticinco años de prisión.
Artículo 51. El militar que, teniendo conocimiento de que se trata de cometer alguno de los delitos previstos en este capítulo, no empleare los medios a su alcance para evitarlo será castigado con la pena de cinco a quince años de prisión.
En suma, muy parecido a las disposiciones civiles. Y decimos sorprendente, porque hasta la elaboración de esta ley la normativa militar aún preveía la pena de muerte para ciertos delitos castrenses, entre ellos la traición. Una herencia del pasado franquista del ejército español que quedó bien reflejada en la Constitución de 1978, en su Título I, cap. 2º, sección 1ª, artículo 15:
«Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.»
Ciertamente habría sido una traición al espíritu de la democracia el mantenimiento de leyes militares excepcionales, y, dicho sea de paso, discrecionales.
En resumen, la mayor parte de los sistemas legales vigentes hoy en día contienen referencias a la traición. Dado que se trata de un término maldito, se procura sustituirlo por eufemismos o, más bien, encausar a los reos por delitos afines (espionaje el más común). Se han suprimido de la doctrina judicial cuestiones como la corrupción de sangre o el saqueo de los bienes del acusado, aunque la esencia de las cosas se mantiene.
Conclusiones: la importancia de la traición
¿Qué podemos decir como conclusión a estas breves notas sobre el difuso fenómeno histórico, pero también legal y personal, de la traición? Pues en primer lugar, que en miles de años de historia humana la evolución del concepto ha sido mínima. Es cierto que ya no se descuartiza a los traidores, ni se condena al ostracismo y la miseria a sus hijos, pero dejando aparte estos aspectos formales del Derecho, lo demás ha cambiado poco.
En primer lugar persiste el concepto de traición en todos los códigos legales, y ello a pesar de la relatividad del asunto: a fin de cuentas, ya hemos visto que el que es traidor desde un punto de vista, puede no serlo desde otro. Las leyes antiguas, durante cinco mil años, centraron la traición en la deslealtad al soberano. El despegue de los sentimientos nacionales en Europa desplazó el contenido del problema por medio de un simple cambio de sujeto: el rey ya no era la encarnación del Estado (incluso se suprimió su figura en la mayor parte de los países), pero se le sustituía por otra entidad igualmente etérea, el pueblo. Se pasa del protagonismo simbólico del soberano como representación del grupo a constituirse ese mismo grupo (identificación entre pueblo, nación y Estado) en el objeto de las posibles traiciones. El contenido es el mismo y se sigue castigando como el peor de los delitos la deslealtad a la soberanía o, lo que es lo mismo, al esfuerzo colectivo: seguimos siendo seres sociales y, después de todo, «nunca fue rey traidor, ni papa descomulgado».
Además, y centrándonos exclusivamente en el aspecto legal, ¿por qué el ser humano debe estar obligado legalmente a guardar fidelidad a un concepto tan abstracto como la patria? Después de todo, una persona puede sentir desafección hacia el Estado que le acoge por muchas razones. Si un súbdito de una dictadura colabora con una fuerza extranjera que invade su país para imponer una democracia, es sin duda un traidor, pero ¿tiene esa traición el mismo valor que otra en unas circunstancias distintas? Sin duda no desde el punto de vista jurídico, pero en el inconsciente público sí se producirá una valoración diferente de una actitud puntual como esta.
Pero incluso si la traición tiene componentes mezquinos, rastreros y francamente censurables, ¿quién es el que define esos términos? Entramos en el debate irresoluble que trata desde siempre de definir lo que está bien y lo que está mal, y esto no tiene respuesta: es una cuestión de conveniencia, de momento y lugar. Es traidor «el que pierde», aquel cuyos actos, del tipo que sean, encuentran una sanción negativa porque su causa fracasa. Puede ser el caso de Judas o el de los espías que colaboraron con los fascismos durante la II Guerra Mundial (pero no el del cobarde apóstol Pedro ni el de los espías o colaboracionistas pro-aliados que, en términos estrictos, también fueron traidores).
Además existe algo de visceral en la condena de la traición, algo profundamente arraigado en la mentalidad colectiva, casi un rasgo atávico —al menos en nuestra cultura occidental—. El traidor, incluso si sirve a una causa «justa», resulta despreciable. Sus actos enturbian la justicia de esa causa y tienden a producir dudas y confusión: la extraña muerte del rey Sancho en Zamora produjo gran preocupación en los nobles castellanos, a pesar de su interés en la victoria de Alfonso, y ello dio lugar al episodio cidiano de la jura de Santa Gadea y, ya de paso, a toda una mitología nacional.
Igual podría decirse del caso del general Franco y su camarilla: si bien ganó la guerra y durante más de tres décadas trató de forjarse una aureola heroica y providencial, el militar gallego nunca pudo superar el hecho de que su alzamiento al poder fuera resultado de un acto de traición: quizá sea esto —en un mar de cargos reprochables— lo que más pese en el juicio negativo que la Historia ha hecho de su dictadura.
Sea como sea, la traición habrá sido despreciada, pero ha influido de manera determinante en la Historia y la ha cambiado una y otra vez. Quizá pocos actos individuales como una traición en el momento justo pueden ejercer tanto peso sobre el devenir de la colectividad. La historia de Occidente no habría sido igual si la conjura de Casio, Casca y Bruto no hubiera logrado acabar con la vida de Julio César.
En otros planos más próximos que el legal, las cosas han cambiado incluso menos: es corriente, en los pueblos pequeños, que se tache de traidor al que de un modo u otro se ha portado mal con la colectividad, con un vecino o un familiar. Pero es que además esa fama impregna también a sus descendientes durante generaciones, y a veces quedan motes infamantes a lo largo de los años.
A fin de cuentas, incluso hoy, cuando la falsedad cosmogónica de las religiones es tan evidente, la mayoría de la especie humana sigue apegada a creencias ancestrales que son, cuando no dañinas, sí obsoletas o como mínimo inútiles. Y hay algo más que la oferta de una esperanza y un sentido: es el miedo a asumir la traición definitiva de Dios, de todos los dioses.