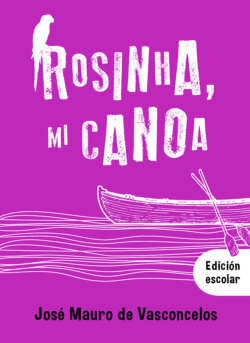Читать книгу Rosinha, mi canoa - José Mauro de Vasconcelos - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSiempre sucedía así: Zé Orocó sonreía porque acababa de recordar que la vida era una cosa grandota y reluciente de tan bonita.
Por eso el remo hizo un chap-chap tan suave que el agua del río casi se transformó en música y la canoa se deslizó suavemente como si volase.
El sol tibio y somnoliento se escondía entre las nubes y comenzaba a descender remolcando a la tarde. El jaburu,1 en la playa blanca del río, conversaba una eternidad de silencio caminando de allá para acá y, volviendo las patas largas, retornaba al punto de partida. A ese bicho tan feo y descoyuntado para caminar no había quien le ganara en cuanto a elegancia cuando volaba.
Vino un viento friíto, friíto, que le erizó la espalda desnuda. Pero hasta eso era bueno. Anunciaba la grandeza del frío del verano.
Zé Orocó sonrió más ampliamente. Pensaba en las noches en torno a la hoguera, en las lenguas rojas de las llamas corriendo por la leña seca; en el mundo de las estrellas que estaban allí, bien cerquita; en escuchar la conversación de la gente; en el cuerpo que, cansado del ardor del sol, dormía encogido entre las mantas delgadas, intentando trampear al frío que alargaba la noche.
El mes de abril tocaba a su fin. Lluvia grande solo habría al año siguiente. Quizá todavía cayeran unas ligeras gotas. Tal vez apareciera aún una lluvia de un día, pero más que eso era improbable.
Miró al río, de crecida, en el cual solamente un hombre bien macho se aventuraría, clavando cuando hacía pie la larga zinga2 que encallecía la mano, o el remo que silbaba de tanta fuerza, haciendo que el corazón, batiente, impulsara la sangre con violencia. Eran estirones que daban miedo. La luz del día parecía levantar los árboles de la selva, a lo lejos, como si toda la plantación estuviera en el cielo en vez de hallarse en la tierra.
El viento frío, de nuevo. Dio un empujón a la zinga y le comentó a Dios:
—Buenas tardes; bonito verano, que viene llegando con tanta ternura.
Y como Dios solamente sonriera, sin responder, continuó remando. Olvidó el paisaje y volvió a pensar en lo que estaba sucediendo. Dentro de tres días llegaría a la barra de Pedra. ¿Por qué le habrían enviado ese recado? Estaba contento con la vida, pescando y salando su pescado, cuando la canoa del indio atracó en la playa:
—¿Qué pasa, Andedura?
Andedura encalló la canoa en la arena.
—Zé Orocó, allá hay un hombre. Dice que es doctor. Y cuando lo dice es cierto, porque tiene una valija llena de ropa y otra llena de un montón de remedios.
—¿Y qué quiere conmigo?
—No sé.
Andedura sacó una vaina de maíz del bolsillo del pantalón y comenzó a picar en la palma de la mano el tabaco arrollado.
—¿Quieres un sinharu?
—No me gusta mucho ese revienta-pecho.
El indio se quedó mirando la variedad de pescado que se estaba secando al sol y se puso en cuclillas por un momento, soltando largas bocanadas y apreciando con los ojos menudos la belleza de la tarde. Después, cuando acabó, se quitó la ropa y se zambulló en el agua tibia, se sacudió los cabellos largos, volvió a vestirse, y esta vez se sentó al lado de Zé Orocó. ¡Amigo bueno, ese que estaba allí! Amigo de todos los indios, fuesen carajás o javaés. Decían que Zé Orocó hasta cuando iba a Xingu hacía amistad incluso con indios de razas muy raras. Desde los camaiurás hasta los de labio grande y de nombre difícil: txucarramae. Que, al final de cuentas, no eran otra cosa que caiapós con trompa.
—¿Vas a ir?
El corazón de Zé Orocó hizo un toc-toc medio angustiado. Frunció el entrecejo intentando vencer o alejar un mal presentimiento.
—¿Cómo es el hombre?
—Grandote, medio pelirrojo. Fuerte, siempre cambiándose la camisa por el calor. Se quita la camisa y no aguanta el calor porque tiene la piel blanquita, blanquita. Pecho muy gordo, más que el tuyo, y lleno de grasita. Cuando llegó tenía una barriga muy grande, pero parece que no le gusta mucho nuestra comida: ¡está quedando más flaco! Pensé que podía ser hermano de aquel padre Gregorio que anduvo aquí por el Araguaia ya va para unos cinco años…
Hecho el retrato, el indio descansó, esperando alguna nueva pregunta.
—¿Qué vino a hacer?
—Dice que a tratarnos. ¡Dio inyecciones a todo el mundo! Dicen que dio montones de remedios. ¡Muchacho! Parece que vino a sacar las pestes... A la gente con malaria ya le está sacando los fríos enseguida...
—Y él, ¿cómo vino a saber de mí?
—Fue así: venía gente, el doctor la trataba. Preguntaba: “¿Falta alguien más?”. Venía más gente. “¿Falta alguien más?...”. Hasta que le dijeron que tú faltabas. Como yo venía de viaje me pidieron que te buscara. Listo, ya te di el mensaje.
—Siendo así...
Zé Orocó se rascó los cabellos ondulados y bastante crecidos. El blanco ya había anidado en toda su cabeza.
—Andedura, ¿comes conmigo hoy?
—Voy a quedarme aquí. Así conversamos mucho.
—Me parece bien. Hace un tiempo largo que no hablamos...
—Tu ahijado Canari Sariuá está haciéndose un hombre.
Andedura sonrió pensando en el hijo, ya muchacho. Hasta, por un minuto, extrañó su casa.
—Voy a darte carnada y anzuelo para que se los lleves, ¿eh?
—Muchas gracias.
Andedura fue a la playa a buscar leña para hacer fuego y asar el pescado de la cena.
Después de eso, ya hacía tres días que Zé Orocó remaba río arriba; esperaba, con tres días más, pasar el banco de arena en el Rio das Mortes, cinco leguas arriba de San Félix, y llegar a la barra de Pedra en las primeras horas del amanecer.
Perdido en sus pensamientos reparó, asustado, en que se aproximaba la noche, distraída y ligera. Necesitaba buscar una playa bien seca, en la boca del viento de la noche, para que este barriera cualquier mosquito que todavía estuviese vivo.
Zé Orocó se acordó de ella y resolvió acabar con la pelea. Hacía dos días que ella se enfurruñara y no cambiaba ni una palabra con él. Y como siempre era la última en querer hacer las paces, a él le correspondía comenzar.
—Estamos bien en la horita de que la gente se acueste, ¿no?
Silencio. Ninguna respuesta. Insistió:
—Aquella playa, allá, es alta. ¿Te gusta?
Ella se dignó a responder:
—Xengo-delengo-tengo... No me importa.
Zé Orocó se armó de más paciencia; exclamó:
—¡Caramba! ¡Últimamente andas con muy mal genio!... ¡Te enfurruñas por cualquier cosa! Cuando uno habla, ni prestas atención...
—Xengo-delengo-tengo. Soy yo, ¿no?, yo quien tiene la culpa de todo. Por cualquier cosa peleas y discutes, ¡y todavía me insultas y me echas la culpa!
En momentos así, y para no empeorar las cosas, era mejor manifestar que se estaba de acuerdo y buscar una disculpa.
—Es que ando muy nervioso con ese asunto del doctor...
—Xengo-delengo-tengo. Entonces necesitas mejorar. Vamos a entrar en aquella playa, allá; tú me tomas y vas a anclar del otro lado. Tienes que hacer solamente aquellas cosas que te gustan...
—Prometo que voy a tener más cuidado.
Hicieron una pausa. La noche oscurecía más. Casi no se veía la margen del río y el blanco de la playa iba desapareciendo, desapareciendo...
Zé Orocó sonrió por dentro. Ella se estaba poniendo más mansa.
—¿Dónde dices que es mejor anclar?
—Xengo-delengo-tengo. Da otras tres remadas, porque ese rincón es ideal...
Entonces él puso en su voz la miel de todos los ingenios de azúcar del Brasil.
—¿Me quieres?
—Xengo-delengo-tengo. Sí. ¿Y tú?
—Yo te adoro.
—Xengo-delengo-tengo. Estás mintiendo.
—¿Quieres que te lo jure? Pues bien, juro por las cinco llagas de san Francisco de Asís.
—Xengo-delengo-tengo. San Francisco sólo tenía cuatro llagas.
—Tenía cinco. Una grandota, en el corazón, que nadie podía ver. ¿Y ahora?
—Xengo-delengo-tengo. Si es así está muy bien. Yo... yo... te creo.
Zé Orocó suspiró aliviado. En el cielo, Tainá-kan, la estrella grande de los carajás, tenía un pequeño halo de frío en torno de su enorme brillo.
1 Especie de cigüeña brasileña. (N. de la T.).
2 Pértiga con la que se vence la corriente cuando no bastan los remos. (N. de la T.).