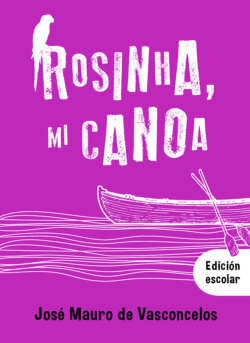Читать книгу Rosinha, mi canoa - José Mauro de Vasconcelos - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMadrina Flor se levantó el pelo que le caía en mechas sobre los ojos cada vez que se inclinaba sobre el fogón para reavivar el fuego colocando más leña o bien para revolver el caldo espeso en la olla de hierro tiznado. Y así siempre, toda la vida. Cuando conseguía alejarse, limpiándose las manos en la pollera ancha, era para distribuir una sonrisa o una palabra amiga. Era como si una planta de bondad hubiese brotado en su alma. En ese momento estaba tan distraída que cantaba cualquier cosa: música sin letra, o una letra sin ningún significado.
Por eso no vio cuando Chico do Adeus3 entró en el rancho, sacudiendo el sombrero mojado por la lluvia, a la que tampoco prestara atención.
—¡Qué peste de lluvia !...
Madrina Flor se volvió y sonrió. Miró la gruesa cortina que descendía turbia sobre el río Araguaia. Entonces volvió a sonreír.
—Cállate la boca, Chico. Es una lluviecita buenita y que pasa en un abrir y cerrar de ojos.
—Que pasa, seguro que pasa. Pero ella viene cayendo malvada sobre mis espaldas desde que salí de la barrera de Brejão.
Madrina Flor habló con dulzura:
—Un hombre de semejante porte gritando por una lluviecita tan suave. Recuerde, hombre, que es la lluvia lo que hace brotar el maíz...
Se recostó en la puerta y se quedó mirando la cortina de agua que se derramaba sobre el encrespado río. Del otro lado se deslizaba rápidamente una tímida canoa. Podía ser un indio carajá. Podía ser un blanco, también... ¡Qué bonito estaba el río! Y mucho más lindos iban a quedar los árboles, cuando la lluvia pasara dejándoles aquel rocío verdoso. Todo era hermoso para Madrina Flor. Hacía años que emigrara para ese lugar y allí continuaba viviendo. Había llegado procedente de los lados más distantes del Maranhão. Le gustó aquello. Se quedó. Nadie, por nada, podría sacarla de aquel pedazo de tierra. Los años mostraban siempre las mismas cosas a sus ojos. Venían la lluvia, la fiebre y el mosquito. Llegaban el frío, la noche estrellada, el fuego dentro del rancho... y todo aquello tenía un nuevo encanto cada vez. Y desde hacía mucho tiempo. En el rancho se le habían llenado de callos las manos, de tanto preparar comida para troperos, vaqueros, para quien quisiera comer de lo que ella tenía.
Volvió al fogón y sonrió de nuevo. Su vida era justamente lo contrario de la vida de Chico do Adeus. El hombre tenía la manía de viajar sin salir de su rincón. Cuando aparecía una revista vieja, descolorida, manchada, con paisajes del mundo, Chico do Adeus se exprimía los ojos intentando deletrear el nombre del lugar y aprender de memoria, animosamente, el itinerario de un viaje. Así, de esa manera, el viejo vaquero había viajado por la playa de Copacabana, por Buenos Aires, por la Costa Azul, por Alabama... Pero el lugar más distante donde había estado era Cabo Verde. Seguramente que había ido porque le pareció lindo el nombre, porque, finalmente, en el complicado mapa de su geografía, hasta un nombre raro que leyera en una revista, mal pronunciado, subway, era un país lindo. ¡Y que fueran a disuadirlo de sus locas ideas... ya! Pelea por un lado, cuchillo por otro, y amenazas de castrar a todo el mundo. Muchas veces él había demostrado su manera de comprender un mundo. El mar era algo que realmente no existía. Lo máximo era el río dividiendo la tierra, porque ríos él sabía que había muchos; ¡pero mar!... ¿Dónde se había visto una burrada semejante? ¿Una enorme agua llena de sal? Solo la gente muy bruta podía creer eso. ¿Cómo podía ser? Entonces, ¿no llovía nunca sobre el mar? Y si llovía, ¿cómo era que la sal no se disolvía? Y si no llovía, ¿cómo era que el mar se llenaba siempre, según contaban?... Se tornaba evidente que el mar debía de ser uno de aquellos ríos tan grandes, como el Amazonas, del que los marineros hablaban. Pero que no vinieran a contar esa paparruchada de que el mar cercaba al mundo, encerrando a Cabo Verde o subway y, todavía, para mayor desgracia, lleno de agua salada...
Pero que allí había un hombre de buen corazón, ¡ah, eso sí!... Y lo peor de todo era que no pudiera, con aquella cabeza más dura que la piedra, salir de su rincón. Madrina Flor sabía, y nadie lo ignoraba tampoco, que Chico do Adeus conocía treinta leguas en todos los sentidos: norte, sur, este y oeste. Después, solo aquella manía de decir adiós a los sueños... Por eso se transformó en “Chico do Adeus”. Y hasta eso fue bueno, porque él no tenía otro nombre. Había aparecido allí como la semilla que trae el viento, pequeñito y movedizo. Y había quedado por allí, echando cuerpo, haciendo un poco de todo, transformándose en hombre; no se había casado, siempre a la espera de realizar un viaje; cuidó el ganado, limpió campos para preparar las siembras; toda la vida había manejado el remo y el lazo. Y allí se fue quedando con el cabello blanco, sin salir de su rinconcito, continuando con sus ensoñaciones.
Madrina Flor sonrió, dándose cuenta de que Chico do Adeus acababa de dejar el rancho en dirección al corral medio estropeado. La lluvia se deshilachaba en el río. ¡Linda lluvia! Pero Chico do Adeus era un hombre bueno. El día en que llegó el doctor y llamó a todo el mundo, cada cual expuso una enfermedad más importante que la de los otros y, antes que nada, cada uno recurrió a un modo más lloroso, más lastimoso de contar su miseria... Pues bien, cuando le tocó el turno a Chico do Adeus, él se quitó el sombrero colocándose torpemente la mano derecha sobre la cabeza, porque no sufría de nada. Nunca había tenido dolor de dientes y su cabeza era demasiado dura para dolerle. Lo malo fue cuando el doctor quiso hacerle la ficha.
—¿Su nombre?
—Chico do Adeus.
—Chico do Adeus, ¿qué?
—¡Y, Adeus de Adeus, solamente!
El doctor se había rascado la redonda cabeza. ¡Este Brasil, grande y desconocido!
—¿Edad?
—No sé, no, señor...
—Bueno, más o menos.
Chico do Adeus quisiera pasar por inteligente. ¡Pero la inteligencia se estrellaba contra la dureza de piedra de su cabeza, y el resultado era una burrada segura!
—¡Más o menos nunca tuve edad, doctor!...
A su lado se rieron, pero el doctor miró seriamente a todos e hizo que se avergonzaran.
—¿Siente algo?
—No, señor...
—¿Tiene malaria?
—No, señor...
—¿Dolor de cabeza, dolor en el bazo? ¿Tuvo enfermedades venéreas?
—No, señor...
—Entonces, ¿no siente ninguna cosa? ¿Nunca estuvo enfermo?...
—De verdad, de verdad, doctor, hace unos cuatro años, cuando yo navegaba para don Climero do Zuza, allá por los lados de la otra orilla del río que mucha gente llama Amargozinho, pero que yo presumo que tiene otro nombre, tuve una crecida... ¿puedo decir, doctor?
—Soy médico. Estoy aquí para eso. Diga.
—No queriendo faltar el respeto..., bueno, yo me sentí mal y tuve que vomitar. Me parece que fue por la salsa de pimienta que le puse a la sopa de cola de yacaré con banana cruda...
El médico se tragó la risa.
—Bueno. Pero ahora... ¿siente alguna cosa?
Bastiana do Brejão no se aguantó:
—Doctor, está perdiendo el tiempo con ese inútil. Es tan desgraciado que hasta la enfermedad huye de él.
Chico do Adeus disparó:
—¿Sabe una cosa, doctor? Yo corrí, sí, pero fue de ella. ¡Esa cosa que está ahí, sin forma pero con voz de hembra que nunca encontró macho, es la que anduvo corriendo detrás de mí y no me dejaba vivir! Muchas veces yo venía arreando el ganado y ella estaba allí, sentada en la tabla que sirve de puente en Matraca, balanceando las piernas, y con la pollera levantada, echándole aire a la araña y pensando que yo quería alguna cosa. Pero conmigo no, ¡eh!, una mujer tiene que ser gente, y no ese melón clavado en dos flechas...
—¡Cállate la boca, charlatán! Doctor, examínelo bien, porque yo pienso que las pirañas lo mutilaron.
Bastiana estaba colorada por las risas. El doctor habló enérgicamente para mantener el orden.
—¡Cállense la boca! Necesito silencio para poder trabajar.
Y Chico do Adeus estaba allí, frente a él, humilde y como ajeno a todo.
—Entonces, usted, ¿no siente nada?
—Siento, sí, señor, desde chico.
—Diga, ¿qué es lo que siente?
—Deseos de viajar.
—Eso no es una enfermedad.
—No lo es para usted porque nunca la sintió, doctor...
—Hombre, por el amor de Dios, yo hablo de dolor, de dolor real.
—¡Ah! Eso yo no lo siento, gracias a mi padrino san Antonio de Catingereba, ¡que es el único santito Antonio negro que ni tizne de cacerola! ¿Usted no oyó hablar de él?
Pero el doctor ya estaba medio aburrido y resolvió poner término a todo aquello.
—Pero, dígame, si usted no tiene nada, ¿para qué vino a consultarme?
—Yo no vine a pedir una consulta, doctor, pero me dijeron que usted quería espiar a todo el mundo...
La lluvia había desaparecido allá en la curva del río. El sol lanzó sus ojazos de nuevo para afuera. Madrina Flor miró hacia otro lado del rancho. El doctor dormía en su hamaca más nueva, la hamaca para las visitas. Y lanzaba cada ronquido... largo... Balanceaba el pie, pero continuaba durmiendo. Semejante sueño debía de estar motivado por el calor, al que no se hallaba acostumbrado; era muy blanco, y su piel, muy delicada y clara, ahora aparecía quemada por tanto soportar el sol caliente. Tampoco ella conseguía comprender al doctor. Él había dicho que llegó bajando por el río desde allá arriba, de Leopoldina. Y que ese sería el último punto del trayecto. Al cabo de una semana tendría que hacer virar la lancha para regresar. Lo peor era que al año siguiente volvería para ver el resultado. Solamente entonces continuaría el viaje, río abajo, para celebrar nuevas consultas y hacer nuevas revisiones... ¡Qué rara era la gente rica, de veras!... Ya que estaba allí, ¿por qué no continuaba río abajo, hasta Belém? Decía que no tenía tiempo... Como si eso importara. Era él quien sabía de su vida... Presumía que el hombre añoraba su casa, ¡eso era!... A la esposa y los hijos... En su cartera había un retrato de la mujer, muy bien peinada, con los cabellos suaves y bastante claros, rodeada de un montón de niñas y niños lindos, muy lindos, todos con zapatos y ropa nuevos, oliendo a cosa limpia.
Madrina Flor puso a calentar el café. Debía llamar al doctor, darle el café, decirle que ya eran casi las cuatro; que fuera a hacer cualquier cosa porque, si no, de noche, se pondría a charlar incansablemente, sin sueño. Y serían unas charlas de nunca acabar. Hablaba de cosas que muchas veces ni entendía. Sus ojos le ardían de sueño, con un deseo loco de estirarse en la hamaca, pero él ni se daba cuenta. ¡Era un bla-bla, y un bla-bla, y un bla-bla sin parar! Él se olvidaba de que a la mañanita, antes aun de la madrugada, ella necesitaba despertar a sus gallos, examinar a las gallinas, saber cuáles eran las que iban a poner huevo y sujetarlas, porque si no ellas mismas se comían los huevos sobre el matorral.
La pava lanzó el primer aviso de calor. Ella tomó el viejo colador y fue poniendo el café mientras pensaba: “¡Qué pena que ninguna embarcación de las que bajan traiga uno nuevo! Muchas veces lo encargué, pero es difícil que la gente se acuerde sin tener el dinero delante. Ahora, si yo tuviera todos mis muebles y cosas bien blanquitos, con adornos de oro, no necesitaría atender al doctor, una persona de tanta etiqueta, con un colador descascarado...”. Se consoló. Finalmente, él ya sabía que allí, en los límites del desierto del Araguaia, en medio de la isla del Bananal, no podía pretender encontrar el lujo de la ciudad ni la garantía de un hotel. Se encaminó hacia la hamaca. Hizo castañetear los dedos y la voz le salió suavecita:
—Doctor, un cafecito.
El hombre bostezó, abriendo los ojos como si viese todo por primera vez. En los ángulos de los ojos, el rojo demostraba solamente pereza y blandura. Metió la mano por debajo de la camisa abierta y se rascó el pecho blanco y peludo.
—A lo mejor usted prefiere un tecito de acedera...
—No. No, Madrina Flor. El café es mejor. Quita el sueño.
Bebió el líquido, económico de azúcar y recalentado...
—¿Vino el hombre?
—¿Zé Orocó? Ya debe de estar en camino si Andedura le dio el mensaje. A estas horas a lo mejor está orillando la barra del Piqui, sobre el Rio das Mortes... ¿No quiere ir a tomar un baño, doctor?
—Parece una buena idea. ¿Quiere llamar al chico?
Madrina Flor llegó hasta la puerta del rancho y gritó hacia el otro lado del río, como si llamase al infinito:
—¡Giribel!... ¡Eh, Giribel!...
En un abrir y cerrar de ojos apareció el muchachito; venía corriendo desde la barranca. Los dientes eran dos playas enormes. En una de las manos traía la caña de pescar y en la otra, una hilera de pirañas rojas que todavía se retorcían reclamando vivir.
—Diga, madrina.
—Prepara la canoa para ir a la playa limpia, del otro lado, para que el doctor se bañe.
Este todavía continuaba sentado en la hamaca blanca, sintiendo, como humo que ascendiera, el resto de la enorme pereza que le producía el ambiente. Sus ojos pesados fueron subiendo por las gruesas piernas de Madrina Flor. Descubrió que eran piernas fuertes, bien hechas, y por primera vez reparó en que la mujer todavía debía de ser joven. Subió más la mirada y se fijó en los muslos rollizos, mal acomodados dentro de una pollera ordinaria. Sintió dentro de él una comezón medio incómoda y, al mismo tiempo, agradable...
La mujer se dio vuelta:
—Giribel ya fue a buscar la canoa. Enseguida estará de regreso.
Los ojos del doctor, disimuladamente, observaron el resto. Madrina Flor tomó el colador y se dirigió hacia el fogón. Entonces el hombre se levantó, desperezándose. Abrió el valijón, tomó el jabón y la toalla... Volvió a desperezarse, haciendo crujir buena cantidad de huesos al mismo tiempo. Se recostó contra la puerta y miró el río, que lastimaba los ojos con tanta luminosidad. Fue de nuevo hacia el interior. Por el cuello descendía otro hilillo de agua que se iba a encontrar con el del pecho mojado, acumulándose y desbordándose de la camisa.
—Me gustaría saber más sobre ese hombre. ¿Cómo se llama? ¿Zé qué?
—Zé Orocó.
Algo silbó en el fuego y llegó, rezongando, el agradable olor fuerte de la grasa.
—¿Cómo vino a parar aquí?
—Hace mucho tiempo. Yo todavía era muy jovencita. Él también. Había muy pocos ranchos aquí en la barra de Pedra. Solo recuerdo que el que llegó era un hombre triste. Que decían que vivía en la ciudad. Se fue quedando. Vivió en muchos lugares del río, pero por fin prefirió quedarse aquí mismo. Todos los años, hasta hoy, va allá arriba, a Leopoldina, para buscar un dinero que le mandan de la ciudad. Lo llamaron Zé Orocó, ¡y le quedó ese nombre! Es una historia muy simple, doctor.
—¿Nadie sabe el motivo por el cual vino para acá?
—Solo Dios. Porque Zé Orocó no le cuenta nada a nadie.
Madrina Flor sonrió.
—Antes de quedar tal como es hoy, yo tuve un hijo con él. Murió chiquito así. —Y con la mano señaló el tamaño del difunto.
El doctor sacó del bolsillo del pantalón un cigarrillo y para prenderle fuego encendió un fósforo. Volvió a mirar a la mujer con cierta insistencia. Por dentro se recriminaba: “¡Arre, diablo, que mi electricidad hoy está haciendo contacto!”.
—¿Desde cuándo empezó a comportarse así?
—A decir verdad, una ya perdió la cuenta del tiempo. Pero desde que consiguió aquella maldita canoa se desbarajustó todo.
—¿Él se pone furioso, de vez en cuando?
Madrina Flor se secó la mano en la pollera haciendo, sin querer, que apareciera un pedazo de la robusta pierna, un poco por encima de la rodilla.
—¡Qué esperanza! Él siempre habla suavecito. Nunca se enoja. Quien busque una criatura bien dispuesta, ahí la tiene. Socorre a todos los enfermos. No habla con nadie. No come. Parece que ni ve ni oye. En esos momentos uno tiene miedo de que le estalle el juicio y, ¡zaz!, vaya matando a todo el mundo. Entonces solo tiene una salida: toma su canoa y desaparece del mundo. Va a pescar a los lagos, río arriba, y a veces pasa hasta un mes sin dar la cara.
—Y eso de la canoa, esa historia, ¿realmente es cierta?
—Yo no lo sé, pero hay gente que lo escuchó.
Madrina Flor calló por un momento, para continuar después:
—Pero todo lo que sucede en el río uno lo sabe por Zé Orocó, que viene a contarlo. Si llovió allá en lo alto, si va a haber creciente grande, cuándo sube el cardumen, todo... Él lo sabe todo.
—Y él, ¿cómo lo adivina?
—Dice que Rosinha se lo cuenta todo.
—¿Y quién diablos es Rosinha?
—¡Pero, doctor, el nombre de bautismo de su canoa!
—¿Y usted cree que la canoa puede saberlo todo?
—No sé, doctor. Pero la gente ve tantas cosas extravagantes por esas tierras...
—¿Y cómo puede enterarse de esas cosas la canoa?
—Conversando con los peces, con los bôtos, con las piraras, con las corvinas, con los jaburu...
El doctor sonrió. Por lo que estaba viendo, no era solo Zé Orocó el que estaba loco, no. En fin, aquella gente era tan simple...
—Llegó, doctor.
—¿Quién?
—Giribel.
El doctor miró al negrito, que sonreía blancamente.4
—¿Y qué es del otro, de Coró?
—Coró salió a la mañanita con Chico do Adeus a pastorear una vaca parida.
—Vamos.
—La canoa está en el otro puerto, arriba —señaló Giribel.
Cruzaron frente a los ranchos. Todo el mundo vivía su santa vida sin siquiera prestar atención a lo que el doctor hacía; ya se habían acostumbrado a su figura colorada y grandota.
—¿Ve esa elevación, doctor, que sube cerca de la simbaíba?
El médico dirigió su mirada hacia donde señalaba el niño.
—Bueno, esa cabecita de rancho que estamos viendo, allá lejos, ese es el rancho de Zé Orocó.
—¿Quién lo cuida cuando él viaja?
—Nadie. A no ser algún indio que venga de paso y quiera quedarse allí. Nadie revuelve las cosas de Zé Orocó, porque él nunca le niega nada a quien lo precise.
El doctor tuvo una idea:
—Giribel, ¿tú conoces la canoa de Zé Orocó?
—Sí que la conozco; se llama Rosinha...
—¿Cómo la consiguió?
—Un indio que estaba muriéndose se la regaló. Un viejito llamado Curumaré.
—¿Alguna vez viste a Zé Orocó hablando con ella?
Giribel encaró al doctor con los ojos desorbitados; de tanto que lo estaban dejaban ver, sobresaliendo, el blanco de los extremos. Le temblaron los labios.
—¡Doctor..., mi padre no quiere que se hable de eso!
—Pero ¿por qué todo ese miedo a una simple canoa?
—Ella es malvada. Tiene influencia de Lateni.
Allá estaba él, escuchando a la gente hablar de nuevo de cosas que no entendía.
—¿Quién diablos es Lateni?
—Eso mismo que usted estaba diciendo.
Se persignó de prisa y se besó las puntas de los dedos.
—Entonces, ¿Lateni es el diablo?
Giribel bajó la cabeza y habló, como si no quisiera hacerlo:
—Lateni es el dios-animal del mar de los indios carajás...
Viendo que no conseguía descubrir nada, el doctor caminó en silencio, fumando. Ya habían dejado atrás el terreno de los blancos y pisaban tierra de los indios. Chozas mal hechas y desaliñadas... y no en gran número. Todo vacío. Solamente en una de ellas vio a una viejecita sentada en el suelo, con los dedos nudosos trenzando la paja de una estera. Lo hacía con cierta agilidad, sin reparar en ninguna otra cosa. La pipa que mantenía en su boca estaba apagada. Solamente los dedos se deslizaban y cruzaban las fibras.
—En esta época se acabaron las lluvias, bajó el río, y todos los indios de cualquier raza van a vivir en la playa, a disfrutar del sol. Las cunhazinha y el arioré se pasan todo el día saltando adentro del agua y saliendo. Allá está la canoa, doctor…
Giribel se deslizó sonriendo, mirando de una cierta manera picaresca la figura pesada del doctor que descendía. Sujetó la canoa para que el doctor subiese. Y, cuando vio al hombre instalado en la proa, dio un impulso y la lanzó al río.
La canoa se fue alejando y el sol caliente, moderado por un viento procedente de la playa del otro lado, invadió la embarcación.
Lejos, los manguaris volaban en círculo, escrutando las faenas de la pesca en el río. Giribel remaba, seguro de sí mismo. En ese momento era un hombre, con toda la importancia propia de un hombre, y cargaba en su fuerza y en su infantil orgullo a la persona más importante que viera en su vida después del padre Serafín, que no aparecía por esos lugares desde hacía más de ocho años.
La canoa pasó rozando una mata de saraõ, y unos jacusciganos revolotearon en desorden, yendo a posarse a los costados de un piziqueiro y sacudiendo sus lindas colas.
—Eso no lo come nadie, doctor. Es más seco que un tísico. Lo bueno es capturar uno y ponerlo en un anzuelo más grande, para cazar yacarés de noche.
Llegaron a la playa. En mitad de ella, grande y blanca, se levantaba un montón de paja, como si fuera un rancho más. El doctor frunció la nariz, medio disgustado.
Giribel comprendió y dijo:
—¿Nunca había llegado hasta aquí? ¿Coró nunca lo trajo? Pues es la mejor playa que tenemos.
El doctor se detuvo y clavó los pies en la arena, como si no quisiera caminar.
—¿Usted piensa que hay indios allá? No los hay, no. Ellos se fueron apenas llegó la madrugada, para pescar en el Rio das Mortes. Puede tomar tranquilo su baño, que no hay nadie por aquí.
El viento cálido y agradable alejaba de allí con su soplo a cualquier mosquito que intentaba aproximarse. La brisa rodaba perezosa y juguetona por la arena, para escapar más adelante, luminosa y rápida como si fuese una ariranha. Giribel volvió después, nadando hasta cerca de la playa. Rio:
—Puede venir, doctor. No hay pirañas.
El doctor se dio vuelta y comenzó a desvestirse. Después caminó más apresuradamente hacia el río.
Giribel se quedó observándolo.
—¡Usted es más peludo que un mono guariba!
El doctor se fue hundiendo en el agua, hasta sentarse en el fondo del río. Los pelos del pecho quedaron boyando para aquí y para allá en el agua caminadora.
Giribel pensó: “Por eso no le gusta bañarse cerca de la gente”.
—¿Por qué usted es así, y los indios tan lisitos?
El doctor se rio, sin saber dar una explicación al muchachito.
—Así es simplemente. Pasa como con la gente que tiene color blanco y la que tiene color negro, o como con la piel del indio.
Tomó el jabón y comenzó a enjabonarse.
—Toma. Usa también tú el jabón.
Giribel lo sujetó y lo llevó hasta la nariz. Olió largamente y con satisfacción.
—¡Caramba! ¡Qué bueno es ser rico! ¡Se pueden usar siempre cosas olorosas, como esta!
Cerró los ojos de tanto placer. Después fue pasándose el jabón por todo el cuerpo, de la misma manera que lo hacía el doctor.
—¿Te gusta? Cuando me vaya te dejaré uno. Tengo muchos.
—Es tan oloroso que da ganas de comerlo. Hasta da pena tener que meterse en el agua y perder toda esta espuma.
Los dos rieron, sumergiéndose al mismo tiempo. Después se sentaron en la playa para secarse:
—¡Giribel!
El negrito prestó atención.
—¿Madrina Flor está casada con alguien de aquí?
—No, señor.
—Pero ¿no tuvo un hijo con Zé Orocó?
—Eso ya hace mucho tiempo. Ahora...
Rio, lleno de picardía.
—¿Ahora qué?
Giribel guiñó el ojo:
—Antes ella se casó muchas veces. Pero ahora... hace mucho tiempo que no se casa...
El doctor tomó la toalla, sonrió y miró la tarde que tironeaba de las mangas a la noche.
3 Chico do Adeus: Chico del Adiós. (N. de la T.).
4 Como adverbio, en el original: brancamente. (N. de la T.).