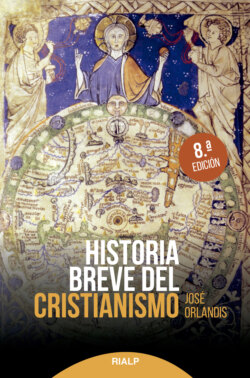Читать книгу Historia breve del cristianismo - José Orlandis Rovira - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеV.
LA PRIMERA LITERATURA CRISTIANA
Las letras cristianas tuvieron su origen en los Padres Apostólicos, cuyos escritos reflejan la vida de la cristiandad más antigua. La Apologética fue una literatura de defensa de la fe, mientras que el siglo III presenció ya el nacimiento de una ciencia teológica.
El Nuevo Testamento está compuesto de veintisiete libros, todos ellos escritos en la segunda mitad del siglo I. Cuatro Evangelios contienen la historia y las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo; los Hechos de los Apóstoles —obra de san Lucas— son también un libro histórico que da a conocer la vida de la primitiva Iglesia de Jerusalén y sigue luego los avatares del apóstol san Pablo, hasta su llegada a Roma para comparecer ante el tribunal del César. Un segundo grupo de libros —los didácticos— está formado por las catorce cartas de san Pablo y las siete epístolas «católicas» —dos de san Pedro, tres de san Juan, una de Santiago y otra de san Judas—. Un libro profético —el Apocalipsis de san Juan— viene a cerrar la serie de los libros inspirados que contienen la Revelación divina neotestamentaria. A la Escritura revelada le sigue la primitiva literatura cristiana.
La literatura de la Antigüedad cristiana surgió al hilo de la vida y refleja la existencia de la primera Iglesia. Esta, con el paso del tiempo, creció internamente, hubo de afrontar peligros de dentro y persecuciones de fuera; y, llegada a un determinado grado de madurez, sintió la necesidad de proceder a una elaboración sistemática de la doctrina de la fe. Todo este desarrollo tuvo cabida dentro de los tres primeros siglos de nuestra era, anteriores a la concesión de la libertad religiosa por el emperador Constantino. Los textos literarios que se conservan permiten conocer puntualmente este itinerario histórico.
La más venerable literatura cristiana está integrada por un grupo de escritores en lengua griega, de los siglos I y II, a los que se conoce con el nombre de Padres Apostólicos. Este título expresa sus características peculiares: la antigüedad —algunas obras son, probablemente, anteriores al Evangelio de san Juan— y la estrecha vinculación de estos escritores a los apóstoles, de los cuales pueden considerarse discípulos. Los escritos de los Padres Apostólicos son de índole pastoral y están dirigidos a un público cristiano. Los textos más notables de este primer núcleo de la literatura cristiana fueron la Didaché —el más viejo tratado de disciplina eclesiástica—, la carta ya mencionada de san Clemente a los Corintios, las siete escritas por san Ignacio de Antioquía a otras tantas iglesias, durante su viaje hacia Roma, donde había de sufrir martirio, y otra epístola, todavía, de san Policarpo de Esmirna. El «Pastor» de Hermas, importante para la historia de la penitencia, pertenece también a este grupo de obras.
La Iglesia primitiva fue la Iglesia de los mártires. Los fíeles deseaban conocer con detalle la gesta heroica de los cristianos que daban su vida por la fe de Jesucristo. Es cierto que esta curiosidad dio lugar a la aparición de relatos legendarios, de escaso valor histórico. Pero la literatura martirial cuenta con no pocos documentos con todas las garantías de la más estricta veracidad. Muchos martirios fueron precedidos por un proceso judicial, en el cual los notarios levantaban acta de los interrogatorios de los magistrados, las respuestas de los mártires y la sentencia que les condenaba a morir. Los cristianos conseguían a veces copias literales de estas actas, como ocurrió con el proceso de san Justino, celebrado en Roma (c. a. 165), o el de san Cipriano en Cartago (a. 258). Un valor documental semejante a las «actas» tienen las «pasiones», relatos escritos por cristianos contemporáneos testigos de los hechos: unas páginas conmovedoras, que acostumbraban leerse en las iglesias en el día aniversario del martirio.
En el siglo II apareció un nuevo género literario, exponente de las luchas que hubieron de sostener los cristianos con enemigos de dentro y de fuera. La defensa de la fe contra la herejía dio lugar a la composición de buen número de escritos antiheréticos, entre los cuales destaca el tratado Contra las herejías, de san Ireneo de Lyon, al que ya se hizo referencia, y que es una refutación de las doctrinas gnósticas. Ireneo atribuye decisiva importancia a la tradición conservada por los obispos, sucesores de los apóstoles, y en especial por la Iglesia romana, maestra de la fe, adornada por una nota de singular primacía sobre todas las demás iglesias.
La literatura apologética tenía como objetivo primordial la vindicación de la verdad cristiana y estaba dirigida a lectores ajenos a la Iglesia. Hubo obras de apologética antijudía, y en ellas la argumentación se fundaba sobre todo en el Antiguo Testamento, para demostrar, partiendo de él, que Jesús era el Mesías anunciado por los Profetas, que la Iglesia es el nuevo Israel y que el cristianismo realiza la plenitud de la Ley. Un ejemplo notable de la apologética antijudía es el Diálogo con Trifón, escrito por el mártir san Justino hacia el año 150. Pero los destinatarios de la literatura apologética fueron sobre todo los paganos, que constituían el entorno social hostil al cristianismo.
La Apologética cristiana fue obra de los «Apologistas», grupo de escritores que asumieron la defensa del cristianismo frente al mundo gentil. De acuerdo con este propósito, sus escritos se dirigían a los representantes de la autoridad pública —emperadores, magistrados— o al pueblo romano en general. El contenido de esos escritos venía determinado por la naturaleza misma de las acusaciones contra los cristianos que estaban más en boga entre sus contemporáneos. Frente a las calumniosas especies que circulaban entre el vulgo atribuyéndoles toda suerte de crímenes, los apologistas respondieron con el testimonio de la existencia real de los discípulos de Cristo. La Epístola a Diogneto —que quizá sea la apología presentada por Cuadrato al emperador Adriano— aduce aquel testimonio como la prueba más patente de la falsedad de tales calumnias. Más aún —agrega el autor—, la conducta de los cristianos era tan admirable, que solo podía explicarse por la grandeza de sus ideales: «Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes; aman a todos, y por todos son perseguidos; se les desconoce y se les condena; se les mata, y con ello se les da vida; son pobres y enriquecen a muchos; carecen de todo y abundan en todo; son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados».
Se acusaba a los cristianos de enemigos de la humanidad y malos ciudadanos del Imperio. Los apologistas reaccionaron también vivamente frente a estas insidias: los cristianos —escribían— ejercen un influjo benéfico en la sociedad: «Lo que es el alma en el cuerpo, eso son los cristianos en el mundo», decía todavía la carta a Diogneto; y Orígenes, en respuesta a Celso, reafirmaba que «los hombres de Dios —los cristianos— son la sal que mantiene unidas las sociedades de la tierra». Por lo que hacía al Imperio, los apologistas del siglo II afirmaban la plena lealtad de los cristianos, que cumplían puntualmente sus deberes ciudadanos y ofrecían por los emperadores el mejor de sus bienes, la oración: «Oramos en todo momento por los emperadores —escribía Tertuliano en su Apologeticum— para que vivan largos años, y pedimos un gobierno pacífico, la seguridad de su casa, un ejército valeroso, un Senado fiel, un pueblo honrado, la paz del mundo y cuanto emperadores y súbditos puedan desear».
Los cristianos hubieron de afrontar todavía la oposición de los círculos ilustrados, que menospreciaban el valor intelectual del cristianismo. La réplica de los apologistas fue que la doctrina cristiana constituía una sabiduría infinitamente superior a la filosofía griega, porque encerraba la plenitud de la verdad. En torno al año 200, algunos escritores que habían defendido el cristianismo en el terreno intelectual comenzaron a producir una literatura no polémica, de un nuevo género demandado ya por el grado de madurez alcanzado por la Iglesia: exposiciones de conjunto de la doctrina de la fe, que sirvieran para la formación de los numerosos conversos que llegaban ahora procedentes de las clases más cultas de la sociedad. Tal fue el comienzo de la ciencia teológica.
Si hubiera que asignar una patria de origen a esa ciencia, habría que decidirse sin vacilar por Alejandría. En esta ciudad cosmopolita, foco de la cultura helenística, surgió la célebre escuela teológica que, a principios del siglo III, consiguió un extraordinario auge bajo la dirección de Clemente, un converso cuya amplísima cultura le permitió dar una sólida contextura científica a la exposición de la doctrina de la fe. El ambiente intelectual de la metrópoli egipcia imprimió sus rasgos a esta escuela cristiana: preferencia por la filosofía platónica y empleo del método alegórico en la exégesis bíblica, en busca del sentido espiritual más profundo de la Sagrada Escritura. Estas notas distinguieron en todo momento a los teólogos alejandrinos.
Orígenes, sucesor de Clemente de Alejandría en la dirección de la escuela, la elevó a un altísimo grado de esplendor. Orígenes fue una personalidad extraordinaria: confesor de la fe, escritor fecundísimo, la fama de su sabiduría se extendió por todo el Imperio y la propia madre del emperador Alejandro Severo quiso escuchar sus enseñanzas. En Alejandría primero, y en Cesárea de Palestina después, desarrolló una actividad asombrosa. Por san Jerónimo conocemos los títulos de ochocientas de las dos mil obras que compuso. Su empresa más ambiciosa, realizada a lo largo de toda la vida, fueron las Hexaplas, versión séxtuple de la Sagrada Escritura dirigida a establecer un texto crítico del Antiguo Testamento.
Frente a la escuela alejandrina, Luciano de Samosata fundó, a principios del siglo IV, la escuela de Antioquía, que tuvo su sede en esta otra gran urbe del Oriente. Los teólogos antioquenos rechazaban, sobre todo, el método alegórico, propio de los alejandrinos, que a su juicio desvirtuaba el recto sentido de los textos bíblicos, con riesgo de convertirlos en pura mitología. La escuela de Antioquía cultivaba la interpretación literal de la Escritura y se inspiraba en el realismo de la Filosofía aristotélica. Las dos escuelas —alejandrina y antioquena— estaban destinadas a imprimir su huella característica en las grandes cuestiones teológicas que iban a plantearse a partir del momento en que lograron vivir en libertad el cristianismo y la Iglesia.