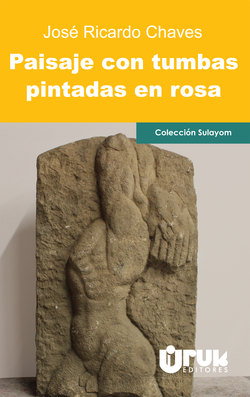Читать книгу Paisaje con tumbas pintadas en rosa - José Ricardo Chaves - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеÓscar miraba la lluvia desde la ventana de su habitación. En el país de la eterna lluvia, del diluvio de nueve meses, sentado frente el escritorio, junto a la ventana, él observaba cómo, más allá, tras los cristales, el agua caía y se deslizaba suavemente sobre techos y asfalto, sobre los árboles del parque zoológico tan venido a menos y con el que casi colindaba. Los rugidos de los leones copulando habían sido la gota que derramó el vaso. No estaba muy concentrado en lo que hacía –estudiar– y menos ahora con sus gatunos vecinos en celo.
Eran las tres de la tarde de un viernes en San José. Al día siguiente Óscar tendría su primer examen semestral de estadística, y aunque la materia no le resultaba difícil, sí lo aburría un poco. Había que esforzarse, había que estudiar: seguir razonamientos matemáticos, entender conceptos abstrusos, aprender fórmulas de memoria, realizar cálculos minuciosos. En medio del estudio, de repente, casi sin darse cuenta, su vista, una y otra vez, se deslizaban del libro de texto y de las hojas de ejercicios y de la calculadora hacia el exterior, hacía la lluvia, los árboles y la calle solitaria. Sí. No tenía el menor deseo de estudiar. No podía concentrarse. La premura por revisar toda la materia del examen no era suficiente para abatir la dispersión que en esos momentos reinaba en su mente. Mientras tanto, el león continuaba su faena sexual en el zoológico colindante.
Se levantó de la silla y se fue a la cocina a prepararse un café. La bebida caliente quizás le daría más ánimos para continuar con su labor de estudiante universitario. Una taza de café negro con una cucharadita de azúcar. Se tomó la mitad en la cocina y la otra mitad se la llevó a su dormitorio, donde estudiaba. El apartamento que compartía con su primo Miguel estaba en completo silencio. Solo sus propios pasos resonaban en el piso de madera de esa vieja casa señorial que, con el tiempo y la ruina, había sido divida en tres apartamentos. Afuera, la lluvia seguía. Ya no se oía al león.
Una semana atrás el primo había partido a México con la idea de visitar a unos amigos en Guadalajara. Le habían hablado maravillas de esa ciudad, del Hospicio Cabañas, del lago de Chapala, pero sobre todo de sus hombres jorgenegretescos, altos, fornidos, apuestos, galantes y claro muy machos… En otros viajes a la tierra del sol sangrante Miguel había visitado el D.F., Acapulco, Taxco, Cancún, pero ahora no, ahora el primo pasaba unos días en la ciudad de los tapatíos, en casa de unos viejos amigos. ¡Qué suerte que Miguel no está en casa, con lo escandaloso que es! Con él aquí, no podría estar estudiando en un ambiente tan silencioso.
Óscar acabó el café pero no avanzó ni una sola página. Definitivamente ese no era su día para estudiar. En esos momentos la lluvia lo atraía casi magnéticamente, ejercía sobre él un hechizo melancólico que no le permitía hacer otra cosa. Quiso ser consecuente con el momento. Se puso un suéter, tomó un paraguas y salió a la calle.
El viento frío pareció reanimarlo. La lluvia, aunque leve, no cesaba. Evitó las calles más transitadas del barrio Amón, con sus autobuses, sus motocicletas y sus carros escupiendo humo negro, gris, azul, que se mezcla con el aire y la lluvia y los jardines tiznados, las casas de madera ennegrecidas, ventanales Art Déco y victorianos venidos a menos, vitrales cubriéndose de polvo y humo y carbón…
Todavía no cerraban el parque Bolívar. Óscar entró. Hacía años –desde niño– que no visitaba el zoológico, a pesar de que vivía casi al lado. Caminó por los senderos húmedos y musgosos, a veces malolientes, entre la vegetación exuberante. Por lo visto, no había cambiado mucho. Se acercó al foso de los monos y puso atención a uno que jugaba tranquilamente con su cola, sin importarle para nada la lluvia. Vio también el foso de los reptiles, las enormes jaulas para aves, el acuario umbroso, renacuajos, el león con una cara de aburrimiento parecida a la suya cuando tenía que memorizar las fórmulas de estadísticas.
«¡Qué jaula tan triste! Yo en tu lugar no duraría mucho. Estar encerrado todo el tiempo en esa jaula tan pequeña, dando vueltas y vueltas, cogiendo con la leona como única diversión, si es que los leones se divierten cuando cogen, mal alimentado… En fin, me alegro de no estar ahí. Me gusta oírte rugir desde mi cuarto. Durante los primeros días de vivir con Miguel no sabía de dónde provenía ese sonido tan peculiar, evidentemente animal, creciente, excitantemente creciente. Alguien o algo cogía, sí, el aire transmitía sus gemidos, pero dónde, quién. El león me dijo Miguel, el león y la leona del Bolívar. No lo podía creer, cómo era posible que te oyera desde mi habitación, pero sí, el ruido llegaba y era ruido de cogida, sin ninguna duda. Ay, león, si supieras cuánto me excita oírte cuando estoy solo en mi habitación, en mi cama, en mi noche oscura. Porque sos un calenturiento que coge a cualquier hora y no te preocupa que tus ruidos sean oídos en la noche a las diez, a la doce, a la una, a la hora que sea. Claro, en el día el ruido de los carros, de la radio, de la televisión, de los niños, los ruidos de siempre, no dejan percibirte, pero en la noche muy noche es distinto y entonces te oigo coger y más de una vez me he masturbado siguiendo tu ritmo ascendente, más, más, a veces te gano y me vengo primero, a veces me ganás, desciende el rugido, te callás, satisfecho, y pienso que de nuevo estás aburrido, pobre león, de nuevo aburrido y triste en tu jaula».
Óscar siguió con su paseo, salió del zoológico, subió la cuesta de Amón y llegó al Templo de la Música. Para entonces ya la gente salía de sus trabajos y Óscar, en el centro de ese pabellón abierto, entre parques y calles arboladas, miraba a la multitud correr, manejar, abordar autobuses, usar teléfonos públicos, discutir sobre las dos pasiones del país (fútbol y política), insultar, meterse en los bares. Desde ahí, desde el kiosco, Óscar veía el parque Japonés; allá, la estatua de Simón Bolívar; allí, la del expresidente Julio Acosta; los árboles altos y otros más pequeños, la vieja Avenida de las Damas…
Kiosco, mandala, ombligo josefino: «Los parajes de mi infancia. Han cambiado casi sin darme cuenta. Antes me parecían más grandes, más bonitos, el parque Japonés estaba más limpio, con cisnes y patos que nadaban orgullosos. Hoy hay tanta suciedad y tan pocos patos. Los vándalos mataron los cisnes a pedradas».
Óscar salió del kiosco y cruzó el puente curvo del parque Japonés. Contempló el estanque por un rato, el reflejo de una planta de reinas de la noche, con sus campánulas colgantes. De niño había estudiado muy cerca de ahí, en la escuela Buenaventura Corrales y, ahora, al ver ese edificio metálico y verde –arquitectura belga ensamblada en el trópico–, recordó cuánto le gustaba, durante el recreo grande, correr hacia ese parque de tosca japonería, con agua, patos y árboles, no al otro, al arenoso, aunque tuviera hamacas, columpios, barras, tobogán y otros juegos infantiles. Óscar prefería sentarse en una piedra a la orilla del lago, bajo los árboles, ver a un perezoso cambiar de rama allá arriba mientras él comía mandarinas y manzanas de agua aquí abajo, intercambiar postales y estampillas con sus compañeros, observar cómo los álbumes de estampas se iban completando.
Quiso entrar al edificio escolar pero estaba cerrado. Infancia clausurada.
Siguió caminando y se introdujo en el parque España, en una de cuyas esquinas se erguía la estatua del Conquistador, Juan Vázquez de Coronado. La miró apenas unos instantes. Luego se sentó en uno de los poyos, húmedos aún, cerca de unas bugambilias moradas todavía goteantes, y vio pasar gente. De pronto, una voz lo sacó de su ensimismamiento:
—Hola, Óscar, ¿qué hacés aquí tan solito?
—Hola, Ernesto. Nada, nada en especial. Tomando ánimos para ir a estudiar. Mañana tengo examen.
—Pobre. Entonces ni te invito a la fiesta de esta noche en casa de la Schneider, en Sabanilla. Dicen que va a estar de película, como todas sus pachangas. ¿Pero es que Miguel no te avisó?
—Miguel está en México. Se fue hace una semana.
—Es cierto, se me había olvidado. Pues con razón no sabés de la fiesta, si Miguel es el que te pone al tanto de cuanta fiesta hay en San José.
—Así es. Él es muy sociable.
—Sí, me agrada mucho. Vos también, claro. Pues qué lástima que no podás ir. En todo caso, si te decidieras, llamame. Yo estaré saliendo a eso de las nueve y media o diez. Te repito va estar de película.
—Gracias, pero lo veo difícil. Será para la próxima.
—Okey, chao.
Ernesto se alejó rumbo a su departamento, ubicado en un viejo y misterioso edificio contiguo a la Casa Amarilla –el Ministerio de Asuntos Exteriores–. Era un músico más amigo de Miguel que de Óscar.
«Yo también debo irme. Al menos debo darle una ojeada completa a la materia; vamos, Osquitar, hacé un esfuerzo».
Con la determinación, Óscar se levantó del poyo y continuó hacia su casa. Ya iban a ser las siete de la noche y el examen sería al día siguiente a las dos de la tarde.
San José, 6 de julio de 1982
Querido A.:
Recibí tu hermosa tarjeta y para compensar tanta arquitectura que me enviaste te mando una foto de algo ligeramente más vivo y lleno de carne. ¿No creés? ¿No está para comérselo a mordisquitos, poco a poco? Esta foto te la había traído de Nueva York pero no pude dártela personalmente como quería, me tardé más de lo pensado y cuando regresé ya vos te habías ido. Hiciste bien. ¡El mundo es ancho y nuestro! Me alegra saber que estás pura vida, como diría más pachucamente cierto conocido común de cuyo vocabulario no quiero acordarme. Me gustaría conocer más de tu nueva vida, aunque entiendo que no escribas mucho. Mejor vivir intensamente y luego, traguito en mano y con un buen purito, me contarás las peripecias de tu vida. Aquí todo va como siempre. Desde hace un mes estoy saliendo con L., un muchacho muy buena gente de 28 años, un ingeniero, dulce, tímido e inteligente. Su apariencia es fuerte, tiene algo de leñador de bosque, pero más bien es suave y complaciente. Nos fuimos un fin de semana a la montaña, los dos solos y el hacha de mi leñador dio cuenta de este palo de hombre. ¡Ah…! Fue un lindo viaje. Nos vemos regularmente y creo que he empezado a quererlo. Él seguro que irá a un congreso a tu nuevo país en dos meses, más o menos, así que le daré tu teléfono para que te llame y así podás conocerlo y, de paso para que me lo cuidés un poco mientras esté por aquellos rumbos. Yo pensaba ir con él, pero creo que será imposible porque quiero cambiar de carro y necesito todo el dinero para poder hacerlo. Mientras nos volvemos a ver, recibí un abrazote de mi parte.
Z.
Óscar estudió de ocho a once ininterrumpidamente, incluso con buena concentración. Le hizo bien su paseo por las calles estrechas y lluviosas de San José, el zoológico brumoso, los parques que circundan el Templo de la Música. Como ya antes había hecho otras dos jornadas de estudió, apenas con un poco de tiempo más lograría una visión general de los temas del examen. Le faltaban algunos detalles, trucos a la hora de resolver los problemas de fórmulas y nomenclatura. En eso sonó el teléfono.
—Bueno.
—¿Óscar?
—Sí.
—Hola, habla Mario Rosales.
Óscar no lo podía creer. ¡Mario llamándolo después de que se había escabullido por tanto tiempo! Se conocieron en julio de 1981, durante los festejos del aniversario de la revolución sandinista: Managua hirviendo de banderas, vítores y gente. Los hasta entonces desconocidos coincidieron en un viejo galerón que les sirvió de albergue, junto con una docena más de visitantes. Todos los hoteles estaban llenos, hasta el tope. Sin comodidades, tendrían que dormir en el suelo, sobre colchones viejos y manchados, pero nada de esto importaba, lo valioso era estar ahí, apoyando la revolución en carne y hueso. Mario se había acercado a Óscar, se presentó y conversaron. Resultó que Mario era historiador. Daba clases en la universidad. A Óscar también le gustaba la historia, aunque como carrera había preferido la sociología. Le faltaban dos años para acabar la licenciatura.
Por qué de entrada sacaron a relucir sus calidades académicas fue algo tal vez extraño, pero así fue. En la noche, a la hora de acostarse, buscaron la manera de quedar uno al lado del otro. Era excitante esa cercanía de ascética lujuria, sobre piso de tierra, entre los ronquidos de los «compañeros», compas durmientes, y mientras Óscar fingía estar dormido, la mano de Mario se deslizó y acarició su brazo desnudo, tibiamente húmedo por el calor tropical de la noche de Managua. Óscar sintió la caricia filosa de un ángel.
Anunciación…
Durante las dos semanas que pasaron en Nicaragua casi no se separaron. Recorrieron las calles del aguerrido Monimbó, conocieron el escenario de la batalla de Rivas, ¿te acordás, verdad?, aquella contra William Walker y sus filibusteros, no, no es conjunto de salsa, la guerra de 1856, sí, contra los esclavistas gringos. Óscar y Mario sintieron la desolación asoleada de Managua, vieron profusión de iglesias en Granada, navegaron por el gran lago, y mientras el bote de motor se deslizaba entre las aguas, Óscar y Mario observaron los restos de una barca encallada, en gran parte invadida ya por la exuberante vegetación.
Regresaron a San José y se intercambiaron los teléfonos. Óscar estaba tan entusiasmado con su nuevo amigo que no tardó en llamarlo, pero fue imposible localizarlo. Nunca estaba o nunca quiso responder el teléfono. Le dejó recados en la grabadora que nunca fueron contestados. Desilusionado Óscar terminó resignándose a la idea de que no lo vería más.
«Hasta cuando el azar nos alcance».
Y los alcanzó bajo la forma de un curso de historia que ese primer semestre del 82 Mario debía impartir y Óscar recibir. Cuando Óscar entró tarde al aula y vio quién era el profesor, se turbó en un primer momento, en todo caso más que Mario, quien se limitó a mirarlo unos instantes y, con gran dominio de la situación, dijo cortésmente «Adelante, buenos días». Ya en su pupitre, Óscar pudo asimilar la sorpresa. Mario comenzó a copiar en la pizarra algunos títulos que debían agregarse a la bibliografía del curso y, mientras lo hacía, Óscar no dejó de observar, como embobado, sus piernas, su espalda de nadador, pero sobre todo las manos de dedos largos del profesor. Recordó la caricia de Managua y sintió de nuevo aquel placer casi eléctrico.
Terminó la clase y Óscar dejó que los demás alumnos se alejaran. Solo quedaban dos muchachas que le hacían la plática a Mario con mucha coquetería. Las sonrisas de Mario son realmente cautivadoras, pensó Óscar, seductor que sos. Los cuatro caminaron por el corredor. Luego las muchachas se metieron a otro salón y solo quedaron ellos dos.
—¿Cómo vas? –preguntó Mario sin dejar de sonreír.
—Bien. Todavía algo sorprendido. Lo que menos esperaba es que te tendría de profesor. ¡Lo que son las cosas! Caras vemos, profesores no sabemos.
—¿Estás seguro? ¿No habrás buscado mi nombre en la guía de cursos? –preguntó Mario con malicia.
—¡Por favor!, ¡no seas tan creído! ¡Qué te estás imaginando! –contestó Óscar también sonriente–. Por supuesto que no. Solo me fijé en el horario que mejor me convenía.
Tomaron un café en la soda Guevara y luego se despidieron. Se volverían a ver en clases, los dos muy formales, uno como maestro y otro como alumno, en un curso que entusiasmaba a Óscar tanto por lo que aprendía como por quien lo enseñaba. Una excelente combinación pedagógica, sin duda. Así es fácil estudiar, no como le pasaba con la estadística, en que ni la materia ni el profesor le son simpáticos, y helo ahí estudiando un viernes en la noche, mientras sus amigos se divierten y bailan y beben y ligan y fuman y él ahí, pobre Óscar, como un león entre barrotes de fórmulas y números, cárcel estadística, ahí, hasta que el teléfono suena y es Mario quien habla.
—¿Qué estás haciendo?
—Estudiando. Mañana tengo examen.
—Qué lástima.
—¿Por qué?
—Pues porque estoy aquí, en La Copucha, y quería ir a tomar un trago a otro lado y pensé que me agradaría que me acompañaras.
—La idea no está mal y, a decir verdad…
Óscar titubeó unos instantes y finalmente agregó:
—…y a decir verdad ¡me encanta! ¡Voy para allá!
—¿De veras?
—Sí, de veras.
Y acotó con picardía: –No puedo despreciar la oportunidad. Es ahora o nunca.
Mario sonrío del otro lado del teléfono.
—En quince minutos estaré allá, quizás en veinte.
—Hecho.
Óscar colgó. Se apresuró a cambiarse de ropa y cepillarse los dientes. Se peinó. De su casa a La Copucha no se tardaba más de quince minutos a paso veloz. A la pasividad de unas horas antes siguió esa euforia por el encuentro con Mario. Fue así como, en una noche oscura, con ansias, en amores inflamado, oh dichosa ventura, Óscar salió sin ser notado, estando ya su barrio sosegado.
Recorrió las calles de San José hacia La Copucha, con esa felicidad de quien piensa que al fin se le van a cumplir sus más ardientes deseos. La Copucha era uno de esos centros bohemios latinoamericanos y exiliosos, lleno de chilenos, argentinos, uruguayos, salvadoreños, peruanos… ¡hasta costarricenses había en ese aquelarre donde se brindaba, no por Satán, sino por Marx-Engels-Lenin! La Copucha está repleta. Desde la acera se oyen los cantos de un grupo folclórico argentino. Óscar tiene que casi reptar entre los cuerpos de hombres y mujeres para llegar a la barra. Un afiche del Che Guevara preside desde lo alto de la cantina rones, vodkas, aguardientes y tequilas. Un cartel de Martí está junto a las cajas de cervezas y otro más de Allende está cerca del orinal. Óscar observa a la gente en las mesas, en la escalera, arriba, en el pasillo, y no, no está, en dónde se habrá metido, saluda a algunos conocidos, pintores, actrices, hola, qué tal, hola, sí, qué hay, no, hola, si, nos estamos viendo, ¿dónde estará Mario?, qué raro. Qué habrá pasado. Pues ya que estoy aquí voy a tomarme una cerveza, aprovechar la salida, Martí, una Imperial por favor, esperaré un poco por si acaso, y esperó media hora y al fin Mario apareció, que perdoná, pero estaba colgando el teléfono público en Chelles cuando me encontré con unos amigos, que vamos al Key Largo, que tomate una copa con nosotros, que voy a otra parte, gracias, sólo uno, vení, vení, no te hagás de rogar, no, no es eso, es que tengo un compromiso, me esperan, ah, malvadillo, siempre con tus jugueteos románticos, bueno, solo uno, y cómo está David, bien, bien, está por regresar de un congreso de economía en Madrid, creo que llega mañana, cómo, ¿no sabés?, no, no sé, vaya, cómo son las cosas en estos tiempos modernos, qué parejas tan liberales, tan desapegadas, bueno, gracias por el trago, ya me tengo que ir, chao, gracias, sí, entiendo, así fue, Óscar, no importa, Mario, lo que cuenta es que estás aquí, adónde querés ir, a cuál bar, aquí está demasiado ruidoso, vamos a uno en barrio Amón, ¿qué te parece?... Bien, sí, lo conozco, está cerca de mi casa, ¿ah, sí?, sí, pues vamos, vamos.
Ya en el bar Mario pidió una cuba y Óscar un vodka. Repitieron la orden. Otra más. La conversación recaía una y otra vez en libros, en novelas, en películas, en espectáculos de danza, en obras de teatro, pero no llegaba al punto donde Óscar quería: él, Mario, ellos mismos, esa atracción casi irresistible…
—Ya es la una y media y mañana tengo que levantarme temprano. Ni modo, tengo examen a las dos de la tarde y aún me falta estudiar un poco.
—Entiendo. Pues sí, vámonos. Me dijiste que vivías cerca.
—Sí, a unas cuantas calles, muy cerca del parque Bolívar.
—¿De veras?
—Sí. A veces en las noches o en los ratos de silencio puedo oír cuando el león ruge o hace el amor.
—¡Que excitante!
—Ya lo creo. Deberías oírlo alguna vez. ¿Qué tal ahora? Vamos a mi casa, te tomás otro trago y tal vez oigamos al león.
—Me gusta la idea. Vamos al auto.
—Okey.
Mario pagó la cuenta. Llegaron al apartamento de Óscar.
—¿Vivís solo?
—No, con un primo, pero ahora no está. Se fue de vacaciones a México.
—¡Dichoso!
—Sí. Aquí están las llaves.
—¡Qué ritual para abrir la puerta! ¡Cuántos cerrojos! La cueva del mago…
—Ni modo, los ladrones. Hay que prevenir.
—Claro, y vivir tras las rejas como si uno fuera el criminal, como un león de ciudad.
Entraron.
—Ponete cómodo. ¿Qué querés tomar?
—Lo mismo, otra cuba.
—Bien. Voy a preparártela.
Mientras lo hacía, Mario se acercó a Óscar por detrás y lo tomó por la cintura. Dejo caer un cubo de hielo fuera del vaso. Mario lo beso en la nuca.
—Me encanta tu cuello, largo, blanco…
—Aquí tenés tu cuba –dijo Óscar.
—Gracias. Vení, sentémonos acá, en este sillón. Se ve cómodo.
—Lo es.
Pusieron los tragos sobre una mesita de vidrio. Entonces, en el sofá, Mario arremetió de nuevo y besó a Óscar, que esta vez no quiso controlarse y correspondió con un beso apasionado. No podía creer que estuviera ahí, con Mario, abrazados, besándose, y estaba tan excitado que oía los latidos de su propio corazón. Las manos le temblaban. Su cuerpo se estremecía. Se separaron. Luego fue Óscar quien besó con ansias a Mario, con sus manos le acarició el rostro, sus dedos se deslizaban sobre las mejillas, la nariz recta, la frente. Quería apoderarse de la geografía de ese rostro al que por fin podía tocar sin tapujos: que sus dedos se hundieran en la cabeza rizada de Mario. Se volvieron a separar. Sonrieron. A la tensión erótica de tan solo unos minutos antes seguía esa confiada relajación de saberse correspondido en el deseo.
Óscar casi no podía hablar. Se sentía tan feliz, tan contento. Ya nada importaba: ni el examen que tendría que presentar en unas horas más ni todo lo que había tenido que esperar para por fin abrazar a Mario. Nada. Nada. Solo ese estar juntos, así, para siempre, ¿siempre? No pudo evitar decirle a Mario:
—Te quiero.
—¿No te parece que es un poco rápido para eso? ¿Cómo es eso de querer a la primera cita?
—Tal vez vaya muy rápido, pero es lo que siento en estos momentos. No puedo ni quiero evitarlo.
Mario lo besó entonces, con ternura, como consolando a ese principiante de los sentimientos adultos.
—Pues no oigo al león. ¿Se habrá cansado de coger?
—Quizás. Mientras tanto, ¿te gustaría oír algo de música?
—Claro, ¿qué tenés?
—Pues hay de todo, como en botica: clásica, salsa, rock… A Miguel y a mí nos gusta mucho la música.
—¿Miguel es tu primo?
—Sí.
—¿Y te llevás bien con él?
—En general sí. Nunca falta un motivo de discusión, pero a la larga terminamos por resolver el conflicto amigablemente.
—¡Qué civilizados! –exclamó Mario con algo de sorna.
Óscar puso un concierto de Vivaldi. Quiso acariciar de nuevo el cabello de Mario, quien es esos momentos, acostado, tenía la cabeza apoyada en el brazo del sofá, sobre un cojín púrpura. Mario cerró sus ojos mientras Óscar jugaba dalilescamente con sus rizos.
—Me voy a dormir si seguís así.
—Me encantaría. Así me acurrucaría junto a vos y me dormiría abrazándote.
Tras unos segundos, Mario exclamó al tiempo que se ponía de pie:
—Bueno, chavalo, yo creo que ya va siendo hora de irme. Mañana vos tenés tu examen y yo estoy un poco cansado.
—¿No querés pasar la noche aquí? Me encantaría.
—Hoy no, otro día.
—¿De verdad?
—Sí, claro.
—¿Cuándo?
—Pues… ¿qué te parece el próximo miércoles? ¿Podría estar aquí como a las nueve de la noche?
—Sí, sí, claro. A las nueve. Estaré esperándote. De todos modos nos vemos el martes en clase.
—Bien.
Óscar se acercó y besó de nuevo a Mario. Sus brazos rodearon el cuello. Sus brazos apretaron la cintura.
—Hasta el martes pues. Todo ha estado muy bien –dijo Mario, y sonrió.
—Hasta entonces.
Óscar espero en la puerta a que Mario subiera a su carro y partiera en medio de aquella madrugada josefina llena de estrellas. Cerró la puerta. Se sentía eufórico, eléctrico, perdidamente enamorado. Tomó un trago más para calmarse. La música de Vivaldi había acabado y él aún seguía excitado, sonriente al recordar a Mario. Se acostó en el sofá en donde unos minutos antes Mario había estado acostado. Cerró sus ojos y lo imaginó de nuevo ahí, tibio, cariñoso, bromista, risueño. Acarició los almohadones que habían rozado el cuerpo de Mario, el cojín púrpura aún empapado del aroma viril de su cabellera. Los olió, los estrechó junto a su pecho, los besó. Se sentía feliz y enamorado, enamoradamente feliz, poseído por furores, al tiempo que heroicos, leoninos.
Mario llegó a su apartamento en Curridabat dispuesto a zambullirse en la cama y dormir dormir dormir hasta que la vigilia lo alcanzara, pero al entrar encontró en la sala las valijas de David, quien lo aguardaba en la recámara.
—¡Vaya, vaya! ¡Qué sorpresa! –dijo Mario. –Pensé que llegarías hasta mañana.
—Ya ves, fallaste de nuevo. Llegué hace dos horas. Tomé una ducha, comí un sándwich, leí un rato y ya me disponía a dormir.
—Pues yo estoy prácticamente dormido. Como zombi.
—¿Estuvo buena la fiesta?
—¿Cuál fiesta?
—Pues de la que venís.
—No vengo de ninguna fiesta.
—Al menos lo parecés. Como que tu ropa está algo arrugada, vos despeinado, sudoroso…
—¡Qué diagnóstico!, válgame Dios. ¿Algo más?
—Sí, un beso –dijo David con una sonrisa que invitaba a la conciliación.
Se abrazaron. Se besaron.
—Te traje una camisa que creo que te va a gustar.
—Seguramente, conocés muy bien mis gustos.
—A veces no tanto como quisiera.
—Por cierto, me encontré con Luigi y con su amante. Me tomé un trago con ellos en el Key Largo. Me preguntaron por vos. Te mandan saludos.
—Qué bien. Luigi es un tipo simpático.
—Cuando le da la gana, porque a veces resulta insoportable, sobre todo cuando saca a relucir sus antepasados italianos, supuestos nobles venidos a menos.
—Sí, a veces apesta por reaccionario. Un monárquico trasnochado. Aunque, por lo que veo no solo él trasnocha…
—¿Qué tal estuvo el congreso?
—Regular. De teoría económica, más bien flojo. Fue sobre todo una reunión burocrática.
—Hubieras aprovechado dándote una escapadita a Francia o a Grecia, como en nuestra honey moon –dijo burlonamente Mario.
—¡Cómo ha corrido agua bajo el puente desde entonces! Ya hace casi seis años…
—Nuestro año y medio que vivimos en París… ¡Qué beca tan miserable la que yo tenía! Con solo acordarme de lo raquítica que era me da una rabia…
—No exagerés, no es para tanto. Además, no podés quejarte. Hasta conseguiste un apartamento amplio y barato, todo un lujo en París para estudiantes como nosotros.
—Bueno… sí… el tuyo. De cualquier forma, ahora hubieras aprovechado y te quedás más rato en Europa.
—No puedo. Tengo mucho trabajo. Esa jefatura de departamento me va a sacar canas verdes. Cada problemón que de pronto se arma y uno no sabe ni cómo.
—Para eso estás vos, para resolver los problemas.
—Pues sí, pero…
—¡Aaahhhh!
—¡Qué bostezo, chiquito! Casi me tragás.
—Perdoname, pero es que tengo mucho sueño. Mañana hablamos más.
—Está bien, yo también estoy cansado. Buenas noches.
—Buenas noches, mi amor.
Beso. Las luces de las mesitas de noche se apagan.
A pesar de haberse dormido tarde, Óscar se despertó temprano. Se bañó con agua fría, desayunó unos huevos revueltos, pan tostado y café negro bien cargado. Dejó los platos en el lavadero y se dispuso a estudiar. La sensación gozosa de unas horas antes con Mario aún no lo abandonaba, solo que después del sueño se había tornado más tranquila, más serena, pero no por esto menos intensa. Mario fue el pensamiento siempre presente de Óscar, mientras se rasuró, mientras se enjabonó, mientras pasó la toalla por su cuerpo húmedo, mientras revolvió los huevos, mientras sorbió su café caliente.
Con dificultad logró apartar el rostro de Mario de su cerebro y abocarse a la estadística. Si en la tarde de ayer la melancolía había sido el impedimento para estudiar, hoy lo era su furor de enamorado, tan ferino, tan leonino.
A las dos de la tarde se presentó en el salón de clases. Aún no llegaba el profesor, por lo que aprovechó para platicar con los compañeros. Muchos estaban nerviosos por la inminencia del examen, pero Óscar no, esa prueba no era tan poderosa como para afectar su entusiasmo amoroso. En esos momentos lo que más quería era correr al teléfono público y hablar con Mario, decirle que lo quería, que le encantaría verlo esa misma jornada, a cualquier hora, pero no, no era posible, si seguía así lo iba a ahogar con tanto delirio; sería, eso sí, el próximo miércoles, tanananaaannnn…, ¡la gran noche!, ¡qué delicia!, y buenas tardes profesor.
El examen empezó. El profesor separó a los estudiantes que estaban demasiado cerca entre sí. La hoja poligrafiada tenía cinco puntos para resolver. No sabía por dónde empezar. Todo le parecía difícil, jeroglífico, como si su cabeza estuviese vacía, sí, Champollion amnésico, sí, como si los arrebatos del corazón hubieran secado su cerebro. Calma, Óscar, calma. No es posible que no me acuerde de nada, que me venga este blanco en la memoria. Calma. Tranquilo. ¡Ah!, hola Marcelo.
Para variar Marcelo llegaba tarde al examen. Era el alumno más guapo de la clase y estaba perfectamente consciente de ello. Sabía usar su belleza para contactar o repeler a las personas, según sus intereses. Uruguayo, tenía varios años de residir en el país; sin embargo, su acento seguía inmutable. ¡Suerte que en el nuevo lugar también hablan en vos! Tenía fama de deportista. Esa tarde llegó a la universidad en su bicicleta, vestido con shorts, camiseta y zapatos tenis. Se sentó cerca de Óscar, en diagonal, de forma tal que, con solo desviar levemente la mirada, Óscar tenía por paisaje las atléticas y velludas piernas de Marcelo, musculosas, bien torneadas. Entre el recuerdo de Mario ahora en segundo plano y esas piernas maravillosas, Óscar hizo el examen, describió jeroglíficos con retazos de fórmulas, matemáticas piedras de Roseta, ecuaciones a medio resolver, vellos marcelinos en los labios, conceptos y secuencias que se confundían, ¿al cuadrado o al cubo?, y esa gana de extender el brazo y agarrar la pierna de Marcelo y sentirla y lamerla y morderla; al mismos tiempo esos deseos de acabar el examen ya y correr al teléfono y te quiero, Mario, te quiero (quiero también la pierna de Marcelo), pero no, hasta el miércoles, sí, el miércoles… y ese día ay Marito, lo que te va a pasar, todo lo que te voy a hacer, todo lo que ya te estoy haciendo en mi imaginación…
Pasada una hora Óscar entregó el examen: incompleto, malhechón… No importaba, ¡al teléfono! Salió rápido del salón y ¡mierda!, sigue lloviendo. Tan bonita que estaba la tarde… Ya había pasado lo más fuerte del aguacero, lo de ahora era una lluvia más leve, en quince minutos más escamparía del todo. Pero no, quince minutos más era demasiado tiempo, era demasiado esperar. Óscar se lanzó al espacio abierto, a la tarde lluviosa. Agua reanimante sobre el rostro, agua en el cuerpo que lo ensopaba progresivamente. Sopa de lluvia y deseo, caldo de amor. Consomé de Salomé caliente. El teléfono público más cercano estaba descompuesto, por lo que tuvo que buscar otro en medio de una lluvia que, como la marea baja, abandonaba la tarde. Otro teléfono, otro, aquel, el del parque con el busto de John F.Kennedy, frente a la iglesia de San Pedro. Busto chorreante de lluvia y pintura roja. Aguaceros subversivos. Óscar se metió en la caseta telefónica. De su bolsillo sacó el papel en que había anotado el teléfono de Mario. Marcó el número.
—Aló.
—¿Mario?
—No, un momento. ¿De parte de quién?
—De… Óscar.
Tras una pausa:
—Bueno…
—Hola, Mario, soy yo Óscar.
—Hola.
—Pues… llamaba para saludarte… para oírte, para decirte que ya hice el examen.
—¿Ah, sí? ¿Y cómo te fue?
—Creo que bien –contestó Óscar, consciente de que mentía.
—Me alegro.
Tras un silencio que amenazaba con extenderse demasiado, Óscar agregó:
—Bueno… pues… eso era todo, ¿ya ves?, nada importante, ganas de hablarte y oírte.
Mario no respondió.
—Bien… era todo. Algo tonto, quizás. Nos vemos el miércoles ¿verdad?
—Sí, por supuesto. Como acordamos.
—Bien. Hasta luego entonces.
—Nos vemos.
Óscar colgó el teléfono y un sentimiento de zozobra lo embargó. No sabía qué ni cómo, pero algo no iba bien. ¿No estaría exagerando las cosas y apresurándome en juzgar? Pero, ¿y la frialdad de Mario?, ¿su distancia esquimal ahora que hablé? ¿Quién contestó el teléfono? Pero, si la cosa no va en serio, ¿por qué me llamó anoche?, podía no haberlo hecho y limitarse a ser el profesor, allá distante, pero no, llamó, mucho tiempo después de lo esperado, pero lo hizo. ¿Qué pasa entonces? No, Óscar ¡para qué pensar tanto! Ponele freno a la pensadera. Hay que esperar al miércoles, esa noche será especial, qué bueno que Miguel aún estará en México, estaremos Mario y yo solitos en la casa, qué vino comprar, carnes frías, queso, ¿cuál?, no está Miguel para que me asesore, ya averiguaré, ay, Mario, Mario, Marito…
Dos golpes fuertes en la puerta lo sacaron de su ensoñación. Tres personas esperaban para hablar por teléfono. Óscar salió de la caseta sin mirar los rostros que farfullaban. Ya no llovía. De nuevo brillaba el sol, espejeando los árboles, las calles, la casas. No quiso tomar el autobús. Se fue caminando desde San Pedro hasta barrio Amón: la avenida al centro de San José, los árboles en el sector de Los Yoses, bajar por la calle del Centro Cultural Costarricense-Norteamericano hacia Escalante, cruzar el barrio arbolado, observar sus casas sosegadas, llegar a la iglesia de Santa Teresita justo en el momento en que unos novios salen del templo con un séquito emperifollado, vuela el arroz, los invitados y los novios se enroscan en abrazos, algunos maquillajes se corren por las lágrimas, y Óscar sigue hacia Aranjuez y luego barrio Otoya, cruzando la línea del tren al Atlántico, barrio tan chico que algunos descuidados lo confunden con Amón, y a Amón llega Óscar por fin. Amón enfermo de humo, comercio y vehículos. Amón desarbolándose. Óscar tiene sueño. Está cansado, como Amón. Ya en su tibio dormitorio, prende el televisor y a los cinco minutos duerme profundamente mientras en la pantalla la mujer biónica salta de un edificio de seis pisos en busca de unos terroristas. La última imagen de su cerebro ese día es la cabellera rubia de Lindsay Wagner desplegándose en el aire en cámara lenta.
El domingo, cuando Mario se despertó, ya David estaba levantado y bañado. En la cocina, preparaba un desayuno espléndido mientras tarareaba un aria de Carmen. Una vez terminado, lo llevó en una bandeja a la cama, justo en el momento en que Mario bostezaba. Su abundante cabellera despeinada le daba un aspecto leonino: un felino todavía con sueño.
—Buenos días, bello durmiente –dijo David.
—¡Ah!... qué rico se ve todo.
—Y sabe mejor de lo que se ve.
David acomodó la bandeja del desayuno.
—¿Y vos, no desayunás?
—No puedo, no tengo tiempo. Es tardísimo.
—Pero si es domingo…
—Sí, pero hoy bautizan a mi sobrina y tengo que ir a la ceremonia.
—Pensé que pasaríamos el día juntos…
—Me encantaría pero, ya ves, un compromiso familiar inevitable. Una razón de más para no haberme quedado más tiempo en Europa.
—Inevitable solo la muerte.
—Ay, Mario, no te pongas tenebroso. Es domingo, hace un sol espléndido y afuera cantan los pajaritos.
—¡Qué gracioso! En cambio vos: la familia, siempre tu familia. Tan viejo y siempre pegado a ella.
—Sí, ¿y qué? Me gusta, me siento bien.
—Lo que pasa es que te gusta hacer el papelito de tío soltero y brillante.
—No es papelito: soy soltero y soy brillante. Modestia aparte, claro está –y sonrió.
—No lo pongo en duda.
—Pasa también que vos quisieras que siguiéramos como en París y aquí, en San José, la onda es otra, si es que todavía no terminás de darte cuenta. Aquí no podemos llevar la misma vida que allá, tenemos otras condiciones, otros compromisos, apariencias que guardar. Hay que ser realistas. Esto tan simple es lo que no acabás de comprender. Ya van varios años que volvimos y vos, terco, empecinado en seguir como si estuviéramos allá, pero no, chavalo, aquí lo nuestro tiene que ser diferente.
—Bueno, ya, ya, no tengo ganas de discutir el asunto otra vez. Entonces no te quejes si salgo con otros amigos. Nuestra relación no es exclusiva.
—Nunca te he pedido lo contrario. Vos no podrías ser fiel por mucho tiempo… con lo calenturiento que sos.
—Eso lo decís porque ya sos casi como un santo, ya casi ni cogés...
—Ritmos distintos, amorcito, tan solo ritmos sexuales diferentes… Por cierto, ayer me quedé pensando… ¿quién es Óscar?
—… Un alumno.
—Yo diría que algo más que un alumno…
—Bueno, anteanoche tomamos unos tragos.
—¡Ah!, entonces es el de la fiesta.
—Y otra vez dale con la fiesta. ¡Necio que sos!
—¿Y qué tal en la cama?
—No me he acostado con él.
—Todavía… Te conozco, mosco…
—No, de veras. No sé.
—¿Qué es lo que no sabés?
—No sé si acostarme con Óscar.
—¡Y eso!, ¿de cuándo a acá te vienen esas dudas?
—No sé, Óscar es un chavalo distinto, sensible. Me da un poco de miedo que se ilusione conmigo. Lo conocí en Managua el año pasado, en el aniversario sandinista, cuando vos no pudiste ir, que no te convenía por tu puesto en el gobierno. Me pareció divertido tener un romance semiplatónico, candoroso, mientras estaba allá. Después la verdad es que me olvidé de él. Y este semestre me lo voy encontrando como alumno en el curso de historia contemporánea.
—Entonces sí es estudiante.
—Sí, ya te lo dije, de sociología. Es un tipo inteligente.
—Vaya, vaya, ve vos: antes sensible y ahora inteligente.
—Ay, ¿no me vas a decir que estás celoso?
—Tal vez…
—A otro con ese cuento. No te creo.
—Y hacés bien. Bueno, tengo que irme. Ya se te enfrió el desayuno.
—Ni tanto. Para mí está bien.
—Nos vemos más tarde, como a las cinco.
—Chao. Besito… ¡Ah!, saludos a los suegros.
—Sí, ¡cómo no! Como te quieren tanto…
—Este café está riquísimo. Nada mejor que este café con aroma de hombre.
El miércoles Óscar se levantó muy temprano. Hizo un poco de gimnasia, se bañó, desayunó huevos con jamón, tortillas y café con leche. No tenía que ir a la universidad en todo el día. Se marchó entonces a la floristería de Miguel, en donde trabajaba por horas, situada cerca del edificio de LACSA. Conversó con las empleadas sobre cómo estuvo el negocio durante esos tres días últimos en los que él había faltado, también sobre el retorno de Miguel el siguiente domingo, sobre los pedidos extra de flores que ya había que ir previendo para el Día de las Madres el próximo 15 de agosto, mejor quedar de apresurados con los proveedores y no verse lentos.
La floristería era un negocio próspero en el que Miguel llevaba más de doce años. Le permitía vivir, si no lujosamente, sí con un buen ingreso. Podía pagar sin apuros los gastos del apartamento, de ropa, de comida, de diversiones y, con un poco de ahorro, hasta para viajes a México, a Los Ángeles o a la isla de San Andrés. Podía incluso darse el lujo de proteger a Óscar, darle casa, educación, en fin, ayudar a ese primo menor que, como él, también sentía gusto por los hombres. Esta consideración, más que cualquier otra, despertaba en Miguel una cierta solidaridad, ganas de ayudarlo, de que su primo no las pasara tan negras como él tuvo que pasarlas cuando, muchos años atrás, se fuera de su casa o, más bien, de la casa de sus padres. Además, debía reconocerlo, Óscar le gustaba.
Todavía a veces Miguel recuerda aquella noche en que, después de ver desnudo a su primo, por accidente, a la hora de dormir, se le despertaron unas ganas enormes de hacer el amor con él. La cosa no pasó más allá de una solitaria masturbación en su recámara. Después de esa noche Miguel prefirió apartar a su primo de sus fantasías sexuales y dejarlo solo como objeto de cierto sentimiento paternal que quería cultivar.
Óscar pasó todo el día en el negocio, atendiendo a los clientes mientras Noemi, una de las empleadas, se ocupaba de una de las canastas en uno de los cuartos del fondo. Miguel mismo, cuando estaba, también se ponía a formar las canastas, a seleccionar las flores, a estructurar las armazones, a combinar colores, tipos, texturas. Miguel gustaba de nombrarse como escultor ante sus amistades, uno que en vez de trabajar con mármol o arcilla lo hace con flores. A su juicio, una buena canasta de flores era el equivalente de una escultura efímera.
Pero en esos momentos Miguel seguía en México y Óscar se había comprometido a cuidar el negocio. Quedó autorizado para utilizar el dinero de la caja fuerte, por si fuera necesario. Hasta ese miércoles no había habido necesidad de ello. A las cuatro de la tarde Óscar se marchó de la floristería. Noemi y Mayela se quedarían hasta las seis. Él pasó al supermercado de siempre, el antiguo Barazul, y compró una botella de buen vino alemán, queso, salami y aceitunas. Estaba nervioso por la cita nocturna. ¿Qué pasaría? Ayer martes había faltado a la clase de Mario. La verdad era que no quería verlo sino para abrazarlo, para besarlo, y esto, desde luego, era algo que no se podía hacer en la universidad. Mejor esperar en su apartamento. Pero, ¿llegaría Mario?
Faltando cinco para las nueve Óscar escuchó un auto al frente de la casa. Se asomó por una ventana y, sí, era Mario. Esperó unos instantes. Tensiones, grandes emociones. El timbre sonó. Óscar fue a abrir. Mario, con una botella de vino blanco, sonreía. Entró. Óscar agradeció el vino y lo puso a enfriar. Se acercó a Mario. Se besaron. Se acariciaron. En esos momentos cualquier duda de Óscar desaparecía, todo temor se esfumaba. Mario había llegado, no faltó a su cita, y de nuevo sentía su cuerpo tibio, de nuevo acariciaba su cabellera, su cuello, sus brazos, su espalda.
Detuvieron sus arrumacos. Óscar puso música, el «Petruschka» de Stravinski, y sirvió el vino alemán. Dos lámparas estratégicamente colocadas brindaban su luz suave. Conversaron sobre el examen del sábado pasado, sobre los cursos que Mario impartía, sobre la ausencia de Óscar en la última clase, sobre la floristería de Miguel.
—Ya te presentaré a mi primo.
—Claro. Me gustaría conocerlo. Pero vení acá, junto a mí. ¿Por qué tan apartado?
—Es que no sé a qué distancia debo mantenerme de vos.
—Por ahora, lo más cerca posible. Vení, Óscar, acercate.
Se besaron de nuevo. Después se quedaron en silencio, tan solo sintiéndose, recorriéndose con sus manos.
—Vamos a tu cama –dijo Mario.
Se levantaron del sofá. Óscar llenó de nuevo las copas de vino. Se dirigieron a la habitación.
—Me gusta tu recámara. Tiene una decoración muy particular, algo que no tiene el resto de la casa, bueno, lo que conozco de ella.
—Es que realmente solo este cuarto es mío. De lo demás se ocupa Miguel… Es su casa.
Óscar prendió una luz tenue. Mario estaba cerca de la puerta. Se acercaron lentamente, se abrazaron, se besaron. Mario comenzó a desvestir a Óscar, despacio, besando y acariciando cada parte que iba quedando al desnudo. Un placer intenso y minucioso se iba apoderando de ellos. Óscar le quitó la camisa a Mario, recorrió con sus manos y su lengua el pecho ligeramente velludo, las tetillas rosadas; luego lo despojó de los pantalones, de los calcetines. Besó las plantas de sus pies, el talón, la pantorrilla, los muslos largos y fuertes.
—Alcanzame mi copa –interrumpió Mario.
A duras penas Óscar se separó de ese cuerpo con el que quería confundirse. Él también tomó un trago de vino. Tras la pausa siguió una nueva ronda de caricias y de besos, de frotamientos, de rozamientos, de penetraciones y succiones, un estremecimiento delicioso de todos los elementos del cuerpo, un hormigueo encantador en toda la piel, de pies a cabeza, una agitación hasta la médula de los huesos, un estallido mutuo de placer y desvanecimiento, tras el cual los cuerpos sudorosos quedaron tendidos en la cama, con la respiración aún agitada, con la sonrisa mansa que sigue al placer satisfecho. Abrazados, sonrientes, así permanecieron durante varios minutos más.
Mario se incorporó un poco y tomó vino. De su propia copa dio de beber a Óscar quien, desde un silencio plácido, observaba cada gesto, cada movimiento que Mario hacía, en amorosa contemplación. Para Óscar no había tiempo o tal vez tan solo fluía de manera extravagante, minutos eternos aislados de todo y de todos, solo sus cuerpos desnudos y cercanos en esa habitación a media luz los dos. Quedóse y olvidóse, el rostro reclinó sobre el amado; cesó todo y dejóse, dejando su cuidado entre las azucenas olvidado.
Al rato…
—Oílo, ¿lo oís? –dijo Óscar, rompiendo un silencio ¿de siglos? ¿de signos?
—Sí, es cierto. Oigo al león, ruge, ¿o será la leona? Podría ser, ¿por qué no?
—Quizá. Aunque yo creo que es el león. Esos sonidos suenan a macho.
Los dos sonrieron. Mario se dirigió al baño y se lavó. Cuando salió, Óscar seguía tendido en la cama.
—Me encanta tu cuerpo, Mario, no me canso de mirarte.
—Vos también me gustás. Fue muy rico hacer el amor con vos.
—Lo mismo digo. Lo haremos muchas, muchas veces, ¿verdad, Mario?
—No sé cuántas pero supongo que sí, muchas veces.
—¿Por qué te vestís? ¿No vas a pasar la noche conmigo?
—No, no es posible. Mañana tendré que resolver varios asuntos desde temprano.
—¡Qué lástima! Me voy a sentir muy solo ahora que te vayás.
—Luego nos llamamos.
—Claro.
Mario terminó de vestirse. Tomó más vino. Besó a Óscar. Se dirigió a la puerta.
—¿No vas a asegurar la puerta con las siete llaves?
—No seás exagerado. Son solo tres. Las necesarias.
Tras la puerta, Óscar oyó cuando Mario encendió el motor del auto. Se asomó por la ventana y lo vio alejarse. Se sintió triste. ¿Por qué se iba? ¡Cuánto le hubiera gustado que se quedara ahí, juntos, esa primera noche! Apagó las luces y se metió a la cama. Las sábanas olían a Mario, a sudor, a saliva, a semen. Aspiró profundamente como tratando de llenarse de él, de atraparlo para siempre en su interior. Mario, mi querido Mario, pensó, y sin darse cuenta se quedó dormido, aspirando las fragancias de ese jardín de humores.
Un octubre en San José
en la soda Guevara
Querido A.:
Un día 21, una cajetilla de Derby, un café negro; el papel el lapicero y yo –lluevo –llueve –una constante mojada –también es constante el ruido que hacen las meseras mientras recogen y lavan la vajilla. Después de muchos intentos que se quedaron guardados en la sección «cartas no enviadas» –otros simplemente se quedaron sin respuesta –escribo con un enorme deseo de saber de vos: ¿cómo estás, cómo la pasás, qué hacés, qué fumás?, maje, quiero saber cosas tuyas, quiero que me hablés como antes. Me gusta mucho hablar con vos –y es con vos con quien mejor me oigo–. Hay cualquier cantidad de cosas que quiero contarte –de mi vida –de mi trabajo –de Curridabat y los fines de semana –Curridabat mi encierro –mi cueva –lugar donde me siento seguro –donde huyo de lo que me hace daño –de lo que no me recuerda mecanismos de defensa, disfraces, cortesía, discreción –consumido en el trabajo –creándome más deberes –imponiéndome obligaciones –recordando y recordándote –esperando –¿qué? –tratando de creer en esa vieja puta vestida de verde –«a veces soy más grande que el caballo que monto y otras tan pequeño que me caigo dentro de uno de mis zapatos, empiezo a fabricar una escalera nudo a nudo con uno de los extremos del cordón, cuando logro salir me doy cuenta que me han metido el zapato dentro del ropero» –Curridabat y yo –ahora fabrico cosas en mis ratos de soledad –yo y mis manos –yo y las cosas que hago –yo y mis cajas de vidrio para encerrar plantas –encierro tubérculos –germinan –crecen –los observo –los admiro cuando estoy solo –cuando tengo frío –cuando quiero hablar –yo y el silencio de los tubérculos, de los tuberculosos, no, no es cierto, la tos los torna ruidosos –la respuesta mansa de mis manos mientras invento –yo y lo que quiero sin respuestas –frío –cuando las palabras revolotean en el pecho y se agolpan en la garganta, todas quieren salir al mismo tiempo, Hiroshima de verbo –no hay respuesta –no tienen salida –pecho lleno de mariposas putrefactas –no hay quien escuche –hablo con mis manos –mis manos hablan –producen –pintan –fabrican –yo pienso –quiero –deseo –ansío –observo –Curridabat –en Curridabat con David –está y se va y se escapa –yo –proyectos de investigación –proyectos de creación –donde desahogo mi inquietud –mi inquietud –mi impotencia –donde se justifica la angustia –yo, aquí, ahora, en la soda Guevara, punto –pasan unos amigos –hola –adiós –continúa lloviendo –es constante –es octubre –García Márquez diría que siento que crecen hongos y lirios venenosos en mi flora intestinal –es octubre –las cuatro con diez minutos de la tarde –aguacero –alguien se sienta cerca de mí y justifica su vida a través de la risa –ahoga la existencia –la confunde con la risa –me gusta la gente que ríe –David ríe –yo no río –vos reías –otro café –un lapso de tiempo –el tiempo y yo –el espacio –eso que llaman macrocosmos –ruido de sillas –el macrocosmos es un vendaval de sillas, el microcosmos es tan efímero como un pedo –es la hora de la limpieza –limpian y llueve –lluevo –la lluvia es constante –es octubre –en octubre siempre llueve en San José –te quiero –yo –M.
Óscar leía en el periódico las noticias sobre la visita del presidente Reagan en el próximo diciembre. Aún faltaban varios meses y ya se había formado un gran alboroto al respecto: ¡al fin se fijaron en nosotros!, Costa Rica: potencia moral de Centroamérica, Reagan nos visita, nos defiende de Nicaragua sandinocomunista, decían los editoriales, las columnas periodísticas, los comentarios, la televisión, la radio, las cámaras patronales, el movimiento Costa Rica Libre. ¡Para algo tenía que servir esta democracia! ¡Préstamos para esta crisis más peligrosa que el más voraz comunismo!
—Estás ido en el periódico –dijo Miguel mientras desayunaba.
—Perdoná. Ya sabés qué manía esta de leer el diario antes que cualquier cosa. Como rezar en la mañana…
—Sí, pero contame, ¿cómo te fue anoche en la fiesta de Cavafis? ¿Estuvo bueno el desmadre?
—Buenérrimo. Vos sabés qué espléndida es la Cava como anfitrión. Andaba muy contento pues estrenaba un peluquín plateado que ni para qué te cuento.
—Ya me la imagino. Antes, en sus buenos tiempos, no era peluquín sino peluca lo que se ponía.
—¿De verdad?
—Por supuesto. Yo iba a sus fiestas. Me acuerdo de una que salió vestida de Sarita Montiel Cava la violetera. Fue en su finca de Cartago. Todo un show travesti, con música y coreografía. Una fiesta reéégggia, como dirían los nicas.
—No me la puedo imaginar. La Cavafis… tan distinguida… tan elegante… toda una digna dama.
—Ahora, porque en sus años mozos, como Ninón Sevilla: perdida y aventurera.
—Pues ayer estaba serio, con su nuevo peluquín algo estrambótico pero él muy serio, muy señor y muy señora, conversando con todo el mundo, amable, solícito, viendo que no faltara nada, ni tragos, ni bocas, ni puros. Y ayer hubo de todo, al rato hasta cocaína, popers y qué sé yo qué otras cosas… Como en botica.
—¿Y vos le entraste?
—A todo, Miguelito, a todo. Como debe ser.
—Con cuidado, chiquillo, que también es de sabios saber cuándo poner freno.
—¡Y quién quiere ser sabio! Yo por ahora paso. Por cierto, antes de que se me olvide, ¿a que no adivinás quién estaba anoche en la fiesta?
—Pues me imagino que todos menos yo, que estaba aquí, tirado en la cama, con esta sinusitis tremenda. Pero contame, ¿quién tan especial estuvo por ahí?
—Nada menos que Mario.
—¿Mario Rosales? Bueno, bueno, ve vos qué coincidencia. ¿Y qué? ¿Te dio taquicardia cuando lo viste?
—Al principio un poco. Tenía meses de no verlo. Creo que desde agosto. Me controlé y me dije que no había por qué sentirse mal. Conversamos, nos reímos mucho con las ocurrencias de la Cavafis, bailamos.
—Casi un romance reincidente.
—No, no es para tanto.
—¿No que lo odiabas y lo aborrecías por haberse desaparecido como lo hizo, como si nada hubiera pasado, luego de haberte dejado como a novia de pueblo, vestida y alborotada, aunque en tu caso, primito urbano, desvestida y alborotada?
Tras una pausa, continuó Miguel: – Lo importante es que hayas superado el trauma. Ay, ese primer amor siempre nos deshace, pero luego nos volvemos a ensamblar, como los androides extraterrestres de la película que vimos el domingo pasado.
—La cicatriz queda…
—Con los años hasta las cicatrices se borran.
—Solo si son pequeñas.
—Ah, ¿me vas a decir que la tuya es hondísima?
—En todo caso aún no cierra del todo. Anoche me di cuenta. Todavía me perturba estar junto a Mario y si no fuera porque ya creo conocerlo, diría que le gustaría salir conmigo otra vez.
—¡A vos es al que te encantaría! Ni te hagás la mosquita muerta.
—¡Por supuesto!, no lo niego.
—Ay no, que cabezón. Me tendré que preparar de nuevo para ver a la Dama de las Camelias suspirando lánguidamente por su amado. Como diría Rubén Darío: ‹‹¿Recuerdas que querías ser una Margarita Gautier?››
—No, qué va, ya no es tan fácil que llore la Gautier. Te confieso que sí me gustaría aclarar un poco lo que pasó. Fue tan raro, tan rápido. Me llama, salimos, cogemos, me enamoro como un baboso, me deja colgando. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Fue un juego, hubo sentimiento? Porque sé que pasión sí, y montones. Además, estaba el otro tipo, su pareja según averiguaste después. ¿Ves?, estas son las cosas que me gustaría conversarlas, quitarme esa sensación de insatisfacción, de que algo me falta, de duda.
—¿Y vas a conversar?
—Todavía no sé. Tal vez aún no sea tiempo.
—Ay, Óscar, ¿quién te entiende? Ya vas para atrás, como el cangrejo. Si serás Cáncer.
Suena el teléfono. Miguel contesta y, tras unos segundos, dice, con una sonrisa maliciosa: –Óscar, es para vos. Te habla Mario Rosales.
Óscar y Mario Rosales hicieron una cita. Se verían ese mismo sábado a las cuatro de la tarde. Mario pasaría por él al apartamento. Después, ahí verían qué hacer, adónde ir.
—¿Vamos a La Sabana? ¿Qué te parece? Quiero caminar –propuso Mario.
—Me parece bien.
Hacia allá se dirigieron. Después, Mario estacionó el carro cerca del Estadio. Había muy poca gente en los alrededores.
La lluvia, aunque ya casi acababa, todavía no cesaba. El aguacero había espantado a deportistas y paseantes. Óscar sintió frío. Se subió el cuello de la chaqueta.
Pasearon por el campo verde sin conversar, sin decir nada, solo acompañándose, haciéndose compañía, sintiendo la llovizna en sus rostros, atentos al paisaje que los rodeaba, a los árboles, a las montañas nubladas por el lado de Escazú, al lago, al césped disparejamente crecido, disparejamente cortado, atentos al otro, sobre todo al otro.
—Es rico sentirte sin hablar, sin tocarte –dijo Óscar.
—También a mí me gusta.
—¿No querés hablar de nosotros, de lo que pasó?
—Con esfuerzos puedo hablar de mí. A veces ni esto. Me es muy difícil hablar de mis propios sentimientos. Las palabras se me enredan, se me quedan pegadas en la garganta.
—Tal vez porque querés echarlas todas juntas. Si fuera poco a poco, unas tras otras… ¿Sabés? Sufrí después de que desapareciste por segunda ocasión.
—El desaparecido fuiste vos, que ni siquiera terminaste el curso. Lástima, porque ibas muy bien.
—No podía verte así, como a un extraño, de manera impersonal. Por eso decidí abandonar el curso. Te llamé no sé cuántas veces, te dejé recados, igual que la otra ocasión en agosto antepasado. ¿Por qué no quisiste verme más? ¿Por qué un acostón y ya? Yo estaba dispuesto a tantas cosas…
—Lo sé. Y eso era justamente lo que me preocupaba. Te vi tan entusiasmado conmigo que me dio miedo, me asusté. Yo quería una buena amistad con vos, pasarla rico, coger, por qué no, conversar, pero nada más, sin compromisos sentimentales.
—Ya veo. Sí, quizás me vi muy desesperado pero, ni modo, así lo sentí y así me dejé ir. Nunca me había pegado tan fuerte un enamoramiento. Feroz como una gripe asiática. Con vos fue, es, tan distinto. Me gustabas en todos los aspectos: físicamente, tu manera de hablar, de pensar…
—¿Y ya no te gusto?
—Supongo que sí, si no, no estaría aquí, pero ahora las cosas son diferentes. Y estoy prevenido.
—Bueno algo es algo.
El viento frío había despeinado la cabellera de Mario. Óscar se acercó y la acarició con ternura.
—Supe que desde hace años vivís con un amigo –dijo Óscar.
—Así es.
—¿Son pareja, verdad?
—Supongo…
—¿Cómo que suponés? ¿No estás seguro?
—Quisiera estarlo, pero la actitud de David no me ayuda.
—¿Cuál es su actitud?
—Siento que no se compromete a fondo, no lo siento hombro a hombro, ¡hombre a hombre!, como cuando vivíamos en París.
—¿Ah sí?
—Allá nos conocimos, en la casa de un amigo en común, un tico que desde hace más de veinte años vive en París. ¡Lo que son las cosas! De veras que no sabe uno lo que va a pasar. Ahora sí que el hombre propone y el azar dispone. Yo fui allá a hacer mi doctorado, sin la menor idea de lo que iba a ocurrir: ¡enamorarme!
—Y él, David ¿qué hacía?
—Lo mismo, estudiar, hacia un posgrado. Todo fue muy bonito. Yo me sentía libre, al tiempo que nunca me había sentido tan compenetrado con alguien en tantos niveles.
—¿Y qué pasó?
—Que regresamos y todo cambió. Se entibió la pasión, la influencia de la familia de David, no sé bien, el caso es que las cosas ya no son como antes. Digamos que vivimos en una crisis perpetua.
—¿No has pensado en separarte de David?
—Sí, lo he intentado, pero al final, de nuevo, termino llamándolo. A pesar de todo lo quiero, lo necesito.
Ante estas palabras, Óscar se sintió rebajado. Ocultó su resentimiento y, tras una pausa, dijo: –Y en este panorama, ¿en dónde calzo yo?
—Pues… como un amigo, como alguien que me parece valioso, que me gusta, como un amigo íntimo…
—¿Y nada más?
—¿Te parece poco? No quiero enredarme sentimentalmente con nadie más hasta que aclare lo mío con David. ¿Me entendés ahora?
—Creo que sí… ¡Qué lástima! En los años que tengo nunca había encontrado a alguien que me gustara tanto como vos.
—Ni que tuvieras tantos años. A ver, ¿cuántos?
—Veintidós, ¿y vos?
—Treinta y uno
—Aparentás menos.
—Es eso, apariencia. Pero, decime, ¿no has tenido otros amores?
—Nunca como vos. Sí amigos con los que salís a bailar, a tomar tragos, con los que me acuesto a veces, pero esta alegría, no sé bien, esto que con vos sí siento…
Mario se acercó y besó suavemente a Óscar en la boca. Sus labios estaban fríos y húmedos por la llovizna.
—No, mejor no –dijo Óscar al tiempo que se separaba de Mario–. ¿No te gustaría conocer a David? Es muy agradable, cuando quiere.
—Debe serlo para tenerte como te tiene.
—En serio, Óscar, me gustaría que lo conocieras. Te caerá bien y creo que también vos a él.
—¿Y cómo lo sabés?
—Intuición. Corazonada. Ya le he hablado de vos.
—¿De veras?
—Sí.
Tras una pausa: –Y… ¿por qué no? Sí, quiero conocerlo personalmente. Quién quita y nos hacemos amigos.
—Le voy a hablar del asunto y después te llamo.
—¿Ahora sí me vas a llamar? ¿No me vas a dejar esperando?
—No, por supuesto te llamaré. Aclarada la situación…
—Pues yo no la veo tan clara para serte sincero.
—No, ¿ verdad? Bueno, de todos modos yo te llamo.
—Si David no quisiera conocerme, igual podemos vernos nosotros, ¿no te parece? Para ir al cine, al teatro…
—A la cama.
—Tal vez…
—Tengo frío. Volvamos al auto.
—Vamos. Y ¿qué vas a hacer más tarde?
—Quedé de verme con David.
—¡Ah!
—Pero antes, ¿qué te parece si nos tomamos un café irlandés en Los Geranios?
—Buena idea. El café nos calentará.
—Hay cosas que calientan más que un café…
Óscar se hizo el desentendido.
San José, 4 de diciembre de 1982
En el Teatro Nacional
Señor Presidente Reagan:
Como representante popular de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, siento la obligación de decirle a usted unas pocas palabras: lo hago de esta forma porque desgraciadamente no hay oportunidad de hacerlo en otro momento.
Señor Presidente Reagan, nuestra patria es un país pequeño y pobre, pero habemos aquí miles de ciudadanos que siguiendo las enseñanzas de nuestros próceres creemos que la dignidad y la soberanía no son negociables ni pueden ser menguadas a cambio de ninguna ayuda económica.
Para salir de la profunda crisis económica que nos agobia hace falta corregir en lo interno muchas cosas, hay que sentar sobre nuevas bases nuestra República, de manera que superemos las limitaciones actuales y alcancemos un orden social más justo y una democracia más plena.
También necesitamos créditos internacionales sin condicionamientos políticos, pero más que eso, necesitamos precios justos para nuestros productos y respeto al derecho inalienable de explotar en beneficio del pueblo las riquezas naturales que poseen nuestras tierras y mares.
Señor Presidente Reagan, en Centroamérica la disyuntiva no está entre totalitarismo y democracia. No, aquí la disyuntiva está más bien entre la opresión y la sumisión por un lado, y la justicia social y el derecho al a autodeterminación de los pueblos por otro.
Encontrar el ansiado camino de la paz y la verdadera democracia, paz en nuestras tierras por la negociación y el diálogo, no por la militarización y la guerra.
Centroamérica requiere justica y libertad, respeto a los derechos de los pueblos. Más armas o fuerzas militares de intervención solo profundizarán los enfrentamientos y los padecimientos.
Hoy, justamente al cumplirse un año más de la muerte del Padre de la República, Gregorio José Ramírez, los costarricenses que hacemos nuestro el legado de los próceres y que levantamos sus banderas de solidaridad y fraternidad, no nos cruzaríamos de brazos si fuerzas extranjeras invadieran, como ocurrió en 1856 y en otros momentos históricos en nuestras tierras.
Señor Presidente Reagan, no he tenido al hablar el ánimo de mortificarlo a usted o al Presidente Monge. Al hacerlo recojo el deseo de miles de costarricenses que de otra manera no habrían tenido la oportunidad de dar a conocer directamente su sentimiento. Muchas gracias.
S.E.A
Óscar subió al carro en que lo esperaban Mario y David. Este último era quien conducía el cómodo y elegante automóvil. Dieron un paseo por las calles céntricas de San José mientras conversaban de temas del momento, como la pasada visita de Reagan y el escándalo que fue la lectura de la carta del diputado de izquierda delante del ‹‹huésped distinguido››, acción que la mayoría de los medios de comunicación calificó, cuando menos, de acción descortés y fuera de lugar. ¡Qué iba a pensar el star-waresco presidente con respecto a la Suiza de América!, país sin ejército, este régimen democráticotropical con más maestros que soldados y que, aunque venido a menos últimamente por La Crisis, cumplirá en unos pocos años un siglo de existencia civilizada, cosa que puede decirse de muy pocos países a lo largo y ancho de toda América Latina.
—Pues yo debo decirles que me pareció muy bien la carta de Ardón, que le aclarara a Reagan que aquí no todos tienen bisagra por espalda.
—De acuerdo –respondió David.
Mario observaba con disimulo hasta los mínimos detalles de sus compañeros, cómo hablaba David, el énfasis que ponía a cada frase, cómo respondía David, cómo sonreía cada uno. ¿Por qué David había aceptado conocer a Óscar? Hasta ahora, nunca se había dado el caso de que David se interesara por los ligues de Mario. ¿Y entonces? ¿Qué mosca lo habría picado? El hecho es que ahí iban los tres, conversando alegremente, mientras el auto se desplazaba entre las calles estrechas y con mucha gente, anuncios comerciales refulgentes, tiendas, almacenes, jardines descuidados, plazas a medio alumbrar, cementerios olorosos a azucena y cadáver, hospitales, bares, restaurantes, salones de baile, cantinas, moteles, hombre y mujeres que salen en la noche dispuestos al baile, a la bebida, al cachondeo, al acostón, a la náusea, al dolor de cabeza… a la fiesta.
Tomaron rumbo a La Sabana, luego más allá, hacia Escazú. En el camino Óscar recordó la estrofa de un poema de Brenes Mesén. En medio de la conversación, lo recitó con cierto aire bromista:
Enfrente de Escazú
colinas de esmeralda,
y entre ellas, escondida,
la aldea de Quizur
—¿De dónde salió ese versito tan naif?
—Es Rasur, de Brenes Mesén. Es un poema interesante si se lo lee de una manera distinta, con más malicia, dándole solo su justo lugar a la aureola mística con que tantos lo han rodeado y de la que él mismo hizo gala.
—¿Y desde cuándo vos tan enterado de esas cosas literarias? –preguntó burlonamente Mario.
A lo que, con una sonrisa, Óscar respondió: –Ya ves, hay bichos raros que leemos literatura costarricense.
—¿Pero esa cosa existe? –intervino David, medio en broma, medio en serio.
—Solo cuando la leemos –respondió Óscar con cierta contundencia sibilina.
—¿Adónde vamos a cenar? –preguntó Mario desviando la conversación.
—Conozco un buen restaurante de carnes por aquí –contestó David, fuerte en su conocimiento del mundo real, no ese de pamplinas literarias.
Luego de dejar el carro en el pequeño estacionamiento, los tres hombres ingresaron al restaurante. No había mucha clientela. Para empezar tomaron unas cervezas y luego cenaron copiosamente, como leones hambrientos. Esa carne cocida a término medio, aun sanguinolenta, tenía sabor delicioso. La cerveza refrescaba el paladar, lo limpiaba, solo para que otro trozo de carne llegara al momento, listo para ser masticado y engullido.
La plática se desarrolló entre chistes y comentarios sobre Nicaragua (los tres, en distinto grado, apoyaban a los sandinistas), sobre Reagan, Monge y Ardón, sobre la próxima visita del Papa Juan Pablo II; hicieron bromas sobre el pontífice, Óscar y Mario dijeron cabrón papa reaccionario, un postre delicioso, un café bien cargado (David no, él no quiere café, prefiere té).
—Con que Rasur… –dijo, entre evocativo y burlón, David.
—¿Qué pasa con Rasur?
—Nada especial, que me despertaste la curiosidad. Nunca había oído nombrar ese poema.
—Es un libro que se conoce poco y que, a decir verdad, es de lo que menos me gusta de Brenes Mesén. Es una especie de testamento espiritual, con niños y niñas que cantan, hombres y fuerzas de la naturaleza. A estas alturas del siglo parece más bien algo ingenuo. Eso sí, suena bien, se oye bien, como ocurre con esa musiquita modernista a la Rubén Darío y compañía.
—Por eso debe ser un buen poeta –agregó David.
—No sé, a veces no basta con que los poemas suenen bien. De alguna manera casi siempre esperamos algo más, algo que involucre todos los sentidos, no solo uno, el oído. ¿No les pasa esto?
—Pues la verdad –intervino David – es que yo casi no leo poesía. Es más, no la leo del todo. Si de leer literatura se trata, yo prefiero las novelas… con tal de que no sean muy largas.
—Y vos, Mario, ¿qué pensás? –dijo Óscar.