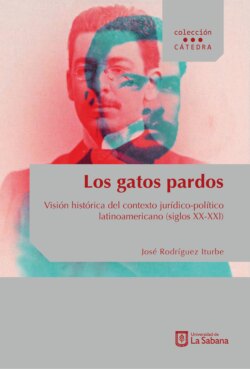Читать книгу Los gatos pardos - José Rodríguez Iturbe - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El marco teórico
ОглавлениеEl texto en el contexto
La Escuela de Cambridge ha puesto el énfasis en la necesidad de ver el texto en el contexto. Analógicamente, se puede decir que es necesario ver los procesos en su contextualidad histórica.3 Si se deforma la comprensión de una obra y de la intencionalidad de su autor leyéndola independiente de las circunstancias que rodearon su nacimiento y considerándola separadamente del conjunto de las obras de su autor, lo mismo, mutatis mutandis, puede decirse de los procesos o coyunturas históricas de los pueblos. Ellos no pueden ser cabalmente conocidos y comprendidos y por tanto interpretados y prescindir de las características del momento histórico y de la elipse de sus principales sujetos protagónicos. Considerar los procesos en su contextualidad supone, pues, no visualizarlos de manera simplemente autorreferente, sino, con visión realista, la más objetiva posible dentro de la inevitable subjetividad del historiador, considerarlos, comprenderlos y valorarlos en el marco más amplio de los restantes procesos histórico-políticos que coexisten en un periodo determinado. La carencia de nexos causales entre unos y otros no invalida la consideración de sus semejanzas como elementos de influencia temporal-cultural que ayudan a una visión más global y a un entendimiento más cabal de ellos. A menudo, sin esa consideración la perspectiva crítica resultaría afectada en grado mayor del que sería de desear.
Estática y dinámica histórica
La que nos toca considerar, más que historia jurídica, es, básicamente, historia política. O, si se desea, historia política con elementos de historia de las ideas. En toda historia, no se trata de absolver o condenar por criterios ideológicos a priori, sino de conocer. Pero no se trata de un conocer aséptico, sino valorativo. Así, a mi entender, interesa una historia que no solo diga dónde están las cosas, sino que, además, indique adónde van, como consecuencia del recto conocimiento. Interesa no solo la estática, sino también la dinámica histórica. Qué cosas cambiaron al presentarse nuevos vientos en la historia; y hacia dónde cambiaron llevados por ellos. Y quiénes entendieron que los tiempos cambiaban y el sentido del cambio. La visión histórica del contexto jurídico-político latinoamericano del siglo XX presenta un empeño —a veces exitoso, otras no— de búsqueda de la modernidad postergada. Con sus variantes, es, en América Latina, un siglo de transición. No solo se trata de la etapa final de una transición, después de la Independencia, sino de captar el sentido y el rumbo de esa transición vista en su conjunto.
El objeto del estudio histórico es conocer lo ocurrido, sin deformaciones y lo más plenamente posible; es decir, conocerlo en su carácter propio, pero en el cauce que identifica a los hechos concretos en un proceso, sin deformarlos pretendiendo considerarlos como aglomeración de circunstancias sin un sentido global. El conocimiento histórico, por tanto, no puede variar por el matiz ideológico o la postura personal política de quien realice tal estudio. Ciertamente, el conocimiento es inescindible de la interpretación; y en la interpretación entra en juego, de variadas formas, la subjetividad de quien al conocer interpreta, y al interpretar valora.
El esfuerzo del historiador por precisar los facta históricos, y de dónde vienen y adónde van, se encuentra, a veces, con la posibilidad de señalar, como en la geografía, hechos que constituyen como las divisorias de las aguas en las altas cumbres.
Conocer-interpretar
La nueva conciencia hermenéutica que, apuntada a fines del siglo XIX, se asienta y extiende en el siglo XX, supone que el ser humano, animal racional, es animal hermenéutico, para decirlo con los términos de Vittorio Mathieu.4 Pero se trata de conocer-interpretar sin deformar ni eludir los facta de la historia. El conocerinterpretar histórico no supone, por tanto, la ideologización de la historia. Esta supondría pretender a priori encorsetar los hechos, los procesos, las personas, en esquemas dados con anticipación que hipotéticamente producirían, como condición de supuesta cientificidad, una comprensión predeterminada, cargada de intencionalidad de índole partisana, cuyo delta teórico y práctico suele estar en las variadas formas de fe en la historia o de fideísmo historicista, como quizá sería más propio decir.
En el conocer-interpretar, el sujeto que conoce descubre significados; y la subjetividad, de nuevo, aflora en el hecho de que resulta imposible que tales significados no posean conexión alguna con el imaginario colectivo, que, en sí, remite a una ubicación cultural-temporal. Así, la subjetividad de quien conoceinterpreta no solo no rechaza ni niega el conocimiento objetivo, sino que, por el contrario, es respetuosa, en el conocimiento histórico, de la documentada fundamentación de lo verdaderamente ocurrido.
Conocer-interpretar no es históricamente equivalente a inventar. Ni el descubrimiento de significados supone invención caprichosa de estos. Por ello, sin que se trate de absolver o condenar a priori (actitud propia de la ideologización de la historia), el conocer-interpretar no es (ni pretende ser ni hacer) una historia aséptica, sin valoraciones de ningún tipo. Respecto de los procesos históricos, en cuanto forjados por un tejido de conductas, individuales y colectivas, tal hipótesis de asepsia —falsa pretensión de neutralidad, de objetividad más allá del bien y del mal— resulta no solo cuestionable, sino imposible.
La historia política, con elementos de historia de las ideas, debe aspirar a ser seriamente objetiva, sólidamente fundamentada, pero su conocer-interpretar de un periodo complejo no quiere ni puede ser falsa o hipócritamente neutral. En ella se encuentran hechos, circunstancias, actitudes, que exigen del investigador que busca conocer-interpretar una valoración. Como señalara Hannah Arendt, refiriéndose a actitudes de supuesta asepsia, pretender hablar de las cámaras de gas del nazismo sine ira equivale a indultarlas. Del mismo modo, frente a la negación de los derechos humanos que tachonan el tiempo de las tiranías, cualquiera sea su signo, una simple constatación no basta, sino que resulta necesidad ineludible asumir éticamente, frente a tales realidades histórico-políticas, una definición. Ello equivale a valorar, no a ideologizar. Ello equivale a interpretar, no a ignorar por comodidad o conveniencia (Arendt, 1972, 1961).
Tal postura resulta perfectamente compatible con la constatación fenomenológica de posibles logros, en cuanto a las estructuras materiales del medio social en el tiempo que se estudiará, así como la vinculación de la fenomenología política de cada país con un marco más global de referencia internacional; marco sin la consideración del cual solo se lograría un conocimiento-interpretación signado por una autorreferencia enquistante y deformante; es decir, un no conocimiento y una no comprensión y no interpretación adecuada.
Líderes, caudillos, estadistas
Es un principio básico de filosofía social que todo grupo humano necesita un fin social para constituirse cono sociedad. Y que para alcanzar ese fin social el principio unitario de autoridad exige que haya quien dirija y quien sea dirigido. Las formas que pueda adoptar políticamente este principio de autoridad son variadas; pero, sean cuales sean, no se rigen por la arbitrariedad o el capricho, sino que deben existir, en toda sociedad civilizada, reglas de juego que norman la praxis tanto de gobernados como de gobernantes. Así pues, cuando se habla de líder (del inglés leader) o de liderazgo se está haciendo referencia a quien dirige un grupo, a quien figura y actúa como cabeza de él. Quien ejerce el liderazgo debe poseer el respeto de aquellos que dirige. Desde los romanos se decía que para el ejercicio del imperium (poder) era necesaria la posesión de la auctoritas (reconocimiento de capacidades, ya por su virtudes o méritos, por sus ejecutorias [res gestae] que suponían la aceptación de una superioridad moral). Puede haber auctoritas sin imperium, pero el imperium sin la auctoritas degenera en tiranía. Cuando la discusión sobre los tipos de liderazgo se proyecta en la política, surgen, colateralmente, además de las referidas al liderazgo, las reflexiones sobre el caudillo y el estadista.
Max Weber5 consideraba que la autoridad era una cualidad reconocida, mientras que el poder era el imperium de los dirigentes, apoyado frecuentemente en la coacción. El poder requería siempre liderazgo. Weber distinguía tres tipos de autoridad, con formas respectivas de liderazgo.
1. Tradicional: basada en la costumbre. Con este tipo de autoridad, cobra relieve el derecho consuetudinario y las instituciones políticas con cargos hereditarios. Los cambios solo se producen si una parte de la población los desea.
2. Racional-legal: basada en el derecho positivo. Con ella adquieren primacía el derecho civil y el administrativo. Afirmación del principio de legalidad, entendido como regulación de la autoridad por medio de leyes racionales.
3. Carismática: coloca la base de la autoridad en las condiciones personales del líder, a quien sus seguidores atribuyen cualidades superiores a las de otros dirigentes. Según Weber, la autoridad carismática tiende a convertirse en tradicional.
De acuerdo con esta tipología, podría decirse que el liderazgo carismático puede tender a ser autocrático, en cuanto el líder asume una responsabilidad casi exclusiva en la toma de decisiones; dirige y controla a los subalternos, pero no delega mayormente en ellos. Así, todo depende del líder, quien centraliza, de manera absorbente, las decisiones clave. El liderazgo democrático, por el contrario, es mucho más participativo: los subalternos no solo obedecen sino que aportan al análisis y a la toma de decisiones. El liderazgo carismático deviene, a menudo, jefatura egolátrica (narcisismo político) que, fundamental-mente, ordena y manda. El liderazgo democrático posee también el carisma del respeto (auctoritas), pero no se agota ni en el personalismo ni en el mando, sino en la guía oportuna y eficaz de los subordinados por el camino correcto.
El caudillo (de cabeza, capitellum) suele ser la personificación de la autoridad carismática. El caudillismo es la expresión histórico-política de los caudillos. Habitualmente el término caudillo se aplica a jefes militares. La mentalidad militar suele confundir liderazgo y caudillismo. Por analogía, caudillo se aplica tanto a militares como a civiles que han ejercido el poder político con las características o con la ambición de ser jefes únicos. Ese tipo de conducción no admite pares sino subalternos; no ciudadanos sino súbditos. La historia independiente de América Latina ha estado plagada de caudillos, tanto militares (principalmente) como civiles, con un balance más negativo que positivo, tanto en lo referente a la valoración de sus ejecutorias individuales como en cuanto a su aporte a la consolidación de las instituciones políticas y a la madurez de la sociedad civil.
El estadista es la expresión más elevada y sublime del político. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como persona de gran saber y experiencia en asuntos de Estado. Estadista no se nace, se hace. Winston S. Churchill (1874-1965) dijo acertadamente que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Su sentido de Estado nace en el estadista como consecuencia de su visión global y universal. El político limitado por la política local no será nunca un estadista; en el mejor de los casos, será un buen administrador. Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la política, cita al escritor ecuatoriano Raúl Andrade (1905-1981), quien afirmó: “De la monotonía política surge el estadista; de la amenidad política únicamente nace, crece y fructifica el politiquillo errante, simulador y mimético” (Borja, s. f.). No sé exactamente qué consideraría Andrade “monotonía política”, pero pareciera enseñar la historia que la madurez política en el estadista se da con los retos que plantean las coyunturas de crisis. Las crisis no tienen nada de monótonas. Su interés histórico-político deriva de los desafíos que ellas encierran. De su adecuada superación puede lograrse un despuntar de una vitalidad histórica represada o hasta entonces anulada por la crisis misma, así como de la incapacidad para superarla pueden producirse corruptelas y depravaciones morales y políticas que indiquen no la superación pero sí la reincidencia y el agravamiento en los males que socialmente se padecen. Solo de las grandes crisis nacionales y del manejo de la política internacional (la gran política, de las relaciones supranacionales y de las relaciones entre los Estados) pueden surgir los estadistas. John Adams (1735-1826) y Abraham Lincoln (1809-1865) son, en este sentido, prototipo de estadistas. Aunque no sean necesariamente doctrinarios políticos, siempre los estadistas suelen tener una sólida cultura que facilita su visión de conjunto y su alergia a la autorreferencia.
América Latina ha tenido, en el tránsito republicano posterior a la Independencia, muchos caudillos, algunos líderes y muy escasos estadistas. Esas abundancias y carencias tienen una dimensión causal no pequeña en la grandeza de nuestros males y descaminos. También de nuestras inautenticidades. Porque los gatos pardos han procurado, tozudamente, ser caudillos, y líderes (nunca estadistas, aunque se llamaran y desearan ser llamados tales), según las circunstancias de espacio y tiempo.
Si el caudillo depende de su carisma, su propia tipología política lo lleva a imponer su agenda y a buscar predominantemente sus intereses y ambiciones personales. Con una deformación subjetivista: suelen identificar sus metas individuales con los objetivos del país. Con una supravaloración deformante, el caudillo estima que no tiene pares en su contexto social humano. Por ello es voluntarista y proclive al culto a la personalidad. Más aún: alienta su personalismo, es el sumo sacerdote de su propio culto. Es habitual que cuando pretende o logra dejar un sucesor, este posea más sus defectos que sus virtudes, y que la sucesión impuesta sea el último acto que el caudillo realiza para dejar constancia de su propia superioridad y grandeza. No es nada propicio a la crítica (frente a la cual manifiesta una radical intolerancia) y exige una obediencia colindante con el vasallaje. Prototipos del caudillo latinoamericano del siglo XX serían, a mi entender, figuras políticamente antitéticas en no pocos puntos, como Juan Domingo Perón (1895-1974) y Fidel Castro (1926).
El líder busca más la racionalidad de la prudencia política que el voluntarismo emotivo del caudillo (a menudo tocado con ribetes de nacionalismo chauvinista). Su conducción no requiere el culto a la personalidad. Más aún: evita con claridad tal culto. Pone su carisma en función de la conducción política tendente a la realización de un programa claramente inspirado en principios que procura tamizar de acuerdo con la realidad en la cual y para la cual vive. Procura hacer de su vida reflejo existencial de esos principios en procura de dar a ellos cauces histórico-políticos a través del diálogo y los consensos, siempre posibles y necesarios en una sociedad pluralista y democrática. El líder procura armonizar, social y políticamente, libertad y justicia.
El caudillismo debilita (si no aniquila) las instituciones y es proclive a la demagogia populista, porque encuentra en el halago de las pasiones de las multitudes la apariencia o la sensación del aprecio de estas. El caudillo se autoconsidera y exige ser considerado un cuasirredentor. Justificará sus negaciones de la libertad y los derechos humanos, con la que considera su incuestionable cruzada por la justicia. Él no ama en realidad al pueblo (en el fondo solo lo aprecia como súbdito), pero necesita percibir, así sea de manera epidérmica, superficial, que es amado (o que él considere que muestra que es amado). El caudillismo es la expresión del raquitismo moral, de la patología política y de la bastardía histórica. El populismo caudillista genera la corrupción en todos los niveles. Reduce la democracia a la democratización de la corrupción y a la amoralidad social y política. El narcisismo del caudillo es tan patológico y absorbente que, desaparecido él físicamente, queda siempre el vacío de poder. El culto a la personalidad caudillista o semicaudillista traspasa los límites del pudor y retoza en lo ridículo. Piénsese en el alarde estrambótico de adulación sin límites que llevó en Venezuela a llamar a Antonio Guzmán Blanco (1829-1899) el Ilustre Americano y el Autócrata Civilizador.
El caudillismo ha sido, quizá, la plaga más perniciosa de la América Latina independiente. Como fenómeno, ha estado vinculado preponderantemente (aunque no de forma monopolística) a los militares. Piénsese, como caudillo militar de segunda, en Manuel Mariano Melgarejo (1820-1871), en Bolivia. Pero también ha habido caudillos civiles. Piénsese en José Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1840), en Paraguay. (De mucha más incidencia histórico-política un tirano como Francia en Paraguay que un desajustado como Melgarejo en Bolivia). Y podrían multiplicarse los ejemplos según las distintas repúblicas de nuestra familia de pueblos mestizos.
Quizá por la abundancia de caudillos, la escasez de líderes y la casi total ausencia de estadistas de talla superior, nuestras naciones siguen teniendo Estados haciéndose y no hechos; y la falta de vertebración de nuestra sociedad civil va paralela a la inmadurez política de nuestros pueblos, que han sido (y son) presa fácil de demagogos y utopistas, que solo han contribuido a la extensión y prolongación de sus miserias materiales y espirituales.