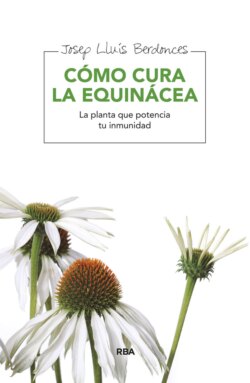Читать книгу Como cura la equinácea - Josep Lluís Berdonces - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa equinácea, planta de las praderas
UN POCO DE HISTORIA
Aunque la equinácea es una de las aportaciones más novedosas en el campo de las plantas medicinales, ya se usaba cientos de años atrás entre las tribus de los nativos norteamericanos.
El nombre de Echinacea deriva del griego echinos, «erizo de mar», por la forma de su fruto y de su disco floral espinoso; el término angustifolia (hojas angostas) nos indica la forma de las mismas; y la etimología purpurea se debe al color de los pétalos. No obstante, hay quien cree que el término de equinácea podría derivar de la denominación indígena de la planta (ek-if-nay-see-uh), una afirmación que no ha sido contrastada históricamente.
Remedio tradicional
Los nativos norteamericanos usaban la equinácea con fines medicinales mucho antes de que llegaran los primeros colonizadores; era un remedio común para tratar las mordeduras de serpiente y distintos tipos de enfermedades, desde los simples resfriados hasta el cáncer. La lista de pueblos nativos que han utilizado esta planta es muy extensa, pero vamos a hacer un resumen de los usos que hacían algunos de ellos.
La medicina tradicional de los nativos americanos era muy rica en remedios a base de plantas, y en la época de la conquista del Oeste muchos colonos tuvieron que aprender el uso de las plantas indígenas ante la ausencia absoluta de otros remedios más conocidos. La equinácea fue una de las hierbas medicinales que heredaron, quizá la más importante a la luz de las investigaciones actuales.
Los crow masticaban la raíz fresca para calmar el dolor de muelas, mientras que su jugo se recomendaba para aliviar cólicos
Los pueblos nativos de Nebraska y Misuri estaban familiarizados con el uso de las raíces de equinácea para sanar las heridas purulentas y las mordeduras de serpiente. Según las observaciones de M. R. Gilmore en 1918, quizás era la planta norteamericana más utilizada para tratar más trastornos. Las denominaciones en sus distintas lenguas son muy variadas, por ejemplo, Mohk ta, Ksapitahako o Mika-hi.
Los crow de Montana y Wyoming denominaban a la planta con un término que significa «como un panal de abejas», debido a la forma del cono floral. En este pueblo nativo se solía masticar la raíz fresca para calmar el dolor de muelas, mientras que su jugo se recomendaba para aliviar cólicos y resfriados.
Existen indicios antropológicos de su utilización entre los sioux en el siglo XVI, tal y como descubrió Wedel en 1936, al encontrar restos de estas plantas en antiguos poblados de Dakota. Al igual que otras tribus de la vasta pradera americana, los sioux utilizaban la equinácea para curar mordeduras de serpientes, en el tratamiento de la rabia y, según Smith (1928), para paliar infecciones.
| CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA | |
| Reino: | Plantae |
| División: | Magnoliophyta |
| Clase: | Magnoliopsida |
| Orden: | Asterales |
| Familia: | Asteraceae |
| Subfamilia: | Asteroideae |
| Tribu: | Heliantheae |
| Subtribu: | Zinniinae |
| Género: | Echinacea moench |
Los choctaws, en la zona de Misuri y Alabama, recurrían a la planta para paliar la tos rebelde, y para la indigestión producida por esa misma tos.
Tanquatidgeon, en 1942, comenta que entre los nativos delaware también se usaba la equinácea para el tratamiento de las enfermedades venéreas.
Los comanches, en la zona de Texas, utilizaban la raíz de equinácea para el dolor de muelas y la garganta inflamada.
También eran aficionados a la equinácea los meskwakis, de Wisconsin, quienes recomendaban rallar la raíz de la E. angustifolia en casos de cólicos y problemas de estómago, según ha destacado el doctor Fox.
Los kiowa, en el sudoeste del estado de Kansas, masticaban la raíz y recomendaban tragarla muy poco a poco si se quería potenciar su efecto en caso de faringitis y tos.
Los cheyenes, del oeste de Kansas y de Colorado, bebían la infusión de las hojas y de la raíz en casos de garganta irritada, reumatismo, sarampión y problemas en la boca y las encías. El jugo extraído de la raíz se aplicaba directamente sobre los dientes cariados para prevenir el dolor. La tisana de equinácea también era un remedio para la artritis, las paperas, el reumatismo y la viruela. Según Kindscher, la raíz machacada se aplicaba sobre las heridas. Además, los cheyenes, igual que la mayoría de naciones nativas, consideraban la equinácea una planta sagrada que formaba parte del ritual de la danza del sol y que se tomaba después de varios días de ayuno, durante los cuales el guerrero no podía dormir.
Los pueblos omaha-ponca, nativos de Nebraska, usaban la E. angustifolia para mitigar el dolor de muelas y de cabeza, para los ganglios inflamados e, incluso, para sanar a sus caballos. Además, también era el antídoto en caso de mordedura de serpiente y otros venenos, así como remedio estimulante y para tratar las quemaduras.
Las naciones lakota usaban la equinácea para el dolor de muelas, las anginas y el dolor de barriga, según nos explica Munson, mientras que entre el pueblo hidatsa era considerada como un estimulante. Los winnewago, de la zona de Wisconsin, la recomendaban para soportar los ataques de calor.
Como se puede ver, aunque esta planta se usaba para sanar afecciones muy diversas, estaba especialmente indicada para: paliar enfermedades infecciosas e inflamatorias, como los resfriados, la tos, la sífilis y la gonorrea; para aplicar lavados de ojos, boca o heridas; o como estimulante en general.
El hombre blanco se interesa por ella
El colono que llegaba al centro de Norteamérica tenía que recurrir, por fuerza, a remedios autóctonos para curar sus enfermedades, ya que no disponía ni de fármacos ni de las plantas que le eran más familiares. Así, no es de extrañar que se fijara en aquella en la que tanta fe tenían los nativos.
BÁLSAMO VETERINARIO
Inicialmente la equinácea se empleó para tratar a los animales, concretamente para sanar las llagas de los caballos, como revela Gronovius en 1762, en lo que constituye el primer testimonio escrito del uso de la equinácea como planta medicinal. A partir de ese momento, los relatos se suceden y describen tanto los usos terapéuticos de la planta como sus características. Sin embargo, no será hasta 1887 cuando se introduzca la planta en la farmacopea, de la mano de los farmacéuticos y hermanos Lloyd y, especialmente, del doctor King, toda una autoridad de la escuela de medicina ecléctica.
La introducción de esta planta en la farmacopea occidental se debe a los famosos farmacéuticos de Cincinnati John King, y Curtis y John Uri Lloyd (1887). Los hermanos Lloyd eran farmacéuticos, y estaban considerados por sus colegas como los más prominentes de la época, en especial John Uri Lloyd, presidente de la American Pharmaceutical Association en los años 1887 y 1888, y fundador de Lloyd Brothers Pharmacists Inc, un laboratorio productor de medicamentos.
John Uri Lloyd escribió más de cinco mil artículos científicos y a él se le atribuyen ocho libros sobre plantas medicinales norteamericanas. De hecho, la fama de los hermanos Lloyd persistió durante décadas, y la revista oficial de la Asociación Farmacéutica Norteamericana se denominaba hasta hace bien poco Lloydia en honor a los hermanos.
Tanto los Lloyd como King recibieron de un tal doctor H. F. C. Meyer, de Pawnee City, Nebraska, un remedio denominado el «purificador de la sangre del doctor Meyer», realizado a partir de esta planta. Meyer era el típico curandero que viajaba con una carreta y que, con mucha boquilla, iba pregonando todo tipo de remedios para todo tipo de males. Él mismo había utilizado la equinácea con gran éxito, aunque sin conocer sus principios activos o su clasificación botánica, y por eso decidió enviar una propuesta de colaboración a los máximos representantes de la farmacia: los famosos hermanos Lloyd y el doctor John King.
Meyer incidía en el uso de la equinácea como remedio ante las picaduras venenosas, como las de la serpiente de cascabel
En una entusiasta carta escrita en 1886, Meyer comunicaba al doctor King las virtudes medicinales de la planta y la forma de uso de la misma, tal como él la había ido aplicando con éxito en los últimos dieciséis años. El doctor Meyer insinuaba que sus virtudes medicinales podían derivar de una acción antiespasmódica y de unos principios activos que actuaban como antídoto para muchos venenos.
La fórmula secreta del apasionado doctor de las carreteras, que denominaba el «purificador de la sangre del doctor Meyer», estaba realizada a base de equinácea, ajenjo y estróbilos de lúpulo. Entre sus llamativas explicaciones sobre las virtudes del tal purificador, incidía en el tema de las picaduras de animales venenosos, especialmente de la serpiente de cascabel. Meyer insistía en que él mismo se había dejado picar por estos reptiles y que, «después de lavar la herida con su tintura purificadora y tomarse una cucharada, y reposar posteriormente un rato, todo signo de hinchazón o inflamación se reducía y permitía una excelente curación».
La lista de enfermedades tratadas con la equinácea, según el doctor Meyer, incluía: malaria, cólera, llagas, abscesos, fiebre tifoidea (aplicada internamente, y externamente sobre el abdomen), faringitis y garganta ulcerada, úlceras crónicas, erisipela, intoxicaciones por hiedra venenosa, catarro nasal y nasofaríngeo, hemorroides, fiebres diversas, congestivas o remitentes, triquinosis, jaqueca, acné, conjuntivitis escrofulosa, caspa, calvicie y eccema…, y hasta la diarrea de los caballos.
Meyer recomendaba tomar una onza del purificador tres veces al día; y en caso de intoxicación por hierbas o por picadura de serpiente, el doble de la dosis hasta que la inflamación desapareciera, insistiendo en que era una cura maravillosa en tan solo veinticuatro horas.
Una carta cargada de virtudes
En su carta, Meyer no olvidó mencionar que era una medicina poderosa, alterativa y antiséptica en todo tipo de enfermedades sifilíticas, úlceras crónicas, como las que se producen en las fiebres altas, carbunco, hemorroides, eccema seco o húmedo y erisipelas. «Tampoco falla en la gangrena —agregaba Meyer—, en la fiebre es un específico, y en caso de tifus puede curar en dos o tres días; también en la malaria y en la fiebre maligna remitente y la fiebre de las montañas. Alivia el dolor y la inflamación, tanto en uso local como ingerido. No ha fallado jamás en sanar la difteria de forma rápida; y cura las picaduras, tanto de las abejas como de la serpiente de cascabel. Se ha probado en más de cincuenta casos de mordeduras de perros rabiosos y en todos ellos previno de la hidrofobia (rabia). Es perfectamente segura su utilización, tanto interna como externamente. Dosis: de medio a un dracma fluido de tres a cuatro veces al día».
Alivia el dolor y la inflamación, tanto en uso local como ingerido
Ante tal suerte de indicaciones, la incredulidad del doctor John Uri Lloyd no hacía más que aumentar, en el convencimiento de que era mucho mejor el conservadurismo que el exceso de entusiasmo, especialmente tratándose de un posible medicamento.
Curtis Lloyd identificó por primera vez la planta el 28 de septiembre de 1886; nacía la Echinacea angustifolia
Sin embargo, el doctor Meyer era perseverante, y en otoño de 1885 envió al profesor Lloyd unos trozos de la raíz, insistiendo en que le indicara cuál era su clasificación botánica. Por otra parte, hizo llegar al doctor King unas muestras de la tintura. Lloyd, poniendo en duda las excelsas virtudes de la planta que enumeraba Meyer, le contestó que no podía localizar la especie botánica tan solo por unas raíces, que debería observar la planta entera, la cual le fue enviada seguidamente. Fue Curtis Lloyd quien la identificó por primera vez como Echinacea angustifolia de Candolle el 28 de septiembre de 1886, fecha de la incorporación de la equinácea en la «sociedad» de las plantas medicinales.
El médico que confió en la planta
Por su parte, el doctor King demostró más fe en la planta que sus colegas farmacéuticos, y se volcó con interés en ella, experimentando intensivamente y convenciéndose en poco tiempo de su gran utilidad.
King la encontró excelente en el tratamiento del catarro nasofaríngeo, en el reumatismo, en las úlceras crónicas de las piernas, en las hemorroides dolorosas, en infecciones vaginales, picaduras de abejas y avispas, especialmente efectiva en aquellas que provocan más inflamación y dolor. Las digestiones difíciles también parecían mejorar con el uso de la equinácea. Decía el doctor King: «Si esta planta tiene tan solo la mitad de las virtudes que clama el señor Meyer, será sin duda una adición importantísima a nuestra materia médica y medicinal, un remedio que para nuestra profesión, así como para la persona afligida, podría ser un remedio de incalculable valor» (1887).
La medicina ecléctica
La escuela de medicina ecléctica, representada sobre todo por el doctor John King, tuvo su auge en Estados Unidos durante prácticamente un siglo (1830-1930), ejerciendo una gran influencia entre la profesión médica, ya que tenían facultades propias y seguidores en todo el país, aunque su núcleo duro estaba en Cincinnati. Y fue precisamente la escuela de medicina ecléctica la que hizo de la equinácea una planta medicinal de primer orden, si bien no fue hasta la década de 1950 cuando se empezó a incluir en algunas farmacopeas, especialmente la norteamericana.
Los médicos eclécticos realizaron una labor muy importante en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Una de la principales características de estos profesionales de la medicina, y en especial del doctor John King, fue el interés por el estudio de las especies botánicas tradicionales de Norteamérica para su uso medicinal. Una acción loable, puesto que hasta ese momento la medicina norteamericana se surtía principalmente de especies del viejo continente, de donde provenía la cultura médica y la mayoría de los profesionales, que habían emigrado al nuevo mundo.
Finalmente, Lloyd se convenció de las propiedades medicinales de la planta y Lloyd Brother's Pharmacists empezó a fabricar su síntesis de forma masiva y con gran éxito de ventas. Ante el éxito terapéutico y empresarial, Lloyd se tiraba de los pelos por su exceso de conservadurismo y su reticencia a creer en las propiedades de la equinácea: no en vano había provocado un retraso en su introducción en el mercado farmacéutico. Sin embargo, como sucede con muchos remedios nuevos, se sobrevaloró el efecto de la equinácea, y la cantidad de milagros que prometían los curanderos si se usaba no hacía sino seguir sembrando la sospecha sobre su eficacia real en el doctor Lloyd.
El profesor H. T. Webster fue el primero en elaborar un estudio extenso sobre la eficacia terapéutica de la equinácea
El profesor H. T. Webster fue el primero en elaborar un estudio extenso sobre la eficacia terapéutica de la equinácea. Pero hubo más. El doctor J. S. Leachman, de Sharon, Oklahoma, escribió, en octubre de 1914, un artículo en el periódico local The Gleaner: «Los antiguos colonizadores creyeron firmemente en las virtudes de la raíz de equinácea, y la utilizaban para prácticamente todas las enfermedades, como un remedio universal. Si un caballo o una vaca no comía bien, se le administraba equinácea, recién cortada e incluida en la alimentación animal. Tengo noticias de que el ganado enfermo se recuperaba rápidamente de esta manera».
El botánico Asa Gray, en su Synoptical flora of North America, publicado a finales del siglo XIX, incluía esta planta, de la que decía que «Se usa en medicina popular bajo el nombre de black sampson».
En estas épocas iniciales de la llegada al mundo occidental de la equinácea, solo se consideró la efectividad medicinal de la E. angustifolia, ya que se pensaba que las otras especies de equinácea no tenían ningún valor terapéutico. Sin embargo, los nativos americanos habían utilizado las diferentes especies con fines medicinales durante siglos.
Con el advenimiento de la era de los antibióticos, a partir de 1930, la popularidad de la equinácea terminó por declinar
Se puede decir que en los inicios del siglo XX, la equinácea estuvo realmente de moda en Estados Unidos, donde aparecieron numerosos artículos sobre esta planta en las revistas médicas, y los médicos y farmacéuticos la utilizaban regularmente en sus tratamientos. Pero con el advenimiento de la era de los antibióticos, a partir de 1930, la popularidad de la equinácea terminó por declinar.
La equinácea llega a Europa
A pesar de que la primera referencia que se tiene de la equinácea en Europa se remonta a 1690 y, aunque se conocen algunos estudios de botánicos fechados a principios del siglo XVIII, no será hasta 1753 cuando el archiconocido médico y botánico sueco Carl von Linné (Linneo) denomina Rudbeckia purpurea a la planta, nombre que aún se puede encontrar en algún texto.
La equinácea se empieza a extender por Europa hacia 1895, y pocas décadas más tarde se hizo tan popular que se produjeron importantes problemas de cultivo y recolección en el país de origen. Es en la década de 1920 cuando entra plenamente en el mercado europeo de la mano del fitoterapeuta alemán Gerhard Madaus, de Colonia. Él fue quien introdujo bajo el nombre de Echinacin el producto en forma de jugo de la planta Echinacea purpurea en el momento de la floración. En 1937, los franceses hicieron una compra tan grande de equinácea que agotaron la cosecha entera de Estados Unidos. Mientras, Madaus intentaba asentar los cultivos de la planta en Europa a partir de esquejes, raíces o semillas. Para eso, previamente viajó a Estados Unidos con la finalidad no solo de comprar una gran cantidad de plantas de equinácea, sino conseguir las semillas y así acabar con las restricciones de uso de esta planta que había en Europa debido a la irregularidad de las cosechas y de los proveedores norteamericanos.
La elección de la especie de equinácea
Gerhard Madaus tan solo utilizó la especie E. purpurea, aunque creyendo equivocadamente que se trataba de la E. angustifolia. Posiblemente, el error fue debido a que obtuvo las semillas en la costa este de Estados Unidos, donde la especie E. angustifolia era poco conocida, mientras que la equinácea púrpura crecía con más facilidad en los estados atlánticos. A raíz de esta «confusión», prácticamente todos los productos a base de equinácea distribuidos en Europa, tanto de esta firma como los de la competencia, se han decantado por la especie purpurea como materia prima; mientras que en Estados Unidos ha sido más frecuente la utilización de la E. angustifolia.
Este error de clasificación taxonómica de la planta no impidió que la especie E. purpurea también fuera reconocida como especie medicinal, ya que en ella pronto se observaron prácticamente los mismos efectos de su pariente angustifolia, hasta el punto de que hoy en día la equinácea púrpura es la especie más utilizada en el mundo, por delante incluso de la «original».
Si bien los estudios clínicos no han demostrado unas diferencias significativas entre el efecto terapéutico de ambas especies, es verdad que sí existe una cierta rivalidad entre los laboratorios que comercializan una u otra especie, los cuales insisten en que la especie de equinácea de cada uno es la mejor.
Hasta la fecha se contabilizan más de doscientos artículos científicos que versan sobre el uso de la planta en Europa, tanto en su aspecto farmacológico, como en el clínico y el terapéutico. Todos estos artículos, con información detallada sobre los constituyentes y los mecanismos de acción de la equinácea, avalan la inocuidad de su uso.
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Las flores de la equinácea son de color púrpura intenso y se disponen alrededor de un núcleo espinoso; las semillas son aquenios con cuatro esquinas. La raíz es penetrante, cilíndrica, entera, discretamente situada en espiral, con estrías longitudinales y corteza delgada y fibrosa. Tiene un olor discretamente aromático y un sabor algo dulzón, dando una sensación característica de esta planta como de hormigueo o picazón en la lengua.
Se conocen nueve especies diferentes de equinácea, todas ellas con su hábitat natural en Estados Unidos. Son las siguientes:
•Echinacea purpurea Moench (Rudbeckia purpurea Linné). De la familia de las compuestas, es conocida también en algunas zonas como girasol púrpura (red sunflower, comb flower y purple cone flower). Usualmente denominada equinácea común púrpura (common purple coneflower), crece en la zona este de Norteamérica y se conoce por la belleza de sus flores de color purpúreo claro. Planta de elección entre los jardineros y ampliamente cultivada por su carácter ornamental, también es, sin lugar a dudas, la más utilizada para fines medicinales, dejando en un lejano segundo lugar a la Echinacea angustifolia.
Tiene una raíz gruesa y negra, de sabor muy picante. Precisamente es la raíz la parte de la planta que ha sido utilizada en la medicina popular norteamericana con más usos terapéuticos, más que el resto de la planta.
Los tallos son ramificados, surcados, algo esponjosos, o de tacto rugoso, de una altura de 50 a 70 centímetros. Las hojas son alternas, de 6 a 12 centímetros de longitud; algunas son ampliamente ovaladas, atenuadas en la base, con cinco nerviaciones principales, aunque la hoja está surcada de venas.
El peciolo es largo, groseramente indentado; las hojas caulinares son lanceoladas-ovadas, más estrechas que las otras, acuminadas, casi enteras. Los capítulos florales son grandes, solitarios, con largos pedúnculos, con el disco floral firmemente adherido a la cápsula posterior que le une al pedúnculo. Tiene de quince a treinta pétalos de unos 5 centímetros de longitud, de color púrpura pálido, a veces divididos en dos por la punta.
LAS ESPECIES DE EQUINÁCEA
Las diferentes especies de equinácea constituyen un grupo de plantas herbáceas y perennes, nativas de Norteamérica, que pertenecen a la familia de las asteráceas (compuestas o compositae), la misma que la de las populares margaritas, con las que guardan una cierta similitud. En Norteamérica se las denomina popularmente coneflowers («flores cónicas»). Se caracterizan por tener unos capítulos florales espinosos que, además, y a diferencia de muchas otras asteráceas, tienen el receptáculo o capítulo floral elevado, formando el «cono». Existen otros géneros diferentes, también originarios de Norteamérica y con flores parecidas a las equináceas, que pertenecen a las Heliantaceae, y que incluyen las rudbeckia, ratibidia y dracopis. Estudios relativamente recientes han intentado clasificar el género de las equináceas en un grupo o «tribu» específica, las Ecliptinae, mientras que las otras especies citadas se intentan clasificar entre las Rudbeckiae. Sin embargo, se trata de cuestiones sobre las que aún tienen que ponerse de acuerdo los botánicos. Los Rudbeck, padre e hijo, fueron los antecesores del genial Carl von Linné en el jardín botánico de Uppsala, en Suecia. El género Echinacea fue descrito por Conrad Moench en 1794.
Uno de los trabajos taxonómicos más completos sobre las equináceas es el de Ronald McGregor, de la Universidad de Kansas. En 1968, McGregor describió diferentes variedades y realizó un estudio cromosómico de la planta, comparando la anatomía vegetal y la hibridación entre sus diferentes especies. Es posible que en el futuro los estudios cromosómicos y de hibridación de las diversas especies sean vitales para conseguir cepas de equinácea con un mayor poder terapéutico. El número y tipo de cromosomas de la planta tienen un indudable interés en los compuestos secundarios que esta produce, y el estudio de las poblaciones de equinácea salvaje o de cultivo, con unas características cromosómicas determinadas, puede ser de gran utilidad en el desarrollo de remedios medicinales. Claro que la selección genética es siempre un tema que genera controversia.
Esta planta es más común en las praderas del Oeste y en las partes bajas de los valles, y se encuentra en muchos estados del sur de Estados Unidos. Florece entre junio y septiembre.
•Echinacea pallida (Rudbeckia pallida Nutt.). Especie de rayos florales o pétalos estrechos y, como su nombre indica, de color pálido (blanco rosáceo). Crece en las zonas del centro de Estados Unidos. Es una especie que ha sufrido bastante expoliación debido a una abusiva recolección. Es bastante parecida a la E. purpurea, con la que se puede confundir con facilidad, como ya ha sucedido en numerosas ocasiones.
Según la clasificación linneana, denominada anteriormente como Rudbeckia pallida L., se diferencia de otras especies de equinácea en que sus raíces son más fibrosas, y las hojas, también más ásperas y dentadas. Además, las brácteas espinosas del cono presentan unas tonalidades anaranjadas.
•Echinacea angustifolia Moench. Sus pétalos son mucho más estrechos que los de la E. purpurea. Aunque se le atribuyen las mismas propiedades que a esta última, se utiliza mucho menos en Europa. Crece en los llanos del este de Estados Unidos y al oeste de Ohio. Es la planta más utilizada por los pueblos nativos, desde Illinois a Nebraska, y en dirección sur desde Misuri hasta Texas, creciendo preferentemente en suelos de praderas con tierra de buena calidad. La que crece en zonas excesivamente húmedas es de peor calidad. También se han encontrado especímenes en terrenos arenosos y algo rocosos.
Esta planta, a pesar de ser relativamente abundante en Kansas y Nebraska, no fue citada por el botánico P. A. Rydberg en su libro titulado Flora of the sand hills of Nebraska, publicado en 1895. La planta florece entre junio y agosto, conociéndose popularmente como nigger head, un nombre derivado de su típico disco floral cónico.
Sus características son similares a las de la especie purpúrea, ya que también tiene una raíz columnar de la cual sale un tallo nutrido de un fino vello, con las hojas también velludas. El capítulo floral también tiene esta forma cónica y de erizo de su pariente, y consta de unas 12-15 flores liguladas de color rosado y rojo purpúreo.
•Echinacea paradoxa (J. B. S. Norton) Britton. Equinácea amarilla. Es la única especie de flores amarillas y se encuentra en una estrecha franja de los estados del centro-sur de Norteamérica, especialmente en Arkansas y Oklahoma.
•Echinacea tennesseensis (Beadle) Small. Equinácea de Tennessee. Es quizá la menos conocida por tener una franja de distribución muy reducida en el estado que le da nombre. Al igual que otras especies, corre peligro de extinción, en parte debido a que es más difícil de cultivar que otras variedades de equinácea.
•Echinacea atrorubens Nutt. Especie parecida a la E. purpurea, aunque de color más intenso. Su hábitat se extiende principalmente por una estrecha franja en los estados de Texas y Luisiana.
•Echinacea sanguinea Nutt. Equinácea roja que se localiza en los llanos del oeste del golfo de Texas, en los estados de Luisiana y en la zona este de Texas.
•Echinacea simulata McGregor. Equinácea seudoangustifolia. Muy parecida a la E. angustifolia, de donde deriva su nombre latino. Tiene su flor de color purpúreo y crece también en zonas restringidas de Arkansas y Oklahoma.
•Echinacea laevigata (C. L. Boynt & Beadle) S. F. Blake. Equinácea glauca, que no presenta ninguna vellosidad. Posiblemente la variedad más difícil de encontrar, ya que está catalogada entre las especies en peligro de extinción. Crece principalmente en las zonas cercanas a los montes Apalaches.