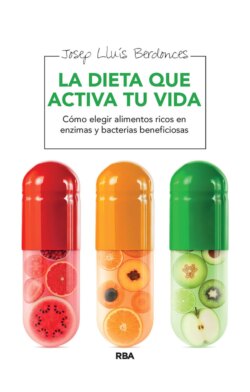Читать книгу La dieta que activa tu vida - Josep Lluís Berdonces - Страница 6
Оглавление1
LA FRONTERA NATURAL QUE NOS PROTEGE
Las fronteras son lugares de encuentro y también de conflicto. El sistema digestivo-intestinal es una frontera entre lo exterior a nuestro organismo y su interior. Los alimentos se transforman en el organismo en energía y sustancias asimilables e imprescindibles que se distribuyen luego por él. A través del sistema digestivo-intestinal, asimismo, se elimina lo innecesario y problemático. Es, por tanto, un complejísimo laboratorio bioquímico con puerta de entrada y salida. Una frontera natural que nos preserva, nutre y cuida, pero que no es indiferente a lo que entra en él. Todo lo contrario, porque tiene consecuencias para nuestra salud y bienestar general. Por eso merece la pena conocer, aunque sea por encima, cómo funciona este sistema: a partir de ese conocimiento podremos comprender mejor en qué consiste una buena dieta y cómo podemos mantenerla.
EL INTESTINO: LA FRONTERA ENTRE LO INTERIOR Y LO EXTERIOR
Lo que comemos es lo que somos o, en todo caso, lo que seremos en no mucho tiempo. Todo aquello con lo que nos alimentamos acabará formando parte de nuestro cuerpo, incluidos los billones de bacterias que alojamos en él, y será para nosotros un factor primordial de salud o enfermedad. Pero no solo eso, porque los alimentos que ingerimos y los procesos a través de los cuales los metabolizamos afectan asimismo a nuestras emociones y actitudes mentales, como se verá a lo largo del libro. Por todo ello, es difícil restar importancia a los alimentos y al complejo mecanismo de nuestro organismo mediante el cual obtenemos de ellos los nutrientes y la energía que necesitamos y desechamos y eliminamos lo sobrante.
El sistema digestivo-intestinal es de vital importancia para nosotros y, sin embargo, le damos mucha más importancia a otros órganos, como el cerebro, el corazón, las arterias..., incluso el sexo recibe más atención por nuestra parte, y descuidamos la pieza central del funcionamiento humano.
El proceso digestivo y, sobre todo, el intestino, es ese gran desconocido, ese órgano tan sucio y tan primordial a la vez porque hace de frontera entre nuestro interior y el mundo exterior, y por tanto, es el primer eslabón de la cadena defensiva de nuestro organismo... Y conviene saber algunas cosas de ese órgano, porque nos dará una primera idea de por qué unos alimentos son más convenientes que otros, o por qué unos alimentos favorecen la salud y otros, sin embargo, nos acercan a la enfermedad.
Digestión y metabolización de los alimentos
El proceso de digestión comienza en la boca, donde se inicia la descomposición de los alimentos en sustancias más sencillas —almidones y carbohidratos— para ser asimiladas por nuestro organismo, una acción que realizamos gracias a las enzimas, unas moléculas que cumplen una misión aparentemente sencilla (son catalizadores —aceleradores— de reacciones químicas), pero tan primordial, como se verá más adelante, que puede decirse que las enzimas hacen posible la vida porque están impregnadas de la energía vital.
Pero volvamos al proceso digestivo, que en la boca se realiza mediante una amilasa de la saliva (una enzima llamada ptialina) y las enzimas que contienen los propios alimentos. El siguiente paso de la digestión tiene lugar en el estómago, donde se distinguen dos secciones fisiológicamente diferentes. La sección superior (fundus), donde no hay ácido, ni pepsina (enzima digestiva), ni tiene peristalsis (contracciones musculares), lo que concede a la ptialina de la saliva y a las enzimas de los alimentos el tiempo suficiente para predigerir los almidones, proteínas y grasas de los alimentos. Pasados 30-45 minutos, la sección inferior empieza a segregar ácido y pepsina, para así continuar con la digestión de las proteínas (en este medio ácido las enzimas de los alimentos se inactivan). El alimento se convierte aquí en una masa líquida a la que llamamos quimo, que es la que pasa al siguiente eslabón en el proceso: el intestino delgado, un medio alcalino donde se reactivan las enzimas de los alimentos que, junto con los jugos pancreáticos y las secreciones del hígado (siendo de vital importancia para el proceso la calidad de estos y también su cantidad), se encargarán de continuar la digestión de todos los nutrientes.
El intestino delgado comienza después del estómago y tiene entre 4 y 7 metros de longitud, aunque lo podemos dividir en tres partes: el duodeno, de unos 25-35 centímetros de longitud; el yeyuno, de unos 2,5 metros de longitud; y el íleo, de unos 3,5 metros, con un diámetro aproximado de unos 3 centímetros. El intestino delgado acaba en la zona del apéndice, en la válvula ileocecal, y a partir de ahí, dando una vuelta completa a nuestro abdomen, está el intestino grueso, que tiene aproximadamente 1,5 metros de longitud, es más ancho (unos 8 centímetros de media) y tiene dos partes bien diferenciadas: el colon (ascendente, transverso y descendente) y el recto. En el intestino grueso es donde, entre otras cosas, se reabsorbe la gran cantidad de líquidos presente en el contenido intestinal y se empieza a formar la consistencia natural de nuestras heces. Pero es en el trayecto del intestino delgado, por su longitud y sus funciones, donde se produce la degradación de los alimentos y la parte principal de la absorción, dirigiendo, por ejemplo, las grasas absorbidas hacia los canales linfáticos, y el resto de los nutrientes hacia los capilares sanguíneos.
En el intestino delgado los nutrientes complejos que llegan hasta él (proteínas, grasas, carbohidratos) son desdoblados a sus unidades más simples (aminoácidos, ácidos grasos y glicerol, glucosa y sacarosa) para obtener un tamaño y una estructura capaz de ser absorbida a través de la pared intestinal, operación que realizan las células epiteliales del intestino.
Las paredes del intestino delgado están cubiertas de una mucosa que lo protege y tiene funciones de secreción y absorción, y tapizadas por las llamadas microvellosidades intestinales, unos repliegues intestinales que aumentan la superficie de absorción y permiten una mayor interacción con los alimentos; se ha dicho que si pudiéramos extender estas microvellosidades, la mucosa intestinal ocuparía la superficie de un campo de fútbol. Aquí, en esta gran extensión, es donde viven la mayor parte de los microorganismos que forman nuestra flora intestinal. Un mundo entero metido dentro de nuestro sistema digestivo, vital para nosotros. Pero antes, una vez visto por encima el camino de los alimentos a través del sistema digestivo-intestinal, cabe preguntarse por el papel de los alimentos en él.
¿A nuestro organismo le da igual unos alimentos que otros, con tal de que le aportemos energía y las sustancias que hemos aprendido desde el colegio que son fundamentales: vitaminas, hidratos de carbono, grasas y proteínas? La respuesta es que no: hay alimentos que aportan enzimas y bacterias que favorecen y facilitan el proceso, y otros alimentos que apenas sí las contienen.
LAS ENZIMAS ACTIVAN LA VIDA
El hombre se ha preguntado desde hace milenios qué es la vida y cuál es la naturaleza oculta que hace que las sustancias inertes cobren ánima y vivan. Y la respuesta, en gran parte, radica en esas moléculas de proteínas a las que llamamos enzimas, producidas, evidentemente, por los seres vivos, y en especial por bacterias y levaduras.
Dicho en breve: la vida no es posible sin las enzimas, y quizás esta sea la cuestión primordial.
Cualquier ser vivo, ya sea animal o planta, requiere la presencia de enzimas para continuar viviendo, y cualquier alimento crudo y fresco contiene sus propias enzimas que ayudarán en su digestión al ser ingerido.
Sin embargo, clásicamente las enzimas han sido definidas como meras catalizadoras de las reacciones bioquímicas que tienen lugar en los tejidos vivos, aceleradoras exclusivas del ritmo de una determinada acción biológica, sin que participen en dicha reacción, y posiblemente por ello se ha menospreciado el trabajo realizado por estos importantes elementos.
Y si bien es cierto que las enzimas no reaccionan químicamente con las sustancias sobre las que actúan ni alteran el equilibrio de la reacción, solo lo «aceleran», también lo es que cualquier reacción de este tipo requiere de una enzima específica para llevarse a cabo o, de lo contrario, tardaría años en ocurrir o, quizá nunca acabaría realizándose. Por ello son esenciales para el funcionamiento y desarrollo normal del organismo; de hecho, el déficit en la producción o en la actividad de una sola enzima puede terminar provocando trastornos metabólicos realmente graves (como la intolerancia a la lactosa o la enfermedad celíaca).
Enzimas internas y de los alimentos
Nuestro organismo tiene la capacidad de sintetizar dos tipos de enzimas:
Enzimas digestivas: son sintetizadas por los órganos que se encargan de la digestión de los alimentos, especialmente el páncreas.
Enzimas metabólicas: son las responsables del mantenimiento de todas las funciones internas del organismo.
Producimos, por tanto, las enzimas que necesitamos, pero la capacidad que tenemos de producirlas no es ilimitada, no lo hacemos «a requerimiento», sino que esta capacidad está limitada por lo que llamamos «potencial enzimático», que es una determinada cantidad que tenemos al nacer y que va disminuyendo con el tiempo y por la demanda que hacemos ella, de manera que se puede decir que la pérdida enzimática de cada uno corre en paralelo a la reducción proporcional de nuestra esperanza de vida.
Esta pérdida enzimática la paliamos con las enzimas que nos aportan algunos alimentos, que llevan a cabo una parte considerable de la digestión, nos ahorran un gasto extra de nuestro potencial enzimático y nuestro organismo puede dedicarse a la síntesis interna de enzimas metabólicas, necesaria para el mantenimiento y detoxificación de todas sus estructuras.
En los productos lácteos, aceites, semillas y frutos oleaginosos encontramos gran cantidad de la enzima lipasa (la terminación «-asa» nos indica que es una enzima). En los carbohidratos encontramos un predominio de amilasa y cantidades menores de lipasa y proteasa. Las carnes no grasas contienen gran cantidad de proteasa en forma de catepsina, y algo de amilasa. Las frutas y verduras contienen poca proteasa y mayor cantidad de amilasa.
Vemos así que la naturaleza ya nos ofrece en los alimentos las enzimas adecuadas: amilasa para los productos amiláceos (carbohidratos), lipasas para los lípidos (grasas) y proteasas para las proteínas.
Estas enzimas ayudan a descomponer los alimentos hasta sus mínimos componentes, facilitando la absorción, y así el organismo puede recibir los nutrientes y utilizarlos para reparar y mantener sus estructuras. Pero, desafortunadamente, estas enzimas son unos compuestos frágiles que se destruyen en presencia de calor intenso, humedad excesiva, oxígeno, radiación o productos químicos sintéticos, factores todos que intervienen hoy en la cocción, envasado, refinado, conservación y pasteurización, procesos habituales que sufren los alimentos modernos.
En lugar de la digestión simple y eficiente que tendríamos con los alimentos en estado natural, nuestro cuerpo tiene que luchar contra un alimento que se ha convertido en una sustancia inerte, parte de la cual no puede ser bien utilizada. El cuerpo aprovecha lo poco que puede, y lo que queda se convierte en subproductos tóxicos. La acumulación de estos tóxicos durante años produce una situación de toxemia que, invariablemente, conduce a una serie de afecciones y enfermedades como cáncer, artritis, reumatismo, cardiopatías, obesidad..., y supone siempre una sobrecarga del metabolismo y un agotamiento de las enzimas internas.
Dicho de otra forma, con la alimentación más común hoy exigimos un gasto extra de nuestro potencial enzimático, lo que puede disminuir la producción de enzimas metabólicas, y varias partes del cuerpo (como el cerebro, los músculos, las articulaciones y los nervios) se pueden ver crónicamente privadas de las enzimas que necesitan para funcionar normalmente, presentándose todo tipo de enfermedades.
Las glándulas salivares humanas, por ejemplo, han de producir enzimas (como la ptialina) en un grado inusitado; de hecho, la presencia de tantas enzimas en la saliva representa una situación poco frecuente en la naturaleza. Muchos estudios demuestran que los humanos somos los animales con más bajos niveles de amilasas digestivas en sangre y los que tenemos más altos niveles de esta enzima en orina. Estos niveles no se deben a una peculiaridad de nuestra especie, sino al consumo de grandes cantidades de almidones cocinados y refinados, que provocan un enorme gasto enzimático.
La mayor parte de las enzimas digestivas acaba siendo producida por el páncreas, un órgano tan agobiado de trabajo e inflamado en la especie humana de hoy que no existe en el planeta ninguna otra especie que posea un páncreas tan grande con relación al peso total del cuerpo.
El doctor Edward Howell fue el primero en señalar la importancia de las enzimas para la vida. Howell, médico de Chicago fallecido a los noventa años, comparó en las décadas finales del siglo XX el páncreas de ratas alimentadas con comida rica en enzimas con otras alimentadas con la dieta típica de laboratorio (ausencia total de enzimas) y los resultados fueron que el tamaño de este órgano en el último grupo era tres veces superior al del primero y que las ratas de este grupo acabaron padeciendo gran parte de las típicas enfermedades degenerativas humanas.
Este sobreesfuerzo por parte de nuestro organismo puede causar alteraciones metabólicas que pueden ser la causa directa de enfermedades hoy comunes, como cáncer, alteraciones coronarias, diabetes, artritis y muchas otras enfermedades crónicas de difícil o imposible curación. De hecho, en un gran número de enfermedades crónicas se hallan niveles bajos de amilasa digestiva en sangre. Por otro lado, hallazgos fósiles demuestran incluso que el hombre de Neandertal, cazador que se alimentaba básicamente con despojos de animales chamuscados sobre el fuego de su cueva, ya sufría artritis incapacitante. Los esquimales, en cambio, cuya dieta tradicional consistía casi exclusivamente en carne, grasa y pescado crudos, habían sufrido pocas artritis, enfermedades cardíacas u otras dolencias crónicas hasta que empezaron a comer alimentos elaborados, en conserva y cocinados.
Se puede decir que el innecesario, antinatural y constante gasto de enzimas propias conduce a un déficit enzimático y es una de las principales causas de envejecimiento y muerte prematuras.
Una dieta exenta de enzimas contribuye, por ejemplo, entre otras cosas, a un engrosamiento patológico de la hipófisis, la glándula que controla y coordina las otras glándulas endocrinas y que es responsable de segregar las hormonas que mantienen el organismo en homeostasis (la autorregulación de la estabilidad orgánica). Es una causa importante de sobrepeso en niños y adultos, y muchas formas de dermatitis y alergias alimentarias se deben a desarreglos enzimáticos en el estómago, duodeno, páncreas o hígado; la psoriasis, sin ir más lejos, podría ser consecuencia también de un déficit enzimático.
LA FLORA INTESTINAL
Nuestra flora intestinal está compuesta de bacterias y levaduras y es un elemento importantísimo para la buena digestión y la salud porque, entre otras cosas, tenemos más individuos en nuestro sistema digestivo que en nuestro propio cuerpo: entre treinta y cien billones de células pertenecientes a más de cuatrocientas especies distintas viven en él, mientras que se calcula que nuestro organismo contiene escasamente diez billones de células propias. Lo que significa que tenemos de tres a diez veces más inquilinos que propietarios del cuerpo. Y nuestra salud depende, en gran parte, del equilibrio de esa flora, porque interviene en una gran cantidad de procesos metabólicos que de otra manera no podrían ocurrir.
Los microorganismos intestinales son los grandes fabricantes de enzimas digestivas. Y es que podemos decir que los microbios de nuestra flora intestinal, más que inquilinos, son trabajadores internos de nuestra salud porque participan activamente en los procesos corporales de la digestión, de la producción de enzimas y del control de las infecciones.
Se trata, por tanto, de una flora simbiótica —de ayuda mutua—, en la cual los microbios nos ofrecen ventajas para nuestra salud a cambio de que nosotros los alimentemos correctamente, algo que con el modelo dietético actual, basado en la ingesta de grandes cantidades de alimentos procesados, inertes, estamos lejos de cumplir, siendo una fuente de trastornos de salud.
Gracias a esta simbiosis, el organismo humano hace posible la supervivencia de estos huéspedes necesarios, y ellos nos proporcionan a nosotros una serie de funciones, esencialmente enzimáticas, que facilitan y hacen posible la digestión de los alimentos. De esta manera, la degradación inicial de los alimentos (para ser absorbidos posteriormente por el organismo humano) la realizan en muchas ocasiones los microorganismos digestivos y no los jugos intestinales. Por ejemplo, muchas de las fibras vegetales que ingerimos, y que no podemos utilizar, son aprovechadas por estos microorganismos, que las degradan desdoblando sus polisacáridos y haciéndolos más digeribles. De hecho, una proporción nada desdeñable de los alimentos que ingerimos no sirven para nutrirnos a nosotros mismos, sino que alimentan a la «flora doméstica» de nuestro sistema digestivo, existiendo por tanto una cierta «competición» por los alimentos entre la mucosa intestinal y los microorganismos que habitan en ella. Ahora bien, estos microorganismos bien alimentados son también nuestro propio alimento.
Ecología de la microflora intestinal
Esta microflora intestinal ejerce un papel metabólico evidente, produciendo una serie de sustancias con diversos efectos sobre la salud. Entre estas sustancias tenemos: antibióticos, inmunoestimulantes, proteínas y oligosacáridos con actividad antigénica, exo y endotoxinas y carcinógenos como aminas orgánicas. La producción predominante de unas u otras sustancias depende del equilibrio bacteriano de la flora, básico para impedir el desarrollo de enfermedades del intestino y del organismo en general.
Si en nuestro sistema digestivo tenemos los microorganismos considerados como normales, impedimos que otros más peligrosos puedan afianzarse en él.
Este mecanismo tiene el nombre de «inhibición competitiva» y viene a significar que los mismos microorganismos normales impiden —produciendo sus propios antibióticos y otros sistemas de defensa— que otras bacterias o levaduras se implanten en «su casa» y les roben su forma de sustento. Es un ecosistema estable cuya tendencia al equilibrio depende de los alimentos que ingerimos, en el sentido positivo y negativo para la salud.
Veamos, pues, de qué está formada esa colonia de inquilinos que hospedamos.
Flora de la boca
En la boca encontramos diferentes hábitats (epitelios, mucosas, placa dentaria, márgenes mucodentarios, etc.). Todos ellos se ven afectados por circunstancias como el estado de la dentición, el tipo de alimentación, la edad, el lugar donde se vive, la cantidad de saliva, la forma de respirar, la cantidad de lisozima e inmunoglobulinas, entre otros.
Los alimentos han de ser correctamente insalivados para que inicien su digestión y se impregnen de los microbios más adecuados.
Si insalivamos un trozo de pan, en poco tiempo observaremos que su sabor cambia y se hace dulzón por la acción de las ptialinas y de la lisozima, que desdoblan los carbohidratos en moléculas más simples como la glucosa y la sacarosa, de sabor dulce.
La boca tiene una flora compuesta de bacterias aerobias (viven o se desarrollan en presencia de oxígeno), anaerobias (no utilizan oxígeno en su metabolismo) y microaerófilas (para sobrevivir requieren niveles de oxígeno muy inferiores a los de la atmósfera), predominando los siguientes géneros: Streptococcus, Peptostreptococcus, Fusobacterium, Bacteroides, Bifidobacterium, Propionibacterium, Eubacterium, Spirochaeta, Neisseria, Branhamella y enterobacteriáceas.
Flora del estómago
En el estómago existe una flora escasa, debido al pH extremadamente bajo (el pH mide la acidez o alcalinidad de las disoluciones: un pH por debajo de 7 se considera ácido, y por encima de 7, alcalino). Cuando comemos, el pH aumenta y se identifica flora originaria de la boca. Esta flora se ve modificada en personas con hipoclorhidria (falta de ácido clorhídrico en el estómago), tumores, úlcera gastroduodenal o reducción de gammaglobulinas o IgA secretora, anticuerpos que actúan como defensa inicial contra virus y bacterias patógenos invasores.
La flora habitual del estómago se compone de Streptococcus, Lactobacillus, Micrococcus, levaduras y enterobacteriáceas. Y la flora habitual «patológica» del estómago, la que causa problemas cuando abunda, es la siguiente: Klebsiella, Enterobacter, Clostridium, Citrobacter, Campylobacter.
Esta concepción ecológica de la flora intestinal pone en duda la culpabilidad del Helicobacter pylori en la génesis de la úlcera duodenal, tan pregonada últimamente. El tratamiento antibiótico propuesto para disminuir las recidivas de este problema es, a ojos del médico naturista, cuando menos descabellado. Es una cuestión de saber qué fue primero, si el huevo o la gallina.
El descubrimiento de la presencia de Helicobacter pylori en el estómago de pacientes con úlcera supuso la concesión de un premio Nobel. Sin embargo, se han confundido los temas, porque el microbio no es el causante de la úlcera, sino que vive en un medio muy adecuado para la formación de la úlcera gastroduodenal; se ha olvidado este concepto ecológico de vital importancia. La presencia de Helicobacter aumenta la incidencia de gastritis y úlcera gastroduodenal y ayuda a cronificar el problema.
El tratamiento antibiótico contra Helicobacter, por otra parte, es efectivo: hasta un 77 % de los pacientes que lo realizan eliminan el microbio (pasajeramente) de su estómago, y una parte importante de ellos, además, alivian la gastritis. Sin embargo, Helicobacter puede volver a aparecer si no cambiamos las condiciones de su hábitat, lo que incluye el estrés, el exceso de secreción ácida, la deficiencia de los factores de protección de la mucosa y lo que más nos afecta: la dieta, porque de nuestra dieta se alimentan los microbios.
Flora biliar
El sistema biliar es el encargado de producir bilis en el duodeno para que el organismo digiera los alimentos, y está formado por la vesícula biliar, las vías biliares y ciertos compuestos celulares, y tiene una flora similar a la bucal. En casos de infección encontramos los siguientes géneros: Escherichia coli, Bacteroides, Clostridium.
Flora intestinal
En el intestino delgado hay escasas bacterias, aunque más que en el estómago: Streptococcus, Lactobacillus, Micrococcus, Peptostreptococcus, Bifidobacterium, Bacteroides, Bacillus fragilis. En el intestino grueso, la cantidad de microorganismos aumenta notablemente, hasta representar un tercio del peso en seco de las heces. Predominan las especies anaerobias, destacando los siguientes géneros: Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, Peptostreptococcus, Peptococcus y enterobacteriáceas.
Metabolismo de la microflora
Los microorganismos intestinales realizan una verdadera digestión dentro de la digestión. Muchas de las fibras vegetales que ingerimos, y que no podemos utilizar, son aprovechadas por estos microorganismos (especialmente Bacteroides, Bifidobacterium y Eubacterium), que las degradan desdoblando sus polisacáridos y haciéndolos más digeribles, entre los que se incluyen la celulosa y la pectina. La flora intestinal posee además enzimas capaces de desdoblar los hidratos de carbono (gracias a lo cual obtienen ellas mismas la energía que necesitan), las grasas y las proteínas.
La degradación de proteínas la realizan principalmente microorganismos como E. coli, Proteus, Clostridium, Fusobacterium, Bacteroides y Bacillus, que contienen diversas enzimas como proteasas, peptidasas e hidrolasas. Esta flora anaerobia emplea también las proteínas como fuente energética, sometiendo a los aminoácidos a reacciones químicas como la desaminación y descarboxilación. Algunos de sus metabolitos pueden ser nocivos para el ser humano.
Una función muy importante de estas bacterias es su efecto sobre el desdoblamiento de las grasas ya que pueden degradar los ácidos biliares (de carácter graso) y el colesterol exógeno y endógeno y otros esteroides mediante reacciones de hidrólisis, oxidación, oxidorreducción, deshidroxilación...
La utilización por parte de las bacterias del colesterol sobrante es altamente beneficiosa para mantener los niveles de colesterol en sangre en unos límites aceptables.
El colesterol que sobra al organismo se vierte a través de la bilis en el sistema digestivo; en muchas ocasiones este colesterol es reabsorbido por la mucosa intestinal y vuelve a la sangre. Pero si conseguimos que este colesterol sobrante sea «digerido» por las bacterias intestinales y luego eliminado por las heces, ya no se reabsorbe y se evita que los niveles de colesterol en el organismo se eleven por encima de lo normal. Esto se consigue con una dieta con más residuos, con más vegetales en general y por ello rica en fibra. El aumento de fibra dietética permite una mayor excreción fecal de colesterol.
Otro de los grandes beneficios de una flora intestinal normal es la prevención de infecciones por microorganismos patógenos: forma una especie de «alfombrillado» del tubo digestivo que tapa los poros existentes, en los cuales podrían adherirse si no los microorganismos perniciosos; de esta manera tan simple se convierte en un inmejorable mecanismo de defensa corporal.
CUIDA TU JARDÍN INTERIOR
El médico ruso Iliá Méchnikov, el descubridor de los prodigiosos efectos del yogur y de los lactobacilos, acuñó la palabra «disbiosis», que nos habla de una afectación de la flora intestinal normal, y fue el que relacionó el crecimiento correcto de los microorganismos digestivos con la longevidad y la salud.
La alteración de la flora intestinal nos puede llevar a diferentes estados de alteración, que nos conducen todos ellos a una toxemia (presencia de toxinas en la sangre), o alteraciones en la absorción de los nutrientes.
Al igual que se dice que somos lo que comemos, en el caso de la flora intestinal, esta también es lo que comemos. Si nos alimentamos con un tipo de alimentos, favoreceremos el crecimiento de determinados microorganismos, mientras que si nos alimentamos con otros alimentos, podemos favorecer a unos microorganismos bien distintos. Ciertamente, la flora de nuestro intestino cambia en función de nuestros hábitos de vida.
La flora va variando en número y composición en las diferentes partes del tracto digestivo. Así, la boca, el esófago y el estómago tienen una flora específica, como hemos visto, pero como es el principio del tubo digestivo y el estómago tiene una importante acidez, no es en esta parte del sistema digestivo donde crecen más microorganismos, donde, por otro lado, son menos necesarios ya que el proceso de la digestión alimentaria de la microflora se realiza primordialmente en zonas más bajas. Es en el intestino delgado y en el intestino grueso donde se concentran la mayoría de los microorganismos, donde se hallan a sus anchas al encontrarse ya con los alimentos parcialmente digeridos, que acabarán de degradar. Nuestras heces contienen más microorganismos que células tiene nuestro cuerpo.
FERMENTACIÓN Y PUTREFACCIÓN
La fermentación y la putrefacción son los dos procesos básicos de la digestión de los alimentos, al igual que también lo son de su degradación. De hecho, como hemos visto, para que los alimentos nos nutran se han de descomponer primero en sus elementos más básicos, y las mismas enzimas y microorganismos que contribuyen a que estos se malogren son usualmente los que nos permiten degradarlos para su digestión.
Desde hace tiempo se sabe que una alimentación sana favorece la llamada flora de fermentación, mientras que una alimentación rica en carnes y proteínas promueve una flora de putrefacción. La explicación es bien simple, porque lo que hace el proceso digestivo es desdoblar los alimentos complejos hasta convertirlos en unidades mucho más fáciles de asimilar por nuestro organismo. Así, cuando un alimento vegetal se malogra al cabo del tiempo en la cocina, no se pudre, sino que fermenta, cosa que en algunos casos se ha hecho incluso para conservar estos alimentos (caso del vino, de la cerveza o de otros alimentos fermentados), pero cuando una proteína se corrompe, no fermenta sino que se pudre y se hace inservible. El olor es típicamente diferente entre un producto fermentado (alcohólico y aromático) o un alimento podrido (claramente fétido y nauseabundo). Este tipo de olor de los alimentos degradados se traspasa al olor de nuestras propias heces y ventosidades.
Podrá parecer poco elegante, pero el olor de nuestras ventosidades es un hecho a tener en cuenta; las que son habitualmente fétidas nos expresan un problema importante en la digestión y composición de la microflora, con predominio de la putrefacción.
Estos microorganismos se han considerado ajenos a nosotros, ya que no forman parte íntegra de nuestro organismo, pero lo cierto es que son tan nuestros como las células cerebrales, genitales o musculares. El 75 % de la microflora de nuestras heces lo comprenden veinte especies, y la composición varía en función del nivel del tracto digestivo.
La deficiencia de la microflora es un hecho bastante frecuente. El consumo de antibióticos es muchas veces el principal responsable de esta circunstancia, pero no solo, porque el consumo de alimentos estériles y sin su flora natural también tiene mucho que ver.
Después de un tratamiento antibiótico existe una depleción o reducción importante de todo tipo de microorganismos, provocándose un nicho ecológico, un vacío, un agujero, que luego se ha de rellenar, y de hecho se rellena con el primer microorganismo que coloniza el intestino. Esta alteración persiste si no hacemos una dieta adecuada que estimule el crecimiento de la flora de fermentación, que se contrapone a la flora de putrefacción.
Flora de putrefacción
Cuando predominan los microbios de putrefacción, el alimento, al digerirse, se pudre en parte, lo cual suele ser debido a un consumo alto de proteína, con el crecimiento consecuente de flora asociada —como Bacteroides, Proteus y Klebsiella (los microbios que desdoblan las proteínas hasta urea y amoníaco)— y una reducción del número de bifidobacterias (las bacterias que ayudan en la digestión). La degradación de los aminoácidos produce aminas (compuestos químicos derivados del amoníaco) como triptamina, histamina o tiramina, que son uno de los factores que se producen en las alergias alimentarias o la migraña, por ejemplo. Existe también formación de gases que huelen mal; en otras ocasiones, los gases no son putrefactos, sino simplemente inexistentes, puesto que existe un estreñimiento que evita su formación y su paso.
El predominio de la flora de putrefacción incrementa el riesgo de padecer cáncer, especialmente de colon, de próstata y de mama, por el aumento de subproductos como fenoles, ácidos biliares no conjugados, elevación del pH de las heces y, a nivel hormonal, por el incremento de los estrógenos.
Esta preeminencia de la putrefacción se ha de corregir aumentando el consumo de fruta y verdura y reduciendo el de carnes, proteínas y grasas.
Flora de fermentación
Es la flora más deseable y ha de estar dentro de ciertos límites. En el recién nacido, el tubo intestinal es estéril, y a pesar de todas las medidas de higiene que se recomiendan en la alimentación infantil, desde el momento de la primera toma de alimento los microorganismos empiezan a multiplicarse y a formar la microflora, indispensable para la salud del bebé. Cuando le damos un nuevo alimento, estamos al mismo tiempo inoculando ciertos microorganismos que no siempre sientan bien a la primera, aunque sean beneficiosos para la salud. Además, la microflora guarda una importante relación con el sistema inmunitario, ejerciendo no solo como control de las posibles infecciones que se puedan presentar, sino como estimulante de los mecanismos naturales de defensa de nuestro cuerpo.
Se podrá comprender la importancia de la lactancia materna en este proceso, ya que los microorganismos son diferentes a los que se pueden presentar en la alimentación con lactancia artificial.
La leche materna no solo aporta directamente las defensas frente a las enfermedades presentes en ese momento en el medio ambiente (fabricadas por la madre), sino que al aportar microflora benéfica ayuda al lactante a formar y madurar su propio sistema inmunitario (la leche materna es estéril, aunque la piel del pezón no, y esto es más una ventaja que una desventaja para el lactante) y a contrarrestar las posibles infecciones que se puedan presentar, reduciendo a medio plazo la incidencia de fenómenos alérgicos (irritaciones, rinitis, asma) ligados a esta deficiencia en la maduración inmunitaria.
FUNCIONES NO DIGESTIVAS
Como vemos, el sistema intestinal y de la microflora no solo tienen funciones digestivas. Los beneficios de una buena salud intestinal van más allá de «una buena digestión» y establecen el puente entre el buen funcionamiento intestinal y la salud del organismo. De hecho, fermentaciones, putrefacciones, flatulencias o sensibilidades alimentarias nos expresan un estado de «disbiosis», de alteración intestinal que puede tener efectos sobre la salud mucho más allá de la absorción de los diferentes nutrientes.
Barrera intestinal
Cuando hablamos de «barrera intestinal» lo hacemos en un sentido no estricto de la palabra, ya que se producen intensos intercambios de sustancias entre uno y otro lado, entre el interior y el exterior de nuestro organismo y en ambos sentidos. Se trata, pues, de una frontera muy permeable.
El tubo digestivo tiene tanto una función secretora como de absorción; sin embargo, esta absorción ha de estar por fuerza limitada, y el principal mecanismo para impedir la entrada de sustancias indeseables es el moco que segregan las células mucosas del intestino, que es una mezcla compleja de proteínas y carbohidratos.
Aunque las características del moco varían en función de la especie animal, y dentro de un mismo individuo en función de la zona del sistema digestivo (o de otros sistemas, que también lo forman), cuenta con una serie de características comunes, como tener una escasa solubilidad, una alta viscosidad y una gran elasticidad y adhesividad, haciéndolo ideal para proteger las superficies mucosas. De hecho, la gastritis, una dolencia que tanta gente padece, no es producida tanto por un exceso de ácidos, como se cree usualmente, sino por un déficit del moco que ha de ejercer como protector del estómago. En el moco se producen numerosas reacciones antígeno-anticuerpo que modulan la reacción inmunitaria, ayudando a madurar y a establecer unas defensas adecuadas.
El moco contiene unas glicoproteínas (unión de una proteína con uno o varios glúcidos, que son compuestos que nos aportan energía), llamadas mucinas, que en su composición química tienen más de la mitad de su peso molecular compuesto de oligosacáridos como galactosa, fucosa, ácidos siálicos, N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina. Estas glicoproteínas tienen una estrecha relación con el sistema antigénico ABO, es decir, con la función inmunitaria.
Los ácidos siálicos, componentes de las glicoproteínas a los que también se conoce como neuramínicos, son quizá los principales responsables de la capacidad lubricante del moco, ya que tienen una gran capacidad higroscópica, o sea, de retención de agua. Esto es debido en parte a su carga eléctrica negativa, que provoca una repulsión entre las moléculas. Por ejemplo, los mocos del recién nacido contienen mucha mayor proporción de ácidos siálicos, mientras que en las personas adultas se encuentra una mayor cantidad del azúcar simple fucosa. Es por ello que se ha relacionado el ácido siálico con la capacidad protectora del moco.
Los ácidos siálicos tienen una intensa acción antibiótica, común a otras glicoproteínas presentes en el moco (ovoalbúmina, ovomucoides, mucinas, etc.), que son capaces, por ejemplo, de inhibir la replicación de los rotavirus debido a la unión glicoproteína-virus. Ciertas glicoproteínas del moco, como la N-acetilgalactosamina, pueden interferir en la replicación del virus de la gripe.
El ácido siálico tiene que ver también con la metástasis tumoral. Muchos carcinomas humanos contienen niveles elevados de glicoproteínas de membrana y de glicosiltransferasa. Es posible que tanto el ácido siálico como la sialiltransferasa tengan una cierta capacidad para modificar la tasa de crecimiento tumoral.
Inmunidad
En general, se piensa que los órganos inmunitarios están situados en la médula ósea o en los ganglios linfáticos que nos palpamos en el cuello, en la ingle o en órganos más o menos desconocidos como el bazo; sin embargo, debido a que el intestino es una frontera entre el medio externo, representado por los alimentos, y el medio interno, tiene una protección especial de cara a conservar la salud del organismo.
El intestino es el órgano del cuerpo con una mayor cantidad de ganglios linfáticos, elemento esencial del sistema inmunitario, y la alteración de este sistema linfático intestinal afecta a la salud de todo el cuerpo, no solo en lo que se refiere a la aparición de alergias, más propias del sistema inmunitario, sino en la aparición de enfermedades degenerativas como el cáncer o la artrosis. Estos ganglios linfáticos intestinales se denominan placas de Peyer y suponen hasta el 70 % de los ganglios linfáticos de nuestro organismo.
EL SEGUNDO CEREBRO
En el intestino tenemos realmente un segundo cerebro. Al igual que en el caso del sistema inmunitario, es en el intestino donde disponemos de la mayor acumulación de neuronas después de las que tenemos en el cerebro; es lo que se denomina sistema nervioso entérico o intestinal (ENS); de hecho, el sistema digestivo tiene más neuronas que la médula espinal, y la utilización de neurotransmisores (biomoléculas que transmiten información entre neuronas que están unidas entre sí por las denominadas «sinapsis», que convierten los impulsos químicos en eléctricos) es también muy elevada.
Circulación
Muchos problemas de retención de líquidos o varices también están producidos por alteraciones intestinales. Un intestino excesivamente dilatado, como sucede en el estreñimiento, o la absorción de una excesiva cantidad de grasas, que espesa la sangre y dificulta la circulación, son algunas de las causas intestinales que favorecen la aparición de varices, edemas y retenciones de líquidos.
Humores intestinales y emocionales
Hay neurotransmisores muy variados y más o menos especializados, pero tal vez uno de los más conocidos es la serotonina porque se ha asociado con la felicidad; de hecho, la acción de muchos antidepresivos consiste en aumentar los niveles de serotonina en el fluido cerebroespinal. Se ha hablado mucho de este transmisor en todo tipo de obras científicas y de divulgación, pero tal vez no se recalca en ellas lo suficiente un hecho importante: el 75 % de la serotonina corporal no se utiliza en el cerebro, sino entre las neuronas digestivas del sistema nervioso entérico o intestinal (ver recuadro «El segundo cerebro»), y se sabe, por ejemplo, que la serotonina, que tiene acción antidepresiva, es una de las sustancias que más tienen que ver con la motilidad del colon; de hecho, muchas personas que toman antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina suelen padecer alteraciones intestinales como diarrea o estreñimiento.
Una mala digestión nos conduce invariablemente a un mal estado de ánimo; una digestión pesada nos enlentece el pensamiento y el humor; la acidez intestinal nos provoca irritabilidad (y viceversa), y una alteración biliar nos puede producir amargura y cólera, y son reacciones de ida y vuelta. Los trastornos del apetito están íntimamente relacionados con el estado emocional.
Está de actualidad el colon irritable porque cada vez hay más gente que padece los problemas que produce, en algunos casos bastante graves, y que mantiene una estrechísima relación con el estado de hipernerviosismo; seguro que las neuronas intestinales tienen mucho que ver con ello. Esta relación de ida y vuelta entre la salud digestiva e intestinal y el bienestar o malestar emocional es cada vez más importante en una sociedad donde resulta difícil encontrar sosiego y todo parece abocado a la prisa y la inmediatez.