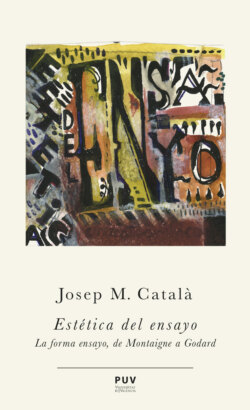Читать книгу Estética del ensayo - Josep M. Català - Страница 8
ОглавлениеI.
MAPAS PARA UN NUEVO CONTINENTE
But man’s life is thought
W. B. YEATS
1. La rehumanización del arte
En su ensayo El telón, Kundera habla de las diferencias existentes entre el método escenográfico de Balzac y el estilo de escritores como Fielding, unas diferencias que determinan la substancial transformación ocurrida en el paradigma narrativo durante el tiempo que va de un escritor a otro, es decir, apenas un siglo. Las escenas descritas por Balzac en sus novelas, por medio de las cuales estas se convierten en una especie de narración cinematográfica anticipada que hace del lector un proto-espectador, constituyen, como indica Kundera, un crisol donde el pasado de la narración se transmuta en el tiempo presente de la lectura devolviéndole así a la historia su actualidad perdida.1 La novela entraba de esta manera, a mediados del siglo XIX, en una fase objetivista en la que perdía presencia la identidad del narrador, ese «hombre brillante que mantenía en vilo a los lectores con su narración», para decirlo con las palabras que el propio Kundera utiliza para calificar a Fielding y que sirven para describir una era en la que el escritor aún no había interpuesto entre sí mismo y la narración ninguna otra técnica independiente de sus propias capacidades discursivas que no fuera la escritura. En otras palabras, una época en la que aparentemente había una mínima distancia entre la escritura y la oralidad o, en todo caso, aquella se afanaba en imitar a esta lo mejor posible. No es necesario delimitar ahora el juego de vectores que hicieron posible este cambio ni su alcance,2 tampoco es preciso describir la mayor o menor fortuna que tuvo a lo largo del siglo XX el estilo escenográfico objetivista en el ámbito de la narración, tanto literaria como cinematográfica, ni las alternativas que se le opusieron, especialmente en el campo de las vanguardias. Basta con observar que el auge que experimenta a finales de ese siglo la modalidad documentalista denominada film-ensayo podría considerarse un regreso a la manera enunciativa del autor inglés, un retorno que equivaldría además a la disolución, no total ni definitiva pero sí determinante, del estilo alternativo que su colega francés ayudó a formar en su momento. El fenómeno más inmediato que se observa durante esta descomposición del entramado objetivo de la escena es el retorno de la figura del autor a la palestra enunciativa.
Parece regresar, pues, la figura del autor después de su decretada muerte a mediados del pasado siglo, y lo hace precisamente en el ámbito cinematográfico, al parecer con todas aquellas características de individualidad, subjetividad y creatividad que la industrialización del arte, supuestamente impulsada por el fenómeno fílmico, se habría encargado de ir desmantelando en su momento. Pero, en el film-ensayo, el autor no revela solamente su condición de demiurgo, que había estado escondida durante la fase objetivista, sino que se constituye también en sujeto pensante situado en el núcleo de la operación enunciadora. De esta manera, el cine, heredero del estilo escenográfico de la novela del siglo XIX y regenerador del mismo hasta el punto de haberse olvidado prácticamente de esas raíces, retorna a la literatura pero no va a buscarla allí donde había recogido de ella el testigo de un cierto tipo de narrativa, sino que la reencuentra en un momento anterior, supuestamente superado por ambos medios. Creo que esta circunstancia nos permite hablar de un nuevo humanismo, una recuperación del factor humano después de un siglo en el que este fue ferozmente asaltado desde muy diversos ángulos. El ensayo cinematográfico, propulsado por el enorme desarrollo de la tecnología de nuestro tiempo, se convertiría así en la muestra más efectiva de este nuevo impulso humanista, lo cual no dejaría de ser otra paradoja, puesto que la decadencia de la corriente humanista se inició precisamente con la industrialización y la tecnificación de las sociedades occidentales. Es más, recordemos que al fin y al cabo la aparición del método narrativo representado por las novelas de Balzac significó, entre otras cosas, la incorporación en la literatura de una capa técnica, la técnica narrativa que separaba al narrador de lo narrado. Esta capa sustituía la voz del narrador mediante una voz técnica, dotada de cualidades como la objetividad, la visión generalista, absoluta, etc., y pertrechada con experiencias extraídas conscientemente de otros medios como el teatro. Esta nueva y original voz abría el camino al proceso que Ortega más tarde calificó de deshumanización del arte, aunque en el momento inicial tuviera intenciones distintas. Para Ortega el arte se deshumaniza en el momento en que las vanguardias rompen el sacrosanto vínculo mimético que lo une con la realidad, en el momento en que representan objetos que precisan de una sensibilidad distinta de la humana para ser comprendidos. Pero más incisivo era el grado de deshumanización que se imponía sobre la propia representación mimética, por ejemplo la de la novela realista, cuando la obra se veía separada de su creador por un velo de artilugios destinados a simular una visión de nadie y a promulgar, por lo tanto, la ausencia de autor. Si acaso, el fenómeno que describe Ortega representa un intento de hacer regresar la figura del autor mediante el gesto de componer un mundo nuevo que no puede ser más que artificial y, por consiguiente, creado. Pero el regreso del autor se produce, como expondré más abajo, por un camino distinto al esperado.
Alexandre Astruc ya había vaticinado a mediados de siglo XX el advenimiento inmediato de lo que denominaba camera stylo, que puede considerarse un avance de esta nueva confluencia entre literatura y cine de la que estoy hablando. Su voz fue el aviso de que el cine, particularmente el cine comercial, estaba abandonando el paradigma del drama al que se había acogido de manera fundamental hasta entonces. Tengamos en cuenta que Astruc anunció, de forma visionaria, este cambio ni más ni menos que con las siguientes palabras: «no hay ninguna razón para creer que el cine será siempre un espectáculo»:3 pasemos, pues, parecía decir, a un cine narrativo. No cabe duda de que el cineasta francés estaba en lo cierto y el cine no tenía por qué ser forzosamente un espectáculo porque, de hecho y a pesar de estar anclado efectivamente en el ámbito de lo dramático, tenía no poco de narrativo. Se trataba, según Astruc, de dar un paso definitivo hacia lo literario, abandonando lo teatral. Guy Debord, unos veinte años más tarde, opinaría de forma contundente no solo que el cine era un espectáculo, sino que la sociedad entera se había convertido en espectáculo. El hecho de que el cine comercial haya seguido siendo un espectáculo hasta nuestros días, y de forma creciente, no le quita, sin embargo, la razón al cineasta francés en su vaticinio, pero tampoco justifica plenamente la crítica de Debord hacia lo que, desde otra perspectiva, constituía una transformación social profunda no del todo negativa. Lo cierto es que ambos, Astruc y Debord, se estaban refiriendo a un mismo fenómeno, aunque desde distintos puntos de vista. «El espectáculo no es una amalgama de imágenes, sino una relación social entre personas, mediatizada por imágenes»,4 afirmaba el filósofo situacionista, pero es necesario tener en cuenta que si la cámara productora de imágenes va a ser como una estilográfica, ello significa que la característica mediación social que realiza la literatura empezará a efectuarse en gran medida a través de imágenes. Las razones por las que lo que uno contempla como un cataclismo el otro lo vea como una conquista utópica son demasiado complejas para tratarlas ahora,5 pero basta con saber que esta dicotomía señala la frontera que hay entre dos tipos de pensamiento no necesariamente contrapuestos, ni ética ni estética ni políticamente, por más que sean sin embargo distintos. Debord pertenece a una corriente crítica que contempla todo lo que produce la sociedad capitalista como esencialmente perverso puesto que esa sociedad está basada ella misma en una perversión ética: «el espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se ha convertido en imagen»,6 indica claramente el filósofo. Astruc, por su parte y sin ser necesariamente consciente de ello, pertenece por su opinión optimista sobre el cine a una corriente que, sin abandonar la posición crítica, cree que pueden existir avances tecnológicos cuya esencia no tiene por qué estar teñida por el pecado original del capitalismo aunque provengan de su ámbito.
Las cámara digitales vienen ahora a resolver, en cierta forma, este dilema al poner en manos del individuo un instrumento tecnológico de gran potencia (con el ordenador ocurre lo mismo), lo cual hace que las posibles perversiones estructurales del sistema queden forzosamente en un segundo plano. Una cosa es una tecnología pasiva, basada en el espectáculo, y la otra una tecnología activa que lo trasciende al otorgar al usuario la posibilidad de trasgredir los parámetros sociológicos que esa tecnología conlleva: cuando Astruc anuncia la conversión de la cámara en una estilográfica está vaticinando no solo la posibilidad de «escribir con la cámara», sino sobre todo la posibilidad de que el «camarógrafo» adquiera la libertad personal del escritor: «el cine no tiene porvenir a menos que la cámara acabe por reemplazar a la estilográfica: es por esto que digo que su lenguaje no es el de la ficción ni el de los reportajes, sino el del ensayo».7 Sin embargo, la presente confluencia de cine y escritura que auspician las cámaras digitales y los sistema de edición correspondientes llevan el fenómeno mucho más lejos de lo que podía soñar el crítico y cineasta francés en su momento. Con los nuevos dispositivos, la técnica cinematográfica se ha hecho más íntima y esta intimidad, parecida a la que mantenía el escritor con su pluma –la stylo o estilográfica–, hace que la tecnología se convierta en una perfecta interfaz capaz de conectar el mundo objetivo, materia prima del documental, y el mundo subjetivo donde se asienta la reflexión y donde parece dominar el autor. Se trata de una interfaz que permite visualizar con enorme pujanza y sutileza los procesos reflexivos del autor cinematográfico (o poscinematográfico).8 En otras palabras, esta zona intermedia que fomenta la tecnología es el resultado de la combinación del mundo objetivo y el proceso reflexivo combinados tecnológicamente.
Resulta curioso observar cómo las técnicas de narración y puesta en escena contemporáneas, esas que han permitido el regreso actual del autor en ámbitos como el film-ensayo, son de hecho hijas de una tecnología audiovisual que tiene sus raíces en el proceso de reificación de aquella técnica narrativa que, en su momento, creó la novela realista y que precisamente constituía un proceso de objetivación por medio del cual se difuminaba la presencia del autor en la narración. Es decir, que el autor desapareció tras una técnica destilada por él mismo para ocultar su propia presencia a fin de lograr una apetecida objetividad –siglo XIX–, técnica narrativa que pronto se convirtió en los fundamentos de una tecnología audiovisual como la cinematográfica cuyo desarrollo –siglo XX– acabó conformando la posibilidad de un regreso de la presencia autorial –siglo XXI–. Esta genealogía, que no deja de ser un esbozo repleto de excepciones pero básicamente cierto, nos permite contemplar la estética del siglo XIX y su prolongación artificial en el XX como una anomalía. Esta anomalía estaría determinada de fondo por el proverbial espíritu cienticista que acabaría por teñir toda la cultura, la artística incluida, y que explicaría también el trasfondo más íntimo del antihumanismo que recorre el pensamiento moderno desde Heidegger a Derrida, ya que la ciencia fundamentalmente no puede considerarse humanista.
2. Modos cinematográficos
El cine se ha desarrollado fundamentalmente a través de tres vías: el cine de ficción, el cine documental y el llamado cine de vanguardia.9 No creo que se haya prestado la debida atención a este hecho, que tiene muchas más implicaciones de lo que parece. En principio, el fenómeno nos informa de hasta qué punto la novedad tecnológica del medio cinematográfico se vio inscrita en unas formas que le antecedían, lo que hizo que su cometido primordial, durante mucho tiempo, fuera más el de comentar esas formas anteriores que el de instaurar nuevos parámetros expresivos, incluso en el caso paradigmáticamente revolucionario de las vanguardias.
Cada una de las vías puede adscribirse idealmente a un determinado medio artístico claramente establecido en el momento de la invención del cine. El cine de ficción proviene del drama y de la literatura; el cine experimental o de vanguardia, de las arte plásticas, especialmente la pintura, y el documental, de la fotografía. Sin embargo, decir que estos modos provienen de modos anteriores no deja de ser arriesgado, ya que esos antecedentes no son en sí mismos territorios puros, sino que en gran medida están formados por el resultado de operaciones de mestizaje o de hibridación que ponen de relieve la existencia de una serie de redes semánticas, tecnológicas, sociológicas y estéticas que los interconectan. Consiguientemente el fenómeno cinematográfico, lejos de ser un suceso circunscrito a una génesis unitaria, nos muestra desde esta perspectiva su apariencia multifacética que le permite aparecer a la vez en varias terminales de esa red, con rostros ligeramente distintos, a los que denominamos ficción, documental o vanguardia, según el aspecto que la imagen en movimiento tome de los modos anteriores como característica principal de desarrollo. Nos atenemos a estas características para nombrar lo que nos parecen subdivisiones de un nuevo modo pero que, en realidad, constituyen actualizaciones de los modos anteriores a través de la estética y la tecnología de la novedad cinematográfica. De esta forma cada uno de esos rostros no solo supone la actualización de los medios artísticos y tecnológicos tradicionales, sino que se convierte también en un contenedor en el que diversos elementos pertenecientes a todos los demás medios tienen cabida y se transforman consecuentemente.
Pero no basta con poner de relieve este aspecto para delimitar enteramente las verdaderas características del fenómeno cinematográfico. Tengamos presente, por tanto, que de las vías tradicionales que constituyen la ficción, el documental y la vanguardia, estas dos últimas son, en el momento en que aparece el cine, relativamente novedosas, sobre todo si las comparamos con la ficción, que tiene raíces ancestrales. Para encontrar equivalencias históricas al modo documental y al modo vanguardia tendríamos que recurrir a la analogía, pero no por ello nos libraríamos de considerar que se trata de dos fenómenos que, a finales del siglo XIX, son relativamente nuevos. Captar, representar y utilizar la imagen de lo real como factor de la expresión, por un lado, y «subrayar la mediación del sistema artístico en el conocimiento de la realidad»,10 al tiempo que se cuestiona la relación mimética del arte con lo real, por el otro, son dos tareas prácticamente inéditas. Es cierto que el realismo pictórico y la aparición de nuevas técnicas de grabado alimentaron ya antes de la fotografía y luego, paralelamente con ella, un «espíritu» documentalista, pero no es hasta la llegada de la técnica fotográfica cuando este «espíritu» encuentra una tecnología capaz de hacer efectivas sus metas ideales y establecer la posibilidad de trabajar directamente con imágenes de lo real, lo que hace pensar que se ha traspasado la barrera de la representación y se ha pasado a maniobrar la propia realidad a través de sus réplicas, una impresión que el cine no hace sino acrecentar y, en gran medida, lleva a sus últimas consecuencias. Tampoco es menos cierto que el espíritu vanguardista se pone en marcha en el momento en que en el siglo XVIII culmina el desarrollo de la música instrumental y «por primera vez en la historia de la estética de occidente se consideró que un arte que subordinaba los mensajes didácticos y las representaciones de contenidos específicos a formas puras era un arte profundo».11 Este decantamiento del interés por la formas puras en la música se adelanta más de un siglo a las formas vanguardistas de la imagen, que, en este sentido, aparecen claramente como un gesto antitético al documentalismo. No obstante hay que tener en cuenta que en el cine, esta antítesis parece diluirse o, en todo caso, complicarse, puesto que en él la imagen de la realidad sigue siendo el material básico. Convengamos, pues, en que hay antecedentes claros del documentalismo y del vanguardismo antes de que estos cristalicen en la fotografía y en el arte para ir a desembocar en el cine, pero consideremos estos antecedentes como prueba de la complejidad que caracteriza la evolución de los medios, sin dejar de lado el hecho de que, en última instancia, suponen una novedad que en el cine se pone especialmente de relieve.
Novedad y tradición confluyen pues en el fenómeno cinematográfico dando lugar a múltiples contradicciones que son las que nutren el desarrollo de sus formas expresivas, sobre todo en los primeros momentos. En todo caso, reconozcamos que el cine no inventa nada, sino que más bien pone al día una complicada herencia. Está claro que, en esta puesta al día, se encuentran los gérmenes del desarrollo del medio que lo llevarán a desembocar en la verdadera revolución audiovisual de finales del siglo XX, donde se produce ya un indiscutible cambio de paradigma.
Por este camino, podemos empezar a comprender el cine como el fenómeno plural y complejo que es, así como su sustantiva interdisciplinariedad, lo que nos permitirá situar en su justa medida la aparición en el ámbito de este de una forma relativamente nueva como es el film-ensayo, que surge cuando el revuelo que supone la posmodernidad agita la estructura neoclásica imperante hasta entonces y permite que suban a la superficie los verdaderos entramados, híbridos y mestizos, que forman el fenómeno cinematográfico y que esa imaginación neoclásica había tradicionalmente escondido. Todo ello para ir a converger en el nuevo paradigma del llamado audiovisual.
La desembocadura del teatro en el cine está bien documentada, pero en cambio no lo está tanto la de la literatura, al margen de las consabidas referencias de Griffth y Eisenstein a Dickens. No se trata tanto de establecer una cronología de las adaptaciones de obras literarias, como de constatar que la práctica cinematográfica acarreaba en su propio acontecer una actuación renovada de la práctica literaria (así como, en mayor o menor medida, de las otras prácticas correspondientes a los otros medios). Esto se producía de manera preponderante en el cine de ficción, incluso, por supuesto, en aquellas obras que nada tenían que ver con la literatura. El cine, en un primer momento, transitaba y hacia suyos, transformándolos, dos ámbitos literarios: uno era el del imaginario del relato, que la imagen cinematográfica convertía en visible y en directamente manipulable; el otro correspondía a la retórica, en especial a la encarnación de la fábula de forma opuesta a su simple plasmación. En este último sentido, el cine tardó en ser descriptivo, puesto que primero, y antes de nada, vino a plasmar el ideal que la novela había extraído del teatro: la dramatización, es decir, la creación de la historia desde dentro en lugar de su explicación desde fuera. Los dos ámbitos para-literarios se comunican en el cine, ya que es precisamente la visualización, en un principio teatralista, del imaginario la que permite que se encarne dramáticamente en lugar de ser descrita, quizá más «literariamente».
Se acostumbra a valorar este proceso de encarnación por encima de las simples plasmaciones o descripciones, que se consideran fórmulas de segunda categoría. Se trata de un prejuicio que recorre gran parte de la crítica literaria moderna, empezando por el mismo Henry James, y que tuvo su más claro exponente en Lukács, cuando oponía el Tolstoi narrador al Zola descriptor. Lo cierto es que en el cine la facilidad «narradora», la desenvoltura con la que se encarnan las situaciones y los personajes, acabó anquilosando el sistema clásico, dándole la apariencia del único posible y escondiendo el hecho de que ese proceso de encarnación de sus historias no era más que una ilusión superficial propiciada por las propias características del medio. En estas circunstancias, cualquier movimiento hacia la descripción, hacia la distancia, hacia la creación de una densidad de las imágenes que proviniera de la visión de la realidad como algo ya terminado susceptible de ser interpretado, debía leerse como un avance y no como una regresión.
El documental es esencialmente descriptivo, aunque pretenda captar lo que se está produciendo en ese mismo momento, algo que, por otro lado, no fue muy habitual hasta la llegada de la televisión, y para entonces el documental ya se había transformado en otra cosa. Que el documental sea idealmente descriptivo no quiere decir que lo haya sido siempre. En realidad, son pocos los documentales que no se han visto arrastrados por la condición narrativa que el cine más comercial impuso como forma prácticamente hegemónica en el mundo: los documentales de Flaherthy, los de la escuela inglesa (de Griergson a Humphrey Jennings y Basil Wright) son todos ellos claramente narrativos, aunque se expongan al público como descriptivos. Si acaso, fue la televisión la que despojó al documental de esta tendencia narrativa, junto al toque poético y a la tendencia experimental que lo acompañaba desde su aparición. Y al decantarlo hacia lo periodístico, a lo simplemente informativo, hizo que se convirtiera en más descriptivo, hizo que fuera más propenso a la constatación de un acontecimiento, con todos sus aditamentos documentales, que a su reconversión narrativa.
Lukács constata, en el primer tercio del siglo XX, el surgimiento de la forma reportaje como una reacción al psicologismo que regía la novela realista burguesa. Pero, si bien le reconoce al reportaje una serie de cualidades liberadores, concluye que su incapacidad por comprender el conjunto de lo social le lleva al fetichismo de los hechos objetivos que lastra la versión novelística de este y anula los efectos positivos que podía tener como forma general. La novela realista tenía en el psicologismo –la subjetividad de los personajes– la argamasa necesaria para congregar la serie de acontecimientos que conformaban la trama. El mundo no tenía sentido, si no era a través de las perspectivas personales, conjuntadas, eso sí, por un narrador omnipresente. El reportaje, sin embargo, le daba protagonismo a las cosas externas, objetivas, prescindiendo de la impresión que causaran en los personajes. Se trataba de un cambio anunciado a tenor de las nuevas ideas científicas, decantadas hacia el positivismo, que se iban imponiendo en la sociedad. Cuando Lukács habla de la nueva forma del reportaje parece referirse de hecho al cine documental: «El verdadero reportaje no se contenta con representar simplemente los hechos, sus narraciones siempre dan un conjunto, descubren causas, provocan deducciones».12 El movimiento contra el psicologismo iba incluso más allá de la novela, alcanzaba otra forma distinta, el cine, como puede verse en el hecho de que incluso el cine heredero de la novela burguesa apela a los hechos plasmados en imágenes, a la acción externa en lugar de a la introspección. Pero la idea de reportaje como renovación de la forma de narrar salta incluso por encima del cine novelesco y apela a un nuevo cine que se denominaba documental. El propio Lukács reconoce que este salto adelante no es un garantía de verdadera renovación:
La mayoría de los representantes de la novela de reportaje y en especial sus fundadores eran pequeño-burgueses opuestos al capitalismo, pero no eran revolucionarios proletarios (…) Quieren representar lo objetivo de forma puramente objetiva y el contenido según el puro contenido, sin efectos alteradores dialécticos con los factores subjetivos y formales, y en consecuencia no pueden comprender verdaderamente ni lo objetivo ni el contenido, y tampoco lo pueden expresar de la manera adecuada.13
Dejando aparte las cuestiones relativas a la lucha de clase, los perfiles sociales siguen siendo válidos hoy en día y apuntan al hecho de que el abandono de la novela psicológica no fue tan positivo como parecía al principio, puesto que supuso la pérdida de una necesaria perspectiva global. Lukács, al criticar la novela burguesa, no parece tener en cuenta que la vida anímica, si bien había constituido ciertamente un refugio para los escritores realistas, suponía también un descubrimiento que en ese momento culminaba y se convertía en herramienta narrativa: se trataba de un espacio que había sido preparado paulatinamente durante siglos y que aparecía como un territorio a conquistar y que no podía ser abandonado tan a la ligera como se pensó. La diferencia entre el uso que hacía la novela burguesa de este y el que se puede hacer desde perspectivas contemporáneas a las nuestras como la del ensayo reside en que aquella lo utilizaba sin nombrarlo, como un elemento natural. De ese espacio surgía todo lo demás: el espacio íntimo era el núcleo esencial, mientras que el ensayista regresa a ese núcleo para explorarlo, es consciente del espacio íntimo y lo expone como tal, no como parte de la naturaleza humana, sino como forma construida de la persona desde la que pueden iniciarse determinadas exploraciones de una fenomenología que se basa en ese espacio pero que no por ello deja de ser real. El reportaje, por el contrario, negaba esa realidad, como hacía el positivismo o el conductismo, es decir, más por necesidad metodológica (ideológica) que por constatación empírica, porque cualquier observación indicaba que ese espacio existía y que el hombre contemporáneo se había refugiado en él, a pesar de que aparecían fenómenos, como el de las masas, que parecían negar su existencia a quienes observaban ingenua y superficialmente los acontecimientos.
Sin embargo, ahí estaba el reportaje literario y, por otro lado, el documental para constatar otro interés aparentemente contradictorio, el de la exterioridad. Ahora bien, como indica Lukács, en esta inversión de la perspectiva desde lo subjetivo a lo objetivo se esconde una falsa maniobra:
… el factor subjetivo reprimido en la configuración aparece en la obra como subjetividad no estructurada del autor, como comentario moralizador, y como característica de los personajes sin unión orgánica con la acción. Y la sobreacentuación del contenido realizada de forma mecánica y unilateral, conduce al experimento formal: al intento de renovar la novela con los medios del publicismo, del reportaje.14
Con estas palabras, que pretenden infravalorar el alcance de los intentos de renovación de la novela burguesa, parece estarse refiriendo Lukács al ensayo fílmico: ¿no caería también este en el experimento formal, en una utilización de los medios del publicismo (fragmentación, collage, formalismo, síntesis visual, etc.), por desconocimiento de las verdaderas relaciones sociales? Establezcamos aquí una división: tenemos primero el nacimiento de una forma que parece contraponerse al psicologismo (lo hace de manera equívoca, como hemos visto). Este fenómeno está anclado en una época determinada y conlleva las contradicciones propias de esta, a saber, prepara nuevas disposiciones estéticas acorde con los fenómenos que le son contemporáneos pero ello no es garantía de que el uso de ese utillaje esté a la altura de los requisitos que aquellos le demandan, ni que por el hecho de existir se use todo su potencial. Luego esta forma se utilizará, a lo largo del tiempo, de distintas maneras, cada vez más afinadas. El ensayo, como forma, no tiene por qué ignorar nada, no es culpable de una disfunción histórica, si acaso quien ignora es el ensayista. Evidentemente, la forma en sí tampoco es ningúna garantía, ya que, por ejemplo, el reportaje al recalar en la televisión contemporánea ha perdido todo ese potencial que parecía poseer en sus inicios, cuando, en el ámbito cinematográfico, equivalía al documental. Algunas de sus características esenciales pueden encontrarse ahora en el film-ensayo, que aparece como superación de la fase documental.
Raúl Ruiz acostumbraba a indicar que son las imágenes las que determinan el tipo de narración al que pertenece la película y no a la inversa.15 Es una aseveración que puede resultar sorprendente si se aplica al cine de ficción (aunque evidentemente supone la posibilidad de pensar en una sana alternativa al encorsetamiento industrial de los géneros), pero que sin embargo no resulta tan extraña cuando se refiere al documental y mucho menos aún cuando se aplica al film-ensayo. Los documentales hay que observarlos con atención para darse cuenta de dónde surgen las imágenes que se muestran en ellos, porque estas, por sí mismas, no parecen mostrarnos más que el «testimonio» de algo: pero ¿de dónde surgen? ¿De qué entramado? Por ejemplo, en «Diary» de Van der Keuken, brotan de un diario visual, de las reflexiones del documentalista sobre sí mismo, de sus pensamientos sobre su propia familia, de las ideas sobre las relaciones entre el primer y el tercer mundo, etc. Las imágenes producidas en este contexto son distintas de otras parecidas pero pertenecientes a otro contexto completamente distinto. No estoy hablando simplemente de la ubicación de una imagen determinada con respecto al plano que la precede o al que la sucede, ni de su relación estrictamente contextual. No estoy hablando, por tanto, de montaje, sino de la carga que soporta la imagen, su visualidad, por el hecho de provenir de un entramado u otro: se trata de pensar en el contexto no como un campo en el que se inserta una imagen determinada, sino como una serie de potencialidades que se introducen en la propia constitución de la imagen y determinan su interpretación. Este entorno puede llegar al espectador a través de un contenido genérico (el hecho de que se trate, por ejemplo, de un documental de National Geographic o de un documental histórico) o a través de la forma enunciativa (se trate de un documental performativo o de un diario filmado); puede también estar expresamente indicado por el documentalista, envolviendo las imágenes con una determinada acentuación a través de la música o de una voz en off. Pero, en cualquier caso, de forma evidente o no, las imágenes documentales pertenecen a un contexto, en mayor o menor grado, y no pueden desprenderse de él. No cabe, por tanto, hablar de una imagen objetiva que puede aparecer ante nuestros ojos y revelarnos su contenido solo a través de lo que estamos viendo, a menos que sea una imagen expresamente construida en este sentido, ya que aquello que estamos viendo está vertebrado por el ámbito intencional en el que la imagen ha sido tomada, seamos o no conscientes de ello los espectadores e incluso aunque el propio documentalista no sea consciente del alcance que tiene esa vinculación. Aparece así un nuevo espacio en la función de la imagen documental, un nuevo pliegue que puede estar o no incluido expresamente en la imagen como registro, pero que la determina de igual manera y debe ser tenido en cuenta con diferentes grados de intensidad, dependiendo de los casos. Se impone por tanto la obligatoriedad de una arqueología de la imagen documental que sea capaz de establecer las diferentes capas que componen su genealogía y que, por consiguiente, dirigen su interpretación. En este proceso arqueológico entran, por supuesto, las influencias directas o indirectas.
Cuando hablo de contexto de la imagen me refiero más a la intención que a la procedencia, aunque esta puede ser particularmente importante, por ejemplo en el caso de imágenes de archivo o del uso de metraje encontrado, etc. En este caso, debe tenerse en cuenta esta procedencia no tanto para radicar en ella el significado absoluto de la imagen, sino precisamente para matizar esa conexión: de nuevo es la intención la que manda, pero la intención se añade a la procedencia. Intención no significa necesariamente la voluntad expresa de darle a esa imagen un significado determinado, sino el hecho de que la imagen haya sido confeccionada en el ámbito de una intención específica. Por ejemplo, la imagen de una boda y la de un paisaje pueden tener la misma intención porque ambas estén situadas en un ámbito metafórico relacionado con un diario personal, mientras que dos fotografías de un mismo objeto pueden tener intenciones distintas al haber sido obtenidas para fines diferentes: un reportaje industrial o una película casera, pongamos por caso. Las imágenes documentales quedan así marcadas por el contexto, en un sentido amplio, en el que fueron obtenidas. Esta procedencia debe ser tenida en cuenta a la hora de juzgarlas, así como a la hora de analizar el conjunto en el que se insertan. Es algo que, de todas formas, está en ellas y que se puede descubrir si sabemos observarlas adecuadamente.
De la misma manera que esta noción parece poco apropiada al film de ficción (o en todo caso debe ser contemplada desde un ángulo absolutamente distinto al estar referida a un tipo de imágenes en el que todo en ellas obedece a una intención muy expresa y alejada de lo real) y que, en cambio, da la impresión de ser más adecuada para el documental (puesto que aquí la imagen tiende a ser considerada un registro de lo real, sin contar con los demás pliegues que puede contener y que matizan ese trazo), en el caso del ensayo fílmico, esta evidencia no solo está siempre presente, sino que además es un dispositivo que el ensayista fílmico utiliza expresamente como recurso expositivo. El ejemplo más claro de ello lo tenemos en Histoire(s) du cinéma (1989-1998) de Godard, de la que ya hablaremos con más detenimiento en otro apartado de este texto. Tengamos en cuenta, de momento, que es obvio que en este ensayo el cineasta utiliza para sus reflexiones el poder contextual de la imagen, la cual llega al discurso no solo a través de su valor visual concreto, sino arrastrando consigo la historia en la que está incluida: todo ello se modifica a través de la intención que el ensayista quiera darle, así como por el hecho de que es una imagen de la que el cineasta se ha apropiado para elaborar con ella un proceso de reflexión.
3. Transformaciones de la pintura y transformaciones de la visión
Estamos hablando de imágenes como objetos sólidos e inalterables que se incorporan al discurso sin modificar su materialidad visual, a pesar de que, al interpretarlas, podemos encontrar otros significados y vislumbrar detalles que nos habían pasado por alto: detalles aislados o conexiones entre ellos. Ahora bien, las imágenes cada vez mantienen menos este hermetismo. Por medio de los encadenados, las superposiciones y, en algunos casos, el collage siempre han sido susceptibles de modificaciones estructurales, aunque no siempre se haya dado la debida importancia a esas transformaciones. Pero ahora, con la imagen digital, la posibilidad de modificar las imágenes a través de dispositivos similares a estos pero más potentes está a la orden del día y, por lo tanto, debe incorporarse a la hermenéutica visual. Los límites de la imagen se amplían así nuevamente, después de considerar el potencial del contexto y la intención en estas. Ahora se trata de observar que el montaje, la formación del discurso, ya no viene dado únicamente por la concatenación de bloques visuales (imágenes) o bloques estructurales (escenas, secuencias o segmentos de otros films), sino por la fusión de imágenes, por el proceso de mezcla de sus visualidades con el fin de proponer nuevos campos de visión donde convergen todo los elementos indicados para proceder a su reconfiguración y resignificación.
Quizá haya que recurrir a las transformaciones de la pintura para comprender el proceso que experimenta la imagen fotográfica en este contexto. La obra de Francis Bacon puede ser en este sentido paradigmática, puesto que en ella se muestra la posibilidad de una alternativa a la dicotomía entre figuración y abstracción en la que había desembocado la pintura, dicotomía que corresponde a la que existiría en el cine entre cine de ficción y cine experimental o de vanguardia: en el sentido de que uno sería realista y el otro no. Proponer que la alternativa es, en este contexto, el cine documental nos llevaría por un camino equivocado, ya que el cine documental corresponde a una destilación de la fotografía que, en sí misma, apareció como alternativa plenamente realista a la pintura en general e impulsó consecuentemente la aparición de lo abstracto en su ámbito. Por lo tanto, la línea que componen la fotografía y el documental es una novedad que configura un ámbito sin parangón estricto en la pintura, excepto por su proverbial realismo. De modo que, de la misma forma que, desde esta perspectiva, un tipo de pintura expresamente documental o incluso hiperrealista debería seguir siendo incluida en el capítulo de la figuración pictórica, el documental debe ser considerado, desde el punto de vista de la representación figurativa, como perteneciente al ámbito del cine realista en general, al que el cine de ficción pertenece por derecho propio. La pregunta de si existe una alternativa a la dicotomía entre el cine figurativo (de ficción o documental) y el cine abstracto (experimental o de vanguardia) sigue en pie, y la respuesta es afirmativa: la encontramos en el ámbito de las modificaciones de la imagen que impulsa la edición digital. Para comprender el alcance de tales transformaciones debemos regresar, como digo, a la pintura, esencialmente a la de Bacon, con el fin de aprovechar su fenomenología para comprender el alcance de la propiamente cinematográfica, que tiene su punto álgido en el ensayo.
Para Deleuze, siguiendo las declaraciones del propio Bacon, la pintura se ha movido siempre entre lo ilustrativo y lo narrativo: «la narración es el correlato de la ilustración. Entre dos figuras, para animar el conjunto ilustrado, siempre se desliza, o tiende a deslizarse, una historia».16 La cuestión es cómo superar esta dicotomía, es decir, lo figurativo, sin recurrir a lo abstracto, a la forma pura. La respuesta está en lo puramente figural, o sea en el aislamiento de la figura, en su extracción de las relaciones que lo llevarían a constituirse en narración figurativa. En este proceso de purificación que conduce a lo figural –sin necesidad de decantarse por las formas puras de lo abstracto, es decir, conservando el anclaje figurativo por lo que tiene de conexión con lo real pero impidiendo que caiga en lo simplemente ilustrativo y, por consiguiente, se deslice inmediatamente hacia lo narrativo–, la pintura está, en principio, más preparada que la imagen fotográfica para llevarlo a cabo, por lo que he dicho antes de que este tipo de imagen, a pesar de que el proceso de alteración de esta es tan antiguo como el mismo medio, tiende a considerarse como un bloque que aparece poseído de una integridad inexorable. Entendemos quizá que la imagen (el conglomerado de elementos que forman una determina unidad visual) puede ser modificada cuanto se quiera durante su proceso de confección (si bien, esto en el documental clásico sería inaceptable), pero que, una vez constituida como unidad, esta debe permanecer y permanece, cualquiera que sea el ámbito en el que se sitúe. Pero observemos lo que dice Deleuze acerca de una supuesta tabula rasa sobre la que actuaría el pintor: «la pintura moderna está invadida, asediada por las fotos y los clichés que se instalan ya en el lienzo antes incluso de que el pintor haya comenzado su trabajo. En efecto sería un gran error considerar que el pintor trabaja sobre una superficie blanca y virgen. La superficie está ya por entero investida virtualmente mediante toda clase de clichés con los que tendrá que romper».17 Hay aquí una cierta prevención hacia la fotografía entendida únicamente como portadora de clichés, lo cual puede ser cierto si tenemos en cuenta la incidencia de la imagen fotográfica (y, por tanto, cinematográfica y también televisiva) en la cultura visual contemporánea. El pintor se ve obligado a romper con esta herencia, se dice, pero no es esta una obligación que tenga, en igual medida, el documentalista y mucho menos el ensayista fílmico, por cuanto su misión no es elaborar una imagen distinta a la de un medio que se impone al suyo hasta el punto de que contamina su visión inicial, sino que la grandeza de su forma consiste en trabajar precisamente con estas visualidades dadas, incluso las más tópicas, con el fin de trascenderlas no hacia otro medio, sino hacia una más profunda significación de estas. De igual manera en que Bacon, por boca de Deleuze, no abjura en la misma medida de las posibles contaminaciones que la pintura clásica, o simplemente anterior a la suya, haya podido instaurar sobre la tela antes de que el pintor actúe en ella, por el simple motivo de que estas interferencias pictóricas, en pintura, no deben ser tanto anuladas como aprovechadas, también el cineasta documental, y en mayor medida el ensayista, debe auparse en las visualidades anteriores para confeccionar las suyas, esencialmente, unas visualidades que deben ser apoyo del discurso más que discurso simplemente estético. En la pintura, se trata de llegar al significado a través de lo estético, de lo figurativo o lo figural; en el cine de ensayo, por el contrario (dejemos ya de lado el documental), se llega a lo estético a través del significado, teniendo en cuenta, eso sí, que el significado del que se parte es eminentemente visual.
Se ha hablado mucho de la pérdida de pureza de la mirada –Wenders lo hace en Tokio-Ga (1985) añorando la mirada de Ozu y lo repite después, a través de un personaje ficticio, en «Lisbon Story» (1996)–, de la incapacidad contemporánea de crear imágenes no contaminadas por toda la basura visual que se forma continuamente a nuestro alrededor y que enturbia forzosamente nuestra mirada (en este fenómeno, Wenders incluye también la incapacidad de crear imágenes nuevas, es decir, imágenes que no estén ni siquiera contaminadas por la tradición visual). Parece esta una preocupación genuina y que, a primera vista, da la impresión de referirse a un verdadero problema. Pero cabe preguntarse si esta polución visual no estaba ya presente, aunque quizá en menor grado, durante el Barroco o en épocas posteriores. Octavio Paz, con relación a la arquitectura de los arcos conmemorativos, repletos de símbolos visuales, que diseñaba Sor Juana Inés de la Cruz, o Frances Yates al describir los festivales preparados por Iñigo Jones para las celebraciones isabelinas, nos describen un panorama de saturación y polución visual en principio no menos alarmante. La misma impresión podemos sacar de los grabados de Hogarth, que un siglo más tarde, con su abigarramiento de figuras y objetos, nos muestran la visión de una realidad ciudadana no menos sobrecargada, aunque no puede negarse que constituyen una forma nueva de mirar. Asimismo, la visión de la vida moderna en la grandes ciudades del siglo XIX, descrita por Baudelaire, parece también aquejada de una impureza no menos inquietante. No sabemos si ha existido jamás una época en la era moderna en que la mirada haya podido flotar cristalina ante una realidad igualmente purificada. Puede que lo que ocurra sea que tendemos a considerar más genuinas las imágenes del pasado porque en general las equiparamos con la excelencia artística que acogen nuestros museos, y sobre todo porque las miramos sin poder conectarlas con el ámbito en el que fueron creadas y con el que, en su momento, se relacionaban íntimamente. Es un efecto de la pérdida del aura de la que hablaba Benjamin. Lo cual quiere decir que lo que por un lado era una pérdida se ha acabado convirtiendo en otra aura, distinta pero igualmente efectiva: las imágenes desubicadas y, sobre todo, situadas en el espacio aséptico de los museos (donde en el abigarramiento de sus paredes permanecen aisladas unas de otras) nos llegan como si fueran el resultado de miradas genuinas de una gran pureza ahora perdida, cuando no todas tienen el mismo grado de originalidad, y, además, a muchas de ellas han sido el tiempo y el aislamiento los que se la han otorgado. Cabe preguntarse, pues, si nuestra capacidad para elaborar imágenes verdaderas no es la misma, o superior, que la de otras épocas que habrían estado igualmente contaminadas. Habrá que tener en cuenta, sin embargo, que ahora se trata de imágenes sustancialmente distintas y, por consiguiente, lo que quizá hay que cuestionar es nuestra capacidad para reconocer su actual pureza.
Lo figurativo, la copia, la duplicación, la mimesis, la ilusión, la sensación de plenitud que procura la vista de la realidad duplicada (Deleuze lo denomina representación: representar significa «mostrar de nuevo» y, por ello, pienso que se trata de un escalón superior al de la simple copia, aunque, de todas formas, no haya nunca un proceso de copia, sino que siempre se trata de representar de alguna forma u otra), todo ello se opone, pues, a lo figural. Lo figural sería la imagen por sí misma, como expresión primera. Expresión a través de las formaciones o deformaciones de la propia imagen, sin recurrir a la narración (por arriba) ni a la mimesis (por abajo), ni deslizarse tampoco por el hueco que lleva al otro lado, a la abstracción. Se trata, obviamente, de un reto pictórico, pero que también puede convertirse en un reto fílmico en el ámbito del ensayo, si entendemos que en este se busca proponer un discurso a través de la imagen, es decir, de sus modificaciones. Si contemplamos atentamente esta posibilidad, nos daremos cuenta de que ella nos conduce a un nuevo tipo de imagen a partir de la que pueden efectuarse modificaciones formales que nos lleven a esa originalidad, una originalidad que a veces se está buscando en otra parte. El problema de la posición de Wenders es que está anclada en un tipo de imagen que ya no es hegemónico: la imagen homogénea que responde a una mirada total. Ahora cada elemento es susceptible de convertirse en imagen o de apuntalar una mirada, por lo que los conglomerados visuales que surjan de la combinación de imágenes y miradas en continua transformación nos llevan a otros parámetros de pureza y originalidad, distintos a aquellos cuya pérdida tan precipitadamente deploramos.
¿Cuáles son estas modificaciones posibles en el ámbito de comprensión actual de lo fílmico? En principio, estaría el montaje del que habla Godard como base de la verdad. Bacon huiría, pues, de esta verdad: quiere que todo el significado se produzca y trabaje en la imagen entendida como creación, como cosmos. Para Deleuze esta operación significa «atenerse al hecho». ¿Estamos ante un empirismo de la pintura? Mejor ante un pragmatismo de esta: el pintor se atiene al hecho, a la pintura hecha figura sin conexiones externas, a la figura retraída hacia sí misma, pero no para que quede reducida a una pura forma de lo abstracto, sino para abrir su expresión hasta el máximo posible. La introspección formal, que da a las figuras de Bacon su expresividad característica, es la plataforma de su apertura al mundo.
Se pregunta Deleuze si no hay otro tipo de relación entre las figuras que no sea narrativa y de la cual no se deriva ninguna figuración: «relaciones no narrativas entre Figuras, y relaciones no ilustrativas entre las Figuras y el hecho».18 Ahora empezamos a ver claro: se trata de liberar a las figuras de esos dos nexos: la narración, que conlleva una dependencia con un mundo real que ya existe como secuencia narrativa paralizada por el mismo acto de la narración; y la ilustración, el ejemplo, la representación, que supone también una correspondencia subalterna con el mundo existente igualmente estancado. La imagen, en estos casos, no sería otra cosa que una forma subordinada de la realidad, por la que estaría subyugada debido a la relación ilustrativa o la explicativa, al tiempo que paralizaría lo real a través de la propia acción representativa. Bacon quiere, por el contrario, fundar un mundo nuevo con la imagen y solo con ella (con la pintura, en su caso): un mundo impulsado por su propia dinámica y que, a partir de esta, se proyecte sobre lo real para significarlo de forma renovada y genuina.
Bacon quiere trabajar desde dentro de la pintura en lugar de proyectar sobre ella, desde fuera, la realidad: no constituye un anti-realismo, sino un realismo invertido. Veamos qué sucede en el ámbito cinematográfico: Godard, por ejemplo, no solo efectúa un montaje de imágenes, no solo establece relaciones lineales entre unas y otras, sino que también construye nuevas imágenes a través del collage. En este sentido, el collage es una manera de establecer conjuntos de imágenes que «escapen a la narración y a la ilustración», ya que forzosamente se ven privadas, por su condición fragmentaria, del contacto inmediato con la realidad que su «figuración» parece proponer: al sacarlas de contexto inauguran un mundo nuevo, son los fundamentos de este mundo. Pero hasta ahora hemos entendido el collage como un movimiento que iba de la imagen primigenia, representante de una determinada realidad, hacia el nuevo conjunto representativo, como una forma de construirlo. Supongamos que el movimiento se prolonga y que esta segunda parte es más importante que la primera: se trata de partir de las imágenes base como elementos significativos cuyo impulso no se detiene en lo estético, sino que avanza hacia nuevas significaciones basadas en los conjuntos estéticos establecidos por la operación del collage. El impulso de los elementos figurativos iniciales no se agota, así, en el collage propiamente dicho, sino que continúa más allá de él, transformado por este, para proyectarse de nuevo sobre lo real en forma de significados de todo tipo. Quien confecciona este nuevo tipo de ensamblajes no se estanca, pues, en el efecto estético por sí mismo, como podría ser el caso de la mayoría de practicantes de este método (incluso los que tienen una intención más política, intención que se agotaba en la formación estética que surgía del impulso político responsable de la operación de conjunción de las imágenes base), sino que esa formación estética es el punto de partida de nuevas formaciones. Es claramente el cine el medio que mejor está preparado para esta superación dinámica del collage clásico, pero debemos tener en cuenta que el germen de esta superación está en la imaginación figuralista de Bacon. Las pinturas de Bacon contienen, en estado latente, lo que el cine resuelve en el film-ensayo de manera dinámica.
En su camino para desentrañar la manera de superar lo figurativo, sin realmente destruir su esencia ligada a las formas con significado real, para trabajar lo real a través de su representación, para reconfigurar lo real –lo que en última instancia es un trabajo muy fotográfico–, Deleuze indica que se trata de ir, como ya hemos visto, «o bien hacia la forma abstracta, o bien hacia la Figura. A esta vía de la figura, Cézanne le da un nombre sencillo, la sensación. La Figura es la forma sensible relacionada con la sensación: actúa inmediatamente sobre el sistema nervioso, que es carne. Mientras que la Forma abstracta se dirige al cerebro, más cercano al hueso».19 Nos encontramos, otra vez, ante la antigua dicotomía kantiana entre sensación y razón. De nuevo debemos elegir, siguiendo la concepción de Deleuze, entre la espontaneidad, la frescura de la carne y la estabilidad y organización del hueso: lo dionisíaco y lo apolíneo. ¿Por qué?
La pregunta puede parecer ingenua por su contundencia, pero de ella depende la concepción adecuada del film-ensayo. Sin embargo esta concepción no está tan ligada a una respuesta correcta, que requeriría un excurso filosófico fuera de lugar en este contexto, como de la resolución del espacio paradójico que ella pone de manifiesto. ¿Por qué es necesario elegir entre esas dos aproximaciones a la epistemología? Zizek, en su estudio sobre Deleuze, entiende que las formas que el arte y la ciencia tienen de aproximarse a lo real son radicalmente distintas, especialmente cuando las contemplamos desde una vertiente metafísica que considere la forma existencial de estas aproximaciones. Esta relación existencial Zizek la plantea en el plano psicológico, concretamente en el psicoanalítico, buscando una respuesta a lo que significa cada una de estas aproximaciones desde el punto de vista del mecanismo de sublimación: «ambos (el arte y la ciencia) generan una distancia en relación con nuestra inmersión en la experiencia vivida directa de la realidad: cada uno se basa en una forma diferente de ella».20 No se trata ya de que sean dos modos racionalmente distintos de aproximación a la realidad, sino que ambos forman parte de nuestra propia ontología y, por lo tanto, implican una oposición básica, prácticamente irresoluble: «la cuestión es pues que el arte manifiesta lo que resiste las captación por el conocimiento: lo “Bello” en el arte es la máscara bajo la que aparece el abismo de la Cosa Real, la Cosa que resiste la simbolización».21 El conocimiento científico, entendido aquí como conocimiento en general, se topa con una parte de la realidad de la que no puede decir nada porque está más allá de la simbolización. Se trata de la Cosa Real que aparece o, en términos de Zizek, regresa precisamente porque la aproximación científica la rehuye o la reprime. Por su parte, la aproximación artística o estética sería capaz de percibir en la superficie de las cosas, directamente, aquello que la ciencia, en su proceso de «sublimación de las abstracciones», se ve impelida a ignorar. Es por ello que Zizek parece horrorizarse ante la posibilidad de proponer una alianza entre el arte y la ciencia, ya que la complementariedad de ambos procesos se plantea a través de una incompatibilidad absoluta. Dan la impresión de ser campos complementarios, pero solo porque su esencia es una oposición ontológica que no puede resolverse de forma racional: «hay algo que es seguro: el peor enfoque posible es pretender una especie de “síntesis” de ciencia y arte, porque el único resultado de tales esfuerzos es algún tipo de monstruo, muy New Age, de conocimiento estetizado».22
El problema es que la propia realidad se encarga de desmentir las prevenciones de Zizek, y no porque las corrientes New Age sean proclives a mezclar física cuántica con misticismo oriental, que lo son, sino porque la propia física, a lo largo del siglo pasado se ha visto obliga a plantearse los problemas de la visualización de sus teorías, como lo prueban las discusiones llevada a cabo entre los partidarios de la matematización del conocimiento y los de su visualización. Por otra parte, muchas de las divulgaciones científicas actuales se llevan a cabo a través de modelos y diagramas que aparecen en la prensa no especializada como vehículos para la transmisión de conceptos. En estos diagramas, el arte juega un papel muy determinante: recordemos las imágenes de moléculas o virus, así como las de nebulosas y galaxias, supuestamente reflejo directo de lo real, pero siempre tratadas mediante colorizaciones y contrastes que las hacen intrínsecamente bellas y, por consiguiente, se supone que más asequibles. Por último, la propia ciencia, al recurrir al ordenador, para la construcción de sus modelos y la organización de los datos, está entrando, quiera que no, en el campo de la estética. Pero quizá el error de apreciación de quienes ven imposible una alianza, que ya existe de hecho, esté en seguir confundiendo estética con belleza. Las pinturas de Bacon no son prototípicamente bellas; antes al contrario, se diría que expresan una determinada fealdad, una condición siniestra que es precisamente el rostro de la Cosa que reside tras la aproximación abstracta. Bacon produce pues un proceso de desvelamiento que se convierte en conocimiento, complementario necesariamente del conocer científico, si se quiere captar la realidad en su más amplio espectro. No se trata ni de estetizar la ciencia (hacerla necesariamente bella) ni de proceder a convertir la estética en matemáticas, entendidas estas como «el único contacto con lo Real», sino de establecer procesos hermenéuticos que permitan aproximaciones «científicas» (me refiero a aproximaciones no fundamentalmente «estéticas») a la realidad a través de las visualizaciones de la misma.
Dice Hanna Arendt en La vida del espíritu que «desde el momento en que vivimos en un mundo que aparece, ¿no resulta más acertado que lo relevante y significativo se sitúe precisamente en la superficie?».23 Ello nos conduce a una situación distinta de la dicotomía tradicional, puesto que si lo relevante está en la superficie, ya no podemos establecer una distinción valorativa entre lo sentido y lo pensado, de manera que la razón se ocupe de lo que está «debajo» de la superficie y la estética, siempre intuitiva, de lo que queda en la superficie. Ahora se deberá aplicar la razón a la superficie.
Jean-Louis Déotte en L’époque des appareils indica que será necesario efectuar «una lectura que desconstruirá la oposición metafísica de la sensibilidad y de la inteligibilidad para conseguir lo que hay en medio de las dos, su elemento común: el juego».24 En este sentido, el juego sería la «forma ensayo» del ensayo. En cualquier caso, es decir, tanto en el reino de la sensibilidad –el arte– como en el de la inteligibilidad –el pensamiento, la razón– existe un «juego», un movimiento libre para alcanzar un fin, aunque este no se alcance nunca, como en el ensayo. Puede que la ciencia niegue este movimiento libre, con lo cual no sería sensible ni inteligible: es decir, no se propondría alcanzar el conocimiento a través de los sentidos ni a través de la razón. Constataría la presencia a través de métodos autónomos, «objetivos», métodos sin sujeto.
Debemos descontar, en consecuencia, la posibilidad de un movimiento puramente estético en el film-ensayo, un juego de formas sensibles que actuarían desde su pura superficie para provocar estados de ánimo que, en última instancia, podrían equiparse a estados mentales susceptibles de producir ideas. La cuestión es otra, algo más compleja. Se trata de superar la dicotomía entre lo sensible y lo racional, a través de una síntesis que contenga los dos movimientos en lo visible, o en lo que Deleuze denomina lo figural.
Pero Deleuze tiene en mente algo distinto: «se le puede hacer el mismo reproche, dice, a la pintura figurativa y a la abstracta: pasan por el cerebro, no actúan directamente sobre el sistema nervioso, no acceden a la sensación, no despejan la Figura, y eso es porque ambas permanecen en un único y el mismo nivel. Pueden operar transformaciones en la forma, no atañen a deformaciones del cuerpo».25 Se trata de un fenómeno equivalente al que generan esas action pack movies que, según decía Kubrick, afectan directamente al sistema nervioso central y configuran mucha de la oferta del actual cine de Hollywood (El ultimátum de Bourne, de Paul Greengrass [2007], es un ejemplo prototípico de este tipo de cine visceral). La figura debe ser comprendida; lo figural debe, por el contrario, ser sentido, experimentado directamente por el cuerpo como si formara un todo orgánico con él. Deleuze habla de una pintura que expresa fuerzas, tensiones que son inherentes al propio cuerpo, que no vienen del exterior sino que son generadas por un cuerpo que se retuerce a través esta auto-expresión. Se trata de una tarea de la pintura que consiste en hacer visibles fuerzas que no lo son, del mismo modo que la música está dedicada a hacer sonoras fuerzas que no tienen sonido.26 Pero se insiste en que esta visualización de fuerzas en principio invisibles cortocircuita el nexo entre la vista y el intelecto y afecta somáticamente al observador, antes de que este sea capaz de formarse una idea que establezca el marco de una reacción racional.
Según este planteamiento, la visión establecería usualmente una distancia con el objeto, puesto que en principio auspiciaría su comprensión: el ojo estaría pegado a la razón, seguramente por un proceso de reconversión cultural que lo alejaría de los automatismos. Por el contrario, las sensaciones provocan una absorción inmediata del objeto a través de determinadas cualidades cinéticas de este, porque es el cuerpo en general el que lo experimenta antes de que intervenga la visión intelectualizada. Hay una larga tradición filosófica que tiende a privilegiar las relaciones con el mundo que sean espontáneas, viscerales, vividas, como reacción a una pérdida de espontaneidad social y culturalmente construida que se considera perversa. Bacon, según Deleuze, se apuntaría a esta tradición proponiendo una pintura capaz de producir sensaciones inmediatas, no intelectuales:
… le correspondería entonces al pintor hacer que se vea una especie de unidad original de los sentidos, y hacer que aparezca visualmente una Figura multisensible. Pero esta operación solo es posible si la sensación de tal o cual dominio (aquí la sensación visual) está directamente en contacto con una potencia vital que desborda todos los dominios y los atraviesa. Esta potencia es el Ritmo, más profundo que la visión, la audición, etc. Y el ritmo aparece como música cuando inviste el nivel auditivo, como pintura cuando inviste el nivel visual. Una «lógica de los sentidos» decía Cézanne, no racional, no cerebral. Lo último es por tanto la relación del ritmo con la sensación, que pone en cada sensación los niveles o los dominios por los que pasa. Y este ritmo recorre un cuadro como recorre una música.27
La música es pues el punto de convergencia, puesto que ella parece ser el ejemplo más preciso de una acción invisible capaz de producir sensaciones antes que ideas.
Si regresamos a la dicotomía anterior entre narración y descripción, vemos aparecer en el ensayo fílmico una nueva forma posible de comunicación que supera dialécticamente a las otras dos. La narración, en el campo de la imagen y por tanto del filmensayo, queda necesariamente sobrepasada por lo figural aunque aquella esté presente como elemento organizador de las figuras, ya que la potencia expresiva de estas, si de un genuino ensayo cinematográfico estamos hablando, debe ser superior. Por otro lado es en este ámbito de la figura entendida como germen del significado donde se instala el movimiento razonante que, en sí mismo, constituye una alternativa de las descripciones, puesto que profundiza aquello que de simplemente constatativo de la superficie tiene la forma descriptiva tradicional, y avanza hacia una descripción fenomenológica de mayor intensidad. Narración y descripción como formas ajenas a la figura e impuestas sobre ella para utilizarla como vehículo de un significado externo dejan de ser centrales y se pasa a una potenciación expresiva de lo puramente visible a través de un movimiento interno e inherente a esa figuración. Nos encontramos en el paradigma de la pintura de Bacon, según lo expresa Deleuze, pero para trascenderlo hacia una recuperación de lo intelectual en el seno de lo estético. Lo importante no sería, en el caso del film-ensayo, la experiencia emocional como finalidad de lo expresivo, sino que esta se prolongaría para servir de vehículo a la experiencia intelectual, al proceso reflexivo. En todo caso, el film-ensayo significaría un acercamiento del proceso intelectual a la vivencia propia, corroborando, contrariamente a lo propuesto en el método científico, que experimentamos el mundo a través de nuestras emociones.
Podemos encontrar momentos similares en la historia de la cultura que llevaron a interpretaciones erróneas de los postulados en litigio, por falta de una perspectiva que ahora parece estar mejor asentada. El antipictorialismo romántico cuya existencia subraya Mitchell sería uno de esos momentos. Se trataría de un episodio más de la eterna dialéctica entre narrar y describir que, a su vez, puede interpretarse como una versión atenuada del enfrentamiento no menos constante entre la razón y el sentimiento o entre el ver y el experimentar: «La “imaginación”, para los románticos, se acostumbra a oponer más que a equiparar con las imágenes mentales: la primera lección que damos a los estudiantes del romanticismo es que, para Wordsworth, Coleridge, Shelley y Keats, la “imaginación” es un poder de la conciencia que transciende la mera visualización».28 Lo que parece realmente problemático para los románticos no es tanto la visualización como la pretensión de claridad con que el neoclasicismo resolvía los problemas de la representación. Se produce en el Romanticismo una reacción a la forma neoclásica que, partiendo de la pintura, acaba estableciéndose en la propia mente para negar, como hacia Edmund Burke, «que la poesía pudiera o debiera producir imágenes claras y distintas en la mente del lector».29 Por ello, a principios del siglo XIX ocurre un cambio que hace que «la poesía abandone sus alianzas con la pintura y establezca nuevas analogías con la música».30 Es natural que ello ocurra, puesto que una nueva complejidad espiritual y material da a entender que el camino que lleva del neoclasicismo al positivismo, es decir, de la imagen neoclásica a la imagen objetiva, es una vía de simplificación que debe ser de alguna manera contrarrestada. Si la pintura se queda en la mera superficie sin densidad, en la propuesta de una visualidad completa sin resquicios y, por lo tanto, sin posibilidad de modulación, entonces mejor decantarse hacia las posibilidades emocionales de la música, mucho más sutiles. En este sentido, el Romanticismo no sería tan iconoclasta como parece, puesto que no renunciaría tanto a la imagen per se como a un determinado tipo de imagen. Perseguiría una imagen musical, de una visibilidad ciertamente ambigua pero que permitiría apostar por un tipo de representación visual de mayor sutileza. Digamos, parafraseando a Auberbach, que el Romanticismo se decantaría por el claroscuro típico de los textos bíblicos en lugar de tender hacia la luminosa y perfilada descripción de los de Homero. O, según los parámetros de Lukács, preferiría a Tolstoi en lugar de Zola. Optaría por Dostoievski en lugar de por Tolstoi, si aplicamos la visión de Steiner. El film-ensayo podría ser considerado, según esto, como «romántico», si bien este pseudo-romanticismo habría superado completamente las prevenciones de los románticos por la imagen, habiendo encontrado la fórmula para ir más allá de las imágenes objetivas de claridad cegadora, a las que habría dejado atrás con el documental clásico. Porque una cosa son las descripciones claras, perfectas, totales y estables que propone el documental, y otra, las impresiones incompletas, fluctuantes, ambiguas que nos transmite la figuralidad del film-ensayo. ¿Debe negarse la visualidad específica de estas últimas? ¿Qué tipo de imágenes son estas imágenes comparadas con las otras? Las respuestas básicas a estas preguntas las hemos encontrado en las propuestas de Bacon interpretadas por Deleuze. A partir del campo que estos postulados establecen, podemos encontrar la fórmula para la existencia de un dispositivo estético-reflexivo que tiene en el ensayo fílmico su forma más genuina.
4. La imagen-ensayo
En otros escritos ya he planteado con bastante insistencia la importancia que tiene el movimiento en los procesos reflexivos del film-ensayo y he establecido también la posibilidad de una categoría retórica, la del pensamiento-movimiento, que creo que es esencial para comprender la complejidad del audiovisual contemporáneo. Pero, dicho esto, es necesario señalar que existe una tendencia a relacionar reflexión y movimiento que, en lugar de ser esclarecedora, lo que hace es oscurecer determinados fenómenos relacionados con la imagen. Ambos planteamientos, que parecen contradictorios, pueden subsistir sin embargo en un mismo ámbito cultural: una cultura puede al mismo tiempo ignorar la relevancia del movimiento en los procesos reflexivos del ensayo visual y establecer una relación excesiva entre movimiento y proceso ensayístico, todo depende de si se está haciendo hincapié en lo visual o en lo lingüístico: esta dicotomía refuerza aún más la característica paradigmática de cada uno de los ámbitos que obliga a repensarlo todo, dependiendo de dónde se sitúe el pensador.
Relacionamos el proceso ensayístico en general con la prolongación de una idea en el tiempo o con el engarce de varias ideas a través también de una sucesión temporal. Ello se debe a que no concebimos otro tipo de reflexión que la ligada al lenguaje y a su disposición discursiva. No es que sea una idea equivocada ni mucho menos, pero se trata de una idea que conlleva una cierta actitud reduccionista que a la larga, si no se matiza, conduce al error. No cabe duda de que lo que llamamos pensamiento, y que es una parte integrante de la estructura de nuestra identidad –es, en última instancia, el fundamento de nuestra conciencia–, está ligado al lenguaje: sin lenguaje no hay pensamiento en el sentido estricto. Por ello, la imagen sería considerada ajena a los procesos reflexivos: pertenecería al terreno de la estética, que está relacionada con una experiencia distinta, con una región diversa de nuestros procesos cognitivos. Esta región, perteneciente a las emociones, se desplegaría de forma diferente a la que corresponde a la razón: en un caso, se establecerían relaciones inmediatas con el objeto, en el otro estas relaciones estarían, por el contrario, mediatizadas. Es una antigua historia, cuyos parámetros fueron expuestos de manera ejemplar por Kant y discutidos, de manera no menos paradigmática, por Nietzsche cuando este se remontaba a Sócrates para acusarle, precisamente, de haber desviado el conocimiento del recto camino de la intuición para llevarlo al de la reflexión, es decir, le acusaba, ni más ni menos, de haber puesto las bases del pensamiento. Pero para Kant no habría tanta distancia entre una y otra actividad, por lo menos así parece expresarlo cuando se refiere a la separación entre el mitos y el logos e indica que la intuición mítica es ciega sin el elemento formador del logos, mientras que la conceptuación lógica resulta vacía sin la fuerza de la intuición mítica,31 lo cual resulta válido para la imagen, si consideramos que existe la posibilidad de un pensamiento mítico equiparable a un pensamiento de carácter visual.
Es cierto que sin duración no es posible articular los conceptos, pero también es verdad que de una impresión estética o de una emoción se pueden desprender ideas que deben considerarse incluidas, aunque sea de manera latente, en la estructura visual que se encuentra en el origen de esas impresiones o esas emociones. Es decir, que de la misma manera que consideramos que las emociones o impresiones estéticas pertenecen o son parte de la forma que las produce, también debemos suponer que las ideas que puedan desprenderse de tales estados emocionales pertenecen de alguna manera al acerbo de esa forma. Digamos que, en tales casos, la forma estática, sin duración, se muestra capaz de proyectar hacia el futuro la duración que sustenta aquellas ideas destiladas por las emociones. El tiempo que está contenido en la forma es entonces un tiempo futuro –una duración potencial–. A veces este tiempo futuro está directamente ligado a un tiempo pasado que corresponde al proceso de reflexión necesario para crear la forma en concreto. No siempre tiene por qué ser así, es decir, no siempre la duración temporal que se produce a partir de una experiencia estética, al desarrollar las ideas contenidas en ella, tiene que provenir del acopio de una duración temporal durante la fase de formación, pero así es en la mayoría de los casos, sobre todo cuando esta tarea inicial, formativa, implica claramente el despliegue de un proceso de reflexión. Manlio Brusatin lo expresa claramente con relación al dibujo o a la línea que lo sostiene: «la vida es una línea, el pensamiento es una línea, la acción es una línea. Todo es línea. La línea relaciona dos puntos. El punto es un instante, y son dos instantes los que definen la línea en su principio y en su final».32 De esta forma, penetra el tiempo en la imagen estática y de esta manera se despliega emocionalmente en el futuro al contemplar la imagen y reflexionar sobre esta.
Esto debe hacernos pensar en la posibilidad de un proceso ensayístico concentrado en una sola imagen, un proceso que estaría desarrollado a través de la articulación de los elementos que componen esa imagen o en el desarrollo de las líneas y volúmenes que la forman, siempre que estos no estuvieran confabulados para componer una figura que los absorbiera en su realismo. Estaríamos hablando de una imagen-pensamiento que, según los casos, podrían convertirse en una verdadera imagen-ensayo.
En el concepto de «tipificación» de Eisenstein podemos encontrar un ejemplo de este tipo de procedimiento ensayístico concentrado en la elaboración de una imagen concreta. Cuando Sánchez-Biosca describe esta idea aplicada a un bosquejo del director soviético para la fase preparatoria de Alexander Nevski, se ve impelido a revelar un procedimiento de confección de la imagen que tiene una clara estructura ensayística. El propio Eisenstein la habría desplegando en el momento de confeccionar esa imagen, constituida en el eje de una red semántica:
… (en este caso la) «tipificación» consiste en el dibujo del cuerpo de un hombre, en realidad un héroe. Este cuerpo aparece simétrico o, mejor dicho, se halla concebido según una simetría invertida: la longitud de sus cuatro extremidades es idéntica, sin que sea posible distinguir entre brazos y piernas. Tal reversibilidad queda acentuada por la duplicación de la cabeza, que aparece también en posición invertida en la parte inferior del diseño. En cuanto al tronco, este queda sacrificado de manera grotesca siguiendo las líneas de fuerza de una cruz interior al mismo. Es difícil sustraerse a la idea de que las extremidades estiran el tronco hasta el punto de hacerlo desaparecer. Y si la palabra sacrificio viene a los labios no es por azar, pues esta idea está explícitamente designada por la cruz; una cruz que desgarra el cuerpo y que reproduce en abîme el aspa formada por las extremidades. Doble violencia, pues, ejercida sobre el cuerpo que recuerda los temibles suplicios medievales en que los brazos y piernas eran arrancados por cuatro caballos que tiraban simultáneamente en dirección a los cuatro puntos cardinales. Además, ¿cómo ignorar las huellas de clavos que exhiben las manos y los pies de la figura, asociándola a la crucifixión de Cristo?33
La imagen contiene todo esto y, por lo tanto, piensa en todo esto.
Se trata, por consiguiente, de una imagen que aglutina en sí misma, en sus características formales, una serie de conceptos: es una catalizadora de esos conceptos cuya confluencia determina las condiciones visuales de la figura, la cual se convierte, a su vez, en un dispositivo capaz de reproducir, si es convenientemente interrogado, el discurso inscrito en su composición formal. La descripción de Sánchez-Biosca nos revelan que estas imágenes de Eisenstein son la expresión perfecta de esa dialéctica entre experiencia estética y el pensamiento de la que estábamos hablando:
… la constelación de ideas de sacrificio, éxtasis y patetismo nos remonta por una doble vía a la emoción: vía aristotélica, por una parte, pues fue el Estagirita quien postuló en su Poética el patetismo como esencia de la tragedia conducente a provocar esa enigmática purificación de la pasiones que él denominó catarsis; vía religiosa, por otra, en cuanto el éxtasis entrañaría un desvarío de la conciencia que los místicos denominaron vía unitiva con la divinidad y que pone a prueba los límites del lenguaje y de la expresión al apuntar a la inefabilidad.34
La obra del director soviético sería en este sentido prototípica, como digo, de esta relación entre lo emocional y lo conceptual, por el hecho de que el propio director estaría inscrito en una situación psicosocial apropiada para detectar tal tipo de situaciones:
El itinerario de Eisenstein ilustra cuanto decimos, no tanto por evolución cuanto por simultaneidad y conflicto. Resulta fascinante que esa desgarrada expresión de lo heroico expuesta en clave religiosa conviva con una búsqueda obsesiva del concepto a través de la imagen, como si los conflictos entre la razón y la pasión se expresaran a cielo abierto en sus obras, aspirando el autor a sistematizar a cada instante un programa que inmediatamente se desmorona por el efecto de una fuerza incontrolable, más intensa todavía que la del programa teórico.35
Las imágenes ensayo surgirían del magma propiciado por determinada personalidad capaz de desarrollarse en territorios ambiguos y, por lo tanto, complejos. Montaigne habría sido una de estas personalidades en el siglo XVI, Eisenstein, otra, en la primera mitad del XX, y Godard, otra más, a finales de ese siglo, por citar solo las más prototípicas de estas identidades psicosociales. Picasso también podría entrar en esta nómina, como veremos luego.
Pero no todas las imágenes tendrían la misma capacidad de ser ensayos visuales, a pesar de que todas ellas son el resultado de una composición más o menos compleja y todas ellas pretenden expresar alguna idea. Porque la cuestión no se centra, como se habrá adivinado, en el ámbito de la significación de las imágenes, sino en el pensamiento que puede vehicularse a través de ellas, que es algo muy distinto. Todas las imágenes tienen, en cuanto a signos, un significado u otro y los humanos pensamos engarzando precisamente un significado, un concepto, con otro. En este sentido, podría parecer que sería posible establecer un proceso de pensamiento solo con colocar una imagen al lado de otra. Pero se trata de ver si podemos pensar no a través de la cadena de significados, sino mediante una cadena de significantes extraídos, aunque sea provisionalmente, del marco en el que los mantiene el significado, y ello sin pretensiones de imitar, de forma por otro lado imposible, la prototípica articulación lingüística.
Examinemos una imagen, estudiada también por Sánchez-Biosca, que podría parecer una imagen ensayo pero que no lo es, y veamos por qué no lo es. Se trata del primer plano del puño levantado de uno de los personajes de la película de Pudovkin La madre (1926), que aparece en un contexto espacial de gran realismo al que no puede pertenecer más que a través de un engarce simbólico. El puño, como dice, Sánchez-Biosca, «enfatiza la resistencia del personaje a responder (a un interrogatorio policial)».36 Pero creo que el crítico se equivoca cuando a continuación añade que se trata de un «signo extracinematográfico». Se manifiesta en este aserto una antigua prevención hacia el uso de ciertas figuras retóricas en las películas que ha llevado a incontables teóricos a una posición cada vez más indefendible. Eisenstein ha sido uno de los directores más perjudicados por esta incomprensión y sus metáforas visuales siempre han sido especialmente criticadas por su imposible ubicación en el espacio realista de la diegesis, como si la visualidad de la narración fílmica estuviera compelida por quien sabe qué ley no escrita a mantenerse en el terreno de lo empírico, renunciando así a la posibilidad de expresar ideas o conducir pensamientos a través de su aspecto visual, a menos que este se convierta en simple vehículo, transparente, de esos significados. La tan vilipendiada intromisión de un espacio metafórico en el seno del espacio realista del film que se produce en algunas de las películas de Eisenstein supone, sin embargo, la súbita apertura de un ámbito de reflexión en los mismos, la aparición de un pliegue en la capa empírica de la película que conecta directamente con el flujo de las ideas que lo acompañaba de manera invisible. En momentos como estos, lo invisible se hace visible y viceversa, de manera que la experiencia fílmica adquiere la condición de una epifanía que traslada al espectador al verdadero nivel en el que Eisenstein lo quería situar desde el principio, el nivel ideológico. Las ideas se hacen directamente visibles e inauguran de esta manera una forma de reflexión, inédita hasta entonces por su condición primordialmente visual. Ahora bien, a pesar de la riqueza estructural que poseen algunos movimientos retóricos como estos, la simple aparición de una imagen metafórica extradiegética en una película, como sucede en La madre, de Pudovkin, no puede considerarse que abra el camino hacia el ensayo propiamente dicho, por lo que ese tipo de imágenes no son imagines-ensayo, aunque puedan considerarse índices de pensamiento, flashes de la racionalidad del film. Las metáforas extradiegéticas aisladas no solo no son imágenes-ensayo, sino que constituyen precisamente la antítesis de la imagen-ensayo. Dice Sánchez-Biosca, pensando en la ubicación y las características del mencionado plano, que «se advierte así una dialéctica entre lo narrativo (continuidad, localización del puño en relación con el personaje), lo dramático (intensidad y expresión de la resistencia a plegarse a la autoridad) y lo simbólico (el puño como expresión abstracta de la opción comunista de Pavel)».37 Esta imagen del puño, si bien atesora la densidad que le otorga la articulación de los tres niveles descritos, no es una imagen-ensayo porque esos tres niveles se vehiculan en torno al eje del intrínseco realismo de la escena: es a partir de lo narrativo como se despliega lo dramático y lo simbólico. En ningún caso, lo dramático y lo simbólico son realmente visibles, sino que se «esconden» detrás de lo realista. Esta es la única crítica que se le podría hacer a las metáforas fílmicas utilizadas por Eisenstein, el que sean demasiado timoratas, excepto en aquellos casos en que, como en Octubre, su proliferación configura una secuencia instalada por completo en lo metafórico, algo que sucede, por ejemplo, en el segmento de esta película donde se expone la ambición de Kerenski y la trama política que la acoge (aunque en realidad toda la película es un juego de metáforas). Una imagen-ensayo debería empezar por ser simbólica, visiblemente simbólica (o metafórica), luego dramática, a través de su simbolismo y, finalmente, con todo este bagaje integrarse en lo narrativo para desbaratar su consistencia empírica a favor de una ideologización de sus componentes. Este simbolismo primero de la imagen se produciría a través de su separación del contexto específico de esta, por su aislamiento del significado concreto, y a su consiguiente desplazamiento hacia otro ámbito semántico. El plano del puño levantado de Pudovkin actúa precisamente en sentido contrario: aparece como un símbolo cerrado y desde esta posición simbólica va a incidir en lo real, donde sigue conservando su significado simbólico en un ámbito que tampoco pierde su condición realista por esa intromisión aunque se vea afectado en su comprensión. En el caso de un verdadero movimiento reflexivo, la imagen se hace simbólica, plenamente simbólica, en el momento en que entra en contacto con otro entorno y lo transforma. En este sentido, las imágenes utilizadas por Godard en Histoire(s) du cinéma podrían considerarse esencialmente simbólicas precisamente porque su simbolismo no actuaría de la manera tradicional, sino en el sentido que estoy expresando, es decir, como vehículo para poner en marcha una reflexión que se desarrollaría en un nivel simbólico paralelo al referente real, cuya visualidad representativa estaría continuamente modificando. Sería, por tanto, este desplazamiento de lo simbólico en tales imágenes lo que permitiría su función reflexiva.
Se trata de un mecanismo parecido al que utilizaba Duchamp para confeccionar sus ready-mades: sacar el objeto de su contexto y hacerlo trabajar en favor de una idea en otro contexto que así también se ponía a disposición del proceso reflexivo. Duchamp fue un gran creador de imágenes-ensayo del tipo que estoy tratando de describir, la más importante de ellas, Le grand verre o La mariée mise à nu par ses célibataires, même, elaborado entre 1912 y 1923. A partir de los materiales utilizados para concebir esta obra, Duchamp confeccionó también La boîte verde, que venía a ser como un ensayo del ensayo anterior en otro medio. Deslizaba el razonamiento desde el espacio bidimensional, constituido en plataforma de una representación tridimensional, al espacio propiamente tridimensional, arquitectónico, de la caja. Juan Antonio Ramírez, en su excelente libro sobre Duchamp,38 desarrolla un ensayo textual sobre la propuesta visual del artista francés, demostrando la complejidad, y en consecuencia el potencial reflexivo, de la imagen-ensayo de Duchamp. Observamos aquí algo muy típico de las imágenes-ensayo: el hecho de que son catalizadoras del pensamiento racional-lingüístico, lo cual nos conduce a la constatación de algo no menos fundamental, es decir, que el razonamiento-visual debe ser conducido a través del lenguaje. Pero esto no indica ninguna subordinación, sino todo lo contrario. El movimiento del razonar está condicionado a la propuestas visuales e impulsado por ellas, pero se resuelve forzosamente en el complemento textual, es en este ámbito donde se absorben y despliegan las imágenes. Barthes hablaba de un proceso de anclaje, como si sin el texto las imágenes vagaran por un mar de ambigüedades imposibles de controlar. Podemos decir ahora que lo que sucede es que las imágenes des-anclan el texto y lo llevan hacia el desplazamiento ensayístico, lo enriquecen con su ambigüedad y lo potencian con su capacidad de movimientos extra-lineales. Las imágenes ya no ilustran el razonar lingüístico, sino que es este el que ilustra a las imágenes, el que las parafrasea. Se trata de un proceso de traducción en el que el original permanece no solo latente, sino patente, junto a la traducción: estéticamente, sensiblemente, la fuerza del original sigue latiendo y empujando el significado, sigue valiendo incluso cuando la lengua no está presente para canalizar esas fuerzas semántico-emocionales que surgen de la propuesta visual. El despliegue lingüístico subsiguiente no hace más que organizar esos conceptos y esos enlaces significativos de la visualidad: tranquiliza nuestro espíritu porque nos da la sensación de que podemos controlar el desbordamiento torrencial de la imagen y, obviamente, nos permite reciclar esa potencia y conducirla hacia otros ámbitos. Pero lo primordial, el universo razonante primigenio, se encuentra en las propuestas formales.
Hablaba antes de función simbólica desplazada pero en realidad quería referirme a una forma alegórica, a una de las posibles formas de la alegoría. La alegoría es la figura retórica que parece más ligada al pensamiento por el hecho de que establece una relación directa entre figura e ideas. Por ello, una composición alegórica, o incluso una figura alegórica compuesta por una serie de aditamentos, puede considerarse, en principio, una forma de pensamiento visual. No necesariamente un ensayo, puesto que la finalidad de las alegorías clásicas –y muchas de las modernas como las utilizadas por la publicidad– es muy concreta y en ellas se está muy lejos de proponer un libre transcurso de la reflexión más allá de los límites establecidos por sus intereses. Tampoco composiciones como, por ejemplo, el impresionante arco triunfal que Durero diseñó en 1515 para el emperador Maximiliano (figura 1) pueden considerarse ensayos visuales (si es que fuera posible que algo así existiera a principios del siglo XVI), a pesar de su peculiar estructuración visual y del hecho de que se destinase efectivamente a la exposición visual de un determinado conocimiento estructurado de una manera precisa. Una imagen de este tipo tiene la solemnidad de un tratado y acumula un tipo parecido de sabiduría, pero está organizada a través de imágenes que tienen una característica primordialmente indexática puesto que apuntan muy claramente a sus referentes históricos. Son imágenes pues palmariamente inmovilizadas por su significado, al que están conectadas de forma directa e inamovible. La composición carece así de libertad, al tiempo que está ligada a una forma arquitectónica que tiende a constreñirla aún más (aunque no tiene por qué ser siempre así: la cajas de Duchamp o las de Joseph Cornell, así como el marco de cualquier imagen, pueden crear perfectamente un espacio de libertad interior y la disposición arquitectónica del pensamiento en contraste con su linealidad es un factor de su posible disposición compleja). La imagen de Durero tiene un carácter escolástico, y aunque ello la convierte en un claro ejemplo de un modelo de pensamiento formalizado, no puede considerarse por el contrario un dispositivo visual promotor de reflexiones en el sentido que aquí les estamos dando a estas. Se trata, por el contrario, de la constatación visual de una serie de hechos, ideas, símbolos, acontecimientos, etc., cuyo poder informativo depende precisamente de su estabilidad conceptual (figura 2). La equivalencia más directa podría hacerse con un moderno mapa conceptual, solo que en la obra de Durero la potencia estética sería muy superior a la de los actuales dispositivos de este tipo.
Figura 1. Durero, «Arco triunfal».
Figura 2. Detalles del «Arco triunfal» de Durero.
Algo parecido, pero quizá más próximo al ensayismo visual, lo podríamos encontrar, por ejemplo, en los muralistas mexicanos. En los de Diego Rivera o de José Clemente Orozco, los elementos visuales, aunque conservan su relación con significados históricos concretos, presentan sin embargo una mayor libertad compositiva que en el caso de otras composiciones alegóricas como la de Durero, al tiempo que muestran una expresión personal del autor que trasciende ese anclaje inicial. Estos murales no son tanto informativos como sugestivos, y permiten, por consiguiente, una lectura asimismo bastante abierta. De la alegoría débil de Durero (débil porque no alcanza la potencia visual de las alegorías más clásicas y se mantiene parcialmente en un ámbito realista), saltamos, pues, a las post-alegorías de los muralistas mexicanos, para delimitar un territorio de imágenes-idea de carácter alegórico en el campo de la imagen fija. Durero estructura la información a través de una composición alegórica como el arco de triunfo que, en sí misma, es de carácter simbólico, mientras que los muralistas mexicanos insertan sus murales en edificios reales que tienen muchas veces también un carácter simbólico, el que les aporta la condición institucional de muchos de ellos. Este uso alegórico, a la vez que simbólico y aun metafórico, de la arquitectura nos debería llevar a los planteamientos actuales del documental expandido que se manifiestan especialmente en el ámbito de los museos y las salas de exhibición de arte, aunque también tienen una réplica en los espacios informáticos multimedia: los denominados documentales web. En los documentales web se desarrolla de forma más directa las posibilidades hermenéuticas del movimiento y, por lo tanto, estas nuevas formas del documental llevan el concepto de ensayo a otra dimensión en la que interviene el espectador mediante acciones que despliegan las propuestas visuales hacia un ámbito en el que la reflexión previa del autor y la del usuario espectador se combinan. Pero este es un campo que merece ser desarrollado en otro estudio dedicado completamente a estas nuevas formas del documental y del ensayo.
La imagen de Durero está compuesta de un conjunto de representaciones, símbolos, objetos e incluso adornos que se cobijan todos ellos bajo el manto de un mecanismo alegórico expresado a distintos niveles de intensidad, pero que en ningún caso permiten lo que hacía Vico en el prefacio a su Ciencia Nueva, donde se dedicaba a desarrollar una reflexión anclada en el paisaje alegórico que le servía de frontispicio. Las imágenes de Durero son en gran medida alegóricas en segundo grado: es decir, representan primero un elemento histórico y luego una idea vehiculada a través de este primer significado y su correspondiente visualidad. En cambio el tipo de alegoría a la que me estoy refiriendo al hablar de imágenes-ensayo, y por lo tanto también cuando especifico la manera en que las imágenes funcionan en el ensayo visual, es una función retórica que se produce por el hecho de utilizar libremente un elemento visual como sostén transitorio de una determinada idea, por eso esta clase de imágenes está de hecho relacionada con la post-alegoría que se podía detectar ya en los muralistas políticos mexicanos. La imagen aparece en ellas con su significado estricto, pero este queda en un segundo término y lo que realmente alimenta la reflexión es su carácter visual, su estética alegorizadora de una idea-emoción a la que se añade el significado preciso, arrastrado por el impulso inicial de carácter estético. En cualquier caso, el mecanismo de representación de estas post-alegorías se parece más al de las pre-alegorías de Durero que al de las alegorías propiamente dichas, o sea, las de Alciato o Ripa, aunque el parecido no las haga del todo coincidentes.
Algo similar sucede, por ejemplo, con los objetos utilizados por Joseph Cornell en sus composiciones. En ellas las imágenes (los objetos convertidos en imagen, estetizados por su desplazamiento desde el contexto tradicional a otro distinto) no acuden convocadas por su capacidad de significar de una manera estricta, sino que son ellas mismas las que con su presencia construyen, o ayudan a construir, el significado. Como indica Jodi Hauptman al estudiar la obra de Cornell, «los objetos y los elementos efímeros de estas colecciones forman una elaborada mitología inventada por el artista que está determinada en gran parte por sus respuestas a un particular sujeto, así como generada por sus oscuras preocupaciones».39 Cornell, a partir de una determinada intuición que puede ser de carácter autobiográfico o sentimental, se dedica a recoger una serie de objetos que acaban organizándose en una colección a través de una actividad que podríamos considerar parecida a la del flaneur. Pero en este caso no se trata de un simple deambular por la ciudad con ánimo contemplativo, aunque algo quede de ello en el proceder de Cornell, sino que la operación desemboca en una actividad concreta como es la de recoger aquello que le llama la atención (teniendo este acto preciso una potencia cognitivo-emocional que luego se traslada a la obra resultante), para transportarlo a otro ámbito donde el recorrido y la idea que lo genera quedan convenientemente alegorizados. De esta manera, los paseos del artista por la ciudad y su actividad mental se sincronizan de manera que los resultados pueden considerarse semejantes a un autorretrato. Pasearse por la ciudad en busca de imágenes significativas equivale al deambular mental del pensador ensayista que va de idea en idea sin un rumbo fijo, pero concretando a medida que avanza una forma que, como decía Montaigne, acaba por delatarle. Es este un rasgo característico del ensayo de cualquier tipo, pero cabe destacar el hecho de que bastantes documentalistas que se han decantado por la autobiografía y más concretamente por el autorretrato fílmico muestran este paralelismo entre el desplazamiento físico y el mental: así, por ejemplo, Andrés Di Tella en Fotografías (2007) viaja hasta la India en busca de sus raíces identitarias, después de una serie de recorridos por la propia Argentina originados por el encuentro de una colección de objetos, entre ellos fotografías, pertenecientes a su madre india. La película muestra estos itinerarios físicoconceptuales como una alegoría de la propia búsqueda mental del autor. Lo mismo sucede, en otro orden de cosas, en La espigadora y los espigadores, de Agnès Varda. En este caso, el viaje quizá no es tan estrictamente necesario como en el de Di Tella, pero por ello es aún más significativo, puesto que nos muestra que la necesidad de deambular del ensayista llega a hacerse tan fuerte que muchas veces se incrusta en lo real más allá de una posible funcionalidad primera: es la metáfora la que condiciona la estructura en lugar de ser esta la que se convierte en metáfora.
Más allá de la existencia de films ensayo propiamente dichos, podemos considerar que en algunos films que no son estrictamente ensayos puede haber partes que sean ensayísticas. En este sentido, es posible elaborar un equivalente visual de la forma ensayo descrita por Adorno para denominar aquellos pasajes que, en films tradicionales, se decantan por lo ensayístico, entendiendo, claro está, que los films ensayo propiamente dichos están totalmente compuestos por el desarrollo de esta forma. En el cine, dentro de esta forma ensayo general que propone Adorno, encontramos formas-ensayo, es decir aquellos conjuntos de imágenes en movimiento que se separan de alguna manera del transcurso narrativo del film para proponer un proceso reflexivo: por ejemplo, los «montajes» de Slavko Vorkapich o incluso, más en concreto, el segmento prácticamente autónomo que puede verse al inicio de una película como You and Me (1938), de Fritz Lang, y en el que se efectúa una irónica reflexión visual sobre la venta y el dinero con música de Kurt Weil, quien como se sabe fue un ilustre colaborador de Bertold Brecht. Junto a estas formas en movimiento, tenemos las imágenes-ensayo, entendidas como imágenes estáticas que constituyen una sola composición visual y no un engarce entre varias.
Esta perspectiva nos permite contemplar la posible vertiente ensayística o reflexiva de producciones como Las pasiones, de Bill Viola (The Passions, 2003), que no pueden considerarse estrictamente ensayísticos ni están ligados a una proceso reflexivo en un sentido estricto, pero que contempladas de forma restringida nos dejan entrever la fuerza de una idea, así como de su desarrollo. Es quizá el potencial alegórico de esas obras lo que las entronca con la formación y exploración de un concepto. Por ello mismo es obvio que las vanguardias artísticas del siglo XX elaboraron un auténtico catálogo de imágenes-ensayo y de formas-ensayo, sin llegar a confeccionar prácticamente nunca verdaderos films ensayo. Las propuestas de Maya Deren son en este sentido prototípicas: las obras de la cineasta se despliegan a través de un eje primordialmente narrativo sobre el que se dispone una actividad simbólica destinada a visualizar procesos radicalmente subjetivos. Sus films son excéntricos en el sentido de que desplazan el centro prototípico en el que se instalan tradicionalmente las narraciones clásicas y también la perspectiva desde la que se organizaban las propuestas vanguardistas anteriores: la cámara no capta un espectáculo de la mente actuado ante ella, sino que se convierte, quizá por primera vez, en un instrumento capaz de organizar la realidad a través de la visión subjetiva de esta, o este es al menos el propósito de la disposición dramatúrgica de Maya Deren que, en este sentido es claramente visionaria, pregonaba Adams Sitney. Es evidente que los films de Deren quieren hacernos pensar, pero no directamente a través de sus imágenes propiamente dichas, no mediante su articulación fuera de su funcionalidad denotativa en el seno de la narración. Son imágenes que, en primer lugar, pretenden hacernos sentir y luego, mediante esta emoción extraída de la peculiar dislocación narrativa que nos propone el segmento del film correspondiente, nos proponer quizá reflexionar. Pero esta urgencia no está incluida en la propuesta fílmica: esta no obliga a plantearse la reflexión como la forma primordial de asimilación de la misma. Ello no excluye que pueda haber ciertos segmentos del film, articulados a través de montajes muy llamativos (por ejemplo, en At Land (1944), donde la propia Maya Deren se desliza, a través del montaje, por espacios, en principio, inconexos), que puedan considerarse imágenes-ensayo porque, para interpretarlos, debemos recurrir a su escritura visual, debemos acercarnos intelectualmente a las imágenes y pensarlas. Nos causan impresión, pero observamos con claridad que no se agota en esta impresión la posible comprensión, sino que la misma se encuentra situada más bien en la articulación de esas imágenes que no es narrativa y ni puramente emotiva. Ambos factores pasan en estos casos a un segundo término, se convierten en elementos a considerar en el proceso hermenéutico que proponen los segmentos, como factores del proceso de reflexión que requieren las imágenes.
Tenemos, pues, diferentes posibilidades de encarar el fenó-meno ensayístico desde la perspectiva visual. En primer lugar, las imágenes-ensayo, es decir, imágenes, o encuadres, fijos o con evolución temporal interna. Luego, las formas-ensayo: un conjunto de imágenes que se convierten en procesos reflexivos por enlace (montaje) o por contigüidad (sin efecto de montaje). Y finalmente los films ensayo propiamente dichos, que utilizan imágenes-ensayo y formas-ensayo de manera asimismo ensayística.
También en otros ámbitos se han desarrollado conceptos que son paralelos a los que estamos tratando. Vale la pena mencionar las denominadas «imágenes teoréticas» que Mieke Bal relaciona con la posibilidad de comprender cómo piensa el arte:
… de acuerdo con la tradición de las disciplinas, las ideas pertenecen al dominio de la filosofía, pero la filosofía no está inclinada a considerar la pintura y la escultura, la fotografía y las instalaciones al mismo nivel que los textos de la gran tradición filosófica (…), por lo tanto, en lugar de comprometer determinadas ideas con el marco de la filosofía (…), me gustaría argumentar que muchas ideas largo tiempo olvidadas afloran, junto con formas y colores, motivos y matices, superficies y sustancias, en el «pensamiento» de obras de arte contemporáneas.40
También debemos referirnos al concepto de «Meta-imagen» (Metapicture) de Mitchell, que, a grandes rasgos, pueden definirse como imágenes autorreflexivas que muestran las condiciones de su propia creación. Las meta-imágenes pueden alcanzar también el nivel de hiper-iconos que encapsulan una episteme o una teoría del conocimiento: visualizan esa teoría.41
La idea de una imagen-ensayo nos lleva forzosamente a la arquitectura no ya porque determinados edificios puedan considerarse la materialización de un proceso de pensamiento, sino porque algunos desarrollos del llamado pensamiento visual pueden describirse metafóricamente como arquitectónicos. Los mapas conceptuales o los mapas mentales son estructuras que despliegan una constelación semántica o un proceso de reflexión de manera que las implicaciones complejas de estos se articulan de una forma que podemos considerar arquitectónica. Esta arquitectura conceptual juega obviamente con el movimiento latente que atesora el concepto o tema central antes de desplegarse y el hecho de que efectivamente el mapa ha efectuado este desplegamiento. De manera que los mapas conceptuales y los mapas mentales pueden estar considerados dentro de la fértil categoría de las imágenes móviles-fijas o fijas-móviles, entre las que se encuentran todas aquellas que, desde uno de estos vectores (el movimiento o la inmovilidad), se apoyan en las cualidades de su contrario: las fotos más el movimiento, como en «Contacts» de William Klein, donde este examina una serie de fotografías a través de la visión móvil de la cámara de cine; o «Unas fotos en la ciudad de Sylvia» de José Luis Guerín y sus correspondientes montajes fotosecuenciales «Las mujeres que no conocemos» y «Nosotros, los otros»; o los films que detienen sus imágenes para reflexionar sobre ellas, como en algunos ensayos de Godard.
Estas realizaciones nos permiten sugerir la idea de una retórica en movimiento, del símbolo extendido en el tiempo, es decir, nos lleva a pensar en la posibilidad de figuras retóricas temporalmente desarrolladas. Para comprender el fenómeno, debemos considerar que la figura retórica clásica carece de temporalidad, es un imagen fijada en el tiempo que, en el caso de su construcción lingüística, se desvanece una vez presentada. No hay articulación posible de esta que influya en sus características en cuanto a su condición retórica: una metáfora o una hipérbole son las mismas figuras tanto si se establecen en un solo planteamiento como si se reiteran sucesivamente. Podría haber excepciones, verdaderamente particulares: la célebre frase de Gertrude Stein, «Una rosa es una rosa es una rosa» (Rose is a rose is a rose is a rose), podría considerarse (contrariamente a la interpretación tradicional) como una intensifación metafórica a partir de un referente real, la rosa, que se desplaza paulatinamente a otras versiones de ese mismo referente, alejadas en dos o más grados de intensificación retórica: la segunda rosa es una metáfora de la primera y la tercera, una metáfora de la segunda, es decir, una metáfora de la metáfora. Tendríamos, así pues, una forma retórica extendida en el tiempo con todas las consecuencias que esto conlleva para su estructura. En Histoire(s) du cinéma (1988-1998), de Godard, las imágenes simbolizadas a la manera ensayística (es decir, desplazadas de su contexto para lanzarse a una simbolización activa –diversa de la simbolización estática tradicional: la activa es aquella que pone en marcha un proceso de reflexión–) provocan un símbolo en movimiento que se desarrolla, en el nivel simbólico, paralelamente al referente «real» (la idea de un período histórico, de una historia del film, de la memoria de los film, etc.). Pensemos asimismo que los muralistas mexicanos se deslizan ya hacia el movimiento en sus largas secuencias planteadas en los murales, ya sea porque estos ocupan las paredes de un edificio o porque dentro de un solo espacio componen distintos niveles históricos, simbólicos, formales, etc. Por último, volviendo a Viola encontraríamos el mismo mecanismo pero a la inversa, es decir, partiendo de un medio donde ya existe el movimiento y que, por lo tanto, está preparado para movilizar las formas retóricas, para conferirles un desarrollo temporal. Las imágenes de Viola, muchas veces aparentemente inmóviles, presentan sin embargo un leve movimiento que las modifica paulatinamente (estoy refiriendome a las que componen la serie Las pasiones y, en concreto, a composiciones como The quintet of the Atonished): la cámara lenta le da al movimiento pasional de los cuerpos una visibilidad que no tendría mostrados con el movimiento natural. Este movimiento ralentizado hace que esas expresiones se conviertan no solo en ideas, sino también en formas retóricas que exponen esas ideas. Estas formas retóricas tienen la particularidad de extenderse en el tiempo y por consiguiente de presentarnos una característica inédita de sí mismas: seguramente, esta característica consiste, entre otras cosas, en el hecho de que su fuerza retórica se desplaza desde la persuasión, su eje tradicional, hacia la reflexión, el nuevo eje que adquieren a través del movimiento.
En el ámbito de la imagen fija, encontramos determinadas composiciones que se inscriben directamente en la categoría de ensayos porque despliegan voluntariamente un proceso de reflexión que sobrepasa el nivel estético. Así sucede con la denominada «arquitectura diagramática», un concepto que fue utilizado por primera vez por el arquitecto coreano Toyo Ito al referirse a la obra de Kazuyo Sejima, una discípula suya. Según Toyo Ito, algunos arquitectos no comprenden este proceso por el que un programa se convierte en un edificio que, a modo de diagrama, describe la multiplicidad de condiciones de ese programa de forma visual e inmediata. Es decir que condensa su desarrollo temporal en un ámbito fijo, actuando de forma contraria al proceso de ampliar mediante el movimiento determinada retórica. El concepto es semejante al de las máquinas abstractas acuñado por Deleuze y Guettari:
Una máquina abstracta en sí misma no es física o corpórea, de la misma manera que tampoco es semiótica; es diagramática… Opera mediante asuntos, no por sustancias; mediante funciones, no por formas… La máquina diagramática o abstracta no funciona para representar, ni siquiera algo real, sino que más bien construye una realidad que aún no existe, un nuevo tipo de realidad.42
Pensemos en aquellas configuraciones visuales que, en lugar de utilizar los parámetros artísticos para reflexionar visualmente, pretenden viajar en dirección contraria, es decir, en la de visualizar los procesos de reflexión para conferirles una condición estética. Es el caso de las curiosas imágenes del artista norteamericano Paul Laffoley (figura 3), quien pretende adentrarse por un tipo de arte que denomina hiperespacial. Sus complejos diagramas no son tanto procesos de pensamiento a través de la imagen, como procesos de pensamiento convertidos en imágenes.
Figura 3.
5. El nacimiento del ensayo visual: Picasso y el espacio complejo43
Teshigahara, director de la conocida película Una mujer en las dunas (1964), es asimismo autor de, por lo menos, un film que podría considerarse un ensayo: Tokyo 1958. Se trata de una panorámica excéntrica sobre la ciudad japonesa que podría incluirse en la larga lista de documentales urbanos pero que se aparta de esta tradición por el hecho de que no sigue una línea específica ni identifica la ciudad con una faceta única, sino que la explora desde múltiples perspectivas, no todas ellas completamente lógicas ni necesarias. Se trata de darle forma a la ciudad, de convertir su tenso calidoscopio en una estructura que sea significante a través de la reunión expresa de algunos de los elementos que tienen relación con la ciudad.
En 1984, Hiroshi Teshigahara realizó un documental sobre Gaudí que supuso el inicio de la fascinación japonesa por el arquitecto catalán. Gaudí es algo más que un documental de arte, es un estudio sobre la significación de la forma. Sería lógico suponer que lo que atrajo al director japonés de la obra de Gaudí era el contraste que sus formas representan con respecto a la sobriedad de la arquitectura de Japón, así como con el temperamento general de su arte. Pero si nos atenemos a un documental que el propio Teshigahara realizó en 1956 sobre el ikebana, o arte del arreglo floral, observaremos el asunto desde una perspectiva distinta. En este film, el director japonés, después de examinar las bases de una tradición milenaria que ha creado centenares de estilos de arreglo floral, acaba desembocando en el mundo contemporáneo donde lo que en un principio era solo un gusto por la decoración mediante flores vivas se ha convertido en un proceso de abstracción de las formas que, desde las flores, se ha desplazado a otros materiales. Lo que despertaría, pues, el interés de Teshigahara por Gaudí no sería tanto el descubrimiento de un mundo de elaboraciones barrocas como la libertad formal del arquitecto, el carácter orgánico, natural, de sus estructuras, en una palabra: la exploración estética que el arquitecto catalán lleva a cabo con sus estructuras arquitectónicas, que coincidiría con el que alimenta la base de la filmografía del director, especialmente por lo que respecta al ensayo sobre Tokio y al documental sobre la tradición del ikebana, que además están relacionados con la propia tradición familiar de Teshigahara, ya que su padre y su abuelo fueron maestros de ese arte.
A partir de esta fascinación, Teshigahara emplea la cámara para descubrir los fundamentos de las formas arquitectónicas de Gaudí que, desde de la otredad máxima, se identifican con su propio espíritu. Es un film que nace, por tanto, del asombro del descubrimiento, y es el asombro lo que pretende transmitir. Ahora bien, no es tanto un asombro producido por lo absolutamente nuevo, sino por lo reconocible en el seno de la novedad. De ahí que el documental de Teshigahara se dedique a examinar las formaciones de Gaudí para desvelar en ellas lo que tienen en común con el espíritu del ikebana, su sentido de la armonía en lo inconexo, sus traspasos entre lo orgánico y lo inorgánico. En este punto, el film se transmuta en un ensayo visual que va más allá de la simple constatación documentalista.
Podemos decir del ikebana lo que he dicho antes de las composiciones de Paul Laffoley, que son procesos de pensamiento convertidos en imágenes. La armonía, o un determinado sentido de la armonía, está presente en ambos como un elemento sustentador y conductor de los procesos mentales contenidos en las imágenes y sus relaciones. En el caso de los diagramas de Laffoley antes citados, las imágenes están relacionadas con conceptos, mientras que en la técnica del Ikebana se relacionan con impresiones estéticas. Pero en ambos casos hay una tradición detrás de esos fundamentos, tradición que se introduce en el proceso y que es analizada por él. Esta vía de preservar el pasado, que consiste en incorporarlo estructuralmente y de manera sistemática en la elaboración del presente, y de la cual el ikebana funciona como la representación de un rasgo cultural japonés, nos lleva a pensar en la posible repetición occidental del fenómeno y su probable relación con los orígenes del ensayo audiovisual que se centraría en el ámbito de las vanguardias y concretamente en la figura de Picasso.
Hasta hace poco era indiscutible la necesidad que tenía cada generación de traducir, y por lo tanto de asimilar, de nuevo a los clásicos, lo que significaba que los clásicos lo eran precisamente porque ofrecían respuestas renovadas a los problemas de cada época, si bien para obtenerlas era necesario un ejercicio de traducción, de adaptación o de relectura: un ejercicio, en definitiva, de hermenéutica. Pero ello era antes de que se hubiera roto el vínculo con el denominado Canon a través del que se mantenía viva la tradición cultural de Occidente, una ruptura que, como advierten, cada cual a su manera, Harold Bloom y Sloterdijk, conlleva importantes consecuencias. No deja de ser curioso, sin embargo, que esta creencia se refiriera, cuando aún estaba en activo, solo a la literatura y poco o nada tuviera que ver con la pintura, especialmente cuando esta ha conformado una tradición no menos sólida que la literaria durante el mismo período. Quizá sea porque la ruptura vanguardista de principios del siglo XX en general, así como las proclamas de la versión norteamericana del arte abstracto en particular, provocaron una temprana ruptura con el canon visual que luego no ha sido ya discutida. Sin embargo no deja de ser altamente significativo que una discontinuidad con la tradición visual tan drástica como esta se haya asumido con relativa facilidad, cuando una operación similar producida en el terreno literario encuentra fuertes resistencias y provoca aún ahora extraordinarias polémicas. Es cierto que, en su momento, la ruptura vanguardista generó innumerables discusiones, pero de diferente calibre. Por ejemplo, Bloom, que ha asimilado sin problemas a Joyce o a Faulkner, no apunta en sus críticas hacia las fracturas formales de, pongamos por caso, los escritores surrealistas, sino que sus quejas se centran esencialmente en la brusca interrupción de un determinado rasgo espiritual largo tiempo aquilatado. Sin embargo, la quiebra de una tradición formal debería ser considerada igualmente inquietante para los que la juzgan así el cambio en el canon literario, y seguramente lo sería si no estuvieran limitados por las propias características de lo que pretenden preservar. La discontinuidad en la tradición visual se observa como un problema interno de la historia del arte, mientras que la correspondiente ruptura en la tradición literaria se contempla como una bancarrota espiritual.
En general, podemos decir que el canon que ahora se reivindica ha privilegiado en gran medida el texto y se ha olvidado completamente de la imagen. Como sea que se acostumbra a señalar a la creciente hegemonía de lo visual en nuestra cultura como la principal culpable de la bancarrota del pacto literario, se podría pensar que esta fisura no sería tan grande ni tan traumática si, por lo menos, conserváramos los vínculos con la tradición pictórica, es decir, si cada generación hubiera considerado y siguiera considerando necesario revisitar las obras máximas de la tradición visual para interpretarlas de nuevo de acuerdo con sus intereses. Si como indican los agoreros, estamos perdiendo la palabra, nos quedaría por lo menos la mirada. La obstinada tendencia vanguardista de la modernidad hizo que durante bastante tiempo esta recuperación fuera prácticamente imposible, al patrocinar la idea de que cada generación debía por el contrario inventarlo todo, que cada artista, si quería sobrevivir como tal, estaba obligado a levantar prácticamente de la nada su cosmos visual una y otra vez. Puede que tal pretensión fuese, luego, imposible de cumplir, pero la sola idea de su necesidad impedía cualquier vínculo potencial con la tradición iconográfica. Con los ojos fijos en el futuro, el vanguardista no atinaba a comprender la presión que el pasado ejercía sobre sus espaldas.
La obra de Picasso se considera el ejemplo prototípico de esta ruptura con la tradición visual de Occidente, una ruptura que, a su vez, podría considerarse como el detonante de la quiebra de la otra tradición, la literaria: no sería cuestión de pensar por lo tanto que una hubiera expulsado a la otra, como ahora se dice, sino que ambas habrían experimentado, prácticamente al unísono, una similar interrupción, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta que, como nos recuerda Mario Praz en su Mnemosyne,44 la literatura y las artes visuales han ido subrepticiamente de la mano durante varios siglos. El cuadro de Picasso Les demoiselles d’Avignon, de 1907, sería entonces no solo la obra que inauguraría una nueva forma de ver, como tantas veces se ha dicho, sino también la que pondría en marcha de manera más fidedigna la idea de la revolución continua y la necesidad de dar perennemente la espalda al pasado, tan típica de la modernidad. Pero Picasso no es un pintor fácil que se deje encerrar en los límites de un solo significado. Lo cierto es que Les demoiselles d’Avignon también puede considerarse la obra fundadora de una visualidad compleja cuyo alcance solo años más tarde sería del todo asimilado y que implica lo contrario de cerrar los ojos a las diversas corrientes que confluyen en ella. Aparece aquí una primera paradoja de las tantas que recorren la obra de Picasso y que son precisamente el resultado de su intrínseca complejidad. ¿Qué significa, para nosotros, la complejidad visual sino una constante revisión de las raíces, un replanteamiento continuado del propio proceso de formación: es decir, no un gesto excluyente, sino una firme apertura a la posibilidad de asimilación? Nos encontramos, pues, con que la primera obra visual verdaderamente compleja de la modernidad, es decir, una obra fuertemente vinculada a una reconsideración profunda del pasado, también inaugura, de forma como digo paradójica, un período que parecía claramente destinado a glorificar la simplicidad y superficialidad del presente. Es así como de un gesto, el gesto vanguardista empecinado en dar la espalda a lo anterior, se desprenden los primeros brotes de una profunda actitud autorreflexiva y metarreflexiva que no puede dejar de incluir ese pasado en sus operaciones. Solo una personalidad genial, trabajando en el momento adecuado, podía ser capaz de aunar de manera auténticamente fructífera ambos impulsos. Eso no impide que, hasta ahora, a Picasso solo se le haya reconocido su capacidad para trabajar con uno de estos dos impulsos, el generado por el imaginario de la vanguardia. Para comprender el otro, deberíamos contar con la propia complicación que experimenta la idea de tiempo en la misma época en que Picasso empezaba su revolución visual, complicación que implica una consciencia de su complejidad, atestiguada tanto en la ciencia, con Einstein, como en el arte, con las ideas de Aby Warburg sobre los anacronismos y las supervivencias en la historia de las imágenes. La obra de Picasso sería desde su recuperación del tiempo pasado para reconstruir el presente un ejemplo de esta nueva complejidad temporal que más tarde Benjamin expondría en sus famosas tesis sobre la historia.
Pero, antes de continuar, conviene que recordemos el papel jugado por Duchamp en el período vanguardista, ya que el espacio conceptual que inauguró Picasso en 1907 es el que luego recoge el artista francés para elaborar sus propuestas. Duchamp plantea a través de sus obras la problemática del arte en su momento de transición entre un paradigma que podríamos denominar plenamente estético y otro industrial y mercantil. El mercado del arte está naciendo en esa época y ello, en lugar de suponer el fin del arte, como se acostumbra a creer, implica tan solo su transformación, equiparable, por otro lado, a la que pudo experimentar cuando dejó de ser, por ejemplo, patrimonio esencial de la iglesia. Duchamp es consciente de estas transformaciones y realiza propuestas a la manera de experimentos que ponen de manifiesto el alcance de los cambios que están ocurriendo: su célebre urinario implica, como se sabe, la revisión del concepto de autor, así como la reconsideración de los espacios donde se exhiben las obras: una obra de arte lo será de ahí en adelante no por su calidad estética esencial, sino porque lo decide su autor y, especialmente, porque se introduce en un ámbito, como la galería o el museo, que le confieren ese estatus. Ese gesto abre la vía para el posterior arte conceptual, en el que será más importante la situación, física o mental, en la que se coloca el objeto que el objeto mismo como obra. Por otro lado, los Ready-made de Duchamp también ponen de manifiesto el proceso de transfiguración que experimentan al unísono los objetos industriales y las obras de arte, los cuales se encuentran a medio a camino en ese proceso mutuo de transformación que está estrechamente relacionado con la fenomenología del fetichismo de las mercancías del que hablaba Marx. Pero donde Duchamp se acerca más a Picasso es en el uso de la tradición visual como elemento de reflexión artística: Le grand verre (1915-1923) o las boites que lo acompañan, como La boîte verte, son una buena muestra de ello. Lo más interesante, desde la perspectiva de su relación con Picasso, es el hecho de que estos trabajos suponen la incorporación de una gran cantidad de material visual, a modo de citas o elaboraciones más o menos patentes del mismo. Pero lo que Picasso planteaba como un reciclaje de materiales pertenecientes, en su mayoría, a la tradición pictórica clásico-vanguardista, Duchamp lo amplía a materiales pertenecientes a la cultura popular e industrial, exponiendo así la tendencia del campo artístico en general.
Sobre Picasso se ha dicho prácticamente todo, en especial si tenemos en cuenta que la urgencia vanguardista del siglo XX no abonaba precisamente el terreno para las relecturas y por consiguiente era de suponer que todo cuanto hubiera que decir de sustancial sobre un artista se habría dicho ya en su momento: que esto no fuera cierto y las obras vanguardistas siguieran generando teorías, y emociones estéticas, a lo largo de los años no dejaba de ser una prueba de lo insustancial de sus pretensiones negadoras del valor de la tradición. Pero la idea era que a los artistas visuales solo se les podía comprender históricamente, y ya sabemos que la interpretación histórica, o historicista, ha ofrecido siempre poco margen para las innovaciones conceptuales. Habría, por tanto, que aplicarle a Picasso su propio método complejo y acabar así con la idea, o el tópico, de que en la cultura visual el vínculo con el pasado es de carácter positivista, que la evolución de la imagen no es más que un movimiento histórico conectado, en última instancia, a un hecho estético de carácter también históricamente limitado: es decir, abonado tan solo para el recuerdo o para el placer visual inmediato, pero agotado para el conocimiento una vez superada la época a la que cada obra pertenece cronológicamente. Es necesario revisitar Picasso quizá para reinventarlo, es decir, para someter su complejidad a una lectura idóneamente compleja que entienda la historia de una forma no historicista y que, por consiguiente, se preocupe más de las temporalidades que de la historia propiamente dicha: que considere que las capas temporales que, junto a las espaciales, configuran las imágenes continúan activas más allá de la adscripción de estas a una época determinada. Desaparecido el contexto social donde generaban respuestas, las imágenes siguen planteando preguntas. En realidad, una operación como esta convertiría algunas obras de Picasso en imágenes-ensayo que contendrían el germen del imaginario que a la larga da cabida al film-ensayo.
Algunas imágenes de Picasso son reflexiones visuales en el sentido de que parten de un proceso de pensamiento efectuado a través de las formas pero también porque, en algunos casos, este proceso implica una envergadura y una complejidad que las convierten en prototípicos ensayos visuales. Esto sucede, por lo menos, en una de ellas, Las demoiselles d’Avignon, un cuadro que va más allá de la simple ruptura formal para convertirse en el resultado de un experimento casi de laboratorio, como lo prueban los múltiples trazos que han quedado de los procedimientos conducentes a la confección de la imagen.
En el museo Ingres de la ciudad francesa de Montauban se celebró en 2004 una exposición en la que comparaban las obras de Picasso y las de Ingres. Como se sabe, el pintor francés nació en esa ciudad y de Picasso se conoce la admiración que la obra de este le producía. En esa exhibición era posible detectar la capacidad reflexiva del pintor malagueño al poder comparar algunas de sus obras con las fuentes de las que partía. Es cierto que ambos pintores parecen, a primera vista, difíciles de conciliar, pero los nexos existen precisamente porque Picasso elaboró alguna de sus propuestas pictóricas no tanto como copias de su antecesor, sino como traducciones de estas.
En una de las salas del museo se habían colocado, uno al lado del otro, sendos retratos confeccionados por Ingres y por Picasso. Concretamente, el que el pintor francés hizo de Madame Moitessier en 1856 y el de Dora Maar por Picasso, que data de 1937. Viendo juntos estos dos cuadros, era evidente que, además de los años que los separaban, también había entre ellos un tremendo abismo visual. Las similitudes entre las dos pinturas, teóricamente impredecibles, existían, ciertamente, pero su existencia, lejos de acercar ambos mundos, hacía que la separación entre ellos fuera aún más evidente. En todo caso, colocar al lado un Picasso y un Ingres era plantear una reflexión, abrir un proceso de pensamiento que debía efectuarse principalmente a través de la mirada. Algo similar se nos propone en las películas de cineastas como Peter Delpeut (Nitrato lírico, 1991) y Matthias Müller (Home Movies, 1991), donde las imágenes del pasado, provenientes del archivo, cobran vida de nuevo para establecer relaciones entre ellas que nos hacen reflexionar sobre su propia morfología y el ramillete de significados que esta comporta.
El planteamiento museístico de Montauban recuerda una anécdota que se cuenta acerca de las relaciones entre Gombrich y Panofsky, anécdota que permite comprender la diferente sensibilidad con que ambos se enfrentaban al fenómeno artístico, a la par que nos muestra también dos formas prototípicas de entenderlo. Se dice que Gombrich asistía a una de las conferencias de Panofsky en la que este, como era su costumbre, proyectaba diapositivas para ilustrarla. En uno de los momentos de la charla, y después de mostrar primero la imagen de una iglesia renacentista y, luego, la de una iglesia gótica, Panofsky exclamó: «¡Aquí ocurrió algo!». El comentario de su amigo, expresado en voz baja a la persona que tenía al lado, no se hizo esperar: «Claro que ocurrió algo –dijo Gombrich–, ocurrió que se introdujo un nuevo estilo arquitectónico, pero esto no es necesariamente el síntoma de algo más».45
Esta apelación al sentido común de Ernst Gombrich, muy en la línea de lo que Steiner denomina «la endémica liturgia anglosajona del sentido común, de la duda pragmática, que contempla este tipo de proposiciones como simple verborrea»,46 no sirve para nada ante el emparejamiento de un Ingres y un Picasso, tan diversos pero a la vez tan similares, como los que se enfrentaban en el museo de Montauban. Si ese cambio tan drástico de visualidad no fuera, como quería Gombrich, síntoma de algo más, de un mecanismo cultural y estético más profundo, significaría que la introducción de estilos nuevos en el arte sería simplemente fruto de la voluntad personal del artista o, como máximo, de la imposición insustancial de una moda estilística. No creo que el ilustre director del Instituto Warburg, un crítico en otras ocasiones tan perspicaz, estuviera dispuesto a creer, pongamos por caso, que el tránsito, en la historia de la ciencia, del paradigma newtoniano al paradigma einsteiniano (que de hecho coincidió con la elaboración de Les demoiselles por parte de Picasso) obedeciera simplemente a un capricho de Einstein, quien habría conseguido imponer, con la fuerza de su imaginación, una nueva moda entre los científicos. ¿Qué hace que lo que no consideramos adecuado para la ciencia lo tengamos por habitual en el arte, si no es un rutinario desprecio por el funcionamiento de este frente a la proverbial circunspección del método científico? La noción de que una cosa es la invención artística y la otra el descubrimiento científico no tiene en cuenta las veces en que la ciencia ha sido invención y el arte descubrimiento.
Si el paso de la visión del mundo de Newton a la visión del mundo de Einstein estaba enraizada en corrientes culturales profundas, de las que el cambio entre ambos paradigmas era un síntoma, no cabe duda de que tales corrientes no solo alcanzaban a la ciencia de la época, sino a todo cuanto en este período tenía significación social y que, por lo tanto, se hallaba, a través de la estructura de esa sociedad, interrelacionado. Si un cambio científico tiene significaciones profundas, lo mismo debe ocurrir con un cambio artístico. Las imágenes de Ingres, de un realismo armónico y transparente, pertenecen sin duda alguna al mismo paradigma que permitió a Newton concebir su equilibrado universo. Y parece obvio que si hubiera que buscar una concepción visual que correspondiera al vuelco que las ideas de Einstein ocasionaron en esa concepción de la realidad, las pinturas de Picasso serían firmes candidatas a ello, como así lo testimonia el excelente estudio de Arthur I. Miller.47
Walter Benjamin creó el concepto de imagen dialéctica para denominar aquellas configuraciones visuales en las que cristaliza el proceso histórico y las tensiones sociales, es decir, imágenes que son síntoma de algo que está pasando más allá de lo obvio. Adorno no estaba demasiado satisfecho con esta idea, pero no adoptó la misma actitud despectiva de Gombrich ante la propuesta de un mecanismo psicosocial complejo como el que promulgaba Panofsky, sino que pensó, por el contrario, que había que ampliar las dimensiones de lo concebido por Benjamin para evitar análisis excesivamente mecanicistas. Decía que «las imágenes dialécticas son modelos no de los productos sociales, sino más bien constelaciones objetivas en las que se representa la condición social».48 Es decir, que esas imágenes no son el reflejo mecánico de la realidad social, sino un escenario donde esta puede representarse con diferentes disfraces. Habría que preguntarse por qué Benjamin, en lugar de buscar directamente en el arte los ejemplos de estas imágenes dialécticas, las rastreó en ámbitos menos sobresalientes, como las configuraciones urbanas o los anuncios publicitarios. Puede que la respuesta sea que para él el proceso creativo del arte era demasiado consciente, mientras que lo que perseguía era el estudio de formaciones sociales caracterizadas por una cierta espontaneidad. En cualquier caso, la expansión que Adorno hizo de esta idea, su concepto de constelación que se constituye en modelo dentro del que se producen las imágenes dialécticas, puede ser muy productiva a la hora de estudiar la obra artística, especialmente una obra que, como la de Picasso, se sitúa en el crisol de una serie de cambios sustanciales. Si la imagen dialéctica es la destilación espontánea de una serie de tensiones psicosociales que aparecen visualizadas en los diseños artesanales, arquitectónicos, urbanos, etc., la obra de arte podría ser considerada como la representación del marco donde estas otras imágenes se hacen posibles, es decir, la representación de la constelación adorniana que hasta ahora no habría encontrado una ubicación visual clara que fuera capaz de trascender el ámbito de las imágenes dialécticas definidas por Benjamin. Además, de esta manera se solventaría otro problema que denunciaba Adorno y que ha sido consustancial a la tendencia protocientífica de cierta epistemología del pasado siglo: la ausencia del individuo, del sujeto en la producción de conocimiento: «la permanente importancia del individuo, indicaba Adorno, es así un instrumento dialéctico de transición que no debiera desestimarse como un mito, sino que puede ser solo suspendido».49 Se trata solo de suspender la idea de individuo, de autor, pero no de ignorarla como ha hecho toda la epistemología modernista y no Benjamin precisamente. La visualización de una determinada constelación social y la presencia del individuo como catalizador de las tensiones estéticas, sociales y psicológicas del momento es lo que se encuentra precisamente en un cuadro como Les demoiselles d’Avignon, que expone así el verdadero alcance de su complejidad y sirve como instrumento ejemplar a través del que vislumbrar soluciones a tantas inquietudes de la epistemología contemporánea que, situada en el territorio ambiguo de la post-ciencia, solo puede encontrar una salida válida en la estética. O, mejor dicho, la salida válida solo puede encontrarla en el dominio de la post-estética que se forma cuando, convencidos del agotamiento de lo estético, abogamos por una prolongación que, sin abandonar este ámbito, lo transforme. Esta transformación nos induce a contemplar las obras de arte, presentes, pasadas y futuras, como formas de conocimiento que se forman y transmiten estéticamente.
Algo había ocurrido, pues, entre 1856 y 1937 para que fuera posible representar el mundo de forma tan distinta o, en otras palabras, para que pudiera ser visto de manera tan diferente como la de Ingres y la de Picasso. Por de pronto, en ese año de 1937, Picasso había pintado también el Guernica y hacía ya treinta años que, con Les demoiselles d’Avignon, había revolucionado la visión occidental. Centrémonos en esta última obra, pues: una obra fronteriza que, como una figura de Jano, mira a la vez hacia el pasado y hacia el futuro. Jano es la divinidad de las puertas, de los umbrales; la de los inicios y las postrimerías, y en consecuencia es perfectamente equiparable con esta particular pintura del pintor malagueño, él mismo una figura compleja que engloba varias culturas, multitud de estilos y diversas personalidades. Tratemos de ver esa pintura como si nunca antes la hubiéramos visto o, mejor aún, como si nunca antes nadie hubiera dicho nada sobre ella. Se trata, pues, de un objeto visual datado a principios del siglo XX, en 1907, que aparece ahora ante nuestros ojos como surgido de la nada: ¿qué dispositivos visuales, conceptuales, emocionales, epistemológicos la conforman y la convierten en una propuesta compleja? Decía Georges Poulet que nuestro pensamiento ha de ejercerse ineluctablemente sobre algo, es decir, sobre un objeto, pero que, sin embargo, este pensamiento se produce en un campo determinado, en su interior, y que ello nos permite establecer una distancia con el pensar, distancia que Poulet denomina certeramente distancia interior.50 Ahora bien, si existe esta distancia interior que no solo forma parte de nuestros procesos mentales, sino que determina su fenomenología más íntima, hemos de considerar también la posibilidad de una distancia exterior que articule la plasmación técnica de nuestros pensamientos. Simmel expresaba algo parecido a los postulados de Poulet. Hablando de la filosofía del dinero, el cual plasmaría externamente procesos internos, psicosociales, indicaba que «nuestro pensamiento posee la maravillosa facultad de pensar en contenidos independientes del hecho de ser pensados… el contenido de una representación no coincide con la representación del contenido».51 Esta separación entre el acto y la conciencia del acto permite la formalización de esta conciencia, así como del acto correspondiente y, por lo tanto, abre la puerta para la plasmación exterior, técnica, de esa formalización. Permite en una palabra el acto estético, generador del acto artístico (y de muchos actos más, como por ejemplo el acto propiamente tecnológico, es decir, la confección de instrumentos). El proceso de estetización del pensamiento se produce de manera eminente en la obra artística, la cual se convierte así en el resultado de establecer la operatividad de una distancia exterior, simétrica de la distancia interior correspondiente. En pocas palabras, una obra de arte es, entre otras muchas cosas, un acto de pensamiento visualizado. Y esa obra plasma antes de nada la constelación social que, según Adorno, se constituye en modelo dentro del que, dialécticamente, se producen imágenes que son precisamente eso, dialécticas, es decir, ingredientes de una composición que son, a la vez, fruto y matriz de esta.
Si dirigimos ahora la mirada a Les demoiselles d’Avignon, seguramente veremos la obra con otro ojos, incluso con ojos distintos a los del propio Picasso, ya que las consecuencias de su ruptura visual nos han alcanzado a nosotros y han afinado nuestra mirada de una forma que en el momento de la confección del cuadro era imprevisible. Lo primero que debemos hacer es no quedarnos fuera de la obra, con esa actitud reverencial del espectador, sobre todo del espectador de pinturas que, como la de Picasso, parecen contravenir todas las leyes del realismo, leyes que constituyen las únicas coordenadas que la persona normal y corriente posee para navegar por el arte y que le acostumbran a dejar literalmente fuera de sus frutos más recientes (aunque este improductivo distanciamiento empezó ya con Picasso: fue precisamente él quien se convirtió en el prototipo del desprecio que la persona poseedora de sentido común siente por el «arte moderno»). Una vez efectuada la operación de adentrarse en la obra, antes que una imagen, veremos la forma de esta imagen y, por consiguiente, la propuesta distante, unitaria y absorbida únicamente por la vista, se convertirá en un conglomerado de visualidades y temporalidades organizadas por un marco, por una constelación no solo estética, sino también socialmente preñada. Es el pensamiento de Picasso el que se nos muestra en el cuadro, pero, y ahí reside el carácter genial y al mismo tiempo el germen de la complejidad de la propuesta, es también la sociedad la que piensa a través de Picasso.
Picasso fue, en gran medida, un pintor de pintores, un metapintor, podríamos decir apurando el idioma. Cabe pensar, aunque siempre se encontrarán excepciones, que fue el primero que, en lugar de pintar la realidad directamente, se dedicó a pintar la realidad pintada por otros pintores, es decir, que se enfrentó pictóricamente a otros mundos pictóricos. No estoy hablando de influencias o copias, ni de la moda manierista del cuadro dentro del cuadro, sino de tomar como modelo la reconfiguración de lo real que otros han efectuado antes. Pero no una reconfiguración externa, distante, espectatorial, de esas plasmaciones, sino una mirada profunda de su trabajo interior. Habría que matizar convenientemente esta propuesta porque la realidad inmediata y sin estructuraciones previas la han tomado como modelo pocos pintores antes de los impresionistas, que salieron a la calle con sus caballetes para captar las impresiones directas de lo real. Gombrich en su Arte e Ilusión revela que los pintores orientales no saben pintar del natural, si no es a través de un modelo que les explique cómo interpretar las formas que tienen ante los ojos. Pero la verdad es que la tradición occidental no está tan lejos de este procedimiento porque, como digo, pocos pintores han buscado en la realidad su inspiración inmediata, sin pasar por las constricciones del estilo, de la tradición o de los símbolos, cuando no de una voluntaria reconfiguración de visualidades clásicas. Ahora bien, con Picasso ocurre algo distinto que nos permite hablar de un cambio sustancial en la forma de entender la pintura. No se trata solo de que se inspire en las obras de otros autores, en su caso no muy lejanos, ni de que busque repetir en sus cuadros propuestas más o menos recientes, lo cual ya implicaría una cierta novedad porque lo que antes se pretendía recuperar eran tradiciones más antiguas a menos que se incurriera directamente en el plagio. Lo que Picasso hace no es utilizar otros materiales para componer sus imágenes, sino convertir otras pinturas en modelos, hacer de ellas material de reflexión pictórica. No solo redistribuye la realidad a través de una mirada distinta, sino que, de hecho, le da la espalda a lo real y lo busca a través del reflejo que de él hay en otros cuadros.
No olvidemos que Brunelleschi, en otro momento también fronterizo de la cultura occidental, efectúo algo parecido. En la fundación de la técnica perspectivista que abría una nueva visualidad en Occidente, visualidad que habría de durar justo hasta Picasso, el arquitecto y escultor florentino también le dio literalmente la espalda a la realidad y pintó el baptisterio que está frente a la iglesia de Santa Maria de Fiore, el diseño de cuya cúpula le había de hacer famoso, a través de su imagen reflejada en un espejo. El acto inaugural del realismo del occidente se efectúa, pues, buscando lo real en un reflejo. Podríamos aventurar que el pintor, con este subterfugio, establece una distancia con la realidad que le permite conceptualizarla: es la exteriorización de la necesaria distancia interior que funda todo pensamiento. Sin ella, pensar no sería posible, como tampoco la pintura perspectivista sería posible sin la equivalente distancia exterior. Recordemos que el mito de Narciso sitúa el nacimiento de la imagen en otro reflejo que, a la postre, conduce a la tragedia del pobre Narciso ahogado al intentar abrazar en las aguas del lago su propia imagen reflejada. Pero a esta muestra ancestral de desconfianza ante la imagen le podemos oponer la fase del espejo que, según Lacan, supone la entrada del niño en el mundo simbólico. Ahora bien, no olvidemos que esta entrada se efectúa, según el psicoanalista francés, a través de lo imaginario, a través de una identidad ilusoria que todos construimos para poder existir en la cultura. En el fondo, pues, Lacan no está tan lejos de Narciso, si bien lo que en este desemboca en una anulación, en aquel conduce a un renacimiento en el ámbito de lo real imaginario.
Picasso pinta un mundo más cercano al de Lacan que al de Brunelleschi, el cual a su vez está conectado más directamente con el de Narciso. Quinientos años después del artista florentino, añade otro pliegue a su dispositivo especular y, superando con ello el período de la pintura en perspectiva, busca el reflejo de lo real no en un espejo, sino en el pensamiento visual de otros artistas o, para decirlo de otra manera, en la realidad visualmente pensada ya por ellos. Lo busca, pues, en una realidad reflejada, pero reflejada en un espejo interior. Las metáforas inaugurales del realismo mimético occidental, según Alberti, eran la ventana y el espejo. Picasso prescinde de ellas y entiende la pintura como visualización del pensamiento, como plasmación de la realidad subjetivada. Es en el espejo mágico de Lacan, que convierte la realidad en ilusión y la ilusión en realidad, donde fija Picasso sus ojos: un espejo, por cierto, que no sería teorizado hasta mucho después por el psicoanalista francés, pero cuyas consecuencias estéticas el pintor español deja ya plasmadas en sus Demoiselles d’Avigon, donde memoria individual y memoria estética no solo se confunden sino que se retroalimentan.
Cierto que a partir del impresionismo, con los fauves, prácticamente contemporáneos de las Demoiselles y, sobre todo, con Cézanne, la pintura había roto ya con el fetichismo de lo real, pero estos pintores seguían pretendiendo dirigir su mirada directamente hacia el objeto externo colocado ante ellos. El acto fundacional de Brunelleschi había sido internalizado hacía tiempo y, por consiguiente, yacía olvidado en los entresijos de la propia técnica pictórica que, de antiguo, creaba de esta manera espejos en los que se reproducían realidades reflejadas, es decir, reflexionadas. La unidireccionalidad de la mirada no fue subvertida, por consiguiente, hasta Les demoiselles d’Avigon de Picasso. Solo entonces, alguien se decidió a pensar pictóricamente sobre el pensamiento pictórico y, con ello, ayudó a traspasar al exterior, a la imagen, lo que antes había sido puramente interior, la geografía de la psique.
Picasso tenía una enorme facilidad por el dibujo. Basta verle componer sus figuras en el documental de Clouzot (Le mystère Picasso, 1956) para darse cuenta de ello, para apercibirse de que, en cierta manera, para él, dibujar era equivalente a hablar, puesto que la línea surgía del impulso de su mano tan espontáneamente como el habla podía hacerlo de su boca. Mario Brusatin en su Histoire de la ligne hace mención del carácter fundamental de la línea: «la vida es un línea, el pensamiento es una línea. Todo es una línea. La línea relaciona dos puntos. El punto es un instante, y son dos instantes los que definen una línea, la línea en su principio y en su final».52 Contemplando trabajar a Picasso se hace patente esta hibridación del tiempo y el espacio en sus gestos plasmados sobre la tela: «la líneas son ideas que tan pronto siguen un curso tranquilo y se ordenan en ritmos armoniosos como ondas, tan pronto se cruzan en el aire y se enfrentan como flechas».53 Si la línea que traza la forma, que la compone, es una línea temporal, su transcurso es como un razonamiento visible que produce ideas, invirtiendo así el procedimiento del texto, que es también un movimiento visual, aunque aquí el movimiento es el resultado de una idea y no tanto su génesis. Contemplar la obra terminada oculta su genealogía temporal y, sin embargo, las formas que la modelan son formas de tiempo acumuladas en el espacio, y esa acumulación implica una condensación correspondiente de intuiciones estéticas que hablan del mundo, de la representación, de la pintura y del mismo autor.
Merleau-Ponty distinguía entre la pintura y la ciencia a través del hecho de que esta contempla a distancia, por encima, las cosas, mientras que la pintura se sumerge en ellas. Pero cuando el pensador francés hacía esta reflexión estaba pensando ya en Cézanne, en una pintura que exploraba la realidad como fenómeno y que por lo tanto estaba dejando atrás su fase primitiva del espejo mimético: el pintor que Merleau-Ponty tenía en mente ya era capaz de empezar a comprender el lugar que su identidad, su subjetividad, ocupa en la gestación del cuadro, superando así la fase del reflejo, realista, para entrar en la del espejo, imaginaria. No pensaba Merleau-Ponty en una pintura como la perspectivista que, equiparándose a la imaginación científica, contempla el mundo desde fuera, a partir de una distancia exterior que considera equivalente de forma mecánica a la distancia interior.
Picasso, sin embargo, se adelanta a la distinción que hizo años más tarde el pensador francés e incluso la sobrepasa. En su obra, y concretamente en su obra inaugural de la nueva visión, Les demoiselles d’Avignon, distancia interior y exterior se conjuntan sin anularse. Picasso contempla a distancia pero esta es una distancia mental que ocupa el lugar de la distancia física. Solo de esta manera puede reflexionarse mediante la pintura. Cézanne consideraba que pintar era captar la realidad en el momento mismo en que esta acontece: introducía así el tiempo en la percepción pictórica y en su plasmación. Pero Picasso no espera a que lo real acontezca ante él, sino que va en su busca a través de otras imágenes, va en busca de lo real imaginado y lo recompone a través de gestos temporales, a través de su proceso de reflexión pictórica expresada en fuerzas espacio-temporales.
Enfrentarse al ingente estudio sobre Les demoiselles d’Avignon que editó la editorial Polígrafa en 1988, a partir del catálogo del Museo de Picasso de París, publicado el año anterior por Hélène Seckel, produce estupor. Tenemos tendencia a considerar que una pintura es solamente el cuadro que cuelga ante nuestros ojos en la sala de un museo, como si toda la energía del pintor se hubiera concentrado en el espacio de aquella tela de manera que su confección anulara todo cuando había a su alrededor. Pero basta ver la cantidad de imágenes preparatorias o concomitantes que rodean Les demoiselles, imágenes que forman una verdadera constelación visual, un sistema ecológico,54 para darse cuenta de que muchas pinturas, sobre todo las más importantes, son consecuencia de un proceso de maduración que deja rastros dentro y fuera de estas. Es obvio que Picasso no encontró la nueva visualidad, sino que la construyó con gran esfuerzo, como lo prueban los ensayos visuales que, entre finales de 1906 y la primavera de 1907, preparan la ruptura formal de Les demoiselles. Pero construir una visualidad no significa, como puede parecer y como nos hace pensar nuestra tradición romántica, inventarla. En Picasso se da una profunda tensión dialéctica entre búsqueda y encuentro, entre construcción e invención: el pintor, en su búsqueda por un territorio a la vez desconocido y familiar, revuelve de arriba abajo el universo formal y, de esta manera, produce la posibilidad de que «le venga al encuentro» la formación que andaba buscando. Le viene al encuentro porque, social, estética e ideológicamente, la nueva formación estaba preparada para emerger, solo necesitaba que alguien estuviera capacitado para captarla, para comprenderla y para darle la forma definitiva. En resumen, para hacer visible lo que estaba solo latente. El mismo Picasso lo expresa con claridad cuando intenta desmentir la influencia que el arte «primitivo» pudo tener en su pintura: «el descubrimiento de las estatuas coincidía, en la época, con lo que buscábamos».55
Se pueden contar hasta diez configuraciones visuales situadas en el origen de Les demoiselles d’Avignon y que han dejado su huella en la obra, diez ramas del árbol genealógico del que hablaba Palau i Fabre, pero en todo caso solo diez elementos de los muchos que integran la ecología en la que se inserta visiblemente la obra: la Visión de San Juan del Greco (1608-14); El baño turco de Ingres (1862); Les grands baigneuses de Cézanne (diversas versiones entre 1900 y 1906); Les baigneuses de Derain (1907); Nue bleu de Matisse (1907); una cerámica de Gauguin titulada Oviri (1895), expuesta en el Salón de otoño de 1906; cabezas esculpidas ibéricas, robadas del Louvre por Géry Pieret y enviadas a Picasso; diversas piezas de arte africano expuesto en París por primera vez en la época; muestras de arte precolombino expuesto en Barcelona años antes, y finalmente las fotografías sobre «Mujeres africanas» de Edmond Fortier (1906) de las que el pintor tenía conocimiento. Ante esta abundancia de motivos, algunos críticos se ven obligados a escoger, sin contar con que, en el caso del pintor malagueño, no se trata tanto de buscar alternativas, como de comprender que fusionaba distintas formaciones en sus obras. Todas las reseñadas, y algunas más, están presentes en Les demoiselles de una forma u otra, en lo que constituye un verdadero montaje espacio-temporal. Es decir una estructura que está compuesta por capas de espacio cuya articulación expresa temporalidades. Estas fusiones no se realizan solo en la disposición estructural de la obra, como en un collage, sino que se introducen incluso en la propia genética de las figuras, los objetos y el espacio general, los cuales de esta manera expresan en sí mismos una determinada duración, aparte de la que ya conlleva el encadenado de esbozos que los ha precedido. Son así verdaderos objetos espacio-temporales que se insertan en un territorio que es asimismo el resultado de una interacción entre fuerzas espaciales y temporales. En estas vinculaciones del espacio y el tiempo es necesario considerar inscrita la propia memoria del pintor que, en el cuadro de Les demoiselles, recordaba algún episodio de juventud en un burdel de la calle Avinyó de Barcelona. La memoria es el verdadero artefacto espacio-temporal, el lugar donde los tiempos y las imágenes toman la forma de las emociones. Es de esta manera como podemos afirmar que el espacio que Picasso acababa de descubrir con Les demoiselles d’Avignon no era otro que el espacio interior, solo que él lo descubría fuera, en el mundo, y lo hacía a través de la memoria pictórica en la que, como un niño ante el espejo, se veía reflejado. Este universo barroco, de estética psicologizada y espejos enfrentados, no podía exteriorizarse más que a través de una radical complejidad, una complejidad que coincidía con la propia complejidad que el mundo, traspasado el umbral del nuevo siglo, iba adquiriendo y de la que apenas si se iba tomando conciencia. En última instancia, todo gran arte es realista, lo cual, lejos de dar la razón al sentido común, lo obliga a repensar los parámetros en los que se asienta.
Miller, en estudio citado sobre las relaciones conceptuales de Einstein y Picasso, nos recuerda que a este la gustaba el cine y que disfrutaba especialmente con las películas de Méliès. De Méliès se acostumbra a olvidar su complejidad, ya que o bien ha sido comúnmente menospreciado por los partidarios del realismo fílmico o bien ensalzado festivamente por los amantes de los espectáculos de bulevar. Su conexión con Picasso lo puede colocar en el sitio que le corresponde como iniciador de una vía compleja del cine que solo culmina en nuestros días con las imágenes digitales, a la vez que nos ilustra sobre otra de las posibles influencias que presenta la ruptura visual de Picasso.
El establecimiento de una constelación visual en torno a una obra como Les demoiselles d’Avigon nos obliga a considerar la existencia de un cierto movimiento en su concepción, el que le otorga la circulación de la mente del autor por esos diferentes lugares. Puede que sea esto lo que promueve, en primer lugar, la ruptura espacial generada por la citada pintura más que las especulaciones sobre la cuarta dimensión de las que habla Miller y que habrían interesado a Picasso a través de la obra de Poincaré. Refiriéndose al viajero en el tiempo de Welles, que permanece inmóvil sentado en su máquina, mientras el tiempo transcurre rápidamente a su alrededor, indica Miller que «la situación sería bastante similar a la de un observador de uno de los cuadros de Picasso que estuviera de pie en un lugar, mirando a la vez cómo se despliegan en el tiempo muchas representaciones diferentes de un mismo objeto».56 Esto es realmente lo que propone un cuadro como Les demoiselles un despliegue temporal, no solo de diversas representaciones de un mismo objeto, sino también de diferentes concepciones y muestras visuales relacionadas analógica o metafóricamente. El cuadro, a la vez que representa el funcionamiento de la mente de Picasso, pone en funcionamiento la mente del espectador. Picasso había superado la concepción de Poincaré sobre la cuarta dimensión que llevaba a este a promover una serie de diferentes perspectivas sobre un lienzo (si fueran temporalmente sucesivas y excluyentes, podría estarse hablando del cine). Por el contrario, el pintor planteaba una simultaneidad espacial de mayor radicalidad que suponía «la representación simultánea de puntos de vista completamente diferentes, cuya suma total constituye el objeto».57 Con ello superaba también las concepciones bergsonianas, plasmadas por Cézanne mediante una colocación sobre el lienzo, de forma simultánea, «de todas las perspectivas de una escena que se han ido almacenando en su subconsciente durante un largo período».58 Pero la noción de almacenamiento subconsciente no hay que descartarla tan pronto, porque está presente en la forma de trabajar de Picasso, solo que él coloca ese almacenamiento, las propias tensiones de este, sobre el propio cuadro para conferir la forma al objeto, o la imagen que configura. La diferencia entre las propuestas fotográficas de Muybridge, que descompone el movimiento mediante fotografías sucesivas que coloca una al lado de la otra, y las de Marey, que la superpone fluidamente, son un buen ejemplo de estas contraposiciones, a la vez que nos indican el potencial de la propuesta de Picasso. El cine parece encontrarse entre Muybridge (la cámara que descompone la realidad en diversos fotogramas) y Marey (el proyector que los combina para producir un flujo naturalizado). Picasso trascendería el cine (la tendencia clásica de este, que se estaba formando) en el sentido de que convertiría el prototípico movimiento de sus imágenes (que difuminaría a la vez las propuestas de contrarias de Muybridge y Marey) en índices temporales representativos del movimiento mental del pintor y, posteriormente, del espectador del cuadro. Así, una pintura como Las demoiselles tendería a romper el marco en el que está incluida, a través de esa temporalidad y ese movimiento mental que configuran sus componentes visuales. El marco no sería más que una convención, un centro transitorio, a cuyo alrededor se compondría una constelación visual que mantendría la propuesta pictórica en una continua circulación de formas y conceptos. Es lo que más tarde haría el film-ensayo, materializando a través del movimiento la anterior circulación mental. El movimiento que el cine había utilizado para diluir las contradicciones y naturalizar una imagen que se decantaba en otro dirección, como lo prueba Picasso, se utiliza ahora, con el film-ensayo, para recomponer la propuesta del pintor en un ámbito mucho más apropiado para conseguir sus propósitos.
6. Foto-ensayos
El concepto de foto-ensayo ha vuelto a resurgir los últimos años en los periódicos al abrigo de sus ediciones digitales como una alternativa a la típica foto ilustrativa de los artículos, en lo que supone una recuperación del antiguo proceder de las revistas clásicas como Life o Paris Match. En muchos de estos casos, el concepto de ensayo está empleado de forma poco estricta y se refiere simplemente a una colección de fotografías sobre un mismo tema. De todas formas, el hecho de romper la tendencia a resumir en una sola fotografía sucesos o situaciones complejas, como venía siendo habitual en la prensa siguiendo una antigua tendencia de la pintura a resumir en una sola imagen los acontecimientos históricos, no deja de ser una manera de incidir en la complejidad de los acontecimientos y de iniciar, consecuentemente, un proceso de pensamiento sobre ellos, aunque a veces esta reflexiones se queden en simple constatación de hechos visuales como sucede en el que se considera el foto-ensayo clásico por excelencia, estimado también un clásico de la fotografía documental, Let Us Now Praise Famous Men, que en 1936 efectuó Walker Evans y que apareció junto con un texto de James Agee. Si bien Evans deseaba que sus fotografías fueran evidentes por sí mismas, la verdad es que el «ensayo» no fue concebido sin el concurso de un texto y habría que considerar si no fue precisamente este acompañamiento textual el que hizo que el trabajo de Evans pasase a ser considerado un ensayo en lugar de un reportaje fotográfico. Por otro lado, las fronteras no están nada claras en este terreno y, muchas veces, los conceptos de reportaje fotográfico, reportaje documental o fotoperiodístico se confunden con el más concluyente de foto-ensayo. Así John Mraz, en su estudio sobre el fotógrafo mexicano Nacho López, define el foto-reportaje como «algo que presenta una ocurrencia que es ostensiblemente “noticiosa”», aunque también ha caracterizado de foto-reportajes «aquellos “acontecimientos” que son presentados como si tuvieran la misma importancia que las grandes noticias». El autor se mueve, por lo tanto, en un territorio que por su estructura podría ser considerado ensayístico, del mismo modo que denominamos ensayo a la obra citada Walker Evans, pero que sin embargo debe distinguirse del foto-ensayo estricto:
… lo que yo describo como foto-ensayos, el periodismo norteamericano lo denomina artículos (features): tienen poco que ver con las «noticias». Su significación no está relacionada con un acontecimiento histórico: no se trata de algo que haya sucedido, sino más bien de una situación que ya existe. Tienen su origen en la idea que alguien tiene –un editor, un fotógrafo, un reportero– de contar una historia con «interés humano» que con frecuencia está relacionada con la cultura.59
¿Qué hay de específico en un foto-ensayo que no pueda encontrarse en una imagen ensayo o en un film-ensayo? La descripción anterior de la actividad fotográfica de Picasso nos puede poner sobre la pista de estas diferencias. Pero quizá sean los planteamientos de Mitchell sobre el tema la mejor plataforma para iniciar esta discusión. Mitchell empieza por considerar que hay mejores motivos para darle carta de naturaleza al ensayo fotográfico que referirse a la dominancia del género ensayístico en los textos que acompañan a las colecciones de fotografías en las revistas o los periódicos:
Hay razones más fundamentales para explicar los protocolos que parecen relacionar la fotografía con el ensayo de la misma manera que la pintura histórica estaba relacionada con la épica o la pintura de paisajes con el poema lírico. La primera es la presunción de una realidad referencial común: no «realismo», sino realidad, es decir que no ficcionalidad, incluso cientificidad son las connotaciones genéricas que relacionan el ensayo con la fotografía. La segunda es la íntima complicidad que se establece entre el ensayo informal o personal, con su énfasis en el «punto de vista» privado, la memoria y la autobiografía, y el estatus mítico de la fotografía como materialización del trazo de la memoria inmerso en el contexto de las asociaciones personales y las «perspectivas» privadas. En tercer lugar, se encuentra la concepción radical del ensayo como «intento» parcial, incompleto, un esfuerzo encaminado a conseguir lo más posible de la verdad sobre algo en su breve aparición como los límites del espacio y el ingenio del escritor lo permitan. La fotografía, de forma parecida, parece necesariamente incompleta al imponer un encuadre que nunca podrá incluir todo lo que hay ahí, dispuesto a ser, como se dice, «captado».60
El planteamiento de Mitchell es instructivo pero tiene el defecto de partir de la base de que la única forma por la que la fotografía puede equiparse al ensayo es a través de las concomitancias estructurales que se puedan establecer entre ambos, teniendo al ensayo como marco de referencia. No deja de ser esta una operación reduccionista, aparte del hecho de que se basa en la desigual comparación entre un medio, la fotografía, y un género relativo a otro medio, la escritura. La fotografía en general se equipara a un tipo de escritura en particular, lo cual deja bastante claro lo que es un ensayo literario, pero no nos ilustra demasiado sobre lo que puede ser un ensayo fotográfico.
El carácter de ensayo no puede adjudicarse a la fotografía por el simple hecho de que se esté tratando con un conjunto de imágenes, porque ya hemos visto que una sola imagen, fotográfica o no, también puede ser ensayística. De todas maneras, el hecho de que un acontecimiento o un objeto se desglosen temporalmente puede ser un factor ensayístico, pero no el único ni el más sustancial. Es necesario que ese desglose implique una operación reflexiva que reúna conceptualmente lo que se ha separado técnicamente: es decir, que la serie de fotos no estén unidas solo por la voluntad de conseguir una mayor visibilidad del objeto, sino que la temporalidad que se desprende de la operación sea la plataforma que alimente la visión de cada una de las fotografías, así como de todo el conjunto. Hay que decir que esto no se acostumbra a dar en la mayoría de los denominados ensayos fotográficos, que, como he dicho, son simples colecciones de fotos sin mayor intención.
En cualquier caso, un conjunto de fotografías sería ensayístico si cada una de ellas tuviera una intención reflexiva, si fuera una imagen-ensayo, como las fotografías que acostumbraba a tomar Picasso y que vistas con detenimiento nos revelan cualidades sorprendentes. Reunidas, este tipo de fotografías, constituirían forzosamente algo más que una colección de imágenes porque la pretensión de cada una de ellas se añadiría a la de las demás, algo que no sucede cuando la fotografía corresponde al estilo del fotorreportaje, a menos que, como digo, el fotógrafo haya querido darle una intención a la secuencia que induzca a pensar sobre lo que muestra.
La condición ensayística en cualquiera de sus manifestaciones no tiene que ver, sin embargo, con las intenciones, sino que se desprende fundamentalmente de una determinada estructura expositiva, de una forma.
7. La forma ensayo según Adorno
Jacobo Muñoz, en el prólogo al escrito que Theodor Adorno dedicó a la forma ensayo, establece los límites del territorio con el que nos encontramos al penetrar en este ámbito. Su formulación en forma de pregunta es parecida al problema que hemos intentado resolver en el apartado anterior y que vale la pena reconsiderar en la esfera concreta del ensayo literario, que es lo que preocupa a Adorno: «¿Tiene el ensayo una “forma propia”? Si la forma no es clara, ¿de qué lado podría decantarse el ensayo? ¿Del de la ciencia o del más dúctil e indisciplinando del arte?».61 Si el ensayo no fuera un modo específico, que lo es, debería decantarse, según Muñoz, hacia uno de los dos grandes paradigmas del conocimiento: hacia la ciencia y su búsqueda de rigor, o bien hacia la ambigüedad creativa del arte. Pero lo cierto es que la forma ensayo se encuentra situada más allá de la clásica disyuntiva entre arte y ciencia, precisamente porque constituye la solución, o una de las soluciones, a esta. Es a la vez arte, afectado por el espíritu de la precisión científica, y ciencia, influida por la intuición artística. Pero al configurar esta hibridación de los polos clásicos, los supera para situarse en un nuevo territorio que ni siquiera es la síntesis de los otros dos, sino su superación. Se trata, en su modalidad audiovisual, de una forma nueva que reúne en sí misma las estribaciones de los otros dos paradigmas, extralimitados por el impulso de su propio desarrollo. Tengamos en cuenta, aunque puede parecer un tópico, que la física post-relativista (la teoría cuántica, la de las supercuerdas, etc.) se plantea problemas epistemológicos cercanos a los de las post-vanguardias artísticas, interesadas en la estética del conocimiento. Lo que quiero decir es que las formas de conocimiento actuales desembocan, por sí mismas, en un ámbito en el que el modo ensayístico se revela como primordial desde la perspectiva hermenéutica, de la misma manera que los avances tecnológicos de los dispositivos de representación conducen de forma natural a las playas de la dramaturgia brechtiana. Ya no es posible contemplar la realidad con los ojos de la tradición y, por consiguiente, tampoco es posible representarla tradicionalmente. Pero para comprenderlo hace falta una nueva forma de pensar, una nueva sensibilidad. Es necesario un cambio de mentalidad, por ello es tan significativo que el ensayo se haya convertido en el modo fundamental del giro subjetivo que está tomando el conocimiento actual, giro a través del que la información se convierte en saber, es decir, regresa al seno de lo personal, de lo íntimo, del que se había separado quizá desde que, según argumentaba Platón, la escritura aisló por primer vez a la persona de su acerbo memorístico. Adorno no necesita remontarse tan lejos, sin embargo: le basta con dirigirse a Descartes y su método para encontrar los fundamentos de la separación entre un saber objetivo y otro subjetivo. Descartes es uno de los ejes de la mentalidad que está periclitando y, por lo tanto, se hace necesario no tanto criticarla, como revelar los dispositivos que contiene y de los que estamos prisioneros porque configuran los perfiles de la mentalidad que hemos adoptado como si fuera una segunda piel. El concepto de objetividad es una construcción decimonónica, como se sabe, pero las raíces de esa concepción se encuentran en Descartes: su exacerbación en el siglo XIX no hace más que prolongar determinada concepción de lo real y preparar el último escenario de esta en el que nosotros estamos aún ahora actuando.
Señala Adorno que para Lukács, con quien polemizó abiertamente en muchos otros temas, la forma ensayo se centra en una «especulación sobre objetos específicos, ya culturalmente preformados (…) el ensayo habla siempre de una cosa preformada o en el mejor de los casos de una cosa pre-existente».62 Se trata, por tanto, de una meta-actividad. «Ensayar» no es tanto crear de nuevo como especular a partir de lo existente: transformar lo existente, reflexionar sobre y a partir de algo ya conformado de antemano. De ello se puede deducir lo que expondré con mayor amplitud en un capítulo posterior dedicado a Pasolini con relación a que el film-ensayo trabaja siempre con imágenes de archivo, puesto que todo cuanto contempla de lo real lo hace no directamente, sino a través de su conversión en imagen. Más adelante también hablaré de la figura de la écfrasis, a través de la que podría entenderse el ensayo cinematográfico como una manera de reproducir las formas de lo existente en otro medio o de modo distinto al original: una suerte de traducción de la forma. Encontraríamos en ello esa prolongación o superación del modo descriptivo de la que hablaba más arriba. Se trataría de una reconfiguración significativa de la forma, puesto que el ensayo no consistiría tanto en describir las cosas como en extraer de ellas, de su configuración formal, su propio significado, un significado a través del que mostrarlas de un modo distinto a como se perciben habitualmente, un modo que incluyera en la superficie de estas, en su visibilidad, ese significado antes paradigmáticamente oculto. Dice concretamente Lukács que
… la crítica, el ensayo, habla la mayoría de las veces de imágenes, de libros y de ideas. ¿Cuál es su relación con lo representado? Se repite siempre que el crítico ha de decir la verdad sobre las cosas, mientras que el poeta no está vinculado frente a su materia a ninguna verdad (…) El ensayo habla siempre de algo que ya tiene forma, o a lo sumo de algo ya sido; le es, pues, esencial el no sacar cosas nuevas de una nada vacía, sino solo ordenar de nuevo cosas que ya en algún momento han sido vivas. Y como solo las ordena de nuevo, como no forma nada nuevo con lo informe, está vinculado a esas cosas, ha de enunciar siempre la «verdad» sobre ellas, hallar expresión para su esencia.63
Vale la pena subrayar este valor de «verdad» sustancial del ensayo, aunque solo lo posea por contraposición a la libertad poética, ya que muchas veces se considera al modo ensayístico contrario precisamente a una verdad fundamental que correspondería gestionar solamente al método científico. El ensayo no busca, sin embargo, la Verdad, con mayúsculas, puesto que por su propia esencia se ha convertido en el instrumento perfecto para desentrañar aquel fenómeno por el cual, según Vattimo, «en el pensamiento de los siglos XIX y XIX, los primeros principios aparecen como segundos, condicionados ya por alguna otra cosa (los mecanismos ideológicos de la falsa conciencia, la voluntad de dominación, los juegos de represión en el inconsciente) y también cae en descrédito la pretensión de universalidad».64 Solo la religión y el método científico persiguen, actualmente, esa pretensión de universalidad y ambos, de alguna manera, dependen de Descartes. El ensayo fílmico es consciente además de que los segundos principios que desenmascaró la modernidad se han convertido ya en terceros principios, puesto que están mediatizados por los poderosos instrumentos de representación audiovisual.
Quizá no sea necesario tomar al pie de la letra las palabras de Lukács cuando se refiere a que el ensayo se limita a reordenar lo existente, sin añadirle nada nuevo. Es verdad que su impulso se dirige a esta reordenación, pero no es menos cierto que muchas veces se trata de una reordenación de la memoria (y en el film-ensayo, una reordenación del archivo) a través de cosas concretas entre las que establece nuevas relaciones que dan paso a nuevos conceptos. Es así que el film-ensayo piensa, mientras que quizá no está tan claro en el caso del ensayo literario que se produzca un proceso de reflexión a través de los propios objetos que se articulan lingüísticamente. En su caso, se tiende por el contrario a dar más importancia a la propia articulación de la lengua que a la de los objetos denotados por ella, a menos que se consideren los procedimientos de la écfrasis, de la que, como digo, hablaré más adelante.
Modos de ver el mundo
Regresando a los planteamientos de Adorno, encontramos en su escrito la localización temprana de esa desconfianza que el ensayo suscita aún hoy en día, especialmente en el ámbito académico, donde se depositan siempre los hábitos más tradicionales y donde la búsqueda de conocimiento tiende a burocratizarse. Allí se gesta generalmente el pensamiento administrativo del que el ensayo quiere convertirse en antídoto. Al mencionar estas suspicacias, el filósofo pone de manifiesto una cualidad consustancial al ensayo, la libertad de espíritu, es decir, la posibilidad de enfrentarse abiertamente, sin restricciones, al propio caudal del mundo que también se ofrece a nosotros sin ningún tipo de restricción, más allá de la que nosotros le pongamos. En el caso del ensayo fílmico, se trata de trasladar a la imagen esta libertad y con ello poner al cineasta en la misma situación performativa que atesora el escritor o el pintor, proverbialmente alejados, en su condición óptima, de las coerciones típicas del funcionalismo industrial. No se trata de consolidar en el ensayo una posición alejada de las características industriales de la modernidad para mantener la condición de unos medios, como la pintura y la escritura, que serían intrínsecamente ajenos a esta. Todo lo contrario: a través del ensayo fílmico, esos medios ancestrales adquirirían carta de naturaleza no ya moderna, sino posmoderna, es decir, superadora de las constricciones industriales sin abandonar fundamentalmente la esfera industrial, expresada mediante una tecnología que, desde esta perspectiva, sería finalmente liberadora. Las tecnologías del ordenador, como ocurre en general con las nuevas formaciones tecnológicas, asumen en su configuración las formas de trabajo antaño dispersas por una revolución industrial basada en la prototípica división del trabajo. Este repliegue de la arquitectura de funcionamiento industrial y tecnológico, que tiene sus inconvenientes en el automatismo de las funciones tendentes a hacer superflua la figura del operador de los instrumentos, adquiere sin embargo una inesperada relevancia en el hecho de que ese operador puede reconvertirse en autor capaz de asumir las distintas tareas en otro tiempo necesariamente repartidas entre múltiples especialistas.
La libertad de espíritu se confronta, en Adorno, con la metodología y la férrea comunión entre la investigación y lo investigado que esta propone. Hay en el filósofo una crítica soterrada a ese conocimiento ligado a una productividad inmediata que pronto se configura como forma intrínseca de lo real:
El esfuerzo del sujeto por penetrar aquello que se esconde como una objetividad detrás de la fachada se estigmatiza como una cosa ociosa: esto ocurre simplemente por temor a la negatividad. Se dice que sería más sencillo. Se le atribuye la ciega mancha amarilla a quien, en lugar de aceptar y organizar, y basta, se interesa por interpretar; la ciega mancha amarilla de quien, impotente, con inteligencia extraviada, especula y busca razones y sentido allí donde no hay nada que interpretar.65
El ensayo se presenta como una forma rebelde a la regulación del pensamiento, llegando incluso hasta allí donde, según lo regulado, no hay nada que interpretar. Supera, por tanto, el miedo a la negatividad y encuentra en ella la contrapartida a lo positivo, a la estructura firme y sólida de lo esperado. La forma ensayo deviene así pues una cuestión moral, pero a la vez se convierte también en una cuestión psicológica, puesto que contrapone la libertad personal al ordenamiento metodológico que equipara todo tipo de pensamiento a un pensamiento regulado y útil, y lo hace a través de oponer dos tipos psicosociales: «La alternativa sería: hombre de hechos u hombre de aire. Pero una vez se ha cedido al terror de esta prohibición de pensar más allá de aquello que ya ha sido pensado en el objeto como tal, se acepta también la falsa intención de que hombres y cosas se hacen de sí mismos».66 Los dos tipos «psicológicos» aparecen como tipos sociales puesto que cada uno de ellos implica una manera distinta de asumir el pensamiento y las regulaciones sociales. Opera cada uno en un lado distinto del principio de realidad y, puesto que este principio está construido socialmente, la adscripción a uno u otro lado del principio constituye una determinada postura que es a la vez psicológica y social. No hay que ver en ello determinismo alguno, ya que la posibilidad de cambiar de polo existe, aunque sea necesario un proceso de concienciación y un determinado esfuerzo de voluntad que no siempre es fácil, pero precisamente por ello la cuestión epistemológica es también una cuestión moral. Y de esta postura moral se desprenden consecuencias sociales cuando coincide o se enfrenta con posiciones hegemónicas.
El propio Adorno se enfrentaría, años más tarde, a este hombre de hechos cuyo perfil delimitaba al escribir sobre el ensayo. Su traslado a Estados Unidos, en un tiempo trágico, le llevaría a encontrarse con Paul Lazarsfeld, director de la Office of Radio Research a la que debía incorporarse Adorno como investigador. Podemos considerar que, a grandes rasgos, el enfrentamiento entre Adorno y Lazarsfeld significaba la puesta al día de una confrontación poco menos que ancestral entre formas de entender el mundo y la ciencia, y en este sentido deberíamos considerar que su enfrentamiento se debía a un problema de comunicación, como lo es también el hecho de que nuestro sistema académico actual descanse sobre un doble e ignorado basamento compuesto por la oposición entre supuestas verdades y la condición histórica de estas.
Por lo que se refiere a ese problema de comunicación entre dos personas, que en el caso de Adorno y Lazarsfeld (los dos provenientes de una misma cultura alemana, pero con planteamientos profundamente antagónicos: uno con posibilidades de amoldarse al estilo práctico del pensamiento norteamericano, el otro condenado a no ser comprendido por esa mentalidad) era también la alegoría de una confrontación más profunda entre dos métodos, dos estilos, dos culturas y dos mentalidades, de la que se puede rastrear su origen en la historia del pensamiento, Heinrich Heine ya se refería al origen de estos arquetipos y los adjudicaba a dos grandes nombres de la filosofía: «¡Platón y Aristóteles! He aquí no solo dos sistemas, sino dos naturalezas humanas distintas, que desde tiempos indeciblemente lejanos y bajo todos los hábitos imaginables se enfrentan más o menos hostilmente».67 Jung, por su parte, en su estudio sobre los tipos psicológicos donde dividía estos en dos grandes ejes dominados por la tendencia a la introversión y la extroversión, se mostró de acuerdo con la afirmación del poeta alemán, añadiendo que «vuelve a tratarse aquí del contraste típico entre el punto de vista abstracto, en el que el valor decisivo se sitúa en el proceso mismo del pensar, y el punto de vista en el que el pensar y sentir se orientan, consciente o inconscientemente, en el sentido del objeto sensible».68 Podríamos incluso encontrar en el estudio sobre la psicología de las concepciones del mundo de Karl Jaspers algún rescoldo de esta atávica dicotomía. Estaría en la división que el filósofo establece entre las actitudes activa y las contemplativa,69 pero solo si consiguiéramos desligar estos conceptos de los planteamientos apriorísticos que nos llevan, sobre todo en la actualidad, a considerar más favorablemente la actitud activa que la contemplativa, cuando en realidad lo único que se distingue con el dualismo, si es llevado al extremo, es la diferencia entre una postura volcada sin reflexión al mundo, y otra decantada a la reflexión sin tener en cuenta ese mundo. Más recientemente también Stanley Fish, en uno de sus estudios sobre la retórica, hacía la distinción entre homo rhetoricus (hombre retórico) y homo seriosus (hombre serio).70 Frente al hombre serio, «que posee un yo central, una identidad irreductible (…) en una sociedad real que constituye una realidad referente para los hombres que viven en ella (la cual) está a su vez contenida en una naturaleza física, ella misma referencial, que está “ahí fuera”, independiente del hombre»,71 se constituye el hombre retórico, el cual «así como manipula la realidad y establece con sus palabras los imperativos y exigencias a los cuales deben responder él y sus semejantes, de la misma forma se manipula o fabrica a sí mismo, y concibe y representa al mismo tiempo los papeles que son primero posibles y luego se hacen obligatorios dada la estructura social a la que su retórica ha dado lugar».72 Fish se plantea cuál de estas dos visiones antagónicas, que coinciden claramente con los que podríamos denominar hombre moderno y hombre postmoderno, corresponde a la naturaleza humana correcta. Su respuesta es claramente retórica, ya que afirma que a la pregunta solo puede responderse desde dentro de una u otra concepción, por lo que «la evidencia de una parte será considerada por la otra como ilusoria o bien como llevar agua al propio molino».73 La naturaleza humana no existe y, como decía Brecht, cada persona es un experimento.
Afirmar, por tanto, que este enfrentamiento denota un problema de comunicación profundo significa reconocer que no se puede resolver mediante apelaciones a un principio de autoridad que determine que una de ellas es correcta mientras que la otra está en el error. La diferencia estriba en la adecuación de una de estas posiciones al pensamiento dominante en una época determinada, lo cual no indica que aquella que mejor se ajuste sea precisamente la más verdadera: lo será para quienes compartan ese dominio, mientras que quienes lo resistan deberán apelar a la otra forma, que para ellos será indudablemente la mejor. Hay que regresar a Heine, a sus palabras sobre la historia de la Iglesia Cristiana (pero que pueden extrapolarse fácilmente a otras épocas) para que esto quede claro, sobre todo en el mapa intelectual contemporáneo, dominado por el pragmatismo economicista de la tecnociencia: «Naturalezas febriles, místicas, platónicas, desentrañan, con reveladora virtud, las ideas cristianas, y los símbolos inherentes a ellas, de los abismos de su espíritu. Naturalezas prácticas, ordenadoras, aristotélicas, construyen con estas ideas y estos símbolos un sistema firme, una dogmática y un culto».74 La apelación a la autoridad de un método científico que ha surgido de impulsos platónicos para acabar desembocando en un aristotelismo de corto alcance no puede resolver en todos su aspectos, ni mucho menos, este problema de comunicación, como tampoco puede resolver los problemas históricos que se le presentan y que tienen que ver tanto con la epistemología como con la política. Pero es necesario saber además que nosotros, en la actualidad, hemos trascendido la dicotomía entre estos dos caracteres, aunque sus tensiones sigan manifestándose en el fondo de una fenomenología contemporánea mucho más compleja. Nuestra cultura hace tiempo que ha dejado atrás la frontera de aquel territorio en cuyo interior se enfrentaban esas dos personalidades arquetípicas. Me temo que, en el nuevo paisaje en el que nos encontramos, Platón y Aristóteles no son necesariamente antagónicos; incluso podríamos decir que ahora ni siquiera lo son ya Adorno y Lazarsfeld, tanto nos hemos alejado de ese paradigma en el que podían plantearse lo que, en este momento, en el páramo intelectual que habitamos, parecerán increíbles sutilezas. Ahora todo funciona como una máquina de crear bienestar en el mejor de los mundos posibles y la única actitud posible parece ser la del salvaje de la obra de Aldous Huxley, enfrentado por su propia heterodoxia al prototípico mundo feliz que no hace más que ocultar una intrínseca falta de significado. Seguimos hablando de personas, Adorno y Lazarsfeld por ejemplo, porque son estas las que encarnan las abstracciones, las que finalmente dibujan, a través del mundo institucional, las líneas de la realidad. Pero ahora el conocimiento no lo gobiernan ni Platón ni Aristóteles (que están siendo ambos expulsados de una academia interesada solo por problemas gerenciales), sino que hace tiempo que de este se han apoderado otras mentalidades ajenas a las específicas necesidades del saber. Es a estas mentalidades cada vez más hegemónicas, y a sus consecuencias anquilosantes para el pensamiento, a las que se enfrenta ahora el modo ensayístico con su pensamiento salvaje. A ellas y no necesariamente al método científico, o al espíritu científico como tal.
La derivación de este planteamiento podría ser la idea de que hombres y cosas se hacen de sí mismos, puesto que no están ligados a ninguna implicación externa. Solo quedaría entonces la tarea de buscar la intención del autor o la psicología personal que sirve de índice del fenómeno correspondiente. Pero el ensayo se opone a este reduccionismo desde su posición sustancialmente contraria a un pensamiento coaccionado que se basa, como hemos visto, en una forma de estar en el mundo. Esta función de desencantamiento del ensayo es decisiva, ya que lleva el conocimiento más allá de la intención del fundamento psicológico de este, más allá del sujeto como límite. Por el contrario, la subjetividad en el ensayo propone una objetividad basada en el mostrarse a sí misma objetivamente: el ensayo es la base del pensamiento objetivo del otro, lector (o espectador) que contempla la forma del ensayo como un discurso materializado, objetivo. Esta objetivación le informa a su vez de la presencia de otra subjetividad, la del ensayista, en un movimiento que socava sus presunciones de objetividad en el mismo momento en que se le presentan como tales. No se trata de ir en busca de la intencionalidad ni de hurgar en el trasfondo de esta intencionalidad, sino de darle la vuelta al procedimiento de manera que este «identificar los movimientos psicológicos individuales que indican el fenómeno»75 se transmuta en una operación visual de identificación de la posible forma del «alma», expuesta mediante la forma del ensayo. Forma del alma del ensayista que desvela también, por resonancia, la forma del alma del lector, espectador. De manera que «los movimientos de los autores se borran en el contenido objetivo que aferran. Y además, para desvelarse, la densidad objetiva de significados que se encuentra en cada fenómeno espiritual reclama del receptor justamente aquella espontaneidad de la fantasía subjetiva que se rechaza en nombre de la disciplina objetiva».76 Cada fenómeno espiritual tiene «una condensación de significados», está formado por un abigarrado conjunto de significados que solo pueden desvelarse mediante el movimiento ensayístico. Pero no puede decirse, en el film-ensayo, que los movimientos del autor «se borren en el contenido objetivo que aferran». Ello quizá pueda darse en el texto, pero en el ámbito de la imagen el panorama es distinto, puesto que es el propio contenido objetivo el que se transforma mediante los movimientos del pensamiento del autor.
La estética del ensayo
Adorno afirma que, como sea que el ensayo se acerca a una cierta independencia estética, sería fácil reprochárselo aduciendo que se trataría de una mera usurpación del arte. Pero, añade, que el ensayo se distingue de la forma artística por su medio, por sus conceptos y por su aspiración a la verdad, despojada de apariencia estética. El problema, sin embargo, no se resuelve tan fácilmente en el ensayo fílmico, puesto que en este sí se da una concomitancia formal con el arte y no puede decirse, pues, que su aspiración a la verdad esté realmente despojada de una vertiente estética. Ya he indicado antes de qué manera se introduce la estética en ese tipo de ensayo. Pero, en realidad, no se trata de si el ensayo se parece o no al arte, sino de si el arte, actual, se parece o no al ensayo. Podemos estar de acuerdo con las diferencias que marca Adorno entre el arte y el ensayo, solo que cuando el ensayo es audiovisual, ya no podemos afirmar que se distinga del arte por su medio. Claro que la aspiración a «la verdad» del ensayo está despojada de apariencia estética, pero solo en el sentido de que no puede basar esa verdad en la estética. Ahora bien, ello no quiere decir que no haya una verdad estética plegada en la «condensación de significados» del fenómeno que pueda ser revelada. ¿Por qué despreciarla? Por otro lado, ¿qué verdad busca el ensayo? No la verdad científica, absoluta, inamovible en un momento dado de su transcurso siempre en el olvido, sino la verdad del caminante que apenas se detiene para contemplar el camino o la señal que le indica por dónde debe continuar: si no hay voluntad de detención, la estética no puede resultar determinante puesto que el momento estético se pospone indefinidamente. La verdad del montaje, por ejemplo, es necesariamente estética, no porque concluya en la estética, sino porque parte de ella, porque surge precisamente a través de un movimiento estético. La estética en el ensayo ya no es trascendental, sino que se convierte en una plataforma que sustenta el proceso de reflexión. No puede eludirse, a menos que se quiera caer en el vacío, pero tampoco puede dejarse que su presencia se interponga en el proceso ensayístico, so pena de que este se convierta solamente en un asunto artístico.
Según Adorno, Lukács no tendría en cuenta esta problemática cuando alegaba, en El alma y sus formas, que el ensayo era una forma de arte. Pero añade Adorno que no es superior a esta afirmación «la máxima positivista según la cual el que escribe sobre arte no tiene que aspirar de ninguna manera a efectuar una exposición de carácter artístico, es decir, no tiene que aspirar a una autonomía formal».77 Adorno ve los peligros de proponer una estetización del conocimiento, pero a la vez desconfía de la prohibición positivista sobre cualquier tipo de formalización del discurso que lo aleje de su condición cristalina, diáfana. Para el positivismo, el contenido debería ser independiente de su exposición, que no podría ser otra cosa que convencional, ya que «¿cómo sería posible hablar estéticamente de lo estético, sin la menor similitud con la cosa, sin caer en la banalidad y alejarse a priori de la cosa misma?».78
La pregunta retórica de Adorno resulta de todas formas crucial en el campo del ensayo fílmico. ¿Es posible hablar estéticamente de lo estético o, para el caso, hablar estéticamente de cualquier cosa? En ambos casos, se produciría un alejamiento del objeto: al hablar estéticamente de lo estético, se dejaría de hablar; al hablar estéticamente de cualquier cosa, también, puesto que lo que se haría sería exponer el objeto estéticamente.79 Tal procedimiento no es posible, si entendemos lo estético como punto de llegada y no como punto de partida. La apertura estética puede considerarse como «la luz de la verdad previa» de Heidegger: para ver la verdad es necesario arrojar luz, ¿de qué es esta luz previa a la verdad, necesaria a la verdad? La respuesta está en el propio planteamiento heideggeriano, puesto que el filósofo habla de «ver la verdad»: si la verdad ha de hacerse visible, debe serlo a través de la estética. La luz que ha de arrojarse sobre la verdad es, pues, la luz de la estética, una luz que es parte de la verdad misma pero que esta no puede generar, si no es «desde fuera de la verdad», desde la estética de la verdad. La verdad se revela cuando sobre ella se proyecta su propia luz estética, generada a partir del movimiento ensayístico, único capaz de provocar esta iluminación, esta auto-iluminación: podríamos decir que la verdad no brilla, sino que es brillada. La epistemología positivista se basa en planteamientos totalmente opuestos a este proceso de auto-iluminación. El objeto positivista es irremediablemente opaco, no existe más que como entelequia y por consiguiente no vive y no puede ser iluminado por su propia luz que se gestiona a través del proceso de exposición del objeto: «El instinto del purismo científico considera cualquier movimiento expresivo de la exposición como una amenaza para una objetividad que se haría evidente tan pronto como se retirara el sujeto».80 El problema del papel del sujeto en las investigaciones resulta crucial, especialmente en el ensayo, que en esto se diferencia de forma esencial de la investigación científica. El sujeto está aquí expresamente expresado, no eludido como en la ciencia, donde también está pero no se sabe que está. Esta presencia consciente del sujeto, de lo subjetivo, en oposición a su ausencia inconsciente, establece definitivamente el tono del ensayo, puesto que extrae la objetividad de lo subjetivo, de su mostración consciente.
Adorno sospecha, sin embargo, de cualquier intento de reunir arte y ciencia. Considera que la separación es irreversible dada la cosificación del mundo que ha llevado a cabo su progresiva desmitologización. Ve un peligro en el hecho de buscar la efectividad de un lenguaje primigenio (está hablando del ensayo literario) que sea capaz de expresar la esencia de las cosas a través de una formalización radical de los contenidos: pretender que las cosas y su exposición constituyan una unidad. Buscar que intuición y concepto, imagen y signo fuera lo mismo llevaría al caos.81 No está del todo equivocado el filósofo al exponer estas prevenciones, ya que, en principio, una operación de este tipo supondría un asalto a la razón en toda regla, la anulación de esta frente a la pura sensación, lo cual no quedaría lejos de esa pretendida tecno-expresividad contemporánea que además se instala en la obsesión del presente y la ausencia de tiempo es también la ausencia de pensamiento. Pero, ¿la desmitologización de la que se habla es cierta o solo una operación de escamoteo? ¿Quién o qué se desmitologiza? ¿El científico, el lego (la mayoría) o la cosa? En realidad, nadie: cada elemento conserva su mitología particular. Cosificar el mundo significa trasladar al inconsciente-mundo parte de lo consciente. Lo consciente no es lo objetivo. El mito, por ejemplo, no por consciente, por presentarse abiertamente, puede considerarse objetivo en el sentido que desde hace un siglo entendemos este concepto. Pero lo inconsciente tampoco lo es. Es más lo inconsciente significa una subjetivación negativa y, por lo tanto, en principio inoperante. No sé si intuición y concepto pueden ser o no una misma cosa, pero el ensayo opera precisamente de esta manera, equiparándolos, puesto que muchos de sus hallazgos son fruto de la intuición y es el movimiento ensayístico lo que los convierte en conceptos, preparados para nuevas intuiciones. Digamos que no son la misma cosa pero forman parte de un mismo movimiento: son un pensamiento-tiempo que va de la intuición al concepto y de nuevo a la intuición. Creo que la semiótica ha mostrado que la imagen y el signo pueden, por su parte, ir unidos: es posible que el problema aparezca, para Adorno, en la reducción de la imagen a lo puramente estético, que no puede ser racional sin traicionarse. Así el signo se impondría a la imagen anulándola como elemento estético: no podríamos experimentar una sensación y a la vez pensarla. Me temo, sin embargo, que esto no es más que una superchería: «su elemento estético (el de la filosofía que cree que puede eliminar su elemento objetivador y ponerse en contacto con la cosa expresada directamente) no pasa de ser una desleída reminiscencia de Hölderlin, o del expresionismo, o a veces incluso del Jungendstil, porque ningún pensamiento puede confiarse tan ciega e ilimitadamente al lenguaje como puede hacerlo creer la idea del decir primigenio».82 Adorno se refiere aquí a Heidegger principalmente. No se puede, dice, recurrir a un lenguaje poético que emularía un habla primigenia capaz de «decir constante y primitivamente la verdad». Estos filósofos «harían arte», arte que a la vez pretendería sería ciencia, es decir, revelación de un conocimiento esencial. Este tipo de arte nada tiene que ver con el ensayo, que no busca lenguajes primigenios ni verdades expresadas más allá de la razón, sino todo lo contrario. Pero es interesante ver cómo aquí sí que se pretende aunar intuición y concepto, imagen y signo (en el sentido de que la imagen es la expresión «bruta» y el signo su significación extrema).
Pongamos por caso Godard y la mayoría de sus ensayos, efectuados en colaboración con Anne-Marie Miéville, cuyo estilo culmina en Histoire(s) du cinéma: Godard no pretende hacer poesía con sus imágenes, sino reflexionar con ellas a través de un movimiento de asociación, de rima. Avanza mediante imágenes que son a la vez signos y también materiales estéticos –surgen, algunas de estas imágenes, del propio cine, como ocurre paradigmáticamente en Histoire(s). Estos materiales estéticos son a la vez intuiciones –surgidas al abrigo del examen de muchos y muy diversos elementos– y también «verdades», puesto que pertenecen a la historia, es decir, han sido codificados por ella y esto es una forma de verdad. Pero Godard en el proceso no busca efectuar una exposición esencial de determinada verdad a través de un lenguaje puramente estético, no pretende como digo hacer poesía, sino proponer un determinado movimiento reflexivo sobre un objeto que, si bien al principio puede parecer evanescente, se va poco a poco concretando a través del propio movimiento de exposición. Aunque de la operación pueda desprenderse un determinado tono poético, este es algo añadido, un subproducto que acompaña al proceso de revelación intelectual: determinada intensidad que se añade al resto de la operación como una capa más de su avanzar. La poesía no es el origen del saber, sino su consecuencia. En todo caso, es el saber que es bello, no la belleza la que se constituye en saber o experiencia por sí misma, como ocurre en la obra de arte.
Hay una diferencia radical entre pretender confeccionar un lenguaje estético (a través de la escritura o del audiovisual) que equivalga al objeto, que sea la verdad del objeto, e iniciar un movimiento formal que vaya iluminando paulatinamente el objeto. En el campo del audiovisual, podemos decir que en este movimiento el objeto y la mirada que se cierne sobre él avanzan pegados uno a la otra y parece que acaben fundiéndose, pero nunca se confunden totalmente como sucedería en una propuesta puramente intuitiva. Es la mirada la que pone en movimiento al objeto, si bien este nunca se ve libre de ella y, por lo tanto, acaba configurándose como una realidad híbrida. Vale la pena considerar lo que dice Adorno al respecto de la búsqueda de determinada pureza, de una conexión intuitiva con el mundo: «Los ideales de pureza y limpieza, comunes a una filosofía de la verdad, orientada a valores eternos, a una ciencia internamente organizada sin rendijas, a prueba de golpes y empujones, y a un arte intuitivo desprovisto de conceptos son ideas que llevan visible la marca de un orden represivo».83
Existen unos límites precisos en el conocimiento científico que este propio conocimiento se niega a reconocer: «La obra de Marcel Proust, en la cual son tan escasos como en la de Bergson los elementos científico-positivistas, constituye de cabo a rabo un intento de expresar conocimientos necesarios y urgentes relativos a los hombres y los nexos sociales, unos conocimientos que no podrían ser recogidos sin más por la ciencia».84 Adorno señala aquí la paradoja que representa la ciencia al instaurar un método de adquisición segura del conocimiento que establece de antemano el tipo de conocimiento que puede adquirir. Resulta curioso que el positivismo quiera establecer, por un lado, una separación absoluta entre el conocimiento y el instrumento utilizado para adquirirlo, con el fin de dejar ese conocimiento incontaminado, mientras que, por el otro lado, propone para esta operación una serie de condiciones que, al filtrar los conocimientos posibles, hacen que el conocimiento que le llegue sea solo el acordado por el método. Como indica Adorno, «los descubrimientos que se escurren por entre las mallas de la ciencias se pierden, sin duda, también para la ciencia misma».85
Ensayo y filosofía
El ensayo, según Adorno, tiene un carácter fragmentario, ya que acentúa lo parcial frente a la totalidad. Pero creo que lo parcial en el ensayo nada tiene que ver con el reduccionismo científico y positivista de los datos y los hechos. No se trata de eliminar la globalidad (que no es necesariamente la totalidad: total es todo lo que puede ser; global es el carácter amplio de lo particular, las implicaciones de lo parcial que se construyen sin llegar a ser totales), sino de entender que lo parcial se produce en la navegación por lo global, una globalidad que solo es en la medida en que va ligada a una parcialidad en movimiento.
Según Adorno, el ensayo «no se ajusta a las reglas de juego de la ciencia y la teoría organizadas, según las cuales, como dice la frase de Spinoza, el orden de las cosas es el mismo que el de las ideas».86 El primer Wittgenstein pensaba algo parecido. Pero el concepto puede entenderse de otra forma: no como un reflejo ajustado absolutamente al objeto, sino como una resonancia de este. Las cosas adquieren el orden del discurso que las pone de manifiesto. Moderemos el aparente idealismo de esta afirmación: no se trata de producir el mundo con la mente, sino de iluminarlo con la mente. La reflexión pone de manifiesto un determinado orden de las cosas, uno de tantos órdenes posibles y, por tanto, durante la reflexión, «el orden de las cosas es el mismo que el de las ideas». Se trata de poner en orden las cosas a través de las ideas, no de empujar las cosas con las ideas ni de amoldar las ideas al orden de las cosas. Es cuestión de componer un orden mutuo que produzca conocimiento.
Decía antes que lo que se oponía a la fijación estética del ensayo era que en gran medida la estética está ligada a lo estático. Más de cien años de cine, de arte del movimiento, aún no nos ha conducido a una verdadera epistemología del movimiento (excepto quizá en las intensas reflexiones de Deleuze), sino que en gran medida tendemos a inmovilizar lo fluido para poder considerarlo, tanto estética como científicamente: «Se revela sobre todo (el ensayo) contra la doctrina, enraizada desde Platón, según la cual aquello que es cambiante, lo efímero, es indigno de la filosofía».87 El ensayo es precisamente cambio. Es un cambio materializado en la forma-ensayo y audiovisualizado en el film-ensayo. Podríamos parafrasear la frase de Godard que dice que «la verdad está en el montaje», afirmando que «la verdad está en el cambio, en el movimiento» (y por tanto en el montaje, una de las herramientas que gestiona la epistemología del movimiento). Lejos de considerar indigno lo efímero, consideramos ahora que la única posibilidad de conocer con un grado plausible de certeza es captar el movimiento siempre cambiante y fluido del objeto.
El film-ensayo, al basarse en las imágenes de cosas que aparecen a la visión antes de nada como concreciones contingentes, incluso cuando se supone que sirven de plataforma al símbolo, parece que puede mostrarse incómodo ante las abstracciones, algo que heredaría de la forma general del ensayo: «el ensayo retrocede asustado ante la violencia del dogma según el cual el resultado de la abstracción, el concepto intemporal e invariable, y no la individualidad que subyace en el mismo y al que él se aferra, merece la dignidad ontológica».88 El ensayo se ocuparía, pues, de lo particular (sería una forma pragmática), mientras que lo general quedaría para la filosofía (la metafísica). En el ensayo, incluso cuando se trata lo general, se considera como algo particular. Un ensayo sobre los gatos no es nunca de inmediato sobre la «gaticidad» (porque se situaría en el terreno de lo filosófico), sino sobre los gatos en particular, de la misma forma que es más fácil describir el gato que tengo delante que no un gato en abstracto: ahí está para demostrarlo esa visión de Chris Marker sobre los gatos pintados en las paredes de los edificios de París.89 De todas maneras, ello no quiere decir que el ensayo fílmico deba renunciar a lo abstracto, a lo general, ya que en él las formas retóricas son de suma importancia a la hora de organizar las imágenes, y es a través de estas arquitecturas retóricas como lo abstracto puede tomar cuerpo. Es cierto, como decía, que la primera impresión en el ensayo fílmico, incluso la materia prima de este, son las imágenes y estas se presentan forzosamente como elementos particulares, pero también es verdad que, en el momento en que esas imágenes penetran en determinada configuración, tienden a lo general. La separación que establece Adorno entre ensayo y filosofía (metafísica) es, sin embargo, adecuada, ya que se trata precisamente de una manera de distinguir dos modos que pueden ser confundidos cuando se analizan a la ligera, puesto que ambos se refiere a la reflexión, si bien uno pretende ocuparse de verdades universales y otro de situaciones particulares del conocimiento. La filosofía tradicional, excepto la hermenéutica, no es tanto un ejercicio de pensamiento como una utilización del pensamiento para alcanzar la comprensión del mundo, mientras que el ensayo persigue una estética del pensamiento, en el sentido de hacer del pensamiento una operación válida en sí misma (aparte de que pueda también llevar, como hace, a determinado conocimiento). En el film-ensayo esto es todavía más cierto porque su propia materialidad visual coloca en primer término este proceso de estetización del pensar. Pero no creamos que ello significa caer en un pensamiento que pretende basarse en la estética ni fundamentar en ella, entendida tradicionalmente, su epistemología. Ya hemos discutido antes este punto, que tantas prevenciones levanta en Adorno. El pensamiento estetizado significa un pensamiento llevado a lo visual (a lo audiovisual, si somos capaces de comprender el sonido y la voz como elementos «visuales») pero no para producir desde esa visualidad una condición estética trascendental que determine el vehículo sensible del conocimiento. Lo dice Adorno: «Igual que no se puede pensar algo meramente fáctico sin concepto, porque pensarlo significa siempre conceptuarlo, así tampoco es pensable el concepto más puro sin ninguna referencia a la facticidad».90 He aquí la médula del film-ensayo. Adorno habla del ensayo literario, en concreto de la reflexión filosófica: piensa que no es posible razonar sin apelar a imágenes mentales de los hechos que anclan o transportan los conceptos, que conducen ellos (como tampoco es posible pensar nada meramente físico sin el concepto). Pero el film-ensayo le da la vuelta a este planteamiento y razona directamente sobre las imágenes materializadas. No va del concepto a las imágenes (como le parece que hace al que reflexiona: piensa en abstracto mientras se desliza de puntillas sobre lo concreto), sino de las imágenes al concepto. Además abre lo meramente físico hacia la movilidad del concepto. Si la verdad es histórica y por lo tanto debe pensarse continuamente, el ensayo es la forma de este pensamiento constante: «Si la verdad tiene realmente un núcleo temporal, el contenido histórico pleno se convierte en su núcleo integral».91 Este núcleo temporal que reclama Adorno es doble: se trata de la temporalidad histórica que hace de la verdad un valor cambiante, a la vez que es también un elemento estructural de una verdad que se construye a través del tiempo, a través de su exposición móvil ejercida mediante determinada duración: no es una iluminación súbita, sino el trayecto controlado de un relámpago que se desplaza cruzando la noche indefinidamente.
El deslizamiento temporal de la verdad o, mejor dicho, del conocimiento, su necesaria residencia en las formas cambiantes, construye también el puente imprescindible entre lo individual y general, entre la subjetividad y la historia: «La experiencia puramente individual, con la que comienza la consciencia porque es aquello que tiene más cercano, está mediada ella misma por la más amplia humanidad histórica».92 La intuición individual propone, pues, a la humanidad histórica los datos de su consciencia, que se convierten así en datos objetivos de trabajo que vuelven luego a la conciencia individual. Es en el transcurrir por este circuito donde se establece el alcance del conocimiento, ya que «el pensamiento tiene profundidad según la profundidad con que penetra la cosa, no según la profundidad con que la reduce a otra cosa».93
Adorno detecta en el ensayo literario algo que luego será consustancial al ensayo fílmico, el hecho de que este se apoya en imágenes contingentes que se convierten en conceptos a través de su puesta en relación de unos con otros, es decir, a través del montaje: «el ensayo asume el impulso antisistemático en su proceder mismo e introduce conceptos sin muchos miramientos, “inmediatamente”, tal como los recibe. Solo son precisados, estos conceptos, a partir de sus relaciones recíprocas».94 El ensayo se fundamenta, pues, en la relación, sobreponiéndose a la tendencia hegemónica hacia el aislamiento que caracterizaba la producción de conocimientos desde Descartes. Y la relación es, en el ensayo fílmico, de carácter dinámico, de manera que se destaca aún más su relevancia, ya que todo queda fijado en los procesos, en los intersticios, que es donde los objetos manifiestan la plenitud de sus condiciones, aquellas que aisladamente permanecían ocultas. El dinamismo relacional del ensayo fílmico obliga a los objetos a desplegarse y mostrar sus múltiples facetas, a través de las que transcurre el proceso reflexivo que el medio instaura, y ello lo hace de forma más eminente que el ensayo literario, donde el movimiento en sí no está formalizado si no es de manera velada en la estructura sintagmática de su desarrollo. Este tipo de movimiento es tan consustancial a la escritura que parece carecer de significado (en poesía, Mallarme tuvo que apelar a la superficie de la página para materializarlo), mientras que en el ámbito de lo fílmico aparece en primer término cuando se apartan, como hace el ensayo, las veladuras del llamado lenguaje clásico, es decir, del proto-lenguaje instalado sobre la potencia de las imágenes para domeñarlas. Aparece entonces en primer término la potencia del collage y del fotomontaje, solo que aumentada por el movimiento que revela aquello que en esos medios parecía menguado, es decir, la operación reflexiva que suponen y a la vez proponen la conjunción de objetos diversos en espacios creados por esa misma conjunción.
Si el modo ensayo se alimenta de conceptos pre-establecidos, el ensayo fílmico lo hace de imágenes ya concebidas de alguna forma u otra. Decía Stanley Kubrick que el cine no fotografía la realidad, sino que fotografía la fotografía de la realidad. Esta fotografía en segunda instancia es la imagen pre-concebida por una mentalidad «fotográfica» que recurre a materiales de alguna manera socialmente imaginados:
… en realidad todos los conceptos se encuentran ya previamente concretados por el lenguaje en el cual se hallan. El ensayo parte de estas significaciones y las desarrolla, en tanto que son esencialmente lenguaje; querría ayudarlo en su relación con los conceptos, y tomar estos de forma inconsciente en el lenguaje.95
Podríamos pensar, en consecuencia, que también los conceptos se encuentran ya previamente concretados por la visualidad que los acoge. Es decir, de la misma manera que, según Lacan, «nacemos en el lenguaje», puesto que el lenguaje nos antecede y así antecede a cualquier conceptualización, también hay una visualidad social y culturalmente estructurada en la que se organizan los conceptos. Así como el ensayo (literario) desconstruye el lenguaje, puesto que lo «ayuda en su relación con los conceptos» (y esta ayuda solo puede venir de volver a darle la vuelta a esta relación: poner la estructura de la relación encima en lugar de dejarla debajo), también el ensayo fílmico desconstruye la relación de los conceptos con la visualidad al visualizar sus propias raíces.
El ensayo rehúye las definiciones estrictas, la fijación de los significados, no solo porque se basa precisamente en lo contrario, en el movimiento, sino también, según Adorno, «porque se da cuenta de que la exigencia de definiciones estrictas sirve, ya hace tiempo, para bandear, mediante manipulaciones que fijan el significado de los conceptos, el elemento perturbador y peligroso de las cosas que habitan en los conceptos».96 Esto pone de relieve el carácter epistemológico del ensayo, su planteamiento alternativo a una forma de pensamiento que se basa en la fijación, en el fetichismo, y que prefiere la seguridad que otorga la actitud reduccionista a la complejidad que supone la aceptación de las muy diversas implicaciones que habitan en los conceptos. Por eso el ensayo, continúa diciendo Adorno,
… otorga más relevancia a la exposición, en comparación con los procedimientos que distinguen el método de la cosa, indiferentes respecto a la presentación de su contenido objetivado. El «cómo» de la expresión ha de salvar de manera precisa aquello que sacrifica la renuncia a la delimitación estricta, sin entregar por ello aquello que se quiere tratar a la arbitrariedad de las significaciones conceptuales decretadas de una vez por todas.97
La clave reside en el «cómo» de la exposición, en el modo de exposición. Es ahí donde el ensayo soluciona el problema que supone alejarse de la seguridad que otorgan las definiciones estrictas, sin tener que ceder a la tendencia a las significaciones cerradas. Por ello, otorgar relevancia al modo de exposición es crucial. Como fundamental es también no distinguir el método de la cosa, para permitir hablar a la cosa. Hay que entender que el método produce la cosa, o una de las muchas variaciones posibles de la cosa. O quizá debamos ser más radicales y plantearnos que hay una cosa para cada método, que el método, en realidad, es un constructor de mundos, a partir de un magma primigenio. Sustituir la delimitación estricta por el «cómo» (la forma) significa tratar de establecer una precisión extendida en el tiempo, durativa, en contra de una precisión intemporal, aislada, contenida en sí misma. El modo de exposición conduce a la cosa y a su discurso de una determinada manera que no es metodológica en el sentido estricto, sino estilística, entendiendo el estilo como la configuración del sujeto que a través del método conversa con la cosa.
Esta temporalidad del saber, este desplegamiento, en contra del tradicional replegamiento que suponen las formas de reflexión hegemónicas, implica, además de la exhaustiva interacción de los conceptos en el proceso de la experiencia intelectual,98 que «el pensamiento no avanza en él de manera unidireccional, sino que los diversos momentos se tejen entrelazados como en un tapiz. De la densidad de estos entrelazamientos depende la fecundidad del pensamiento».99 Recordemos, a este respecto, el estudio de Deleuze sobre el pliegue barroco, así como el concepto de pensamiento rizomático también de Deleuze, esta vez en colaboración con Guattari. ¿De qué manera el audiovisual contribuye a este tipo de operatividad del pensamiento? En el momento en que los encadenamientos de imágenes pierden la consistencia que les otorga los procedimientos metonímicos del montaje clásico, las relaciones entre ellas se establecen mediante cruzamientos y constelaciones: aparecen nuevos niveles espaciales que se superponen unos a otros: la linealidad proverbial de la metonimia, anclada en la contigüidad, da paso a la multidimensionalidad de la analogía, de los procedimientos proto-metafóricos. Por otro lado, las relaciones que se establecen entre la imagen y el sonido cuando este no está anclado en la propia imagen como una dimensión necesaria de esta establecen también una serie de plegamientos, de persecuciones que se deslizan de un espacio, el del sonido, a otro, el de la imagen, y viceversa. «En realidad el pensador no piensa, según Adorno, sino que se convierte en el escenario de la experiencia intelectual sin ahogarla».100 Esta escenificación de la experiencia intelectual de la que habla Adorno se produce de forma más efectiva en el ámbito del ensayo audiovisual, en el que son las conformaciones de esa experiencia las que se ofrecen en primer término al espectador como plataforma del pensar que se desliza en su interior. Lo que en el ensayo literario se insinúa, es decir, la materialización de un proceso que se coloca por encima de lo procesado como si se le diera la vuelta a un calcetín, es el acto constitutivo del ensayo fílmico, donde el sujeto vuelca hacia el exterior el escenario desconstruido de aquella intimidad en la que el literato todavía trabajaba: «el ensayo escoge la experiencia intelectual como modelo, aunque sin imitarla simplemente como forma reflejada; la somete a mediación a través de su propia organización conceptual; su procedimiento, si quiere, es metódicamente ametódico».101 Por esta afinidad con la experiencia intelectual entendida en su sentido básico, fundamentador, el ensayo debe pagar el precio de la inseguridad que el pensamiento establecido tanto teme. Pero la contrapartida a esta inseguridad, es decir, la contrapartida a la certeza que se pierde, la encuentra el ensayo en la posibilidad de hacerse a sí mismo e ir más allá de sus propios límites sin tener que caer en la búsqueda obsesiva de fundamentos.102 Obviamente el método contrae los conceptos, mientras que el ensayo los expande, de manera que se hace necesario contemplarlos de manera estructurada, para que se apoyen mutuamente y se articulen en relación unos con otros: «en el ensayo se juntan en un todo legible elementos discretos, diferenciados y contrapuestos, aunque el ensayo no sea, sin embargo, ni andamio ni construcción, ya que los elementos cristalizan en su configuración por su movimiento».103 El método diluye la importancia de los elementos diferenciados o contrapuestos, ya sea porque los resume en la línea hegemónica de su discurso o porque simplemente los expulsa de él. El ensayo, por el contrario, los asimila, aunque no para establecer una arquitectura estable, una construcción total sostenida por esas piezas dispares, sino que en realidad los elementos extemporáneos cobran vida y significado en el mismo proceso de establecer contacto con los demás, en una operación que destruye a la vez que crea los entramados conceptuales. Es así como el ensayo supone «un campo de fuerzas, de la misma manera que, bajo la mirada del ensayo, todo producto del espíritu debe transformarse en un campo de fuerzas».104
El sueño de Descartes
Llegamos así al punto crucial de la exposición de Adorno: su planteamiento de la forma ensayo como una alternativa a las reglas que Descartes establece en el Discurso del Método y que se hallan en los orígenes de la ciencia occidental y su teoría. La segunda de estas reglas ha sido básica para la construcción de un determinado tipo de pensamiento, se trata de la recomendación de dividir cualquier dificultad en tantas partes como sea necesario para mejor resolverlas. Es de esta manera, afirma Adorno, como se «esboza aquel análisis elemental bajo cuyo signo la teoría tradicional pone en consonancia los esquemas del orden conceptual con las estructuras del ser».105 Hay que subrayar cuánto ha influido en el pensamiento occidental, y no solo en la filosofía, este «atomismo lógico», que no solamente apunta a lo simple, sino también a la inmovilidad de lo simple. El pensamiento cartesiano, por su mecanicismo, impide desarrollar conexiones fluidas o conceptos puente, impide metodológicamente la promoción de un pensamiento arquitectónico basado en configuraciones en constante variación. Es decir, impide el avance del pensamiento hacia formas distintas de las que el propio método constituye como ejercicio trascendental. Promueve, por el contrario, las conclusiones estáticas, ya sean de carácter particular o general. El recurso a la globalidad para exorcizar la atracción de lo particular no es una forma de solucionar el problema, ya que, como indica Adorno, «no es necesario hipostatizar la totalidad como entidad primera ni tampoco el reducto del análisis, los elementos (…) ni los elementos pueden ser desarrollados puramente a partir del todo ni, a la inversa, el todo a partir de los elementos».106 Resta, por tanto, la movilidad entre uno y otro aspecto, una movilidad que se distribuye por la arquitectura levantada a través de su propio movimiento: es el pensamiento en constante movimiento el que impide cualquier tentación hipostatizadora, a la vez que permite, a través de la visión de este movimiento convertido en arquitectura, la captación de conceptos.
La tercera regla cartesiana –conducir por orden los pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos– no solo contradice, como afirma Adorno, la forma ensayo, que parte de lo más complejo y no de lo más simple o conocido, sino que además implica un proceso de pensamiento peculiar que supone que el mundo es fundamentalmente estático y, por lo tanto, no importa la manera en que se aborda, ya que el resultado será siempre el mismo. Un método es la derivación de un pensamiento que renuncia a su propia esencia a favor de un procedimiento estable que perpetúe las características de la reflexión inicial. Parece como si el momento de reflexionar se fuera posponiendo indefinidamente a través de una serie de etapas que habrían de alcanzar lo complejo mediante un proceder escalonado, pero «esta manera de posponer el pensamiento no hace más que impedirlo. Ante la convención de la comprensibilidad, de la idea de verdad como conjunto de efectos, el ensayo obliga a pensar desde un principio la cosa en toda su complejidad».107
La ciencia, según Adorno, se enfrenta a la realidad como a un antagonista al que hay que vencer y, por ello, no entiende la necesidad de un compromiso que, sin embargo, el arte, el impulso estético, establece como su base de actuación. La ciencia pretende que el mundo está hecho a imagen y semejanza de sus propuestas básicas y es así como lo simplifica y fragmenta, falseándolo. El ensayo, por el contrario, buscaría en el ingenio que la ciencia rechaza la herramienta que permite a la cosa manifestarse en su plenitud.
La cuarta regla cartesiana se refiere a la exhaustividad de un pensamiento sistemático considerado necesario para asegurarse de que no se omite nada: Hacer en todo momento enumeraciones completas y revisiones generales. A ella opone Adorno el hecho de que los infinitos aspectos del objeto intelectual solo pueden seleccionarse a partir de la intención de quien procede a conocerlos.108 Indica el filósofo que el ensayo piensa a través de fragmentos porque la realidad está hecha también de fragmentos, pero así como la ciencia trata de disimular las rupturas, es a través de ellas como el ensayo alcanza la unidad.109 No hay que confundir, pues, esta fragmentación del ensayo con la que establece la reducción analítica, ya que lo que en Descartes era consciencia intelectual que pretendía velar por el carácter necesario del conocimiento se transforma en la arbitrariedad de unos principios que es necesario preservar para «satisfacer la exigencia metódica y para dar plausibilidad a todo, sin que sea posible probar su validez o la propia evidencia».110 El ensayo procede a través de fragmentos que provienen de la ruinas de lo real, de la historia convertida en imagen, es decir, del resultado, según Benjamin, de la descomposición de la historia, que no se descompone nunca en historia sino en imágenes.111 El ensayo no es, por consiguiente, un dispositivo analítico, sino sintético.
Mediante el reduccionismo analítico, hay que ir en busca de lo simple, descartando lo complejo. El fragmento por el contrario conlleva las características de lo complejo de lo que es resto. El fragmento es ruina de la complejidad que está patente en ese remanente, mientras que el dato reduccionista no es más que la construcción de lo simple, borrando todo lo complejo.
Adorno, citando a Max Bense, indica que «escribir ensayísticamente quiere decir proceder de manera experimental, es decir, retornar sobre el objeto una y otra vez, interrogarlo, tantearlo, examinarlo, pensarlo de cabo a rabo, atacarlo desde diferentes lados, captar aquello que uno ve en él con los ojos del intelecto y trasladar a palabras aquello que el objeto permite ver en las condiciones creadas por la escritura».112 El film-ensayo, por su parte, interroga al objeto visualmente: proyecta sobre él lo que ven los ojos del intelecto. Se trata de una visión sobre otra visión: lo que se ve con los ojos del intelecto se traslada a la imagen, es decir, se traslada a imágenes aquello que «el objeto permite ver en las condiciones creadas…», en este caso, por lo visual.
Adorno no hace referencia a la primera regla del método cartesiano: No admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era, es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención. Pero el método ensayístico tiene también algo que decir al respecto no porque se apoye en la precipitación, sino porque parte de la base de que, como dice el mismo Adorno, aquello que trata de dilucidar es en realidad insoluble y, sin embargo, sigue empeñado en solucionarlo.113 El ensayo no se dirige a lo verdadero como algo estático cuya consistencia hay que comprobar, sino que se mueve con verdades provisionales que cambian constantemente. No rehúye el prejuicio, pero no porque no lo menosprecie, sino porque prefiere trabajar con él, puesto que se trata de reseguir y elaborar los materiales de los que está hecha la realidad, es decir, de prejuicios inscritos en los textos y las imágenes: prejuicios representados que actúan a veces como si fueran verdades y que se resisten a revelar su inconsistencia a menos que se establezca una aproximación capaz de extraer de ellos la porción de verdad que siempre contienen.
El ensayo fílmico sube un peldaño con respecto al ensayo literario, puesto que parte de imágenes, de fragmentos visuales, que son la plasmación de aquello que la escritura, o el proceso de reflexión basado en ella, ha permitido ver del objeto.