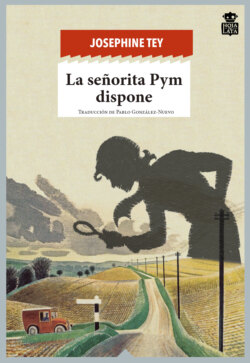Читать книгу La señorita Pym dispone - Josephine Tey - Страница 10
4
Оглавление«No puede esperar que las chicas sean normales» se repetía la señorita Pym para sus adentros, sentada en el mismo lugar el domingo por la tarde mientras observaba aquel alegre tumulto de jovencitas, de aspecto feliz y perfectamente normal, distraídas ahora sobre la hierba. Las contemplaba con auténtico deleite. Quizá ninguna fuera especial o notable, pero al menos ninguna de ellas destacaba tampoco por algo negativo o mezquino. Tampoco había evidencia alguna en el grupo de enfermedad ni tan siquiera de agotamiento, todas ellas parecían henchidas de energía bajo la luz del sol. Allí estaban las supervivientes de aquel curso agotador —ese era un hecho que la misma Henrietta admitía— y, visto de ese modo, la señorita Pym parecía estar dispuesta a aceptar que igual todos aquellos rigores podían justificarse si su consecuencia era semejante excelencia en el comportamiento de las chicas.
Le divirtió comprobar que las Discípulas, a fuerza de vivir juntas, habían llegado a parecerse incluso físicamente, como a menudo ocurre con el paso de los años entre marido y mujer. Las cuatro parecían tener el mismo rostro de forma ovalada con la misma expresión de placentera expectación; solo después se percibían las diferencias y los matices de sus rasgos personales.
También le agradó comprobar que 4 Thomas, la chica que se había quedado dormida, era innegablemente galesa; una muchacha menuda y morena, el perfecto ejemplar aborigen. Y O’Donnell, que ahora se materializaba ante sus ojos tras no haber sido hasta el momento más que una voz distante en los baños, era sin lugar a dudas una mujer irlandesa de pura cepa: las largas pestañas, la hermosa piel y los grandes ojos grises. Las dos escocesas —manteniendo lo máximo posible la distancia con el resto del grupo sin dejar de formar parte de él— resultaban menos obvias. Stewart era sin duda la pelirroja que en ese momento cortaba un trozo de pastel de uno de los platos que había dispersos sobre la hierba. «Es de Crawford’s», decía con una agradable voz de Edimburgo, «de modo que al menos por una vez, pobres criaturas, ¡sabréis lo que es bueno!». Y Campbell que, apoyada contra el tronco de un cedro, comía pan con mantequilla con mesurada fruición, tenía sonrosadas mejillas, el cabello castaño y una extraña belleza.
Con la excepción de Hasselt, la muchacha de rostro tranquilo y sencillo —se diría que salido de un retablo románico— procedente de Sudáfrica, el resto de las chicas del último curso eran, como decía la reina Isabel, típicas inglesas.
El único rostro que destacaba levemente del conjunto, si bien no por ser necesariamente atractivo, era el de Mary Innes, el Jonatán de Beau Nash. La extraña pareja le llamó extraordinariamente la atención a la señorita Pym. Le parecía adecuado que la joven Beau hubiera elegido como amiga a una muchacha que reunía a la vez buenas cualidades y atractivo físico. Las cejas, especialmente bajas sobre los ojos, dotaban a su rostro de una gran intensidad, una expresión de ensimismamiento que restaba a sus delicados rasgos parte de la belleza que de otro modo sin duda habrían tenido. A diferencia de Beau, siempre sonriente y de carácter alegre, parecía una chica triste y hasta el momento la señorita Pym no la había visto sonreír ni una sola vez, a pesar de que a esas alturas, y considerando el milieu en el que se encontraban, podría decirse que ya habían conversado largo y tendido. El encuentro había tenido lugar la pasada noche, cuando la señorita Pym se desvestía en su cuarto después de una velada en compañía de las instructoras. Habían llamado a su puerta y al abrir se había encontrado cara a cara con Beau que le había dicho: «Solo he venido para comprobar que tiene todo cuanto necesita. Y de paso para presentarle a su vecina de al lado, Mary Innes. Siempre que necesite algo, Innes la sacará del apuro». Beau le había dado las buenas noches y se había marchado, dejando a Innes para que pusiera punto final a la entrevista. A Lucy le había parecido una joven atractiva y muy inteligente, pero algo desconcertante. No se esforzaba en sonreír y aunque parecía una muchacha amigable no se tomó ninguna molestia en resultar agradable. En los círculos académicos y literarios que Lucy había frecuentado durante los últimos meses, algo así no habría llamado en absoluto la atención, pero en el alegre y desenfadado contexto en que se encontraba ahora su actitud podría haberse interpretado como un desaire. O casi. No había desaire alguno, sin embargo, en el natural interés que Innes mostró por su libro —el Libro— y también por su autora.
Observándola ahora, sentada a la sombra del cedro, Lucy se preguntó si su actitud no se reduciría simplemente a que la joven no encontraba la vida demasiado divertida. Lucy siempre se había enorgullecido de su capacidad para analizar la fisonomía de la gente y en la actualidad había llegado a dejarse guiar, quizá en exceso, por ella. Por ejemplo, siempre que se encontraba con unas cejas cuyo trazo nacía muy cerca de la nariz, descubría detrás de ellas a una persona de mente intrigante y en ocasiones taimada. Alguien —¿Jan Gordon, quizá?— había llegado a observar incluso que en eventos en los que un orador se dirigía a una gran concurrencia, en un parque o en lugares por el estilo, eran las personas de nariz larga las que permanecían más tiempo interesadas y a la escucha, mientras los individuos de nariz más corta se marchaban enseguida. De modo que, fijándose de nuevo en las cejas bajas y la boca firme de Mary Innes, se preguntó si la grave concentración que parecían manifestar también estaría en contradicción con su capacidad para sonreír. En cierto modo, su rostro no parecía ser contemporáneo en absoluto. Era algo... ¿Qué era?
¿Una ilustración salida de un libro de historia? ¿Un retrato en la sala de un museo?
Desde luego no parecía encajar entre las desenfadadas muchachas de aquella escuela de educación física. En absoluto. La historia estaba escrita con rostros como el de Mary Innes.
De todas las caras que se volvían hacia ella constantemente para de nuevo girarse entre risas y bromas, solamente tres no resultaban inmediatamente simpáticas. Una era la de Campbell. ¿Demasiado insegura, demasiado cambiante quizá, demasiado dispuesta a ser en todo momento lo que los demás quisieran? Otra era la de una chica llamada Rouse, pecosa, de labios finos y prietos y mirada siempre vigilante.
Rouse había llegado tarde a la merienda y su aparición había provocado un extraño y momentáneo silencio. A Lucy le había recordado a la quietud que se apodera de los pajarillos cantores ante la cercanía de un halcón. Pero no había nada premeditado en aquel silencio, y tampoco malicia. Más bien le pareció que habían guardado silencio como gesto de reconocimiento ante su llegada, aunque ninguna de las presentes se había tomado la molestia de darle la bienvenida personalmente.
—Me temo que llego tarde —dijo entonces. Y en aquel instante de silencio Lucy había podido escuchar el comentario: «¡Empollona!», por lo que había llegado a la conclusión de que la señorita Rouse no había sido capaz de despegarse a tiempo de sus libros de texto. Nash hizo las presentaciones y la joven se limitó a dejarse caer en el césped junto a las demás mientras las conversaciones se reanudaban como si nada hubiera ocurrido. Lucy, siempre compasiva con los marginados, no había podido evitar sentir cierta lástima por la recién llegada. Pero, tras observar más detenidamente los rasgos norteños de la señorita Rouse, había llegado a la conclusión de que no tenía de qué preocuparse. Si Campbell, hermosa y de tez rosada, parecía demasiado voluble para resultar simpática, Rouse podía ser su complemento perfecto. Nada, salvo tal vez la repentina aparición de un bulldozer, parecía ser capaz de sobresaltar a la señorita Rouse.
—Señorita Pym, no ha probado usted aún mi pastel —dijo Dakers quien, del modo más desvergonzado, reclamaba constantemente las atenciones de Lucy como si de una vieja amiga se tratara; en ese momento se había recostado sobre su silla, con las piernas colgando hacia delante como las de una muñeca de trapo.
—¿Cuál es el tuyo? —preguntó Lucy mientras paseaba la mirada sobre los variados productos en exposición, muy por encima de la media del habitual pan con mantequilla de la escuela y de los bollos que se pueden ver en el mercado de los domingos.
La contribución de Dakers era un hermoso pastel de chocolate de dos pisos con cobertura de mantequilla escarchada. Lucy decidió entonces que como gesto de amistad (y quizá también de gula) debía olvidarse por el momento de los kilos de más.
—¿Siempre traes tus propias tartas para el té de los domingos?
—¡Ay, no! ¡Esta es en su honor!
Nash, sentada a su lado, se rio.
—Lo que tiene ante usted no es sino una colección de esqueletos ocultos hasta ahora en los armarios de la escuela. No hay ni una sola estudiante de educación física que no sea en secreto una comedora compulsiva.
—No ha habido ni un solo instante en todos mis años de escuela en que no estuviera muerta de hambre. Solamente la vergüenza me impide devorar el desayuno, y media hora más tarde ya estoy tan hambrienta que me comería un caballo en mitad del gimnasio.
—Por eso mismo, nuestro único crimen es... —comenzó a decir Rouse, hasta que Stewart le propinó de repente tal patada en el trasero que por poco se cae hacia delante.
—Hemos puesto nuestros sueños a sus pies —se burló Nash, intentando quitarle importancia a lo que había pasado—. Y también una fina capa de carbohidratos, por supuesto.
—También hemos mantenido un solemne cónclave para ponernos de acuerdo en cómo debíamos vestirnos para usted —dijo Dakers mientras cortaba el resto de su pastel para las demás, al parecer sin darse cuenta de que no había sido muy equitativa—. Pero finalmente decidimos que no parecía ser usted demasiado exigente. —Y viendo que esto despertaba las risas de la concurrencia se apresuró a añadir—: ¡En el mejor de los sentidos, quiero decir! Todas pensamos que usted preferiría vernos tal como somos.
Iban vestidas del modo más variopinto; según el gusto o la necesidad del momento. Algunas vestían pantalones cortos, otras, túnicas holgadas y muchas de ellas, vestidos de seda de adecuados tonos pastel. No había vestidos de flores, pues Desterro estaba tomando el té con las monjas del convento de Larborough.
—Además —dijo Gage, que tenía el aspecto de una muñeca holandesa y que también había resultado ser la cabeza de cabellos oscuros que había aparecido la otra mañana en la ventana al otro lado del patio susurrando exabruptos para que alguien despertase a Thomas con el fin de hacer callar de una vez a Dakers—, por mucho que quisiéramos hacer honor a su presencia en la escuela, señorita Pym, cada momento cuenta para nosotras en esta época de exámenes finales. Incluso una verdadera virtuosa en el arte de vestirse con rapidez y experimentada estudiante de último curso, necesita al menos cinco minutos para dar con el traje idóneo para el domingo. De modo que aceptando de tan buen grado hoy nuestros harapos también ha contribuido usted —Se detuvo un momento para contar a la concurrencia y para hacer algún tipo de cálculo mental—, digo, ha contribuido con una hora y veinte minutos extra a la suma de nuestros conocimientos.
—Puedes restar de ahí mis cinco minutos, querida —dijo Dakers mientras relamía su cucharilla con lengua experta—. Yo me he pasado la tarde entera estudiando el córtex cerebral y he llegado a la conclusión de que debo carecer por completo de él.
—Eso es imposible —dijo la escocesa haciendo gala de una mente bastante literal y con un acento de Glasgow que hacía pensar en un chorro de sirope derramándose por una cucharilla. Nadie pareció tener en cuenta su pequeña precisión de lo que resultaba obvio.
—Personalmente —dijo O’Donnell—, creo que la parte más infame de toda la fisiología son las vellosidades. ¡Imagínese tener que dibujar en secciones algo que consta de siete partes diferentes y mide la veinteava parte de una pulgada!
—¿Tenéis que aprenderos el cuerpo humano con tanto detalle? —preguntó Lucy.
—¡Para el martes por la mañana! —dijo Thomas, la dormilona—. Después podremos permitirnos olvidarlo durante el resto de nuestras vidas.
Lucy recordó entonces que se había prometido a sí misma hacer una visita al gimnasio el lunes por la mañana y se preguntó si las chicas estarían obligadas a seguir su actividad física habitual durante la semana de los exámenes finales. «¡No, no!», le aseguraron. No con la Exhibición a tan solo quince días. La Exhibición, según le explicaron, ocupaba el segundo puesto, por muy poco, en el escalafón de las mayores amenazas, después de los exámenes finales.
—Todos los padres vienen de visita —dijo una de las Discípulas—, y...
—Los padres de todas nosotras, quiere decir —apuntó otra de sus condiscípulas.
—Y visitantes de los colegios rivales, y todos los...
—Los representantes de todas las administraciones de Larborough —añadió una tercera. Al parecer, cuando una discípula comenzaba a hablar las otras se sumaban de manera automática.
—Y todos los peces gordos del condado —dijo para finalizar la cuarta.
—¡Terrible! —sentenció la primera, resumiendo.
—A mí me gusta la Exhibición —dijo entonces Rouse. Y una vez más cayó sobre el grupo un extraño silencio.
No fue un signo de hostilidad sino mero desinterés. Las chicas la miraron un instante y sin expresión alguna volvieron a centrarse en lo que las ocupaba. Nadie hizo ningún comentario sobre lo que había dicho y su indiferencia la convirtió por unos instantes en una especie de exiliada.
—Creo que es divertido mostrarle a la gente lo que mejor sabemos hacer —añadió con una leve nota defensiva en su voz.
También hicieron caso omiso de ese comentario. Nunca había sido testigo la señorita Pym de una muestra tan perfecta del típico silencio inglés en toda su honda crueldad. E inmediatamente volvió a sentir que sus simpatías se decantaban por aquella chica.
Rouse, sin embargo, no pareció acusar el golpe. Contempló los platos que tenía delante y se limitó a coger un trozo de pastel.
—¿Queda algo de té? —preguntó.
Nash se inclinó hacia delante para comprobarlo y Stewart retomó la conversación en el punto en que las Discípulas la habían dejado.
—Lo que sí es terrible es tener que esperar el resultado del sorteo de puestos.
—¿Puestos? ¿Te refieres a empleos? ¿Y por qué una lotería? Supongo que al menos sabréis a qué oficio aspiráis, ¿no es así?
—En realidad, pocas de nosotras tenemos la necesidad de participar en el sorteo —explicó Nash, mientras servía más té—. Por lo general hay puestos suficientes a los que aspirar en colegios de todo el país. Centros que han contratado a alumnas de Leys en años anteriores escriben a la señorita Hodge cuando tienen alguna vacante para que les sugiera nuevas candidatas. Si se trata de puestos serios o de responsabilidad ella suele ofrecerles a alguna estudiante que esté a punto de terminar y que sienta la urgencia de cambiar de centro. Pero normalmente las vacantes son ocupadas por estudiantes cuando ya tienen su diploma.
—¡Menuda ganga! —dijo una discípula.
—¡Nadie trabaja tan duro como ellas! —dijo la segunda.
—¡Ni por menos dinero! —añadió la tercera.
—¡Ni con más gracia! —sentenció la cuarta.
—Así que ya ve —dijo Stewart—, el momento más agónico del curso es cuando la señorita Hodge te llama a su despacho para revelarte cuál va a ser tu destino.
—¡O cuando tu tren sale de Larborough sin que te hayan convocado aún! —sugirió ‘Thomas, quien evidentemente se veía asaltada por terribles premoniciones en las que se sentía nuevamente atrapada y sin empleo en su montañosa tierra natal.
Nash se sentó sobre sus talones y le sonrió a la señorita Pym.
—No es tan horrible como parece. Algunas de nosotras ya tenemos el futuro asegurado y ni siquiera llegamos a entrar en la competición. Hasselt, por ejemplo, pronto regresará a Sudáfrica para trabajar allí. Y las Discípulas en masse han decidido dedicarse al sector médico.
—Vamos a abrir una clínica en Manchester —explicó una de ellas.
—Una ciudad de reumáticos.
—¡Desbordante de deformidades!
—¡Y de dinero! —sentenciaron las otras tres al unísono.
Nash les sonrió con benevolencia.
—Yo pienso regresar a mi antiguo colegio como entrenadora. Y el Bollito... Desterro, por supuesto, no desea puesto alguno. Así que, en realidad, no quedan tantas que tengan que buscar trabajo.
—¡Y, bien pensado, si no vuelvo ahora mismo a mi cuarto a estudiar el hígado ni siquiera estaré cualificada cuando llegue la hora de ejercer! —exclamó Thomas, guiñando sus ojos pequeños y brillantes a causa del sol—. ¡Vaya manera de pasar una noche de verano!
Perezosamente, las chicas cambiaron de postura algo disconformes, mientras la charla aparentemente volvía a animarse. Sin embargo, la advertencia pareció hacer mella en las muchachas; una tras otra, comenzaron a recoger sus cosas para marcharse y, caminando lentamente por el jardín bañado por la luz del sol, daban la imagen de un puñado de niñitas desconsoladas. Pronto Lucy se quedó de nuevo a solas, disfrutando del dulce aroma de las rosas y del murmullo de los insectos en el cálido y radiante jardín.
Durante más de media hora permaneció sentada felizmente, contemplando cómo se desplazaban las sombras de los árboles sobre la hierba. Poco después llegó Desterro desde Larborough, caminando con parsimonia con la elegancia de una dama salida de la Rue de la Paix, lo cual le llamó especialmente la atención a Lucy después de haber tomado el té en compañía de aquel torbellino de chicas. Cuando vio a la señorita Pym, la joven se dirigió hacia ella.
—Y bien —dijo—, ¿ha tenido una velada provechosa?
—No esperaba obtener provecho alguno en una tarde como esta —respondió Lucy, haciendo gala de cierta coquetería—. Sin duda ha sido una de las tardes más hermosas que recuerdo.
Bollito de Nuez permaneció de pie contemplándola unos instantes.
—Creo que es usted una bellísima persona —dijo sin énfasis alguno. Y sin más se alejó caminando, sin prisa, hacia la casa.
De repente, Lucy se sintió joven y no le gustó en absoluto la sensación. ¡Cómo se atrevía aquella chiquilla con su vestido floreado a hacerla sentirse de nuevo como una simple muchacha alocada e ingenua!
Se levantó bruscamente y fue a ver a Henrietta para recordarle que ella era ni más ni menos que la señorita Pym, la flamante escritora del Libro, la que impartía doctas conferencias ante los más insignes representantes de las capas cultivadas de la sociedad, la que había impreso su nombre en la cubierta de Quién es quién y era considerada una autoridad por sus trabajos sobre la mente humana.