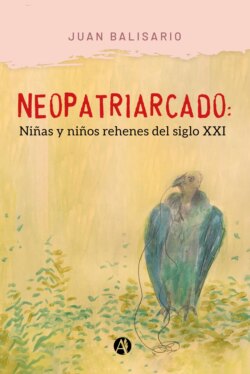Читать книгу Neopatriarcado - Juan Balisario - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La familia disgregada
ОглавлениеLa ira es un veneno que tomas tú esperando que muera el otro.
SHAKESPEARE
En las separaciones destructivas la ira es el veneno que le damos a nuestros niños y niñas con la intención de que muera su pamá. (Neologismo que refiere al papá o a la mamá sin hacer diferencia de género.)
Antes de introducirnos desnudos en el fangoso riachuelo urbano de las separaciones judicializadas con niñas y niños usados de rehenes, es necesario exponer acerca de lo que se sabe hoy sobre lo que posibilita que una pareja sea satisfactoria, para así poder contraponer las construcciones que se hacen en la actualidad para promover a las separaciones violentas, afectando y llenando de violencia a los vínculos y perjudicando especialmente a niñas y niños.
Me dedicaré exclusivamente a las relaciones de pareja con hijos y o hijas.
Dado que el tema es de extrema gravedad buscaré, en lo posible y en mis limitaciones, sustentarme en lo científico, aún sabiendo que ninguna teoría relacional es acabada, ni expuesta a críticas, ni huye al sesgo, ni a intereses.
Para el tema de las relaciones de pareja en particular, me centraré mayormente en John Gottman (1999) por ser el que investigó esta problemática de manera científica en un extenso e innovador estudio, tomando registro durante dieciséis años a centenares de parejas que concurrieron al que se denominó “el laboratorio del amor”, una estancia donde las parejas convivían durante un día, recreando un ambiente dominical.
Este estudio encuentra que las parejas felices, aquellas que son funcionales en el tiempo, basan su relación en una profunda amistad, y descubre que el cariño y la admiración son dos elementos casi indispensables para una relación duradera y gratificante. Incluso el romance, la pasión y el sexo, están relacionaos y en función de estos elementos y no a la inversa.
Amistad, contención, soporte emocional y cuidados mutuos parecen estar relacionados con una dependencia recíproca, tan malinterpretada en este mundo individualista.
Los seres humanos adultos para vivir ciertamente dependemos, ya que esto fue fundamental para nuestra subsistencia durante una evolución de millones de años.
El falso mandato de ser independientes muchas veces se confunde con la libertad que tenemos de elegir de quien depender y a quién cuidar, y la diferencia no es sutil ni menor. Mientras que uno intenta en vano deshumanizarse en el individualismo, la competencia y la lucha por el poder, otro busca con quien compartir la existencia, se dispone a tomar y a dar, a comprometerse y a confiar. Cuando una pareja asiste a una terapia, o a una consulta por dificultades conyugales son estas cuestiones de la amistad a las que se intentan favorecer, respetando las diferencias personales.
Una de las verdades sobre la pareja que producen sus estudios es que, aún en las que existe altos niveles de satisfacción, la mayoría de las diferencias entre ambos están basadas en incompatibilidades esenciales de personalidad, valores y estilos de vida, y por tanto no tienen solución.
Resulta entonces improbable que la verdad de una pareja feliz se encuentre en resolver los problemas y desencuentros, ya que algo que no tiene solución no se podrá solucionar, y la relación se perderá cuando intente alguno de los miembros cambiar a la pareja a su medida.
Si es cierto que somos diferentes es lógico entender que aceptar al otro con su personalidad e idiosincrasia constituye en sí el estamento para que una pareja funcione. Amor empático sería el sinónimo del amor adulto. En el otro lado el amor por conveniencia, como objeto de consumo y satisfacción hedonista.
Lejos de tener intereses comunes o modos de ver la realidad en forma idéntica cada uno de los miembros de la pareja conserva su personalidad y la forma personal de entender la vida, tanto que en las parejas que perduran, el 69 % de los problemas, no son solucionables (Gottman, 1999).
Interpretar las diferencias de la pareja como agravios o afrentas personales es entonces, para Gottman, un veneno mortal. Interpretarlas como diferencias o dificultades en cambio puede abrir espacios de aceptación y tolerancia que no licúen la amistad, el cariño, la admiración y el amor.
Saca así Gottman la atención de lo que hasta entonces basaban mayormente la asistencia en las terapias de pareja, puesta en los problemas de comunicación para resolver los conflictos .
Los problemas sin solución por supuesto que no son solucionados a lo largo de la relación. Será entonces convivir con las diferencias, y no la resolución de los conflictos, el modo de tener una relación satisfactoria.
Tal parece que la forma en la que elegimos vivir y los roles que adoptamos son elecciones que provienen de nuestra personalidad, de la cultura y de nuestro contexto social. Después de todo ¿Cuál de estas posturas es la correcta?, ¿la de quién desea quedarse en el hogar o la de quien prefiere disfrutar de una salida? ¿La de quien desea ahorrar para asegurar el futuro o la de quien prefiere disfrutar el presente?
Estos son problemas sin solución. No está el éxito de una pareja perdurable en la solución de los problemas sino en la capacidad de, sin compartir un interés, respetar y hasta colaborar a satisfacer gustos y aspiraciones importantes para el otro, sabiendo interpretar lo que el otro hace por la relación como signo de amorosidad.
En base a sus investigaciones (1999), escuchando a la pareja durante solo cinco minutos, pudo predecir, con un 91 % de precisión, si la pareja seguiría felizmente unida o si se separarían.
No son las diferencias o las dificultades, o la forma de ser de la pareja a lo que Gottman presta atención, ni tampoco los modos de comunicación de la pareja, ya que entre las parejas con altos niveles de satisfacción, están las que discuten apasionadamente las diferencias y las que eluden los temas en los que no convergen.
A lo que Gottman apunta escuchar para sus certeros diagnósticos es al desprecio, tales como el sarcasmo y el escepticismo, a las críticas realizadas a la personalidad o al carácter de la persona, el poner en el otro el o los motivos de los problemas y al no reconocer al otro en su mensaje o postura, hasta el punto del desprecio o la indiferencia.
Las disputas así dirigidas son de contenidos en extremo violentos por estar dirigidas al self, y crueles al negar al rival en su condición de ser, llevando a la pareja a una sensación de distanciamiento insalvable.
Si bien Gottman no trata la problemática de género, se puede inducir de sus estudios científicos de 14 años y del seguimiento de 650 parejas (1999), que objetivar al hombre como violento y culpable del patriarcado como lo hace el fem radical, no ayuda en nada para revertir situaciones que llevan al malestar familiar.
Al atribuírsele intencionalidad maliciosa a las diferencias del contrincante se anula toda posibilidad de comprensión del hecho, imposibilitando resolver de forma constructiva y tolerante el problema, y dando el sentido a la acción o postura del litigio, de una afrenta intencionadamente malvada a su persona.
Al interpelado, por estar las críticas dirigidas hacia su persona, lo llenará de violenta culpa o lo condicionará a actuar a la defensiva, cristalizando aún más su rol, anulando la posibilidad de construir la relación en base al respeto por las diferencias.
De lo expuesto se puede concluir en que si el hombre es culpable por ser productor y beneficiario del patriarcado (fem radical), difícilmente pueda sentirse la mujer más que usada y abusada, y tal vez no pueda ver un motivo en el hombre más que la intención de reproducir al patriarcado para su beneficio.
Estos nuevos bastimentos del neopatriarcado que anteponen una postura individualista que prima por sobre la pareja, en si traen consigo un defecto para la negociación de aspectos solucionables, y un defecto para aquellos aspectos que no tienen solución porque pertenecen a lo constituyente a cada miembro.
La mujer radicalizada actuará sin percatarse de su acción violenta, a la misma manera del machista, que no puede más que atribuir a la feminidad las “deficiencias” de su mujer y actuar en consecuencia, intentando reproducir ambos el modelo que lo instituyó.
La palabra será usada en uno u otro caso con violencia y crueldad, definiendo a la persona violentada y no habilitando las posibilidades de cambio.
En si el fem radical estaría operando de manera similar al machismo. Uno opina que el hombre es violento, insensible, dominante y usa a la mujer a su antojo y beneficio. Otro opina que la mujer es débil, sentimental, no racional, dramática y que se aprovecha de la billetera de los hombres. Cuando se expresan estas definiciones se edifican estereotipos discriminantes.
Posicionarse en posturas inflexibles imposibilita ver las necesidades y sentimientos del ahora contrincante y se lo especifica como enemigo, imposibilitando la empatía necesaria a toda convivencia.
Si es cierto que los roles que se establecen son una construcción, los ladrillos con los que se edifican son las palabras que los definen. Se toman los unos a los otros como seres inferiores, tal vez como animales domésticos como muchos de sus chistes lo conciben, logrando a través de despreciar al otro, una exaltación de roles impuestos expresados en individualismos desamorados, que desintegran a la familia dejando sólo escombros.
Cuando se objetiva a la persona se la construye, y es esta edificación una forma violenta de erigirla muy en contra de su esencia e interés. Esta manipulación antiética es un maltrato violento que no puede más que traer consigo violencia de ambos lados, que se expresará exteriorizándose en caso de no ser reprimida, o interiorizándose cuando la represión se hace efectiva. La construcción de este error representa un causal de conflicto insalvable, productor de violencia intrafamiliar.
Esta violencia intrafamiliar se contrapone a la felicidad hedonista de una pareja sin contrariedades y feliz, presentada comúnmente por los medios como estilo idílico de vida alcanzable, quedando como resultado en esta relación el ascetismo, estilo de vida que, según el modelo de la meritocracia, es elegido por quienes no se esfuerzan ni hacen méritos suficientes para cambiar y lograr ese estado hedonista.
Emparentándose al modelo consumista la pareja es desechada como un objeto de consumo cuando no cumple con los estándares así impuestos externamente.
El conflicto puede tomar la escena, y si alguno de los dos no acepta salir de la crítica personalizada que de por si no tienen solución, la pareja difícilmente pueda sobrellevarse y se cargará de negatividad.
Con seguridad el desprecio y las palabras ofensivas comenzarán a tener lugar, dañando la relación aún más en una escalada de violencia que va creciendo en intensidad con el tiempo, afectando a niños y niñas.
En un estudio que realizó como complemento el mismo Gottman (1999) con niños en edad preescolar, llegó a la conclusión de que aquellos que vivían en sus hogares gran hostilidad marital sufrían elevados niveles de estrés, en comparación con niños de parejas funcionales.
Tras un seguimiento de estos niños hasta la edad de quince años, se supo que entre ellos existía un mayor índice de ausentismo escolar, depresión, rechazo a los compañeros, problemas de comportamiento (sobre todo agresión), malas calificaciones e incluso fracaso escolar. El motivo es que los niños sufren tanto como los padres de una pareja mal llevada.
Como conclusión es fácil arribar a que no es sensato aguantar una mala pareja por el bien de los hijos e hijas, y que la separación sería la gran solución. La separación es frecuentemente bien recomendada por psicólogos y panelistas de tv, ya que una buena separación es mejor que una mala pareja, pero la verdad es que nada es tan sencillo.
Por desgracia, las separaciones raras veces son bien llevadas. “La mutua hostilidad entre los padres suele mantenerse después de la ruptura. Por esta razón, los hijos de divorciados arrojan resultados tan malos como los que viven bajo el fuego cruzado de una mala pareja” (Gottman, 1999).
Esto no es tenido en cuenta por quienes recomiendan semejante medida, sin contemplar o recomendar, previo a tal decisión, la posibilidad de realizar una terapia de parejas. Incluso hasta serían capaces de recomendar acciones jurídicas hostiles ante eventos menores o inherentes a toda separación, a sabiendas de que hay niñas y niños implicados que serán sometidos a sufrimientos intensos e innecesarios.
Muy poco se hace para que las parejas se mantengan en el tiempo, y hasta me atrevo a decir que muchos psicólogos hasta alientan a separarse cuando ven en las parejas problemas sin solución, como si fuera esto muestra de fortaleza personal, de independencia y de fortalecimiento de la autoestima del paciente que enfrenta este proceso, cuando en realidad una terapia que transforme una mala pareja en una relación plena y satisfactoria va a dar a ambos cónyuges: independencia social al dejar de estar vulnerable en el afuera por tener contención y resguardo en la pareja, autoestima al saberse aceptado y querido mas allá de las diferencias, y fortalezas por encontrar en el hogar respaldo y seguridad.
El resultado de terapias patriarcales o neopatriarcales basadas en prejuicios que exaltan las diferencias, la incomprensión y el individualismo dará como resultado una convivencia tortuosa o una separación destructiva. En la otra posibilidad, al dejar de lado la crítica personalizada a la otra parte y al acordar responsablemente en las diferencias que no tienen solución, darán convivencias o separaciones constructivas.
Hoy no se contempla con profesionalismo y ética la posibilidad de hacer terapia de pareja para reanimar el vínculo que alguna vez funcionó y, ya naturalizadas las separaciones como inevitables siempre que el amor se acabe, se descarta a la persona alguna vez amada, casi como un objeto.
Por supuesto que las personas no son objetos, por tanto los adultos, niños, niñas y adolescentes involucrados en estos procesos sufren de diferentes formas, ya que estos momentos de separaciones implican momentos de desilusión y enojo, y difícilmente este proceso pueda atravesarse sin intensas emociones negativas.
Las discusiones cargadas de resentimiento debido a procesos de desgaste, que se van incrementando con el tiempo, muchas veces no finalizan con la separación, y despiertan sentimientos de desprecio y deseos de venganza hacia quien, en otro momento, se eligió como madre o padre de sus hijos/as.
En estos procesos de separaciones las niñas y niños pueden llegar a experimentar un sufrimiento psíquico, aún mayor que una pareja mal llevada, cuando se los involucra en la disputa marital tomándolos como confidentes, mensajeros, armas, o peor aún, como rehenes.
Hacerse de la tenencia exclusiva de los hijos/as pareciera ser la estrategia con más poder de daño hacia el progenitor rival, al degradarlo como padre o madre y al privarlo del amor que existe en el vínculo.
El captor hará ver a sus hijes y a los demás su abnegada acción, creando ante la sociedad un espejismo al aparecer como una madre o un padre protector y ejemplar.
Se presenta entonces un combo difícil de resistir, sobre todo por lo fácil de llevarse a cabo. Una denuncia falsa o falseada, o simplemente mencionar alguna violencia menor fruto de la separación misma, puede bastar para lograr una restricción judicial hacia niños y niñas, sin recabar en el daño irreparable permanente que se les estarán haciendo.
Al niño o niña no le será posible procesar la violentada ausencia del progenitor impedido de manera compleja. En acuerdo con su pensamiento concreto si es menor, o en consonancia con su desarrollo madurativo, quedará entonces mayormente atrapado en el discurso de su captor.
Tanto la imagen materna como la paterna son fundamentales para el desarrollo del niño o niña. Cuando ese papá o esa mamá está pero no se hace presente o desaparece, quedará una confusión. ¿Acaso no me quiere? ¿No soy importante? ¿Es por mí que no viene?
Le supondrá a la niña o niño, por la violencia recibida, un sentimiento de culpa difícil de erradicar, atribuyéndose a sí mismo la responsabilidad de la situación traumática, a la vez de culpar al pamá ausente como victimario, en un sentimiento contradictorio que perdurará por el resto de su vida.
El niño o niña perderá así figuras importantes de apego para su vida.
La privación de las relaciones de apego fue estudiada por John Bowlby quien fue despojado también de su figura de apego a los 4 años de edad, como era también costumbre en su época. Esta pérdida afectiva fue muy sentida por quien, en el futuro, estudiará las relaciones de apego tras la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, observando en numerosas niñas y niños huérfanos institucionalizados, el efecto de la amputación del vínculo. (Castillero Mimenza, 2018)
El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño o niña con sus cuidadores.
La tesis fundamental es que la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo cognoscitivo, social y de la personalidad, es proporcionada en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su figura de apego.
La figura de apego no es concluyente ni excluyente a algún progenitor, “así un niño puede tener una relación segura con la madre pero no con el padre, un segundo puede tenerla con el padre pero no con la madre” (Bowlby, 1989)
Una característica central del concepto de crianza por parte de este autor se enfoca, como en este ensayo, en “la provisión por parte de ambos progenitores de una base segura” (Bowlby, 1989).
Una base segura se establece en el mejor de los grados mediante el contacto directo de ambos padres con sus hijas e hijos, cuando comparten de manera coherente su vínculo de necesidad y cuidado, experimentando así conexión interpersonal e integración interna, logrando equilibrar, estados corporales, emocionales y mentales, haciéndolos capaces de explorar e interactuar con el mundo en sus presentes y en sus futuros.
Jefrey Young y Janet Klosko (2001), desde el cognitivismo, son los que más saber aportan en este último período en el tratamiento de problemas persistentes de personalidad difíciles de tratar. Tomando a W. Winicott nos proponen tener en cuenta una serie de necesidades básicas de un niño o niña, advirtiendo sobre los perjuicios que pueden ocasionar la no satisfacción de estas necesidades.
Entre otras cosas, el alejamiento de personas entrañables, aquellas que nos quieren, nos cuidan y protegen, será interpretado por una niña o niño como un verdadero abandono ya que, según estos autores:
… un niño necesita la seguridad de un ambiente familiar estable, un hogar seguro en donde los padres estén presentes de manera previsible, tanto física como emocionalmente. Nadie es despreciado, las discusiones se establecen dentro de los límites razonables, y nadie muere o deja solo al niño durante mucho tiempo. (Young & Klosko, 2001)
La relación con los demás, la autonomía, la autoestima, la autoexpresión e incluso el poder incorporar límites realistas serán afectados de romperse el vínculo a través de una restricción innecesaria. Esta seguridad básica es una necesidad innata y esencial, base para que se desplieguen otros procesos del desarrollo del niño o niña.
El daño efectuado a la niña o niño, por la separación innecesaria y arbitraria con un progenitor, en complicidad con el Estado Nacional a través del Poder Judicial y otros organismos estatales, será proporcional al tiempo que dure dicha restricción, de acuerdo al ciclo vital de su desarrollo, afectando en diferentes maneras y grados, a su seguridad básica.
Tal vez por la ausencia mal explicada o inexplicada en el mejor de los casos de la medida privativa, llenarán de angustia e ira contra el papá ausente, como bien lo expone Bowlby en el trabajo que se está citando, afectando profundamente al vínculo filial en el futuro.
El niño o niña podrá remendarse con una revinculación exitosa, luego de sufrir años de ausencia de una de sus figuras de apego. Se deberá hablar entonces de apego reparado, diferente al apego seguro, ya que en casos habrá sido dañado en su vínculo primario para siempre, reflejándose, como se mencionó con anterioridad, en problemas persistentes de la personalidad difíciles de tratar y de superar.
Hasta ahora se describieron situaciones que perjudican a las niñas y niños en convivencias y separaciones mal llevadas por incompatibilidades en la convivencia. La situación se complica aún más cuando se producen infidelidades.
Qué es o no infidelidad depende de la subjetividad (Glass S. , 2002) y hasta de la estabilidad psicológica del que sufre ese sentimiento –que no justifica ningún acto de violencia–, pero que tampoco debiera de justificar desatención por parte de los profesionales dedicados al alma.
Con infidelidad o sin ella, la totalidad de los especialistas de pareja que toma este ensayo como referencia coinciden en que, habiendo violencia física, no es aconsejable el tratamiento para restablecer el vínculo. Es aconsejable en cambio el tratamiento de la parte agresora.
Si bien este ensayo no toma como objeto de estudio a las restricciones justificadas, no eludo de considerar que tampoco se está actuando en estos casos de manera apropiada, al quedar el agresor en la mayoría de los casos sin tratamiento, contribuyendo a que se produzcan femicidios evitables.