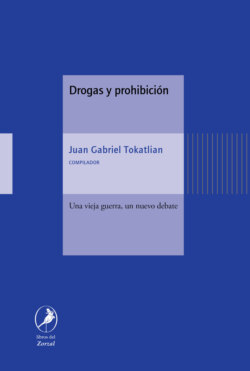Читать книгу Drogas y prohibición - Juan Gabriel Tokatlian - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa reducción de la demanda de drogas de las Naciones Unidas:
un éxito o una percepción sesgada
Molly Charles
“La retórica es el arte de gobernar las mentes de los hombres”.
Platón
I. Introducción
Múltiples Convenciones de las Naciones Unidas sientan las bases de programas globales para la reducción de la demanda de drogas. De acuerdo con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el consumo de drogas se ha estabilizado a través de la intervención estratégica de la ONU, especialmente desde 1998 hasta el año 2007, y se han registrado avances en el establecimiento e implementación de actividades y estrategias nacionales para la reducción de la demanda (UN-ESC 2008a).
Este ensayo se ocupa de la influencia/impacto de las actividades de Reducción de la Demanda de Drogas realizadas por los Estados Miembros, revisa las bases de la reivindicación de las Naciones Unidas respecto a la estabilización del consumo de drogas y trata las cuestiones relativas al programa de intervención sobre la demanda de drogas. El ensayo hace hincapié en las limitaciones y obstáculos para llevar a cabo las estrategias de Reducción de la Demanda de Drogas en países en desarrollo, utilizando información adquirida en trabajo de campo y ubica a la India como ejemplo. Los temas que se identifican aquí incluyen el limitado alcance para tomar en consideración las realidades regionales, la inevitable interferencia en asuntos locales, la cual genera cuestiones de soberanía, y el limitado alcance de responsabilidad (accountability), en cualquier forma, de parte de las Naciones Unidas y sus agencias hacia los habitantes de los estados miembros cuando sus vidas han sido trastocadas a través de políticas inapropiadas e irrelevantes.
II. La creación de una base para el control y la gestión
La actual estructura y filosofía de las Naciones Unidas fueron forjadas de manera sistemática, después de la Segunda Guerra Mundial, por un grupo selecto de países, en primer lugar, para garantizar su propia seguridad y la de sus aliados. Su base estructural aseguraba que el poder recaía en los miembros permanentes dejando a los no-miembros un limitado margen de maniobra, para garantizar los derechos de los habitantes o salvaguardar los recursos. La historia cuenta con señales de la naturaleza sesgada de las Naciones Unidas en sus apreciaciones explícitas, en su voluntad para cuestionar/controlar y su capacidad para incluso condonar estrategias abusivas.
La monopolización global del comercio de diamantes por De Beers hasta comienzos del año 2000 (Charles et al. 2002 y The Atlantic 1982) indican el estudiado silencio de las Naciones Unidas sobre el apartheid, la persistencia del comercio global por parte de una nación supuestamente sancionada, la condonación de las violaciones a los derechos humanos y la débil excusa de no poder “intervenir” en los asuntos internos de los Estados Miembros. El 10 de octubre de 1960, el representante de la India planteó el tema del apartheid como una discriminación racial hacia los inmigrantes indios en Sudáfrica. Sus declaraciones no despertaron preocupación alguna por parte de los autoproclamados defensores de los derechos humanos y el representante indio fue acusado de intervenir en los asuntos internos de otro país. Exasperado, éste cuestionó la justificación para apoyar las prácticas del apartheid en Sudáfrica y para propagarlas como una solución apta para sociedades multirraciales (UN 1960). Le llevó cinco décadas a esta organización, luego de la Carta de la ONU de 1945, mirar con realismo el apartheid en Sudáfrica (después de que las minas de diamantes y otros recursos del país llenaron los bolsillos de la Compañía de Diamantes y de los banqueros inversionistas de Estados Unidos y Europa). En las últimas décadas la ONU dispuso 534 diferentes tratados para enfatizar su papel central en la Gobernanza global.1 Los tratados sobre control de drogas juegan un rol fundamental en el ejercicio del control a nivel global, en tanto que cualquier sistema multilateral dependería de que todos los Estados Miembros sean signatarios de los tratados. Este rol es desempeñado plenamente por las convenciones sobre drogas (UN 1961, UN 1971 y UN 1988) que tuvieron la más alta participación de Estados Miembros, esto es, 182 países signatarios.
La ONU expresa preocupación sobre la posibilidad de que los Estados Miembros vean el consumo/abuso de drogas dentro de una perspectiva holística que considere las realidades locales. Afirma “Entre sistema multilaterales, el que regula las drogas ilícitas tiene una característica poderosa: cuando un Estado Parte ratifica una de las tres Convenciones, se obliga a adecuar sus leyes nacionales en concordancia con el derecho internacional. Aunque esto puede disminuir el margen de maniobra de los países individuales, protege al sistema multilateral de su mayor vulnerabilidad: una acción unilateral de un Estado Parte individual que pueda comprometer la integridad de todo el sistema”2 (UN ECN 2008b: 3).
II.1 ¿Preocupación por la humanidad o herramientas de subyugación?
La retórica de las Naciones Unidas por lo general gira alrededor de preocupaciones de salud y bienestar. Es interesante que, incluso en 1961, antes de que el consumo de drogas o el abuso se convirtieran en un asunto social importante, se afirmó a través de la Resolución III sobre Condiciones Sociales y Protección contra la Drogadicción que, los Estados Parte de la Convención se interesan por la salud y el bienestar de la humanidad (UN 1961). Los datos muestran el otro lado de la compasión de las Naciones Unidas para con los Estados no-miembros; las medidas dispuestas a través de las convenciones fueron pasos para ganar mayor control sobre la gobernanza local de los Estados Miembros. Las Naciones Unidas comenzaron a tejer su red de control sobre sustancias psicotrópicas/psicoactivas con la Convención del Opio de La Haya (1912). Múltiples capas le fueron añadidas con el paso de las décadas. Una mirada cercana sobre algunas de las regulaciones y disposiciones que tuvieron lugar a través de los hitos en esta travesía de control, por ejemplo las tres Convenciones sobre Narcóticos, ilustran el arte de implementar controles.
La Convención Única de 1961, en su Resolución I, se ocupa del papel significativo que juega la Organización Internacional de Policía Criminal. Además, la Resolución II subraya la necesidad de medidas coordinadas y universales para el control de drogas junto con una declaración sobre el cumplimiento de obligaciones de los países en desarrollo y la facilitación del mismo a través de asistencia técnica y financiera. Aun cuando el tráfico de drogas no era un problema global importante fue utilizado para santificar el impulso de ejercer control sobre los países en desarrollo. Los países desarrollados, sin experiencia técnica que ofrecer excepto la de cómo replicar una “guerra del opio”, estaban ofreciendo algo que no tenían. Ellos comercializaron el enfoque criminal de la reducción de la demanda de drogas criminalizando todas las formas de consumo que no tuvieran propósitos médicos o científicos.
Tejer una red con hábil retórica y luego crear aceptación, apelando a la inventiva humana para mantener en línea las percepciones de diversidad cultural, involucra grandes dosis de coerción. La Convención Única de 1961 implementó disposiciones para evaluar el alcance de la adhesión a las medidas regulatorias internacionales. El artículo 18 incluyó una disposición para estimar las necesidades de drogas para propósitos médicos y científicos; el artículo 19 solicitó detalles de la producción o manufactura de drogas, la utilización de drogas manufacturadas, exportación e importación de drogas, áreas de cultivo (para propósitos médicos y científicos), y existencias/reservas de drogas; y el artículo 20 estableció límites al uso medicinal y creó un período de tiempo para la utilización de drogas manufacturadas aun con propósitos médicos y el uso excesivo llevando a la cantidad deducida en los años venideros de la cantidad proyectada de consumo. Los controles sobre el cultivo con propósitos medicinales o científicos se hicieron más rigurosos en la Convención de 1971.
Esto sucedió cuando los países en desarrollo, muchos devastados por el régimen imperial, luchaban para lidiar con las realidades básicas de desarrollo y esperaban la benevolencia de los países desarrollados y de las instituciones financieras aprobadas por las Naciones Unidas. En consecuencia, los países en desarrollo no necesitaron mucha presión para ser forzados a ser signatarios de las convenciones. Los que indicaron reservas fueron la India, Pakistán, Myanmar, Bangladesh, Bolivia y Colombia (UN 2007a). Ante la imposibilidad de tratar sus preocupaciones se vieron limitados a formular reservas puestas como notas al pie de página en el documento final. Democracia en su máxima expresión.
Con el fin de limitar el espacio de maniobra de los países firmantes y superar las limitaciones de la gobernanza global a través de inmensas distancias, las convenciones facultaron a ciertas agencias para ejercer vigilancia y comprobar el cumplimiento de los requerimientos de la convención por parte de los Estados Miembros. El artículo 14 establece que la información suministrada por cualquiera de las agencias de las Naciones Unidas o por cualquier organización de las agencias internacionales (aprobada por la Comisión) puede ser aceptada y generar acciones al respecto (UN 1961).
La Resolución V de la Convención Única de 1961 invitó al Consejo Económico y Social (ECOSOC, o ESC por sus siglas en inglés) a estudiar la posibilidad de tomar medidas que garantizaran la rápida y fluida puesta en marcha de la simplificación de la maquinaria internacional de control. Los procesos de perfeccionamiento de los mecanismos de control no sólo impactaron en el consumo de sustancias psicotrópicas, sino también perturbaron otras esferas de la vida en los países en desarrollo.
II.1.a Pasos hacia el abuso del derecho soberano sobre las materias primas
En la actualidad, el cultivo ilícito de la amapola en Afganistán y la llamada guerra contra el “terror” han otorgado a ciertos países la capacidad unilateral para perturbar la soberanía de las naciones. Incluso los estudios hechos por la UNODC (2008a) giran en torno a la importancia de reafirmar la seguridad y el cumplimiento efectivo de la reducción del cultivo ilícito de amapola. La encuesta de evaluación rápida de la UNODC en Afganistán (UNODC 2007a) considera que la seguridad local es determinante en el cumplimiento o no sobre el cultivo de amapola. ¿Está entonces la UNODC elaborando un argumento de vigilancia global?
Existe un llamado para legalizar el cultivo de amapola en Afganistán. Esta es en sí misma una propuesta delicada que requiere que ciertas cuestiones sean atendidas. La Convención Única de 1961 ha sido una fuente de control sobre la materia prima, la planta de amapola/opio, cannabis y coca. Aquí, la planta psicoactiva, su producto, se considera una materia prima (siendo una materia natural sin procesar o un bien inacabado3) para que el fabricante suministre un producto terminado. Una de las sugerencias formuladas fue restringir la desviación mediante el método de cultivo de paja de la amapola y empleando una nueva variedad que produzca más tebaína y oripavina. La nueva variedad (amapola mutante) está patentada (USPTO Patente nº 6067749) por Tasmania Alkaloids Pty. Ltd (adquirida por Johnson y Johnson en 1982) en Australia a partir del 30 de mayo de 2000. Lo que es interesante es la retórica empleada o la desinformación propagada. La mutación llamada Norman es “libre de morfina” (Spivack 2005; Tasmania Alkaloids Pty. Ltd Home Page y Charles 2004) y una solución para los ciudadanos de Afganistán. En realidad, es un flagrante intento de justificar todas las transgresiones y manipulaciones. Lo que los detalles de la patente norteamericana muestran es que es una paja trillada que tiene tebaína y oripavina que constituyen cerca del 50% en peso o tiene una mayor combinación del alcaloide consistente en morfina, codeína, tebaína y oripavina. El trasfondo ha sido diseñado por diferentes actores para que compañías de los países desarrollados compren la materia prima barata con el apoyo de sus gobiernos y de otras agencias internacionales. ¿La guerra del opio revisada al estilo siglo XXI?
La consideración mostrada a los países desarrollados no es nada nuevo. En 1962 Australia hizo a un lado la isla de Tasmania para el cultivo de la amapola. Solamente 5% de los alcaloides se emplean internamente y el 95% se exporta a muchos países, sobre todo a los Estados Unidos. Las Naciones Unidas dejaron de lado sus reservas sobre los países que exportaban opio diez años antes de la Convención Única de 1961, permitiéndoles exportar. También los exceptuaron de adherirse al método de estimación, el cual obstaculiza a muchos países en desarrollo a hacer frente a las exigencias médicas por fuera de la corriente Occidental de atención a la salud.
La resolución de la Asamblea General de la ONU adoptada en la Sexta Sesión Especial estableció principios para el orden económico internacional: “e) Plena y permanente soberanía de cada Estado sobre sus recursos naturales y todas sus actividades económicas. Para salvaguardar estos recursos, cada Estado tiene derecho a ejercer control efectivo sobre los mismos y a explotarlos con los medios adecuados a su situación. Ningún Estado puede ser sometido a coerción política, económica o de otro tipo que impida el libre y pleno ejercicio de su derecho inalienable”, y k) “extensión de asistencia activa a los países en desarrollo por parte de la comunidad internacional en su conjunto, libre de cualquier condición política o militar” (UN GA 1974: 4).
Aún así, las tres Convenciones (UN 1961, UN 1971, UN 1988) sobre Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas muestran escaso respeto por la soberanía de los Estados Miembros en el uso de los productos de las plantas psicoactivas como materia prima. Una clara indicación de lo anterior es la posición adoptada por los Estados Unidos con relación a los países de América Latina. En 1995, los Estados Unidos dejaron claro su desagrado sobre los resultados de investigaciones que sugerían usos positivos de la hoja de coca y amenazaron con suspender el apoyo a la Organización Mundial de la Salud por iniciar y atreverse a hacer públicos tales resultados (Meetal, Pien et al. 2006). La falta de consideración total de los Estados Naciones por parte de los Estados Unidos se ha visto últimamente en sus interacciones con Nepal respecto al uso cultural de cannabis (Charles et al. 1999).
Una de las formas de ejercer poder sobre otras naciones es condicionando la ayuda. Woods N. (2007) señala que los donantes tradicionales se han aferrado a las condicionalidades de sus programas de asistencia; esta tendencia podría tal vez cambiar con nuevos donantes que opten por métodos menos intrusivos. La naturaleza sesgada de la Convención existente es evidente cuando se mira con atención las disposiciones para el uso lícito, especialmente en relación con el uso para propósitos medicinales y científicos.
II.1.a.1 Control sobre la atención a la salud y patentes de drogas
Las Naciones Unidas, por medio de su expansión de control sistemática sobre las plantas/productos psicoactivos, así como a través de diferentes convenciones, perturban la administración global de la asistencia a la salud imponiendo restricciones en el uso de sustancias psicotrópicas en sistemas asistenciales tradicionales. Esto se observa en la India, donde un gran porcentaje de la población depende de sistemas de cuidado tradicionales (Charles 2006, Charles et al. 1999) y hasta se ve en la atención veterinaria (NARC y ISRD 2001). Otros países en Asia también utilizan el producto de plantas psicoactivas para la atención en salud (Charles et al. 1999).
Esta restricción en las plantas psicoactivas/psicotrópicas en la medicina tradicional es similar a exigir a los sistemas de cuidado de salud occidentales que acaben con cualquier sustancia psicotrópica y, por ello, susceptible al abuso (por ejemplo, el negocio en expansión de los antidepresivos y los estimulantes). El Prozac, un antidepresivo, se multiplicó rápidamente desde un comercio modesto hasta convertirse en una industria de 12 billones de dólares (Goode 2002).
Las Naciones Unidas consideran el cultivo de plantas psicoactivas en los países en desarrollo, después de la Segunda Guerra Mundial o mejor, después de la caída de los poderes imperiales, con escepticismo: pintando un cuadro donde sólo los países desarrollados poseen las condiciones necesarias para cultivar plantas psicoactivas con fines medicinales, y haciendo que éstos asuman la tarea de satisfacer sus propias necesidades médicas y las de la humanidad en general.
Especialmente destacable es la capacidad de los llamados “cultivadores tradicionales” en Australia y Francia por la producción mecanizada, el uso de mejores semillas y el método de cultivo de paja de la amapola (Mansfield 2001). El informe destaca la posibilidad de desviación y declara a ciertos países más susceptibles a ella, cuestionando su capacidad institucional para controlar la utilización de materia prima doméstica.
El informe ignora el abuso flagrante de los derechos de los Estados Miembros sobre su materia prima. Uno de los asuntos planteados por David (2006) es de interés: la reducción de la demanda de morfina dentro de la industria farmacéutica debido al creciente giro hacia analgésicos basados en tebaína, tales como la oxicodona. El informe hace caso omiso de las cuestiones de patentamiento ya sea de la variante de la planta como del procesamiento del alcaloide.
Al parecer las Naciones Unidas se han convertido en un mecanismo de regulación de precios con los productores de sus materias primas siendo acosados y menospreciados como “Países Productores de Droga”. Esto significa la prohibición del cultivo de la materia prima natural, las plantas psicoactivas y luego el patentamiento de sus productos, para asegurar el control sobre el cuidado de la salud global. Para ilustrar he aquí una lista de algunas patentes concedidas:
Patente de Estados Unidos número 4.045.400 dada el 30 de agosto de 1977 a inventores Rapoport, Henry (Berkeley CA), Barbar, Randy B. (Berkeley CA) siendo el cesionario Estados Unidos de Norteamérica representados por el Departamento de Salud (Washington DC) de un método de producir tebaína desde la codeína y oripavina desde la morfina (USPTO United States Patent and Trademark Office).
Las patentes de tebaína y oripavina ofrecen un extraordinario control a las industrias farmacéuticas, puesto que la tebaína es esencial en la producción de drogas sustitutas para los consumidores de heroína o azúcar morena, y también se usa para muchas otras cuestiones relacionadas con la salud. El círculo de las patentes continúa: existe una solicitud con número 20.080.312.441 para patentar el uso de la oripavina como materia de partida para fabricar buprenorfina. Los inventores son Anthony Mannino et al., con origen del cesionario en Hazelwood, MO, Estados Unidos, y el agente Mallinckrodt, Inc.
El alcance del control a través de las patentes se puede apreciar a partir de la Patente de Estados Unidos número 7.119.100 para los derivados de la oripavina y su uso farmacéutico. Los beneficiarios en este caso son el Institute for Pharmacology and Toxicology Academy of Military Medical Sciences, P.L.A. China, (Beijing, CN) y Zhejiang Xianju Pharmaceuticals Co. Ltd. La implicación de tales patentamientos para los países en desarrollo que suministran materias primas y se ven forzados a optar por la sustitución de drogas como una forma de minimizar el daño o por la atención médica de base occidental para diversas dolencias, está significativamente desatendida.
II.1.a.2 Control sobre las industrias
El control de precursores mencionado en la Convención Única de 1961 se ha desarrollado y convertido bajo la Convención de 1988 en un sistema de control global. La implicación que esto tiene para la vida diaria es invisible para quienes no están familiarizados con los compuestos químicos y el valor industrial y médico de las sustancias. El uso de tales precursores en la industria textil, de cueros y farmacéutica y la criminalización basada en la intención de uso, han hecho que los compradores legítimos gasten más dinero y tiempo para obtener lo mismo.
El permanganato de potasio, en tanto precursor, ha sido puesto bajo un extraordinario control (UN 1988), y muchos programas de entrenamiento se llevan a cabo para orientar a las fuerzas del orden hacia el seguimiento de la sustancia química (US Departament of State 2006). Al mismo tiempo éste tiene muchas aplicaciones industriales; como agente oxidante, desinfectante, para el tratamiento de agua, fines biomédicos y para la síntesis orgánica, incluida la síntesis de sacarina. Estos usos hacen lucrativa la regulación de su comercio.
Con escaso respeto por la soberanía, las convenciones sobre narcóticos ejercen control sobre los alcaloides. En el somnífero Papaver se han identificado aproximadamente 25 alcaloides de opio (Viswanath, D.S. 2002), los más conocidos entre ellos son la morfina (el estándar frente al cual otros opiáceos son evaluados), la tebaína, la codeína, la narcotina y la papaverina. Comparado con el opio cultivado en otras regiones, el opio indio es más rico en codeína y narcotina, y contiene alrededor de 9 a 14% de morfina, 5 a 7% de narcotina, 1,25 a 3,75% de codeína, 0,4 a 1% de papaverina y 0,2 a 0,5% de tebaína. De acuerdo con Viswanath (2002), el opio indio es más rico en codeína debido al método de corte.
En la actualidad, los países productores de opio tienen que vender su opio en bruto a los países desarrollados que están autorizados para procesar el alcaloide integral para muchas industrias. Existe una similitud notable entre el uso del opio en la medicina tradicional y el uso de opiáceos en la medicina occidental: la medicina tradicional nunca fue patentada y la materia prima estaba fácilmente disponible a todos, incluidos los poderes coloniales.
Antes y después de la Segunda Guerra Mundial, muchas sustancias se obtenían del opio y “casualmente” con la institucionalización de la paz y la caída del imperialismo llegó un movimiento para controlar el uso y el comercio del opio. El país comprador ejerció un control total sobre los precios; de acuerdo con Charles (2004) la India vendió su opio al mercado lícito internacional a una tasa muy baja, alrededor de 80 euros por kilo.
Las Convenciones como parte de las consecuencias “no pretendidas” regularon la fijación de precios de las materias primas para los compradores, no la disponibilidad de las mismas. Por muchas décadas la fuente natural de estas sustancias fue el opio cultivado y extraído en la India por el método de la goma de mascar. Sin embargo, como país productor tiene limitada incidencia en su comercialización. La India vende opio en bruto a los Estados Unidos y a cambio compra codeína de Estados Unidos para sus propias necesidades farmacéuticas. Las Convenciones no sólo le dictan a la India cómo utilizar su materia prima (opio), también trastornan su empleo en la medicina tradicional india y aseguran que la India compre codeína a los importadores de su materia prima. La India tiene la capacidad técnica para producir alcaloides y drogas semi-sintéticas, probablemente más barato. Puede ser de interés revisar las diversas aplicaciones de distintos alcaloides, su importancia como mercancía en los países desarrollados y también su función como sustitutos de las drogas de adicción.4
La medicina occidental no es la única fuente de cuidado que existe: los sistemas tradicionales de cuidado juegan un papel central. En distintas partes del mundo se ha observado el uso de los productos de las plantas psicoactivas en combinación con los productos de otras plantas para tratar diversas dolencias (Charles et al. 1999, Rubin 1975 y Charles 2006). La petición de una regulación más estricta en el ámbito de aplicación del abuso de sustancias es en sí misma un abuso. La medicina occidental tiene innumerables instancias de abuso de sustancias pero que no han llevado a sofocar la venta de las mismas, aunque el daño asociado a su uso es subestimado. Los procesos de experimentación de las drogas son un área de investigación interesante. En los Estados Unidos, la mayoría de las drogas se prueban en el terreno y lo hacen instituciones académicas e investigadores supuestamente imparciales, pero los fondos otorgados por las compañías tienen condiciones adjuntas. Los resultados de estas pruebas no se hacen públicos y los profesionales de la salud no son conscientes de todos los posibles efectos secundarios de estas drogas, pues, éstos son por lo general minimizados (Goldstein 2004).
La ironía de una percepción sesgada se puede ilustrar muy bien con el documento de Naciones Unidas sobre Desarrollo Alternativo (DA) que indica una cuestión de interés transversal: el proceso participativo de inclusión de temas asociados con la medicina tradicional se ha reducido del 17% (1998-2000) al 12% (2006-2007) (UN ESC 2007b). Sería interesante mirar hasta qué punto el uso de productos de plantas psicoactivas en los sistemas de medicina tradicional y en el proceso de atención a la salud local han sido perturbados a través del DA que restringe el cultivo ilícito de amapola.
II.1.b La experiencia india: el intento de la ONU de superar la aceptación cultural
La India es uno de los países donde las Convenciones sobre narcóticos y sustancias psicotrópicas han creado perturbaciones del uso y manejo cultural. En un acto de benevolencia las Naciones Unidas, a través de su Artículo 49 (UN 1961), otorgaron a la India un período de 25 años para cambiar asociaciones culturales que evolucionaron durante siglos. Este es el período de tiempo concedido a todos los países en relación con el uso de productos de plantas psicoactivas, en gran parte refiriéndose al opio, el cannabis y la coca. India sabía, por razones culturales, que era imprudente e ingenuo implementar la demanda antidemocrática de la Convención Única de 1961 de criminalizar todas las formas de uso de los productos de las plantas psicoactivas. Lo único que el gobierno indio pudo hacer al respecto fue llevar a cabo una campaña de recolección de firmas, un estudio entre estudiantes de pregrado sobre el uso de drogas a este fin. La presión internacional aseguró que la nueva legislación de control se impusiera sobre el segundo país más poblado del mundo, con sus habitantes totalmente ajenos al proceso (Charles et al. 1999). ¡Un ejemplo de la adhesión de las Naciones Unidas a la gobernabilidad participativa y al derecho a la identidad cultural!
Así como India tenía que implementar las prescripciones culturales de las Convenciones, otros países como Nepal, Sri Lanka y Pakistán debían ignorar los vínculos culturales con las plantas psicoactivas para múltiples propósitos incluso la obtención de fibra. Por primera vez en la India todas las plantas psicoactivas y sus productos se agruparon como drogas narcóticas. Hasta entonces las sustancias psicoactivas se diferenciaban tanto por su origen como por la potencia del producto. Por ejemplo, se sanciona el uso cultural de la bhang –una bebida hecha con las hojas tiernas de cannabis– consumida por todos dentro de un entorno cultural en determinados estados de la India. En términos de cultivo la propia planta de cannabis es ilegal: la legislación criminaliza todas las formas de gestión del uso y asegura una promoción del comercio ilegal de drogas sintéticas como la heroína, más rentable por lo menos para los bolsillos urbanos del país. En 1978 la heroína o “azúcar morena” no se consideraba una droga preocupante, pero en 1987 un nuevo estudio entre la población estudiantil indicó que la heroína/azúcar morena estaba siendo consumida por ellos. Estudios subsiguientes en 33 ciudades y 18 pueblos señalaron una lenta difusión del consumo de drogas sintéticas.
Los expertos que propagaron la criminalización como la mejor estrategia para lidiar con el abuso de sustancias y con el exterminio total de las plantas psicoactivas, no asimilaron ciertas realidades que rodean al fenómeno del uso de drogas. A continuación se presentan brevemente algunas de ellas: a) El enfoque punitivo fortalecido con la presunción de culpa sobre el acusado iba en contra de la jurisprudencia india. Hubo varias condenas a 10 años de prisión y multas, por la posesión de muy pequeñas cantidades. La realidad de la demora en la disposición de los casos significó que muchos consumidores pasaran años esperando una audiencia; alrededor de un 60% de los condenados han estado en esta situación (Anuradha 2001). Fue una mezcla de un prudente poder judicial y profesionales de las agencias encargadas de exigir la reducción de la demanda de drogas que llevó a la enmienda de esta ley draconiana en el 2001. b) La criminalización del consumo de drogas aseguró que los pobres, sin posibilidad de pagar una fianza, languidezcan en prisión por cuanto hay demoras en las audiencias de los casos. En las cárceles sus vidas son trastocadas en tanto éstas son lugares de socialización dentro del mundo criminal (Charles et al. 2002, Charles 2006) y de exposición a la homosexualidad. c) La criminalización crea marginalización, lo que conduce a la exposición a una subcultura diferente y formas de drogas más duras y modos nocivos de consumo (Charles et al. 1999). Sobre todo, las Naciones Unidas aseguran que, a veces, la Constitución Nacional, aun en la India donde se enfatiza la preservación cultural, sea dejada de lado. El Artículo 47 de la Constitución de la India se refiere al control sobre drogas y bebidas alcohólicas desde una perspectiva de salud con un énfasis general en la salud pública y la nutrición. El enfoque de la Constitución del país está más en línea con la minimización del daño que con una aproximación punitiva.
III. La reducción de la demanda por las Naciones Unidas
El informe de 2008 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (UN ESC 2008a), basado en información disponible, indica una estabilización del consumo de drogas, especialmente en aquellos países que implementaron de manera sostenida estrategias de reducción de la demanda. El éxito aparentemente se debe a las medidas de reducción de la demanda llevadas a cabo en consonancia con acciones en las áreas de prevención, tratamiento y rehabilitación.
En la Declaración sobre los principios rectores para la reducción de la demanda de drogas, uno de los principales compromisos fue “adoptar las medidas previstas en el artículo 14, parágrafo 4, de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas de 1988, la cual establece, inter alia, que las partes deben adoptar “medidas apropiadas dirigidas a eliminar o reducir la demanda ilícita de drogas narcóticas y de sustancias psicotrópicas” y pueden realizar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales encaminados a eliminar o reducir dicha demanda” (UN GA 1998: 3).
III.1 Fortalecimiento de la retórica hacia un mejor control internacional
La Naciones Unidas entendieron la necesidad de uniformidad en la estructura y conceptos a los efectos de sentar las bases para el control internacional. Reconociendo la importancia de la retórica en el fortalecimiento de la receptividad al control internacional ha hecho del desarrollo de los recursos humanos un componente integral siendo la capacitación en diferentes aspectos del derecho internacional un importante componente de la asistencia técnica otorgada a los Estados Miembros.
Ciertas instituciones fueron facultadas para capacitar recursos humanos a nivel regional e internacional. La asistencia técnica ofrecida a los distintos Estados Miembros fue para que las agencias intervengan dentro del marco internacional en las áreas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social.
El Artículo 3 de la Convención Única de 1961 destaca el papel central de la experiencia técnica desempeñado por la Organización Mundial de la Salud; y así del control sobre la formación de recursos humanos. En este contexto el área de énfasis de la OMS tiene un rol importante. De la lista de candidatos nominados por la OMS, tres son seleccionados para ser parte del Consejo de la ONU con requisitos específicos en relación con sus campos de experiencia, esto es, experiencia médica, farmacológica o farmacéutica. En verdad, a través de diferentes medidas las Naciones Unidas garantizan que el uso de sustancias psicotrópicas sean una cuestión criminal y de salud y la intervención se mantiene en línea con la visión que el mundo occidental tiene del manejo de la salud (UN 1961)
III.2 Estabilización de las drogas, una percepción selectiva
Las declaraciones sobre la estabilización del consumo de droga se basan en datos recogidos de diferentes Estados Miembros y estudios independientes. Esta información luego se reúne y publica como parte de los Informes Mundiales sobre Drogas (UNODC 2008, UNODC 2007, UNODC 2006, UNODC 2005, UNODC 2004, UNODC 2000 y UNODC 1997) y las Tendencias Globales de las Drogas Ilícitas (UNODC 1999, UNODC 2001, UNODC 2002 y UNODC 2003).
Mientras es comprensible llegar a estimaciones o estimaciones aproximadas basadas en información disponible, lo que es difícil de entender es la afirmación de que la implementación de los principios rectores para la reducción de la demanda de drogas de las Naciones Unidas condujo a una estabilización del consumo de drogas durante el período 1998-2008. Existen evidentes limitaciones en los datos utilizados para llegar a afirmaciones que alaban el trabajo de la UNODC. Mientras los datos disponibles pueden brindar tendencias del uso de drogas, éstos no pueden ciertamente ser la base para evaluar la reducción de la demanda o los programas de reducción de la demanda de drogas, especialmente dadas las limitaciones señaladas a continuación.
III.2.a Brechas evidentes
Se emplean para el análisis datos suministrados por Naciones Unidas de dos continentes, África y Asia, los más grandes y poblados de todos los continentes. Representarlos con precisión es crucial para llegar a afirmaciones concluyentes sobre la realidad global. La información suministrada por las Naciones Unidas es reevaluada para incluir sólo aquellos países que satisfacen criterios básicos de evaluación del impacto de los programas de reducción de la demanda de drogas. Por ejemplo con Tanzania, la información disponible sobre la prevalencia del uso de opiáceas es del año 1998, y este dato se repite a lo largo de una década y se vuelve a repetir en el Informe Mundial sobre Drogas (WDR, por sus siglas en inglés) 2008. La UNODC declara que su evaluación se basa en datos disponibles del 2008 o en los más recientes. Es necesario entonces que la información sea lo más reciente posible para poder evaluar la situación global. Los mismos países listados con datos anteriores a 2003 en su informe están excluidos del proceso de análisis.
Consumo de opiáceas: La información que sustenta las afirmaciones de las Naciones Unidas sobre la estabilización del consumo de opiáceas en Asia y África es inadecuada. En África sólo 8 países entre 30 (desde cualquier información disponible) pueden ser considerados, dado que 21 países muestran datos para un solo año y uno posee datos demasiado viejos para usar. De los 8 países considerados, 5 han visto un incremento en la prevalencia del consumo y 2 mostraron reducciones. En el caso de un país ha permanecido igual. Para toda la región africana UNODC tiene información que indica estabilización o reducción del uso de opiáceas para sólo tres países. Si consideramos todas las naciones africanas, esto significaría que la intervención de la ONU ha estabilizado el consumo de drogas en 5% de las naciones.
La información de las Naciones Unidas sobre la prevalencia del uso de opiáceas en Asia cubre 38 países (en lugar de 47), 13 de los cuales no pueden considerarse porque la información es vieja o no hay datos comparativos. Esto nos deja con información sobre 25 países de los cuales 15 han visto una reducción en la prevalencia del consumo, 6 un incremento y 4 se han mantenido con las mismas cifras. Los países donde se ha registrado la máxima reducción incluyen, entro otros, la República Popular Democrática de Laos (de 2,1 a 0,5% en la tasa de prevalencia) y Pakistán (de 1,7 a 0,7%). En ambos países hay presencia de cultivo ilícito de amapola en terrenos difíciles y en cada uno de ellos la planta de amapola es una fuente importante de subsistencia. La declarada reducción en Pakistán es muy encomiable y sería extremadamente útil que la UNODC suministre detalles sobre cómo se logró estabilizar el abuso de sustancias en un área de conflicto y con fácil acceso a las drogas.
Así, respecto al consumo de opiáceas y de acuerdo a la información de la UNODC, el consumo de drogas se ha estabilizado en un 22% de los países de la región de África y Asia.
Consumo de anfetaminas: La información con que se cuenta para hacer afirmaciones sobre la estabilización del uso de anfetaminas es limitada tanto en África como en Asia. En África los datos sobre consumo de anfetaminas están disponibles para 12 países, pero sólo 2 de ellos poseen datos que pueden ser utilizados para arribar a una conclusión sobre los cambios en la tasa de prevalencia en 2008. La tasa de prevalencia en Egipto permanece igual y Sudáfrica muestra una reducción menor. Los datos sobre Asia provienen de 25 países pero sólo 12 tienen información que puede usarse para la evaluación. Aquí 7 países muestran un incremento en la tasa de prevalencia, 2 permanecen igual y 3 presentan una reducción. La información disponible indica que la reducción de la demanda de drogas condujo, en el mejor de los casos, a la estabilización o reducción de la prevalencia del consumo en 7% de los países de África y Asia combinados.
Consumo de cannabis: La información utilizada para evaluar la situación en África y Asia deja mucho que desear. La información sobre la prevalencia de consumo de cannabis en África lista 26 países pero los datos de sólo 3 países pueden utilizarse para fines comparativos; dos presentan un incremento en la prevalencia de consumo y una reducción en 1: el incremento se da en Egipto y Sudáfrica y la disminución en Marruecos. Es interesante mencionar que Marruecos es un importante productor de resina de cannabis y exportador a Europa.
Los datos sobre la región asiática suministran información sobre 41 países en el Informe Mundial 2008. Para 25 países la información suministrada es inservible ya que no puede indicar la prevalencia de consumo más allá del 2002-2003 o es muy vieja para considerar la prevalencia del 2008. Alrededor de 16 países cuentan con datos tanto sobre información reciente como de años anteriores a los efectos de comparar la prevalencia de consumo. Estos datos indican un incremento en 13 países y una disminución en la tasa de prevalencia de consumo en 3 países.
Como resultado, en relación con el consumo de cannabis la UNODC –a través del programa de reducción de la demanda de drogas– ha sido capaz de estabilizar o reducir el uso en 4% de los países de África y Asia.
III.2.b Estabilización del consumo de drogas en la ausencia de intervención
Mientras los investigadores se centran en las consecuencias no deseadas y cuestionan la validez del enfoque criminal, el Informe Mundial sobre Drogas (WDR) sostiene que el único camino hacia adelante es reafirmar los principios básicos establecidos en la Convención, e incrementar el desempeño y control de drogas. En relación con las consecuencias no deseadas, el informe afirma, sin mayor elaboración, que éstas deben ser confrontadas, contenidas y consideradas. Para favorecer su posición acerca de la importancia de los esfuerzos actuales para la reducción de la demanda de drogas, el Informe 2008 sostiene que la expansión del uso y abuso de drogas hubiera sido inmanejable en la ausencia de las distintas convenciones y las diversas legislaciones nacionales. Sin embargo no tiene en cuenta lo siguiente:
a) Aún antes de las guerras del opio existía la planta de amapola y sus productos eran utilizados con diversos fines en distintas partes de Asia. Si el supuesto de Naciones Unidas es cierto, entonces el opio debería haber sido un problema grave al menos en aquellos países donde se cultivaba y utilizaba. b) En la India, los británicos establecieron el cultivo sistemático y organizado de la amapola junto con fábricas para su manufactura e instalaciones de almacenamiento; y un sistema de transporte ferroviario bien planeado, con puertos que facilitaban la exportación. Dado que el uso no estuvo criminalizado hasta 1985, la India debería haberse vuelto inmanejable con innumerables consumidores de opio. c) La estimación presentada por el Informe Mundial sobre Drogas del porcentaje de consumidores de opio en la población total fue de 0,4% para 1997-1998.5 El Informe sobre Tendencias de las Drogas de 1999 indicó una tasa de prevalencia de opiáceos de 0,4% en India. Los Informes Mundiales sobre Drogas de 2006 y 2007 también indican que la tasa de prevalencia de opiáceos en India se mantiene en 0,4%. d) El Informe de 2008 (WSR 2008) señala que la tasa de prevalencia de consumo de opiáceos era de 0,27% en el 2006 (o el último año disponible). El desplazamiento del 0,4% de prevalencia de opio a 0,27% es tomado como indicativo del éxito del Programa de Reducción de la Demanda de Drogas.
El problema de una afirmación como tal es que: a) El dato de prevalencia para el año 1997 es 0,4%, lo que significa que aún antes de la implementación de los programas de Reducción de la Demanda de Drogas la tasa de prevalencia estaba estática. b) No hay ninguna base para la afirmación del Informe respecto a que para el año 2006 la prevalencia del consumo de opiáceos se había estabilizado en 0,27%. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (UNODC y MSJE GOI 2004) la tasa de prevalencia de opio era 0,5% para la heroína, 0,2% de jarabe para la tos y 0,1% para otras opiáceas. c) El Informe Mundial sobre Drogas (WDR 2008: 274) establece que la tasa de prevalencia de consumo de opiáceas en la India es 0,4%.
La única conclusión posible derivada de la información anterior es que el consumo de opio se estabilizó en ausencia de programas de reducción de la demanda de drogas, puesto que fue igual en 1997 y 2007. La implementación de los programas mencionados han visto un desplazamiento hacia formas duras de opiáceos derivados o sintéticos dada la prevalencia de 0,2% en el uso de la heroína y 0,1% en otros opiáceos. Asimismo, también ha habido un incremento en el uso del opio. Si el objetivo del programa de reducción de la demanda de drogas era producir un giro hacia el uso de drogas opiáceas sintéticas, entonces ciertamente tuvo éxito en la India.
IV. Los programas de Naciones Unidas para la reducción de la demanda y su implementación
El propósito de la retórica de la ONU es diseminar el marco de la reducción de la demanda de drogas conceptualizado por las Naciones Unidas, a 196 países en todo el mundo. La necesidad de una estrategia global uniforme causó preocupación a determinados Estados Miembros a raíz de la inquietud experimentada por otros. A diferencia de los países en desarrollo que expresaron su preocupación respecto al uso cultural como notas al pie anexas a las convenciones, los Estados Unidos declararon su decisión de tener una regulación más estricta para controlar el comercio, sea éste dentro de su territorio o en la exportación e importación. Profundizó que incluso el tránsito de la materia prima –opio, hojas de coca, sus derivados y sustancias similares transformadas a través de procesos sintéticos– se someterían a su regulación. Estados Unidos es el único país que elaboró la regulación en base a la necesidad de controlar el comercio de todos los posibles productos sintéticos y derivados de plantas psicoactivas (UN 2007a)
El énfasis de Estados Unidos puesto sobre el control es históricamente evidente en tanto conceptualizó el sistema de poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y también subrayó la necesidad de un nuevo régimen monetario y de comercio internacional que sea estable y predecible (señalado en la Conferencia de Bretton Woods o en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas en julio de 1944).
El interés manifiesto de los Estados Unidos se integró a las convenciones que regulan el comercio y consumo de drogas. Es reflejado en la Convención de la ONU de 1988 que cuenta con disposiciones para una mayor regulación. Por ejemplo bajo el Artículo 17, el comercio marítimo está altamente controlado junto a la posibilidad de registrar sobre la base de la sospecha (UN 1988).
La implementación de dicha regulación asegura el control no sólo sobre drogas psicoactivas sino también sobre la materia prima, sus derivados y muchos otros productos farmacéuticos.
Los programas de control de droga para atender los requerimientos de las múltiples convenciones subrayaron la regulación sobre el uso, comercio y procesamiento de materia prima psicoactiva y producción a partir de ella de productos semisintéticos o sintéticos. Son las fuentes de financiación las que determinan la naturaleza general de los programas que se llevarán a cabo. De acuerdo con Taylor y Trace (2006), las prioridades de financiación entorpecen la capacidad de la UNODC para alcanzar su pleno potencial como Centro Global para la acción multilateral sobre las Drogas. El creciente énfasis de Naciones Unidas en desempeñar un papel central en el hecho de asegurar adhesión al tratado es visto en la asignación de fondos hacia servicios de elaboración de políticas y adhesión a tratados. Las asignaciones para cooperación técnica aumentaron de 864.600 a 1.599.400 dólares para el año 2006-2007, pero los fondos para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación se incrementaron tan sólo un 28% durante el mismo período (CND 2005). Un claro indicio de lo que las Naciones Unidas consideran importante.
¿Puede alguna vez la ONU asumir un rol imparcial en el marco de la reducción de la demanda, dados sus fundamentos, su énfasis en el control sobre la gobernabilidad, y su deseo de estrategias universales uniformes para la reducción de la demanda de drogas? La ironía de esto queda resaltada cuando uno se concentra en los tratamientos relativos a las actividades de reducción de la demanda.
El Programa para el Control de Drogas de la ONU amplió el control sobre el cultivo, el comercio y el uso de los productos de plantas psicoactivas; e indirectamente fortalece los mecanismos de monitoreo de transporte y comunicaciones especialmente en asuntos relativos a las aduanas. Cuando el UNDCP (Programa de las Naciones Unidas para el Control de Drogas) cambió por UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) trajo consigo una ampliación de su área de experiencia como crimen, terrorismo y lavado de dinero. Una travesía sistemática hacia un control incrementado de las Naciones Unidas, sobre la soberanía de los sistemas relativos a las finanzas, legislación/sistema jurídico y seguridad, con capacidad de mayor expansión hacia áreas grises que impactan en la soberanía de los Estados Miembros.
IV.1 Hacia una reducción de la demanda de drogas equilibrada y uniforme
En 1998, el apoyo a las Naciones Unidas y a su organización para el control de las drogas fue reafirmado, para fortalecer el funcionamiento y ámbito de gobernanza. El sistema de las Naciones Unidas y las instituciones financieras (Banco Mundial y bancos regionales de desarrollo) fueron invitados a introducir en sus programas acciones contra el problema mundial de las drogas, teniendo en cuenta las prioridades del Estado. Se hizo un llamamiento a las comunidades/familias y todo tipo de formación social, cualquiera fuera su tamaño y categoría, y a los medios de comunicación del mundo, a promocionar activamente una sociedad libre del abuso de drogas (UN GA 1988).
Esto generó muchas consecuencias colaterales, incluido el mal uso de tratados multilaterales para imponer poder político sobre los países productores. a) Los Estados Unidos descertificaron a Bolivia convirtiéndola en no elegible para los beneficios del Acta de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA por sus siglas en inglés) y lo hicieron en base a consideraciones políticas y no necesariamente evaluando los esfuerzos hechos para controlar el cultivo ilícito de droga en la región (Ledebur Kathryn 2009). b) La ausencia de flexibilidad en el actual sistema garantiza “el interés del norte” y se mantiene la insensibilidad cultural. c) La criminalización del uso de la coca incrementó los mercados ilícitos, dañó la cultura cívica y creó inestabilidad política, especialmente en lugares sin normas sociales de control. Un prerrequisito importante para el éxito incluye comunidades fuertes que generen controles de comportamiento social relativos al uso de drogas (Thoumi 2002). d) La guerra biológica para erradicar los cultivos ilícitos es vista por los Estados Unidos como una opción viable (Blickman 1998).
V. Plan de acción para la aplicación de los principios rectores de la reducción de la demanda
V.1 Evaluación del problema
El área de investigación y metodología apoyado por la ONU indican su manera de pensar o intereses. Cuando las Naciones Unidas se centran en la criminalización del uso de cualquier droga, fuera de su forma autorizada con fines médicos o científicos, sus estudios naturalmente se centrarán en la prevalencia de varios tipos de drogas.
Una reducción en las tasas de prevalencia de las drogas no autorizadas, que es tomado como indicativo de éxito resulta difícil de alcanzar. La sección anterior señaló que la declaración sobre la estabilización del consumo de droga está llena de fisuras y como máximo puede considerarse como delirios de grandeza de un sistema fallido, sesgado y culturalmente insensible.
La creencia de las Naciones Unidas en un sistema de criminalización se indica en las actividades financiadas y emprendidas bajo la sección sobre Análisis de Investigación y Promoción, análisis de tendencias, monitoreo de la reducción de drogas ilícitas, servicios científicos y de laboratorio y promoción/apoyo (UN CND 2005). Estas actividades son muy concordantes con el plan de acción establecido para evaluar la naturaleza y la magnitud del uso/abuso de drogas y de sus problemas asociados. El enfoque principal consiste en evaluar las tendencias de drogas, y asegurar que sus conceptos se vuelvan universalmente aceptables mediante la capacitación de sus definiciones de abuso de drogas, drogas, clasificación de drogas e indicadores que deben evaluarse para monitorear el abuso.
Dadas las limitaciones de financiamiento, su foco investigativo se limita en gran parte al análisis de tendencias y con frecuencia se basa en información recogida a través de los Sistemas de Monitoreo del Abuso de Drogas, Cuestionario de Informes Anuales completados por los Estados Miembros (Demanda de Drogas de Abuso –Parte II–, Encuestas y estudios temáticos emprendidos). Los estudios por lo general se ocupan de la prevalencia de drogas, perfil de los consumidores, tipo de drogas utilizadas, modo de consumo, morbilidad relacionada con la droga, mortalidad y tratamientos de droga. Esto coincide con la perspectiva del Programa Mundial de Evaluación del Uso Indebido de Drogas (GAP por sus siglas en inglés), que asiste a los países para recabar información sobre el abuso de drogas, confiable y susceptible de comparación internacional, construyendo capacidades a nivel local que puedan conducir actividades de reducción de la demanda, y mejorar el reporte global sobre las tendencias de las drogas (United Nations 2003).
El enfoque en una evaluación de la situación universal de las drogas cohesivo y sistemático, requiere un desarrollo de recursos humanos, con conceptos, estructuras, habilidades e instrumentos comunes, siendo objeto de uso en todo el mundo; un prerrequisito para asegurar el control sobre la distancia. Con el fin de satisfacer la demanda futura de recursos humanos, la creación de capacidad de la ONU se concentra en mantener Registros (de tratamientos/de morbilidad relativa a las drogas/de mortalidad relativa a las drogas), instrumentos de Encuesta (entre la población en general/población estudiantil/consumidores de droga) y Evaluaciones Rápidas de la Situación.
De acuerdo con Cohen (1997), el énfasis de la investigación sobre la prevalencia del consumo y tipo de drogas refleja el enfoque de un modelo represivo, en tanto los cambios que son hechos a los esfuerzos de aplicación se basan en incrementos o disminuciones de las tasas de prevalencia. Centrarse en la estimación de la prevalencia del consumo puede tal vez mostrar un incremento o reducción bruta del problema de las drogas más que adquirir información para afilar o fortalecer intervenciones relacionadas con las drogas. El Informe Mundial sobre Drogas utiliza “datos de prevalencia” disponibles para evaluar el éxito de los esfuerzos de Naciones Unidas en la reducción de la demanda de drogas (WDR 2008).
La década pasada de intervención de Naciones Unidas posee una limitada investigación para proporcionar alguna aproximación de las actividades dirigidas a reducir la demanda de drogas. La investigación en el escenario asiático ha contribuido poco a la intervención en el área de reducción de la demanda de drogas. El único cambio notable son los programas preliminares que se centran en la minimización del daño incluso de la sustitución de drogas, un cambio claramente relacionado con la investigación sobre el control y manejo del VIH. Este enfoque es evidente en la revisión de UNODC de las legislaciones y políticas en la región emprendidas por la Unidad de VIH/SIDA del Colectivo de Abogados (Lawyers Collective HIV/AIDS Unit 2007).
En India, estudios en distintos períodos y en diferentes lugares de todo el país entre la población en general, estudiantes, no-estudiantes, pacientes psiquiátricos, en áreas fronterizas (1980-2001), suministraron información sobre la prevalencia del consumo de drogas, patrones de consumo, tipos de droga usada, modos de consumo y efectos adversos del consumo de droga. La reciente Encuesta Nacional de Hogares (UNODC y MSJE GOI 2004) también proporcionó similar información, así como lo hizo el Sistema de Monitoreo del Abuso de Drogas (DAMS por sus siglas en inglés). La información del DAMS es cotejada a través de centros de tratamiento financiados por el gobierno y administrados por agencias gubernamentales, no gubernamentales y privadas. Los resultados reportados tienen un impacto mínimo en las actividades para la reducción de la demanda de droga, una tendencia que es vista también en otras regiones de Asia; excepto en donde el enfoque central son los cultivos ilícitos.
Las agencias que en la actualidad implementan los programas de reducción de la demanda de drogas son formaciones financiadas por el gobierno o sociedades civiles financiadas ya sea por el gobierno o por agencias privadas. En la India, la mayoría de las agencias reciben financiación del Ministerio de Defensa Social o del Ministerio de Justicia Social e Integración y ninguno de estos programas se ha beneficiado per se de la investigación, excepto para la intervención en el área de drogas inyectables. Algunas agencias con financiación internacional y aprobación gubernamental han podido llevar a cabo programas de minimización del daño suministrando equipo limpio para usuarios de drogas inyectables o sustitutos sintéticos de heroína. Esta tendencia no es exclusiva de la India, como se ha visto en los programas llevados a cabo por la UNODC enfocados hacia la minimización del daño.
Pocos estudios se han enfocado sobre el uso de drogas desde el punto de vista del consumidor y/o la realidad sociocultural, o considerado el rol de la cultura en la minimización del daño o la criminalización del uso conduciendo a la marginalización y al viraje hacia drogas más duras (Charles et al. 1994, 1999, 2001, Charles 2001b, y 2004). Estos estudios pueden considerarse fundados en un modelo de integración cultural (tomando el término de Cohen 1997) que enfatiza la necesidad de distinguir entre tipos de drogas y fortalece las formas culturales de control que aprueban el uso de cannabis/opio en ciertos contextos, pero desalientan el uso de drogas sintéticas o derivadas. Los resultados de investigación cuestionan los fundamentos de la noción de que el cannabis sea una droga de iniciación y señalan la necesidad de observar los medios tradicionales de desintoxicación tales como el uso del agua de la vaina del opio para tratar la abstinencia de la heroína. La triste realidad de este tipo de investigación es que en lugar de conducir a una intervención más racional, ha llevado a que se clausuren los almacenes que venden la vaina de la amapola.
V.2 Prevención, tratamiento, reinserción social
Las actividades de reducción de demanda de drogas llevadas a cabo en el marco de las Naciones Unidas no están a menudo en concordancia con las realidades socioculturales de los países o regiones donde los programas son implementados. De acuerdo con el Perfil Regional de la UNODC, el enfoque necesita ser de asistencia a los gobiernos de la región para fortalecer los marcos normativos y mejorar el conocimiento básico sobre drogas, crimen y terrorismo. Para tal fin, sus actividades planeadas incluyen promover la adhesión de los gobiernos a las convenciones relativas al control de drogas, crimen y terrorismo. El proceso de implementación es suavizado, centrándose en la formación de recursos humanos y creando planes nacionales a países seleccionados. Para examinar la situación se llevan a cabo periódicamente estudios de evaluación rápida sobre asuntos de droga y crimen, con cada etapa enfocándose en el fortalecimiento del enfoque de las Naciones Unidas basado en las convenciones. En lugar de considerar las realidades locales se tomaron medidas para desarrollar recursos humanos que faciliten la implementación del enfoque estandarizado de la ONU. En este contexto puede ser interesante observar los progresos realizados en relación con los Programas de Reducción de la Demanda de Drogas en las diferentes áreas de prevención, tratamiento y reintegración social.
V.2.a Programas de prevención
El retraso en el crecimiento conceptual de las estrategias de prevención se remonta a la Convención Única (1961), Artículo 33 sobre Posesión de Drogas “Las Partes sólo permitirán la posesión de estupefacientes con autorización legal”. Un detalle de las medidas a ser tomadas para controlar el uso figura bajo el Artículo 36 (disposiciones penales) e incluye la “oferta de drogas” como un delito. Esto es un indicador del énfasis puesto en las estrategias de control. En relación con los consumidores de drogas, los parámetros dados a los Estados Miembros son provistos bajo el Artículo 34 el cual se enfoca en Medidas de Fiscalización e Inspección (UN 1961). Las medidas generales tomadas para asegurar que se adopte la perspectiva de la ONU quedan en claro bajo el Artículo 38 de la Convención, donde se pide a las Partes adoptar “todas las medidas posibles para prevenir el abuso de drogas y para la identificación temprana, tratamiento, educación, recuperación, rehabilitación y reintegración social de las personas involucradas” (Ibid p.19).
En este contexto de regulaciones, existe un limitado espacio para desarrollar cualquier otra estrategia de prevención, otra que no sea agrupar todos los productos de plantas psicoactivas con diversas drogas semi-sintéticas y sintéticas. En consecuencia, la UNODC tiene una única opción, vender el viejo vino en una botella nueva. A finales de la década de 1980, el enfoque de las Naciones Unidas fue decir “NO” a las drogas y, por eso, emplearon todas las imágenes posibles para infundir temor sin ninguna consideración de la realidad cultural. Casi dos décadas después, lo que la UNODC ofrece es la estrategia del “Derecho a Decidir”, cuyo presupuesto es que el individuo informado tomará la “Decisión correcta” (decir “No” a las drogas y “Si” a otras acciones positivas). Tampoco han abandonado estrategias de utilización de estrellas de cine para ilustrar su punto del derecho a decidir, sin embargo, la crítica sobre la pertinencia de tales estrategias es tan vieja como el enfoque mismo.
El Proyecto G86 (UNODC - Oficina Regional para Asia del Sur, ROSA por sus siglas en inglés) es un reciente programa de prevención iniciado por la UNODC para la India que justifica su interés por la vinculación del mismo a la Encuesta Nacional de Hogares (2004). Bajo el G86 el enfoque de la UNODC es para: a) crear conciencia, b) proporcionar conocimientos y fortalecer la capacidad de rechazo, c) crear una cultura que luche contra el uso de sustancias y vulnerabilidades relacionadas al VIH y contra la violencia entre grupos vulnerables.
Los cuatro componentes principales del programa son: a) un programa escolar de creación de conciencia sobre las drogas, b) campaña nacional de concientización: el foco en “Yo decido”, c) un programa de intervención para crear conciencia conducido por pares y, d) una red de mujeres de grupos de autoayuda conducida por voluntarios de los grupos, cuya finalidad es suministrar apoyo psicosocial a las mujeres afectadas y afligidas por la infección de VIH. El núcleo del programa se concentra en desarrollar capacidades para decir “No” a las drogas, como se ve en los materiales educativos (Ranganathan et. al. 2002) y en las ayudas para prevención suministradas por UNODC.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (NHS por sus siglas en inglés) (UNODC y MSJE GOI 2004), la edad de iniciación en el consumo de drogas estaba por encima de los 20 años. Para el alcohol fue 21,3%, para cannabis 22,5% y para opiáceas 23,3%. Ni la Encuesta Nacional de Hogares, ni la información recolectada a través de DAMS indican una edad de iniciación más temprana, excepto en Jammu y Cachemira y partes de la Región Noreste, partes bajo conflictos de vieja data. Bajo tales circunstancias, no es claro de qué manera el programa de concientización escolar es un paso importante hacia el control del consumo de drogas.
Entre los asuntos asociados al programa de prevención de la UNODC está el uso de “metodologías de desarrollo” para hacer el programa participativo a través de la implicación del Estado, la sociedad civil y la juventud a nivel comunitario. Hablar de procesos participativos no significa, ni forzando la imaginación, que haya participación a nivel de la comunidad en la planeación logística del programa. Con la base conceptual del programa de prevención finalizada y siendo el foco la penalización de todas las formas de uso, hay un limitado espacio para cualquier tipo de participación.
Es necesario que la UNODC entienda lo que significa decir “Yo decido” en el marco de las realidades locales. La investigación muestra que es el control social y los rituales que rodean al uso de drogas los que evitan que su consumo se vuelva un problema social serio (Ganguly et al. 1975; Charles et al. 1994 y 1999). Cuando los programas de prevención ignoran el poder de la comunidad y le piden a la juventud tomar una decisión individual, es probable que la juventud decida “probar drogas” y afirmar su individualidad y libertad de elección. La Encuesta Nacional de Hogares (UNODC y MSJE GOI 2004) señala que las razones para consumir drogas son la curiosidad, la experimentación y el deseo de sentir sus efectos. La vinculación de la prevención del abuso de drogas de la UNODC a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares puede conducirla a promover, sin darse cuenta, el uso experimental de drogas. Una razón lógica para que la UNODC realice tales esfuerzos podría ser la de perturbar permisos culturales, dado que no encajan dentro de la agenda de las Naciones Unidas para un mundo libre de drogas.
V.2.b Tratamiento y reinserción social
Las Naciones Unidas a través de sus Convenciones han proporcionado directivas claras a los Estados Miembros sobre el curso de los acontecimientos y pasos a seguir en el área de tratamiento y reintegración social. La Resolución II se centra en la creación del método de tratamiento más efectivo (“en una institución hospitalaria que tenga una atmósfera libre de drogas”). El foco de la UNODC es asegurar una Recuperación Integral de la Persona, donde el individuo esté libre de drogas, de crimen y con empleo remunerado.
Implementar las directivas de Naciones Unidas sobre la institución proveedora de intervención en el contexto de la criminalización es interesante, en particular para los países en desarrollo. Penalizar el uso, inclusive del proceso de obtención de la droga ya sea por la compra o por su obtención como regalo, garantiza que todos los aspectos del lado de la demanda de droga son criminalizados y, así, completan el camino de la mirada pública. El proceso de aislamiento torna difícil el primer paso de la intervención, esto es, identificar al consumidor y atender sus necesidades. La penalización del uso de drogas hace que la identificación del consumidor ocurra cuando éste ya ha alcanzado una fase disfuncional.
Antes de la criminalización, el cuidado institucionalizado para la adicción era raro. A través de los años con la capacitación dada y el compromiso de apoyo asumido, la UNODC creó redes organizacionales estructuradas a nivel nacional y regional para llevar a cabo su proceso de evaluación con la participación activa de los centros de tratamiento. Las modalidades de tratamiento ampliamente exploradas en los países desarrollados han sido transplantadas a los países en desarrollo con grados de éxito variables.
El Comité de Expertos en Fármacodependencia de la Organización Mundial de la Salud define el tratamiento en concordancia con la comprensión occidental de la asistencia médica. Éste considera que las oportunidades y servicios básicos de tratamiento incluyen la desintoxicación, sustitución o terapia de mantenimiento y/o las terapias psicosociales, consejería y apoyo social (UNDC y WHO 2008).
La Guía de Implementación de las Naciones Unidas para el tratamiento, habla de la necesidad de que las naciones desarrollen un Plan Estratégico Nacional sobre Drogas; un ejemplo ilustrativo es el de Australia para 1998-2003. Los temas cruciales son: el desarrollo de farmacoterapias alternativas para la dependencia de opiáceas, el fortalecimiento de los vínculos entre salud mental y centros de tratamiento de drogas, y la participación de los médicos generales y de los hospitales en la intervención temprana y la prevención de recaídas (UNODC 2002). Para acentuar la ironía cultural, ciertamente esta no podría ser una directriz para ocuparse de la ingestión de vino en la cultura occidental.
Las Naciones Unidas esperan que los Estados Miembros aprovechen los recursos para proveer de servicios institucionalizados a los consumidores de droga, que creen intervenciones uniformes por medio de la réplica de modelos de tratamiento para la desintoxicación o sustitución de drogas. La escasez de fondos hace que sea difícil establecer instituciones de atención especializadas y la penalización del consumo de droga limita el número de institutos dispuestos a integrar la atención a los consumidores de droga dentro del programa general.
Dada la escasez de fondos, el apoyo de grupos de voluntarios facilita el proceso de reintegración/integración del consumidor de drogas a la sociedad, casi siempre bajo la filosofía de “una vez adicto, siempre adicto”. La intervención es integral luego de la búsqueda de la atención, la vida del consumidor gira en torno al proceso de estar libre de drogas. No es extraño que por temor a la recaída muchos ex-consumidores calificados se dediquen a trabajos menores en lugar de a carreras profesionales. La aceptación de la inevitabilidad de las recaídas y los temores asociados a ella suministran mano de obra barata a los centros de desintoxicación. Después de años de estar en centros de rehabilitación y recuperación los ex-consumidores terminan con redes sociales limitadas lo que a su vez restringe la capacidad de volver a su carrera previa. El proceso de estar libre de drogas adoctrina a la persona a enfocarse en un hábito: “el uso de drogas”, profanando su individualidad.
V.3 Consecuencias intencionales y no intencionales del Programa de Naciones Unidas para la Reducción de la Demanda de Drogas
La clasificación del uso de sustancias psicotrópicas como una enfermedad que requiere “políticas” para identificar a individuos situados en las fases iniciales de consumo, ha criminalizado todas las normas culturales que lo aprueban.
V.3.a La penalización del proceso de normalización culturalmente sensible
El uso culturalmente integrado de productos de plantas psicoactivas con fines psicoactivos y no-psicoactivos como parte de la cocina, en el empleo de la fibra de cannabis para hacer cuerdas, zapatillas, bolsas y prendas de vestir (en climas extremos) existió y continúa existiendo en algunos lugares. Como se vio en Himachal Pradesh, India (Charles 2001b), al criminalizar el cultivo de plantas psicoactivas se obstaculizan las soluciones sustentables y favorables al medio ambiente. Dada la creciente preocupación por el medio ambiente, sería interesante observar si los productos hechos con fibra de cannabis están patentados y comercializados por los países desarrollados. En Himachal Pradesh se vendió una chaqueta de diseño como fabricada en Alemania con materia prima proveniente de países en desarrollo.
El uso de sustancias psicotrópicas culturalmente arraigadas está restringido de su consumo excesivo por medio de normas formales e informales impuestas por la comunidad, la casta o la afiliación tribal. Las regulaciones determinaron el perfil de los consumidores, el contexto de uso, formas de consumo autorizadas según el tipo de drogas y modo de consumo, ocasiones y maneras en las cuales sustancias específicas iban a consumirse. La información sobre estas normas era parte de la sabiduría local y era transmitida por medio de individuos que ya estaban orientados en el contexto cultural de su uso.
La sabiduría local, por medio de creencias alrededor del consumo de drogas, de mitos, poemas y símbolos, orientaba a los individuos en el mencionado marco de referencia cultural aún antes de su iniciación; especialmente en el caso del consumo en contextos religiosos o culturales. Ni la droga, ni el consumidor, ni el contexto de su uso tenían connotación negativa alguna, al mismo tiempo el consumo excesivo era desalentado a través la temprana identificación e intervención. Esto sucedía sin que el consumidor sea marginalizado (Charles et al. 1999 y Charles 2006). Además de perturbar el proceso de normalización culturalmente sensible, el proceso de criminalización fortaleció los vínculos de la droga con las redes criminales. Investigaciones sobre el crimen organizado en Mumbai señalaron que el tráfico de drogas está generando sólidos negocios con ganancias lucrativas al tiempo que el contrabando de otros bienes (aparatos electrónicos, oro) perdió su brillo (Charles 2001a). Años de aplicación del orden sólo fortalecieron el involucramiento de tales grupos en diferentes aspectos del comercio y crearon el espacio para que diversos productos sean vendidos localmente o a otros países.
La criminalización que no considera la realidad cultural no ha erradicado el consumo cultural, pero condujo a la creación de vínculos indirectos entre las redes criminales y los consumidores de sustancias tradicionales por razones culturales. La actual política sobre drogas perturba la práctica de formas tradicionales de consumo e incrementa los costos sociales asociados con aquél, en tanto surgen formas de drogas más duras.
A través del proceso de criminalización la construcción social del consumidor como un desviado ganó fuerza y con las actividades de reducción de demanda se aseguró que el consumidor de drogas internalizara las bases de su clasificación como desviado (también es visto como un primer paso hacia la recuperación) (Charles et al. 1999).
La implementación de la política sobre drogas es un círculo vicioso: criminaliza o ignora los mecanismos culturales de regulación, creando un nicho para los productos derivados o sintéticos, introduciendo nuevos modos de consumo, aislamiento y marginación de los consumidores. Al fortalecer la expansión del comercio de drogas y de otras actividades relacionadas, en diferentes niveles de la sociedad se amplió el ámbito de consumo, comercio y mercadeo de diferentes tipos de droga, arraigándolas en la sociedad (Charles 2006).
V.3.b Sustitución de drogas: un negocio con futuro
La buprenorfina está siendo comercializada como una solución para minimizar el daño producido por el consumo de drogas inyectables (UNODC-ROSA). La OMS ha clasificado la buprenorfina y la morfina como “drogas esenciales” y así, si el acceso a ellas es restringido se convierte en una violación de un derecho humano. La tebaína, un alcaloide opiáceo encontrado en el opio, se transforma industrialmente en diferentes compuestos, uno de ellos, la buprenorfina. Ahora es objeto de licencia para que India lleve a cabo el programa de sustitución en los países de la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC por sus siglas en inglés): Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. La mayoría de estos países poseen algún tipo de mecanismo cultural para gestionar el uso del cannabis o el opio. Este programa de sustitución de droga está siendo apoyado por UNODC y se están dando pasos sistemáticos para crear una atmósfera positiva hacia el programa de sustitución de drogas en la región de la SAARC.
Como parece evidente por la evolución de las técnicas caseras de manejo del consumo a través de los años, en entornos culturales se presentaron, sin duda, excesos en el uso de sustancias psicotrópicas. Pero a diferencia del sistema de estigmatización y alienación, el entorno cultural promovió el control sobre la sustancia y desalentó la pérdida de control sobre la ingesta. En India, doda pani –una bebida hecha de la vaina del opio– era tomada para controlar las recaídas asociadas a un consumo excesivo de opio. El consumo iba gradualmente disminuyendo vía reducción de la cantidad de ingesta o diluyendo la solución. Esta práctica también fue adoptada por consumidores que se desplazaron del opio a la heroína en la ciudad de Mumbai (Charles et al. 1999). Dado que el proceso de desintoxicación ocurre dentro del entorno de la comunidad o del hogar, otros miembros de la familia o de la comunidad pueden monitorear el proceso en todo momento, a diferencia de los centros de tratamiento que dependen de que el paciente visite el centro y de su confesión.
La vaina de la amapola se administra en el hogar y el conocimiento es diseminado sin costo alguno, a diferencia de la buprenorfina u otro sustituto sintético que tiene que ser distribuido y monitoreado por profesionales en un hospital, un centro no gubernamental o una farmacia.6 La buprenorfina se usa en terapias de sustitución de drogas en distintos países, los Estados Unidos inclusive, donde se comercializa como Suboxone y Subutex. Una ventaja indicada de la buprenorfina es que en caso de una descontinuación repentina, los síntomas de abstinencia no son severos.
Una intervención de este tipo incluiría, además del costo de la droga, el costo del mantenimiento institucional. Inicialmente la droga sustituta podría ofrecerse gratis como parte de los costos del proyecto, pero tarde o temprano, los fondos para la compra de la droga sustituta tendrían que ser asignados por el Estado como parte de la prestación de un servicio, o el paciente tendría que correr con los gastos. Ciertamente, esto nunca será más barato que las vainas de la amapola. Por ejemplo, los costos de mantenimiento de la buprenorfina a 1,5 rupias por tableta de 0,2 miligramos para una dosis diaria de 4 miligramos sería de aproximadamente 30 rupias al día. Los gastos diarios podrían ser mayores, pues, las dosis tienden a ser más altas.
La elección de la buprenorfina es interesante puesto que la Encuesta Nacional de Hogares en la India (UNODC y MSJE GOI 2004) indica que la buprenorfina es la droga de mayor abuso entre los consumidores de drogas inyectables. Otros países que reportan abuso de buprenorfina en la región de la SAARC son Bangladesh, Bután y Pakistán (INCB 1995). Se han reportado abusos de buprenorfina como en el caso de la mayoría de las drogas sustitutas en otras partes del mundo. ¿Cuál es la lógica de querer erradicar el uso cultural del cannabis y del opio y optar por la sustitución de droga a través del abuso de buprenorfina en tantos países? De acuerdo con la Oficina Internacional de Control de Narcóticos (INCB por sus siglas en inglés, 2006) la fabricación de la buprenorfina se ha incrementado de manera constante y en 2006 alcanzó las dos toneladas, casi el doble de lo que se producía hace una década cuando empezó a usarse para el tratamiento de la adicción. Drogas como la naxolona y la naltrexona también producidas industrialmente desde la tebaína han sido utilizadas para el tratamiento de abuso de sustancias y para otros propósitos médicos. El material inicial de la buprenorfina, la naloxona y la naltrexona es la oripavina, una droga patentada.
En el caso de la metadona hasta 1990 Mallinckrodt era la patente para la metadona, el sustituto preferido en muchas partes de Europa y, aún ahora se vende la mayor parte de la metadona a granel para la preparación genérica. Los derechos de la patente vinculados al producto y su procesamiento supusieron para la India tener que optar por un sustituto más dañino, comparado con la vaina de amapola. Más costoso e insostenible ya que tiene que ser administrado por personal médico entrenado. La situación sería similar en la mayoría de los países en desarrollo.
Mientras los países desarrollados, especialmente Europa, el Reino Unido y los Estados Unidos, luchan por encontrar alternativas viables al inalcanzable objetivo de tener un mundo libre de drogas, los países con formas culturales que existen en armonía con las plantas psicoactivas son presionados a tomar el “camino occidental”. Holanda está asignando recursos para normalizar el consumo de droga, ya que la criminalización y el aislamiento son vistos como obstáculos importantes para reducir el daño ligado al consumo de droga (Van Vilet 1990). Suecia cree en la erradicación de drogas o en limitar la exposición a las drogas, y sin embargo proporciona programas nacionales de mantenimiento con metadona hace más de dos décadas (UNODC 2007).
Para reducir el daño relativo al consumo de drogas, las políticas tienen que ir más allá de la lucha contra la prevalencia, ya que los costos de las drogas varían de acuerdo con el tipo de droga, el modo de consumo, la cantidad de la ingesta y el grado de marginalización. Todo esto se considera en el uso sociocultural de los productos de las plantas psicoactivas. En la actualidad, la India está y ha estado alienada del uso de su materia prima en forma relevante y apropiada para suplir las necesidades locales. Existen restricciones para la manufactura de alcaloides y otros productos dentro del país, a pesar de las capacidades tecnológicas.
VI. Implementación del programa de demanda de drogas
La implementación de este programa no ha sido en su conjunto significativa. De acuerdo con el Consejo Económico de la ONU, el alcance de implementación del programa por los Estados Miembros en el período 2006-2007 no fue conforme al plan, bajo la categoría de Programa de Prevención sólo el 33% de las actividades fueron emprendidas, en el caso de actividades centradas en las consecuencias negativas sociales y en salud sólo el 28% fueron llevadas a cabo y 26% para tratamientos y rehabilitación. A pesar de la rala implementación del Programa de Demanda de Drogas, UNODC insiste en que su Programa de Reducción de Demanda de Drogas es el que ha estabilizado el consumo de drogas en todo el mundo. Los lugares del mundo donde el programa de reducción de la demanda de drogas ha sido implementado son América del Norte, Oceanía y Europa Occidental y Central, ¿no es el mundo un poco más grande?
VI.1 Gobernando desde la distancia
El objetivo de la UNODC al planear y ejecutar sus programas apunta a establecer uniformidad en la legislación, los conceptos utilizados, el proceso de documentación, los indicadores utilizados en la evaluación y en los recursos humanos involucrados en las distintas intervenciones. Esto contrasta totalmente con los mecanismos culturales de control en donde los grupos sociales inmediatos desempeñan un rol crucial y la documentación requerida se realiza a nivel local y se transmite oralmente. No hay costos indirectos y el deseo de tener una comunidad funcional hace que el proceso sea viable. Aún en el cambiante escenario actual es imposible que la vigilancia local sea un reemplazo viable.
La continua aseveración de que la implementación de las estrategias para la reducción de la demanda de drogas facilitará el tratamiento de los problemas inherentes a ésta y despejará el camino hacia un mundo libre de drogas, está llena de opciones irracionales e insostenibles. Tomemos a la India como ejemplo. Considerando el Informe Mundial sobre Drogas (WDR por sus siglas en inglés 2008), si la tasa de prevalencia de consumidores en Mumbai es 0,4%, entonces alrededor de 23.000 hombres serían consumidores de drogas. En la actualidad, cada centro cuenta con 15 camas dedicadas simultáneamente a la desintoxicación con tratamientos que duran 15 días. Así las cosas, alrededor de 1.440 consumidores podrían recibir cuidados en un año en cuatro centros en la ciudad de Mumbai. Lo que significa que para que los 23.000 usuarios de opiáceas consigan hospitalización para la desintoxicación al menos una vez en un año se requerirían sesenta centros de desintoxicación. Probablemente esta es la razón por la cual la UNODC promueve la sustitución de drogas como alternativa.
VII. La reducción de la demanda de drogas y la falta de responsabilidad
La gobernanza de los grupos locales supone una responsabilidad perdida con la interferencia de la distancia. La falta de responsabilidad/rendición de cuentas de las agencias de la ONU es evidente a partir de la cláusula inscrita en todas sus publicaciones: “El documento no está editado oficialmente”, con la cual se considera absuelta de toda responsabilidad. Por ejemplo el material de ayuda para capacitación (Ranganathan et al. 2002) del Ministerio de Estado y las Naciones Unidas viene con la siguiente cláusula: “No representa necesariamente la política oficial del Programa Internacional de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas ni del Ministerio de Justicia Social e Integración del Gobierno de la India”. Esto ocurre con el material empleado para el desarrollo de recursos humanos del Proyecto AD/IND/99/60 (Reducción de la Demanda en todas las Comunidades en la India). La situación es similar en otros países de Asia. Mientras que las editoriales pueden tomar distancia en cuanto a su responsabilidad por el material publicado, las Naciones Unidas y el Ministerio de Justicia Social e Integración no son meros editores, sino que están abogando por un proceso de pensamiento en particular que afecta la vida de millones. Si se aplica las Naciones Unidas no sólo se están rehusando a asumir la responsabilidad por sus acciones sino que alientan a que otras agencias de gobierno hagan lo mismo.
VIII. Conclusión
Los tratados internacionales sobre drogas no son meras herramientas de control del comercio/uso de los productos de plantas psicoactivas, drogas semisintéticas y sintéticas, son también un medio de control global por un selecto grupo de naciones que instituyó la ONU a tal fin inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.
Los Estados Miembros tienen un limitado margen de maniobra para considerar el desarrollo local y las realidades socioculturales en el proceso. La vinculación del tráfico de drogas con otras preocupaciones en el área financiera y de seguridad aumenta el ámbito de las Naciones Unidas para hacer caso omiso de la soberanía de los Estados no permanentes dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente de los países en desarrollo. Para facilitar la adhesión los Estados Miembros fueron provistos de “fondos especiales” para satisfacer sus necesidades a través de acuerdos multilaterales. Dado esta realidad que administra el control de drogas los Estados Miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU necesitan considerar el panorama más amplio y volver a examinar la pertinencia de los actuales tratados y de sus procesos de adaptación. El fortalecimiento de los sistemas tradicionales de cuidado de la salud es otro tema transversal que tiene que ser considerado con carácter prioritario.
Los Principios de la Reducción de la Demanda de Droga y sus programas correspondientes todavía tienen que probar su pertinencia, distinto de su capacidad para cambiar el uso de drogas desde productos naturales hacia sustancias semisintéticas, sintéticas y productos farmacéuticos. El actual formato del programa de reducción de la demanda de drogas es limitado en cuanto a lo que tiene para ofrecer; la realidad triste y lamentable es el foco en el uso de programas de reducción de la demanda de droga para perturbar mecanismos socioculturales de control cuya efectividad ya está comprobada y que son la forma más pertinente, sostenible y efectiva en términos de costos, de minimizar el daño y administrar el consumo. Quedan sin respuesta algunas preguntas: ¿Qué le da a las Naciones Unidas el derecho inalienable para decidir y transgredir el derecho soberano de los Estados Miembros, el derecho sobre la materia prima dentro de sus territorios y su desarrollo? ¿Y el derecho de los Estados Miembros para mantener, alimentar y potenciar a las identidades culturales y al conocimiento local? ¿Y el derecho de los Estados Miembros a protegerse de la creación de la dependencia de los productos patentados a perpetuidad?
Bibliografía
Referencias Citadas
United Nations Economic Commission on Narcotics (UN ECN). 2008b. “Making Drug Control fit for purpose”, Building on the UNGASS Decade. Vienna: Economic Social Council (E/Cn.7/2008/CRP.17).
United Nations General Assembly (UN GA). 1998. Declaration on the Guiding Principles of Drug Demand Reduction. United Nations. A/RES/S-20/3 8th September.
United Nations General Assembly (UN GA). 1974. GA Official sixth special session. Declaration on the Establishment of a New Intellectual Economic Order. New York: United Nations. (A/9559).
United Nations (UN). 1961. Single Convention on Narcotics Drugs as amended by the 1972 protocol amending the Single Convention on Narcotics Drugs. United Nations.
Bibliografía
Anuradha K.V.I.N. 2001. “The Flawed Law. Delhi”, Seminar 504, pp.50-54.
Blickman Tom. 1998. Biological Warfare in the War on Drugs, TNI Website septiembre de 1998. Disponible en línea: http:// www.tni.org/ detail_page.phtml?page=persons_blickman (consultado el 17 de marzo de 2009)
Charles, Molly. 2006. “Cannabis and Culture - Impact of Drug Policy on Drug Use and Drug Trade”, PhD Dissertation, Pune: University of Pune. Disponible en línea: http://www.mamacoca_0rg/El_Papel_de_la_coca_june_2008/jan2009/Molly_Charles_cannabis_and_culture.htm
Charles Molly. 2004. Drug Trade Dynamics in India / Reporte presentado para el proyecto “Modeling the World Heroin Market: Assessing the Consequences of Changes in Afghanistan Production”. Disponible en línea: http://laniel.free.fr/INDEXES/PapersIndex/INDIAMOLLY/DRUGSDYNAMICSININDIA .htm
Charles. Molly, K. S. Nair., A. A. Das., y Gabriel Britto. 2002. “Bombay Underworld: A descriptive Account and Its Role in the Drug Trade”, en Globalisation, Drugs and Criminalisation: Final Research Report on Brazil, China, India and Mexico. eds. Christian Geffray, Guilhem Fabre and Michel Schiray. Paris: UNESCO. Editado en CD-Rom.
Charles Molly. 2001a. “The Growth and activities of Organised Crime in Bombay”, International Social Science Journal. No. 169, pp. 359-367.
Charles Molly. 2001b. “Drug Trade in Himachal Pradesh, Role of Socio-economic Changes”. Economic and Political Weekly, 30 de junio; 26: 2433-2439.
Charles, Molly y Gabriel Britto, 2001c. “The Socio-cultural context of drug use and Implication for drug policy”, International Social Science Journal, No:169, pp. 467-474
Charles, Molly, K. S. Nair y Gabriel Britto. 1999. Drug Culture in India-A Street Ethnographic Study of Heroin Addiction in Bombay. New Delhi: Rawat.
Charles M., Maishi E. J., Siddiqui H. Y., Jogarao S. V., D’Lima H., Mehta U y Britto G. 1994.“Culture, Drug Abuse and some Reflections on the Family”. Bulletin on Narcotics 46, pp. 67-86.
Cohen A.D. Peter. 1997. “The relationship between drug use prevalence estimation and policy interests”, en Estimating the Prevalence of Problem Drug Use in Europe, Luxemburg: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. pp. 27-34.
Fisher, J. 1975. “Cannabis in Nepal: An overview”. Rubin, V. (ed.), Cannabis and Culture (247-255), The Hague Mouton Publishers.
Goode. M. S. 2002. “Antidepressants lift clouds, But lose “Miracle Drug” Label”, New York Times, 30 de junio.
Goldstein. R. 2004. “Intimidation, Politics and Drug Industry Cripple U.S. Medicine”, Inter Press Service. 30 de diciembre.
Ganguly K K., Sharma H. K., y Krishnamachari K. A. V. R. 1995. “An ethnographic account of opium consumers of Rajasthan”. Addiction. p. 90, 9-12.
Government of India and Ministry of Law and Justice 1949 Constitution of India. GOI and Ministry of Law and Justice, p. 23.
Ledebur Kathryn. 2009. “Seizing the Moment: The Need to Rebuild US-Bolivian Relations Comments Pertaining to the Review of Bolivia’s Designation as a Beneficiary Country under the ATPTA and ATPDEA-The Andean Information Network”. Disponible en línea: http://foreignaffairs.house.gov/111/led030309.pdf (consultada el 17 de marzo de 2009)
Lawyers Collective HIV/AIDS Unit. 2007. Legal and Policy-Concerns related to IDU and Harm reduction in SAARC Countries, New Delhi: UNODC Regional Office of South Asia (ROSA).
Mansfield David. 2001. “An analysis of licit opium poppy cultivation: India and Turkey”. Disponible en línea: www.geopium.org. (consultado el 17 de marzo de 2009 )
Meetal Pien, Jelsma Martin, Argandona Mario, Soberon Ricardo, Henman Anthny y Echeverria Ximena. 2006. Historical Error the inclusion of the coca leaf in the Single convention. Amsterdam: TNI. mayo 2006: No: 13
Narc and ISRD. 2001. “Undermining Human Heritage Delhi”, Seminar 504 pp. 42-45.
Ranganathan, Shanthi, Jayaraman Rukmani, Thirumagal V. Rao Anitha. 2002. Drug Addiction Identification and Initial Motivation- A field guide for service providers and trainers, New Delhi: Ministry of Social Justice and Empowerment (Government of India) and UNODC.
Rubin, Vera. 1975. Cannabis and Culture. The Hague: The Mouton Publishers.
Spivack, David. 2005. “Feasibility Study on Opium Licensing in Afghanistan”, For the production of morphine and other essential medicine. London: Sensil Council and MF Publishing Ltd.
Tasmania Alkaloid Pty. Ltd. Disponible en línea: http://www.tasalk.com.au/home.html (consultada el 17 de marzo de 2009)
Taylor and Trace 2006. “The Funding of United Nations Office of Drugs and Crime”, An unfinished jigsaw. London: The Beckley Foundation Drug Policy Programme, Reporte 11.
Thoumi, Francisco. 2002. “Anti-Drug Policies and the Competitive Advantage in Illegal Drugs, Mama Coca. Illegal drugs in Colombia: from illegal economic boom to social crisis”. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, junio 2002.
The Atlantic. 1982. “Have you ever tried to sell a Diamond?” Disponible en línea: http://www.theatlantic.com/doc/198202/diamond (consultada el 17 de marzo de 2009).
Publicaciones de la ONU
United Nations Economic and Social Council (UNESC). 2008a. World Drug Problem-Drug Demand Reduction Fifth Report of Executive Director. Vienna: Economic Social Council E/CN.7/2008/2/Add.1
United Nations (UN). 2007a. “Multilateral Treaties Deposited with Secretary General Volume 1” Vienna: United Nations. ISBN 978-92-1-133757-0.
United Nations Economic and Social Council (UN ESC). 2007b, World Drug Problem-Action Plan on International Cooperation on Eradication of Illicit Drug Crops and Alternate Development, Vienna: Economic Social Council (E/CN.7/2008/2/Add 2)
United Nations. 2003. Developing an integrated Drug Information System- Global Assessment Programme Toolkit 1. United Nations, New York.
United Nations CND 2005 “Final Budget for the Biennium 2004-2005 and initial budget for the Biennium 2006-2007 for the fund of the United Nations International Drug control program Resolution 48/14”. Disponible en línea: http://www.unodc.org/unodc/ en/comission/CND/09_resolution.html
United Nations (UN). 1988. Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.
United Nations (UN). 1971. Convention on Psychotropic Substances.
United Nations General Assembly (UN-GA). 1960. Statement in the Plenary Meeting of the General Assembly, United Nations, 10 de octubre de 1960. Disponible en línea: http://www.undp.org.za/docs/apartheid/menonti_html (consultado el 17 de marzo de 2009).
Publicaciones de la UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2008a. “Is poverty driving the Afghan Opium boom”, Discussion Paper, United Nations.
United Nations Office and World Health Organisation (UNODC y WHO). 2008c. “Principles of Drug Dependence Treatment, Discussion Paper. UNODC y WHO.
_______ (UNODC). 2007a. Afghan Opium Survey 2007, Afghanistan: Ministry of Counter Narcotics. Disponible en línea: http://www.unodc.org/unodc/en/crop_monitoring.html
UNODC.2007b. Sweden’s Successful Drug Policy: Review of the Evidence. UNODC.
UNODC and Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India (UNODC and MSJE GOI). 2004. The Extent, Pattern and Trends of Drug Abuse in India: National Survey. New Delhi: MSJE (GOI) y UNODC.
UNODC. United Nations Office Drug Crime. 2002. Drug Abuse Treatment and Rehabilitation – a Practical Planning and Implementation Guide, Vienna, United Nations.
United Nations International Narcotics Control Board. 1995. Report of the International Narcotics Control Board, United Nations.
United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), 2008c, World Drug Report 2008: Vienna: United Nations.
_________. 2007. World Drug Report 2007 (Volume-2), Vienna: United Nations.
_________. 2006. World Drug Report 2006 (Volume-2), Vienna: United Nations.
_________. 2005. World Drug Report 2005 (Volume-2), Vienna: United Nations.
_________. 2004. World Drug Report 2004 (Volume-2), Vienna: United Nations.
_________. 2000. World Drug Report 2000, New York: United Nations.
_________. 1997. World Drug Report 1997, Vienna: United Nations.
United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC). 2003. Global Illicit Drug Trends ODCCP Studies on Drugs and Crime, New York: United Nations.
_________. 2002. Global Illicit Drug Trends ODCCP Studies on Drugs and Crime, New York: United Nations.
_________. 2001. Global Illicit Drug Trends ODCCP Studies on Drugs and Crime, New York: United Nations.
_________. 2000. Global Illicit Drug Trends ODCCP Studies on Drugs and Crime, Austria: United Nations.
_________. 1999. Global Illicit Drug Trends ODCCP Studies on Drugs and Crime, Austria, United Nations.
United Nations office on Drugs and Crime – Regional Office South Asia (UNODC ROSA) Project Description. Disponoble en línea: http://www.unodc.org/india/g86_desc.html (consultado el 17 de marzo de 2009)
United Nations office on Drugs and Crime – Regional Office South Asia (UNODC ROSA) UNODC Response for Prevention of HIV among Drug Users in South Asia Through Opioid Substitution Treatment (OST). Disponible en línea: http://www.unodc.org/india/ost_interventions.html (consultado el 17 de marzo de 2009).
U.S. Department of State. 2006. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. 2006. International Narcotics Control Strategy-Drug and Chemical Control Volume II, Washington. D.C: U.S. Department of State. Disponible en línea: http://www.state.gov/P/in/rls/nrcrpt/2006/vol1/html/62015.htm (consultado el 17 de marzo de 2009).
United States Patent & Trademark Office (USPTO). Disponible en línea: http://paft.uspto.gov/ (consultado el 17 de marzo de 2009).
Van Vilet, H.J. 1990. “Separation of Drug Markets and the Normalisation of Drug Problem in The Netherlands: An example for other Nations?”, The Journal of Drug Issues 20 (3) pp. 463-471.
Viswanath. C. S. 2002. Handbook of Agriculture. New Delhi: Indian Council of Agriculture Research.
Woods, N. 2007. “The silent revolution in international development assistance, mimeo from a presentation to IDRC”. In Rowlands Dane. 2008 Emerging Donors in International Development Assistance: A Synthesis Report Partnership & Business Development Division. Canada: IDRC and CRDI.
1 Los diversos temas cubiertos se pueden agrupar ampliamente en 29 temas incluyendo la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Derechos Humanos, Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas, Salud, Comercio Internacional y Desarrollo, y Transporte y Comunicaciones.
2 La ONU aprobó un plan de acción en junio de 2000 que se centra en “Una era de aplicación del derecho internacional”.
3 Bienes: productos o, de forma más específica, productos que los economistas creen que satisfacen una necesidad del mercado.
4 Los productos industriales de la tebaína incluyen la oxicodona en cuidados paliativos (productos comerciales: Eukodal o Eucodal, Dinarkon, Combunox, Oxycontina, Percocet, Roxicodona), oximorfina, nalbufina (productos comerciales: Nubaína), naloxona (productos comerciales: Narcan, Nalone y Narcanti), naxeltrona (Revia, Depade, Vivitrol), buprenorfina (Temgesic, Buprenex, Subutex, Suboxone) y etorfina (se usa en medicina veterinaria y con frecuencia para inmovilizar elefantes y otros animales grandes).
5 Otro aspecto para considerar es la credibilidad de la tasa de prevalencia presentada por la UNODC para 1996.
6 En Australia se les solicita a los consumidores de drogas visitar las farmacias para recibir dosis supervisadas.