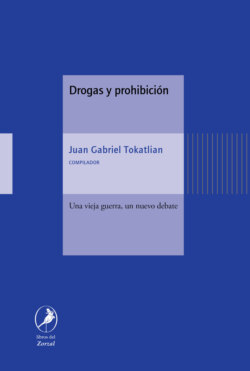Читать книгу Drogas y prohibición - Juan Gabriel Tokatlian - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDebates recientes de la Organización de las Naciones Unidas acerca del régimen internacional de drogas: fundamentos, limitaciones e (im)posibles cambios
Francisco E. Thoumi
“Demencia: hacer lo mismo una y otra vez esperando que los resultados sean diferentes”.
Albert Einstein
I. Introducción
El régimen internacional del control de drogas nació hace más de cien años con las actividades de la Comisión Internacional del Opio, en Shanghái, celebrada en 1909, a la que siguieron una serie larga de protocolos y convenciones que culminaron en el régimen actual basado en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Los principales grupos que han tenido influencia en el régimen del control internacional de drogas provienen de las ciencias sociales, la criminología y los organismos de las fuerzas de seguridad y las organizaciones religiosas. El resultado ha sido un régimen que subraya las políticas punitivas y que ha conseguido mucho menos de lo que los encargados de las políticas públicas esperaban.
En 1990, algunos Estados, liderados por México, solicitaron cambios en la política pública dirigida a controlar la demanda internacional de drogas. Estos esfuerzos llevaron en 1998 a la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (de aquí en adelante, UNGASS-1998). La Asamblea intentó establecer las bases para producir cambios significativos y estableció fines muy ambiciosos. Algunos documentos preparatorios contenían fines muy poco realistas, como eliminar las cosechas de amapola y de hoja de coca en diez años.
La UNGASS-1998 produjo varios documentos:
• una declaración política;
• una declaración llamada Declaración sobre los Principios Rectores de la Reducción de la Demanda de Drogas;
• medidas de fomento de la cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas, que incluían los siguientes planes de acción:
• plan de acción para combatir la fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de estimulantes de tipo anfetamínico y sus precursores;
• fiscalización de precursores;
• acciones para la generación de estadísticas
• medidas para promover la cooperación judicial;
• medidas contra el lavado de dinero;
• proyecto de plan de acción sobre cooperación internacional para la erradicación de los cultivos ilícitos para la producción de drogas y el desarrollo alternativo.
La declaración política de la UNGASS-1998 estableció como objetivo conseguir una reducción significativa y mensurable de la demanda y de los cultivos ilícitos para el año 2008. Los resultados tenían que revisarse y discutirse en una reunión de la Comisión de Estupefacientes en el 2008. Los objetivos establecidos en 1998 eran muy poco realistas y ubicaban a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en una difícil situación puesto que no tenían el mandato o los recursos para lograr los fines establecidos en la UNGASS-1998. Después de varias rondas de negociaciones, en el año 2008 se le pidió a la ONUDD que presentara un documento a la Comisión de Estupefacientes, donde se analizase el cumplimiento de las medidas propuestas diez años antes y que estableciese las bases para “un año de reflexión” que debía concluir con la celebración de un debate en la reunión de la Comisión de Estupefacientes en el año 2009. Considerando el programa político de la ONU y los ciclos del debate de las políticas públicas, es improbable que vuelva a haber otro debate antes del año 2018.
II. Características del régimen internacional de control de drogas
Las comisiones y conferencias internacionales que estudian el fenómeno de las drogas se concentraron al principio en los opiáceos. Su ámbito se expandió gradualmente para incluir la cocaína, la marihuana y otras drogas. Los debates en las reuniones previas se ocuparon principalmente de los controles a la producción y al consumo. Muchas de las drogas que alteran los estados de la conciencia tienen usos médicos. La cocaína se usó usualmente en la primera mitad del siglo XX, pero hoy no tiene prácticamente ningún uso médico. Otras drogas de origen vegetal, como la morfina y la codeína, continúan teniendo numerosos usos hoy. Hay también un gran número de drogas sintéticas que se usan en medicina y cada día que pasa hay más. Los usos de las drogas fueron uno de los temas de análisis en las Conferencias sobre Drogas auspiciadas por la Liga de Naciones durante la década de 1920. El problema sobre cuál era el uso “legítimo” del opio se discutió intensamente. El aspecto determinante que se discutió fue si los usos recreativos o experimentales eran legítimos. Al final, la posición que prevaleció fue la de limitar el uso de las drogas a “usos médicos y científicos”. Ese ha sido el paradigma que ha predominado en el régimen del control de drogas y el que inspiró el principal objetivo de la Convención Única de 1961. Debido a esto, no podía incluirse ningún otro uso en los calendarios sobre drogas de las convenciones. Esto significa que las drogas que alterasen el estado mental y que tuvieran usos médicos o de investigación podían producirse siempre y cuando esos usos se regularan y controlaran por la ONU. Esa es una de las principales tareas de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), aunque no se tolera la producción o el tráfico que no tengan usos médicos o de investigación.
Es interesante destacar que la coca, como hoja vegetal, se incluyó en el Calendario I de la Convención Única de 1961, al lado de la heroína, la cocaína y muchas otras drogas. No es sorprendente que todos los países que firmaron la Convención estuvieran de acuerdo en eliminar la masticación de coca antes de que transcurrieran 25 años tras la entrada en vigor de la Convención. El plazo máximo para la eliminación de la masticación de coca era el 21 de diciembre de 1989.
La exclusión de todos los usos que no fueran médicos o de investigación tiene otras consecuencias importantes. En primer lugar, no permite tratar de manera diferente las drogas blandas y duras. De hecho, en las Convenciones no hay forma de establecer esa distinción. En ellas, el problema no es establecer la fuerza o la naturaleza de los efectos de las drogas, sino sólo determinar si tienen un uso médico o científico. En segundo lugar, no hay forma de separar a los usuarios de drogas de los adictos: todos los que usan drogas prohibidas abusan de ellas. Puesto que no se permite ningún uso recreativo o experimental, no puede haber usuarios de marihuana. En tercer lugar, la definición de uso médico se determina por estándares médicos occidentales validados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ello elimina el uso médico de la marihuana, la cocaína y otras drogas incluidas en los calendarios de la Convenciones que tengan usos en la medicina alternativa o en medicamentos de culturas no occidentales. En cuarto lugar, se tomaron algunas decisiones importantes sin que existieran bases médicas sólidas. De hecho, las diversas plantas y sus productos derivados se colocaron en los calendarios más restrictivos sin estudios previos en profundidad. Se asumió implícitamente que todas las drogas de base vegetal eran peligrosas a menos que existiera prueba en contrario (Sinha 2001: 6).
Es también importante observar que la Convención Única se formuló y se firmó en un momento en el que las drogas no se percibían como una cuestión importante. La Convención se firmó a finales de los años 1950, en una época en la que el consumo no médico de opiáceos, cocaína, marihuana y drogas sintéticas no era una cuestión importante en las relaciones internacionales. Se firmó un acuerdo general acerca de la necesidad de limitar el uso de drogas a usos científicos y médicos. La Convención Única, sin embargo, no requería la firma de las Partes para aplicar el derecho penal al consumo de drogas.
La Convención sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, por otro lado, fue una respuesta al gran incremento del uso de drogas en la década de 1960. Se concentró en las drogas sintéticas y alucinógenas, muchas de las cuales se producían por los laboratorios de drogas de los países desarrollados. La mayoría de esas drogas tenían usos médicos. Estableció reglas para el licenciamiento de la producción y la publicidad. Las Partes firmantes de la Convención estuvieron de acuerdo en tomar las medidas apropiadas contra el consumo, pero no se definían obligaciones. La Convención añadió un gran número de drogas sintéticas a la lista de sustancias controladas, pero el poder de la industria farmacéutica era fuerte y se aceptó que una sustancia concreta no podía criminalizarse a menos de que hubiera pruebas concluyentes de los daños que causaba (Sinha 2001: 27).
La Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 fue una respuesta al gran incremento del tráfico internacional de drogas que se desarrolló desde la década de 1970 en adelante. La Convención se concentra en el tráfico de drogas. Proporciona directrices para la cooperación internacional, los decomisos y expropiaciones de bienes, la extradición y otras formas de cooperación entre las Partes de la Convención. Por primera vez, “se obligaba a las Partes a criminalizar todos los aspectos del tráfico ilícito de drogas: el cultivo, la fabricación, la distribución, la venta, la posesión, el lavado de dinero, etc.” (Jelsma 2003: 182). Fue la primera vez que el concepto de lavado de dinero y activos apareció en un documento de la ONU. Bolivia intentó influenciar a los legisladores para que modificaran su compromiso con la eliminación de la masticación de coca antes del fin de 1989 y tuvieron un éxito parcial. El artículo 14 insiste en que “Cada una de las Partes adoptará medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas […] Las medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente”. A pesar de esas declaraciones, Bolivia firmó la Convención con reservas, donde se destacaba la diferencia entre hoja de coca y cocaína, y se argumentaba que la coca no era una droga como se implicaba al incluirla en el calendario I de la Convención.
Las Convenciones tienen otras dos características importantes. En primer lugar, según el derecho internacional, son vinculantes. El Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que entró en vigor en 1980, requiere que los tribunales cumplan con un Convenio incluso cuando esté en conflicto con el derecho nacional. En segundo lugar, los procesos para modificar las Convenciones son muy largos y difíciles. De hecho, aun los cambios más pequeños toman varios años o décadas, y requieren la formación de un consenso complejo o ganar votaciones por mayorías muy cualificadas.1
III. La UNGASS-19982
III.1 ¿Por qué la UNGASS-1998?
México era la nación principal en el proceso que culminó en la UNGASS-1998. México argumentó que la mejor forma de terminar con la producción y el tráfico de drogas era prestando una mayor atención al consumo. La posición mexicana reflejaba la frustración que sentían varios países latinoamericanos por lo que consideraban que había sido soportar una cuota desproporcionada de los costos de la guerra contra las drogas. México defendía también modificar los calendarios sobre drogas y seguir los criterios de la OMS que permitían una mayor flexibilidad en las políticas públicas. Esta posición se complementaba con la necesidad de adoptar políticas de “reducción de los daños”, como apoyaban algunos países europeos.
Los documentos oficiales de la JIFE y de la Comisión de Estupefacientes a comienzos de los años 1990 argumentaban que la política holandesa sobre el cannabis violaba las Convenciones. Argumentaban que cualquier aceptación de usos no médicos o no dirigidos a la investigación socavaba el régimen internacional de control de drogas y ponía en riesgo el cumplimiento de la Convención.
Estas posiciones conflictivas acerca de las políticas públicas sobre drogas dividieron a los países. Algunos querían reafirmar el compromiso con las políticas existentes, mientras que otros deseaban revisarlas y buscar otras opciones. Ningún país defendía la legalización, pero muchos defendían un enfoque más relajado hacia el consumo de drogas. El debate concluyó en octubre de 1993 con una resolución de la Asamblea General donde se establecía la necesidad de revisar y evaluar el funcionamiento actual de los instrumentos nacionales e internacionales para el control de drogas en cooperación con la Comisión de Estupefacientes. Después el Consejo Económico y Social efectuaría recomendaciones en 1995 sobre los cambios que se requerían en el Régimen Internacional del Control de Drogas. También estudiaría la posibilidad de crear un comité especial de expertos que recomendarían acciones concretas.
Se plantearon a continuación unas pocas iniciativas. Perú y Bolivia renovaron sus esfuerzos diplomáticos para defender los usos tradicionales de la coca. La OMS presionó para que se debatiera la reducción de los daños e inició unos pocos estudios científicos para aclarar las consecuencias del uso de drogas. Y México cabildeó para que hubiera una cumbre internacional donde se reflexionara sobre las políticas sobre drogas, lo que condujo a la UNGASS-1998.
Como complemento de la resolución de la Asamblea General, el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) estableció un grupo consultivo intergubernamental que incluía al presidente de la JIFE como asesor. Se le encargó al grupo que recomendase cualquier cambio deseable a los tratados internacionales. El grupo concluyó que sólo se requerían unos pocos cambios de naturaleza técnica para eliminar algunos errores. Con respecto a la coca, sin embargo, la JIFE argumentó que era necesario aclarar ciertas ambigüedades porque las convenciones se habían equivocado cuando no permitieron el uso no médico de productos como el té de coca. La JIFE fue más allá y afirmó que esa no había sido la intención de las conferencias plenipotenciarias donde se adoptaron las convenciones. La JIFE solicitó que se modificara la Convención Única temporalmente para permitir los usos tradicionales de la coca y le solicitó a la OMS que emprendiese un estudio riguroso de los beneficios y los riesgos de masticar coca y beber té de coca (E/JIFE/1994/1/Sup.1: 11). Por desgracia, la JIFE no ha sido firme en su posición. A finales de 2006, Bolivia abrió una fábrica para procesar hoja de coca con fines industriales. El informe de la JIFE de 2007 les recuerda a todas las Partes signatarias de la Convención Única que todos los usos y fabricación de los productos de coca sin extraer previamente la cocaína de las hojas violaba la Convención (E/JIFE/2007/1, Par. 431).
El grupo consultivo no incluyó representantes de los países más liberales. Sin embargo, apoyó las ideas que proponían un mayor estudio de los efectos del consumo de drogas y de una posible despenalización del consumo, y solicitaba convocar una nueva conferencia internacional sobre el uso y el tráfico de drogas. También apoyó al director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) que en su discurso de apertura de la Comisión de Estupefacientes de 1994 había afirmado que era cada vez más difícil justificar la distinción entre drogas basándose en su posición legal o su aceptación social. Por último, apoyó las afirmaciones de la JIFE sobre la necesidad de corregir los aspectos débiles o contradictorios de las Convenciones.
En las reuniones de la Comisión de Estupefacientes de 1995 y 1996 y en la reunión de alto nivel del ECOSOC en 1996 se estuvo de acuerdo en que el problema de las drogas había empeorado, pero la respuesta de la mayoría de los miembros fue continuar con las políticas vigentes. Se atacó el enfoque flexible de Holanda con respecto a la marihuana y los drogadictos. Se oyeron unas pocas voces de disenso, entre las que estaba la INTERPOL, pero ello no cambió el tono general de los debates. Se descartaron las propuestas para establecer un grupo de expertos que evaluase la efectividad de las políticas y se convocara una nueva Conferencia Internacional para discutir cambios a las Convenciones. La Comisión de Estupefacientes terminó por adoptar una resolución donde recomendaba que la UNGASS-1998 renovase su compromiso de lucha contra las drogas. De hecho, se excluyeron de la propuesta términos como “evaluar”, “estudiar”, “evaluación científica”, “identificar puntos débiles”, “cambios propuestos” o “nuevas estrategias”.
III.2 El papel de la OMS y de los estudios científicos
La OMS tiene funciones en la formulación de las políticas antidrogas. Basándose en los efectos sobre la salud que tienen las drogas, recomienda cómo clasificar cada droga en los calendarios de las Convenciones. Para hacerlo, cada dos años convoca un comité de expertos en fármaco-dependencia. La OMS tiene una perspectiva diferente a la de otras organizaciones sobre el régimen internacional de control de drogas, puesto que le da una prioridad muy alta al alcohol y al tabaco, las principales drogas legales que alteran el estado mental.
La OMS ha llevado a cabo estudios independientes sobre los efectos de varias drogas incluidas en los calendarios de las Convenciones. Los estudios sobre masticación de coca y khat recomiendan considerar cambios al sistema de control (WHO 1993: 20). Estos estudios han argumentado también a favor de explorar las políticas de reducción de daños relativas a las drogas ilegales y al alcohol y el tabaco.
Un estudio conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Interregional de Naciones Unidas para Investigación sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI, por sus siglas en inglés) sobre los efectos del consumo de coca y derivados de la coca en 22 ciudades de 19 países produjo conclusiones tal vez inesperadas, pero en cualquier caso indeseables: “La mayoría de los países participantes estuvieron de acuerdo en que el uso ocasional de cocaína no produce usualmente problemas sociales o físicos graves, o inclusive menores […] El uso de la cocaína no parece tener efectos negativos para las poblaciones indígenas andinas, y tiene sin embargo funciones sociales y religiosas positivas en esas comunidades, además de efectos terapéuticos positivos […] La mayoría de las autoridades están de acuerdo en que no es realista esperar erradicar el uso de la cocaína y otras drogas. Sin embargo, aunque se sigan usando esas sustancias, no tienen por qué ser inevitables los daños que se causan por ello” (WHO/UNICRI, 1995). Tan pronto como empezó a circular el informe de trabajo, la presión política de los Estados Unidos bloqueó su distribución con el argumento de que no se había sometido a un revisión seria por pares.
Otro estudio de la OMS sobre los efectos del uso del cannabis tuvo un destino similar. El Informe Mundial sobre Drogas de 1997, sin embargo, presentó una evaluación sobria sobre el uso de marihuana y concluyó que algunos consumidores experimentaban “pérdida de memoria a corto plazo, pérdida de concentración, funciones motoras disminuidas y complicaciones de bronquios y pulmonares […] Por otro lado, el consumo no muestra los mismos patrones de uso dependiente y habitual como el consumo de cigarrillos, y no hay mortalidad relacionada con las drogas asociada directamente a los efectos acumulativos del cannabis” (UNDCP 1997). El informe concluyó que entre las drogas ilícitas la marihuana parecía ser la menos dañina y también que era menos dañina que otras drogas legales como el alcohol y el tabaco.
III.3 UNGASS-1998
UNGASS-1998 ofrecía una oportunidad de revisar y mejorar las políticas antidrogas. Las cuestiones relativas a la reducción de daños y el débil poder disuasorio de muchas políticas represivas podrían haberse incorporado al programa de acción. La fricción entre algunos países sobre las políticas de drogas se había convertido en un obstáculo a la cooperación internacional. La “certificación” concedida anualmente por los Estados Unidos era un aspecto amargo de las relaciones entre México y Estados Unidos, por ejemplo. Idealmente, lo que pretendía la UNGASS-1998 era ser un instrumento para conseguir un equilibrio entre la política de estímulos y castigos, y entre las cuestiones de política pública relativas a la demanda y la oferta.
Tal vez el principal obstáculo para mejorar las políticas sobre drogas provino de Pino Arlacchi, cuando siendo director ejecutivo de la ONUDD presentó su “visión” de un mundo libre de drogas de origen vegetal. Arlacchi aprobó una Estrategia para la Eliminación de la Coca y la Amapola (SCOPE, por sus siglas en inglés) para que en un plazo de diez años el mundo se deshiciera de esas dos cosechas ilícitas. Cómo iba a conseguirse no estuvo nunca claro.3 La SCOPE fue uno de los puntos centrales de debate en la UNGASS-1998 y aunque no fue respaldada, el artículo 19 de la Declaración Política producto de esa asamblea exhorta a los países a “eliminar o reducir considerablemente el cultivo ilícito del arbusto de coca, la planta de cannabis y la amapola antes del año 2008” (A/RES/S-20/2). Después de un debate intenso se acordó también establecer la misma fecha para eliminar o reducir sustancialmente la producción y el tráfico de otras drogas ilícitas y de sus precursores químicos y para conseguir resultados importantes y evaluables en la reducción de la demanda.
Con el fin de seguir los progresos en el logro de sus fines, en el marco del PNUFID se diseñó un Cuestionario para los Informes Bianuales (CIB) que se les solicitó llenar a todos los Países Miembros. Esos datos proporcionaron las bases de los informes del PNUFID presentados en las reuniones de la Comisión de Estupefacientes en los años 2003 y 2008. Los CIB cubren temas como la reducción de la demanda, la reducción de la oferta y el desarrollo alternativo, la producción de estimulantes de tipo anfetamínico, la cooperación judicial, el lavado de dinero y activos, y los controles sobre los precursores químicos.
IV. Los desarrollos después de la UNGASS-1998
IV.1 De 1998 a la reunión de la Comisión de Estupefacientes de 2003
No se hizo gran cosa después de la UNGASS-1998. La OMS suspendió sus programas de investigación, el PNUFID estableció un Programa Global contra el Lavado de Activos. Su principal tarea era ayudar a los países que tenían sistemas bancarios offshore a redactar legislación contra el lavado de activos y a formar a su personal. Sin embargo, el PNUFID sufrió una crisis interna. Por un lado, Arlacchi fue acusado de malversación de algunos fondos. Por otro lado, manipuló información para apoyar sus propios intereses. Por ejemplo, el proyecto del Informe Mundial sobre Drogas para el año 2000 tenía más de 400 páginas. La versión publicada sólo tenía 172 páginas, tablas incluidas. Arlacchi eliminó los capítulos sobre marihuana, drogas sintéticas, lavado de dinero y tráfico de drogas. El producto final incluyó sólo un capítulo sobre tendencias de la producción, el tráfico y la demanda, otro sobre la reducción de la demanda y un último capítulo sobre desarrollo alternativo.4 Eso era consistente con la visión de Arlacchi de que el problema mundial de drogas se había reducido a tres países: Colombia, Afganistán y Myanmar. La mala gestión de Arlacchi llevó a algunas dimisiones y a unos pocos despidos que fueron recogidos por la prensa y generaron una crisis. Después de algún tiempo, Arlacchi se vio obligado a dimitir. Hacia finales de 2001, Antonio María Costa, fue nombrado nuevo director ejecutivo en sustitución de Arlacchi y comenzó un proceso de reforma en el PNUFID. Después del 11 de septiembre de 2001, se hizo evidente que el crimen organizado internacional, el terrorismo y la corrupción eran cada vez más importantes y hacia el año 2003 el PNUFID cambió su estructura y se convirtió en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD).5
La reunión de la Comisión de Estupefacientes de 2003 fue la primera oportunidad de evaluar los objetivos de la UNGASS-1998. Para entonces era claro que las reducciones esperadas de cosechas ilícitas y drogas sintéticas no se iban a conseguir (Thoumi 2003b). Además, los progresos en el control de los precursores y el lavado de activos habían sido más formales que efectivos.
La base de los debates la constituía el informe bianual del director ejecutivo de la ONUDD, basado en las respuestas a los CIB (E/CN.7/2003/2 y Add. 1 a 6). El documento evitaba cualquier referencia a cambios de estrategia y reafirmaba la posición prohibicionista. Es interesante observar que la Declaración Conjunta de los Ministros insistió en la necesidad de tener una base científica sólida para las políticas antidrogas (E/2003/28/Rev.1; E/CN.7/2003/19/ Rev.1, p. 43). La Declaración Ministerial repite una vez más la evaluación habitual de los resultados sobre prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación, control de los precursores químicos, cooperación internacional entre agencias de varios países, lavado de activos, erradicación de cosechas y desarrollo alternativo. En cada uno de esos casos comienza subrayando los resultados positivos y a continuación pasa a expresar que la situación no es aceptable y que hay una necesidad de hacer mayores esfuerzos si se quieren conseguir los fines establecidos para el 2008 (E/2003/28/Rev.1; E/CN.7/2003/19/Rev.1, p. 43-47).
IV.2 La reunión de la Comisión de Estupefacientes de 2008 y la revisión efectuada por la UNGASS-1998
Para preparar la reunión de la Comisión de Estupefacientes de 2008, la ONUDD estableció grupos de trabajo sobre varios temas que requerían después seguimiento. Estos grupos se reunieron varias veces e incluían unos pocos asesores expertos externos. Estos grupos de trabajo elaboraron documentos sobre cooperación internacional para la erradicación de cosechas y desarrollo alternativo; las medidas contra la fabricación, el tráfico y el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico; el control de los precursores químicos y el lavado de activo. Hay anexos al quinto informe bianual del director ejecutivo de la ONUDD que evalúan el problema mundial de drogas (E/CN.7/2008/2). También se presentó otro informe sobre “Perfeccionamiento de la fiscalización de drogas para adecuarla a la finalidad para la que fue creada: aprovechando la experiencia de diez años de acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas” (E/CN.7/2008/CRP.17) que constituyó la base del discurso inaugural.
En el discurso inaugural el Sr. Costa reiteró el paradigma prohibicionista, aunque sugirió que eran posibles algunos cambios. Comenzó por afirmar que el problema de drogas está controlado, pero no se ha solucionado. Argumentó que el problema con las políticas represivas era de mala imagen, puesto que habían sido relativamente exitosas: el número de adictos y consumidores de otras drogas legales como alcohol y tabaco y de muertes asociadas con ese consumo eran mucho más elevado que el asociado a las drogas ilícitas. Argumentó que durante el último año sólo el 5% de la población adulta del mundo había consumido drogas ilícitas, mientras que 5 ó 6 veces más personas habían consumido drogas legales. En el mismo sentido, los problemas de los usuarios de drogas ilícitas no excedían los 25 millones, es decir, menos del 0,5% de la población adulta, y las drogas ilegales no provocaban más de 200.000 muertes, un décimo de aquellas atribuidas al alcohol y una vigésima parte de las atribuibles al tabaco.
El cultivo de cosechas ilícitas disminuyó en todos los lugares menos en Afganistán, según Costa. La adopción unánime del principio de responsabilidad solidaria entre las Partes de los tratados había sido otro éxito de la política pública. Por último, estaba funcionando bien el sistema de control de la producción, la distribución y el uso de drogas para propósitos médicos.
Sin embargo, según Costa las políticas represivas tienen una mala imagen debido a sus consecuencias no queridas. Las principales son: en primer lugar, un gran mercado negro controlado por el crimen organizado; en segundo lugar, un cambio de política pública que pasa de la financiación de programas de salud pública a aumentos en gastos en la policía y a desarrollar un derecho cuyo principal propósito es el cumplimiento forzoso de las normas; en tercer lugar, un desplazamiento geográfico de las cosechas y de las organizaciones criminales de una región a otra y de un país a otro en respuesta a las políticas gubernamentales; y en cuarto lugar, cambios en el mercado, que hacen que cuando la represión crece en un mercado, los traficantes se muevan hacia otro.
Costa concluye que es necesario mantener el debate dentro de los parámetros establecidos en los Convenios y que no es posible discutir otros sistemas de control para la producción, la publicidad y el consumo de drogas: “Las drogas no son peligrosas porque son ilegales; son ilegales porque son peligrosas”.
Costa propone volver a algunos de los principios básicos que inspiraron y se reflejaron en las convenciones: el multilateralismo y la importancia de proteger la salud de las personas. Ello requiere fortalecer la cooperación internacional y la prevención de las adicciones, el tratamiento y la rehabilitación, que son las cuestiones en las cuales la ONUDD coopera con la OMS.
A pesar de la posición fuertemente prohibicionista, Costa dejó abiertas unas cuantas posibilidades de reconsiderar algunas políticas. Los programas de desarrollo alternativo, por ejemplo, se deberían concentrar más en lo económico; estos programas deberían ser parte de los programas de desarrollo económico de cada país y no sólo parte de la lucha contra las drogas. Insistió en que la prevención del crimen, la reducción de los daños, los derechos humanos y la participación comunitaria no habían recibido la suficiente atención en la formulación y la ejecución de la política de drogas. Especialmente, era la primera vez que un documento de la ONUDD usaba el término “reducción de los daños”, aunque el concepto que usa Costa difiere sustancialmente del que se usa en las obras sobre drogas: “Todo lo que hacemos en la ONUDD es reducción del daño”.
Los anexos al Informe Ejecutivo, ya mencionados, contienen análisis más complejos y sutiles que permiten un debate más riguroso. Reconocen, por ejemplo, que las consecuencias imprevistas mencionadas por Costa eran posiblemente predecibles aunque los creadores de políticas públicas nunca las pretendieran. De manera parecida, cuando se habla de desarrollo alternativo se observa con gran cuidado algunos experimentos exitosos en Tailandia y se concluye que es imperativo incorporar al campesino que cultiva coca o amapola a la economía moderna de mercado.
V. Bienvenidos al pasado: la sesión de 2009 de la Comisión de Estupefacientes
V.1 Cuestinos y debates
Los preparativos de la Comisión de Estupefaciente de 2009 fueron menos intensos que los que se dieron antes de UNGASS en 1998. Durante 2008, algunos grupos de la sociedad civil procuraron generar un apoyo para algunas reformas y otros para ratificar el prohibicionista Régimen International de Drogas. En América Latina no hubo mucha actividad preparatoria para el encuentro. Parece que los gobiernos de la región elaboraron sus posturas de manera silenciosa y entre ellos, sin que participara la sociedad civil y sin que hubiera debates abiertos.
A nivel internacional algunos grupos se prepararon para generar debates alrededor de las políticas contra las drogas. La Unión Europea preparó una propuesta, suscrita por veintiséis países, para incluir la “reducción de daños” y el problema del consumo en las políticas legitimadas por la Declaración Política emanada de la Sesión de la Comisión de Estupefacientes. La propuesta buscaba eliminar las quejas provenientes de las agencias de control de drogas de las Naciones Unidas en relación con que las políticas de algunos países europeos violaban las convenciones contra las drogas. Esta propuesta, contó con el apoyo de importantes organizaciones de la sociedad civil de Gran Bretaña, Holanda, España, Portugal, Suiza y otros países europeos.
Para prevenir cambios y reforzar las políticas represivas vigentes se organizó un fuerte movimiento prohibicionista de la sociedad civil. Este movimiento contó con el apoyo de Suecia y grupos de padres y religiosos de Estados Unidos, Australia y varios países más. En septiembre de 2008, más de 600 delegados de más de 80 países se reunieron en el Foro Mundial contra las Drogas en Estocolmo y crearon la Federación Mundial contra las Drogas (WFAD, por sus siglas en inglés); una red global de organizaciones no gubernamentales. Uno de los principales oradores de esa reunión fue Antonio Maria Costa, Director Ejecutivo de la UNODC, otro fue Christina Oguz, representante de esa organización en Kabul. El objetivo de WFAD era eliminar cualquier uso de las drogas que no estuviera destinado a la medicina o la investigación; buscaba “generar argumentos en contra de la legalización y las políticas permisivas y de reducción de daños que no persigan la total abstención”.6
The Drug Free America Foundation (DFAF), miembro de WFAD, tuvo una sesión presidida por Calvina Fay e inaugurada por Hamid Ghodse, el presidente del International Narcotics Control Board (INCB). Como fue señalado, la WFAD alega que “no puede haber objetivo diferente al de un mundo libre de drogas. Los derechos humanos son incompatibles con el abuso de las drogas. Todos los individuos tienen el derecho a una vida no lesionada por las drogas. Los generadores de políticas públicas tienen que defender y proteger ese derecho. Los derechos y los intereses de los consumidores de drogas no son atendidos apoyando la continuación del abuso de drogas” (Carlsson 2009).
Algunas de las posiciones expresadas por WFAD y sus miembros son bastante agresivas, particularmente contra George Soros, quien es visto como un enemigo que usa su riqueza para promover la legalización de la droga: “En Estados Unidos hay un movimiento grande y bien financiado destinado a normalizar y legalizar el uso y el tráfico de drogas. Gran parte de ese movimiento está siendo financiado por un nombre que muchos de ustedes conocen; George Soros, un criminal convicto que se autodefine públicamente como un ateo y que incluso ha afirmado ser Dios”.
Todo lo que tiene el señor Soros es poder y fama. Su filosofía busca destruir las sociedades que no le agradan para después volver a crearlas usando su modelo de “open society”.7* Destruye creando caos. Y qué mejor manera de crear caos en una sociedad que tener una población dominante de adictos a las drogas. Tener sociedades con leyes y políticas en favor de las drogas contribuye claramente a ese caos.
Como en otros países, en Estados Unidos, el señor Soros busca destruir nuestro sistema político para crear caos en el sistema judicial y de policía, e incluso en nuestras fuerzas armadas (Fay 2008).
Al final de esta sesión hice una simple pregunta: “Si el objetivo es la abstención total, ¿no sería lógico prohibir el alcohol y el tabaco?” La respuesta dada por los dos panelistas que respondieron fue contundente: “Sí, nos gustaría que se prohibiera el alcohol, pero no creemos que sea posible”.
Es importante señalar que miembros de alto nivel de UNODC e INCB estaban presentes y apoyaron el WFAD y la reunión de DFAF en el CND-2009. El CND es el órgano encargado de la formulación de las políticas contra las drogas y está compuesto por funcionarios gubernamentales de alto nivel; el INCB es un cuerpo de 13 expertos independientes con larga experiencia en temas de drogas. Tres son nombrados por el WHO y diez por gobiernos de listas armadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El UNODC implementa programas y proyectos para ayudar a alcanzar los objetivos contra las drogas. El apoyo abierto del personal de INCB y UNODC a organizaciones con esta agenda genera dudas acerca de si no se están extralimitando en sus funciones. Su apoyo a organizaciones como WFAD y DFAF, ¿no es una forma de promover sus objetivos políticos personales?
A finales de enero se llevó a cabo en Barcelona otro importante encuentro preparatorio. El Foro Mundial de Cultivadores de Plantas Declaradas Ilegales. Reunió campesinos de Asia, África y América Latina, muchos de ellos provenientes de comunidades nativas. Este foro produjo una declaración política en la que se cita la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención de Derechos Civiles y Políticos, convenciones de la Organización Mundial del Trabajo sobre la riqueza, los derechos a los medios de sustento y los derechos de las comunidades nativas a practicar sus tradiciones, la medicina tradicional y la preservación de las plantas medicinales. Afirmaron que las plantas declaradas “ilegales” deben ser reconocidas como patrimonio cultural y natural de la humanidad, así como sus usos benéficos en su estado natural y como insumos para productos industriales y de otra índole. Reivindicaron los derechos de sus comunidades para cultivarlos y rechazaron la erradicación forzada, manual o aérea. También afirmaron que el desarrollo alternativo sólo se debe hacer una vez el desarrollo rural haya alcanzado resultados positivos y sólo después de haber consultado con los cultivadores. Consideraron que el desarrollo alternativo “no debe ser impuesto y no debe exigir previa erradicación de los cultivos declarados ilícitos, así como no debe estar precedido de factores que vulneren los derechos de los cultivadores”. También afirmaron que las relaciones entre los gobiernos y los cultivadores en varios países “son conflictivas porque las autoridades no cumplen con los acuerdos firmados”. Finalmente, afirmaron que “la influencia geopolítica de los poderes mundiales vulnera las relaciones entre los cultivadores y los gobiernos” y que las “organizaciones internacionales y los gobiernos deben reconocer y respetar las realidades diversas de cada país y deben incluir esas realidades en la formulación de las políticas”.
Esta es sin duda una declaración conflictiva. Enarbola el derecho de producción de plantas tradicionales de uso médico, ritual y social, como la coca y el khat y su uso como insumo para productos ilícitos que han sido prohibidos por las convenciones. En efecto, a pesar de que hay sólidos argumentos en favor de excluir la coca del calendario de las convenciones (Thoumi 2005), la declaración evade el tema del cultivo de coca y amapola para la producción de cocaína y heroína y lo esconde tras la defensa de los derechos humanos. Cualquier política razonable tiene que enfrentar este problema. La declaración argumenta de manera implícita que éste no es un tema de los cultivadores de coca y amapola y que éstos deben poder vender coca y opio a cualquier comprador sin preocuparse de su destino final.
Evo Morales, presidente de Bolivia, y cultivador de coca, exige que la coca sea removida del calendario de las Convenciones y que su uso tradicional e industrial sea considerado legítimo. En una escena teatral en el CND, sacó algunas hojas de coca y mostró a la audiencia cómo se masca, explicando que esta práctica no era un problema para los indígenas, mientras que la cocaína, producto occidental, sí lo era para el mundo moderno.
Tres ex presidentes latinoamericanos, Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) conformaron una Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia que reunió a 17 personalidades de varios países de la región y luego de tres reuniones, en enero de 2009, produjo una declaración que cuestiona las políticas contra las drogas vigentes y recomienda abrir el debate y explorar la posibilidad de despenalizar la marihuana. Si bien la declaración circuló en la sesión de la CND, no se llevó a cabo una discusión formal sobre ella.
La reducción de daños fue un tema clave en las discusiones de alto nivel que llevaron a la formulación de la declaración política de la CND en 2009. Como ya fue señalado, la Unión Europea quería incluir el término “reducción de daños” en la declaración pero no hubo consenso acerca de cuáles políticas quedaban comprendidas bajo ese término. Algunos países estaban de acuerdo con unas pero no con otras. En efecto, la reducción de daños puede cubrir la provisión de jeringas y agujas para adictos a la heroína, de suplementos químicos que prevengan sobredosis, de metadona como sustituto de heroína, de espacios limpios en los que los adictos se puedan inyectar y consumir drogas con dignidad y puede incluir el permitir a las madres de niños pequeños cumplir condenas por drogas desde sus casas, etc. Es claro que el espectro de las políticas de reducción de daños es amplio y que el grupo de países que se opone (Estados Unidos, Rusia, Suecia, la Santa Sede, Cuba, Colombia y otros) insiste en una definición detallada. La posición de la Unión Europea se debilitó al no poder llegar a un acuerdo sobre una definición amplia de reducción de daños y algunos países rompieron filas. Esto permitió que el prohibicionismo lograra bloquear su inclusión en la declaración.
V.2 La declaración política y los próximos objetivos
La declaración política (E/cn.7/2009/L.2) reafirma los objetivos prohibicionistas: “Estamos decididos a afrontar el problema mundial de las drogas y a promover activamente una sociedad sin abuso de drogas para asegurar el que todos puedan vivir con salud, dignidad, paz, seguridad y prosperidad”. También reitera la responsabilidad común y compartida de todos los Estados, el respeto por los derechos humanos y por la soberanía estatal. Expresa también “nuestro compromiso inquebrantable para asegurar que todos los aspectos de la reducción de la demanda, la disminución de la oferta y la cooperación internacional sean abordados en total acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y, en particular, con el pleno respeto por la soberanía y la integridad territorial de los Estados, el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, los derechos humanos, las libertades fundamentales, la dignidad inherente a todos los individuos y los principios de igualdad y respeto mutuo entre los Estados”.
La declaración sostiene que “el fin último de las estrategias para la disminución de la demanda y la oferta y de desarrollo sostenible es minimizar, y eventualmente eliminar, la disponibilidad y el uso de drogas ilícitas y sustancias psicotrópicas para asegurar la salud y el bienestar de la humanidad y fomentar el intercambio de experiencias positivas en la reducción de la oferta y enfatizar que las estrategias son poco eficientes si no están acompañadas de otras”. Más aún, la declaración reafirma “la Declaración Política adoptada por la Asamblea General en la vigésima sesión especial”, es decir, UNGASS-1998. Dando un apoyo meramente formal a la necesidad de balancear la reducción de la demanda y la oferta y la implementación de las mejores experiencias, la Declaración Política reafirma las aproximaciones y objetivos de UNGASS-1998.
La declaración también reconoce los esfuerzos y sacrificios hechos por todos los países involucrados; la importancia de contar con una perspectiva integrada y el problema particular al que se enfrentan los países de tránsito y compromete a los Estados a mejorar la cooperación. Establece también objetivos similares a los de 1998: decide establecer que 2019 será la fecha límite para que los estados eliminen o reduzcan de manera significativa y mensurable:
(a) Los cultivos ilícitos de amapola, hoja de coca y cannabis;
(b) La demanda ilícita de narcóticos y sustancias psicotrópicas y los problemas de salud y los riesgos sociales vinculados con el uso de drogas;
(c) La producción, el procesamiento, el comercio, la distribución y el tráfico de psicotrópicos incluyendo las drogas sintéticas;
(d) El desvío y el tráfico ilícito de precursores;
(e) El lavado de dinero relacionado con las drogas ilícitas.
Como en el caso de UNGASS, la Declaración contempla un proceso de revisión de cinco años: “Decide que en su sesión número cincuenta y siete, en 2014, la Comisión de Estupefacientes lleve a cabo una revisión de alto nivel de la implementación, por parte de los Estados Miembros, de la presente Declaración Política y su Plan de Acción; recomienda que el Consejo Económico y Social le asigne una mayor atención al problema mundial de las drogas y también recomienda que la Asamblea General lleve a cabo una sesión especial para abordar el problema de las drogas”. Se presume que se llevará a cabo en 2019.
VI. Cuestiones importantes que fueron evitadas en la declaración política de la Comisión de Estupefacientes de 2009
VI.1 Cuestiones generales
Todas las leyes y normas impuestas por los Estados y otras organizaciones sociales pretenden conseguir fines que parecen razonables en ese momento a partir de los paradigmas prevalecientes. Sin embargo, se sabe bien que el cambio tecnológico, los aumentos en los niveles de conocimiento y educación, la globalización y otros cambios sociales sustanciales modifican los paradigmas y a veces los hacen obsoletos.
Toda sociedad ha tenido que controlar los comportamientos individuales que ha considerado dañinos. Los comportamientos relacionados con el sexo, la disensión política y religiosa, las drogas que alteran la mente y el juego, por ejemplo, se han sometido a controles sociales y gubernamentales en todas las culturas. En algunos casos, las normas han impuesto soluciones extremas: los opositores son ejecutados o el sexo homosexual, premarital y extramarital se castiga severamente. Lo mismo ha ocurrido con las drogas que alteran el estado mental y que se han asociado frecuentemente con el mal y la brujería, y sus usuarios quemados en la hoguera. Los paradigmas subyacentes a las leyes que controlan el comportamiento varían con el transcurso del tiempo y del espacio. En las sociedades modernas el disenso político se considera un derecho. En las sociedades en las que las personas se casan diez o más veces después de que sus cuerpos se hayan desarrollado nadie espera que se casen vírgenes. Algunos países permiten y regulan las relaciones homosexuales y otros países regulan el juego. Lo que quiero decir es que cada sociedad se adapta a las circunstancias y desarrolla normas que buscan minimizar o reducir los costos sociales generados por los comportamientos individuales que en un determinado momento y lugar se consideran peligrosos.
Una característica del Régimen Internacional del Control de Drogas es que pretende homogeneizar la política de drogas en todas las sociedades. De hecho, las tres convenciones sobre drogas son mucho más específicas en lo que exigen e imponen que cualquier otra Convención de Naciones Unidas. Las Convenciones de derechos humanos, por ejemplo, son menos rígidas, contienen menos prescripciones e implícitamente toleran la diversidad. Es claro que aceptan que no hay consenso en torno a los conceptos de derechos humanos. Las políticas antidrogas se basan en un paradigma simple: las drogas controladas sólo pueden tener usos medicinales y de investigación. Puesto que no hay otros usos legítimos, el fin debería ser un mundo libre de drogas. No sorprende que Arlacchi proclamase: “Un mundo libre de drogas: ¡Sí, podemos!” Los lemas estadounidenses de hace un par de décadas eran similares: “¡Cero tolerancia!” Por desgracia, las únicas sociedades que tiene la capacidad de abordar estos fines son muy autoritarias, antidemocráticas y pequeñas. Es interesante que el Sr. Costa subrayara los costos del consumo de alcohol y tabaco. Si fuera realmente consistente, debería defender incluir esas drogas en los calendarios de la convención, y limitar su uso a la medicina y la investigación.
Cuando se firmó la Convención Única, había consenso en que el tabaco y el alcohol se habían “domesticado” en las culturas occidentales. A pesar de ello, los productores poderosos de tabaco pretenden negar las “consecuencias imprevistas” que tiene fumar. En los Estados Unidos, los estudios realizados por académicos y consultores “serios” para compañías tabacaleras todavía argumentaban en los años 1980 que no había pruebas de un vínculo entre fumar y el cáncer de pulmón. Hoy, naturalmente, se acepta ese vínculo en toda la sociedad y el fumar ha disminuido principalmente a consecuencia de controles sociales que se respaldan crecientemente mediante normas jurídicas.
En 1961 también se llegó al consenso de que el uso de las drogas incluidas en los calendarios tenía que limitarse a la medicina y la investigación. Es por esto que la Convención Única estableció un sistema que permite la producción controlada de opiáceos, que aún hoy en día no tienen sustitutos. La morfina es un buen ejemplo de esa situación, pero hay otros, y los opiáceos se siguen usando ampliamente en medicina. La cocaína tenía pocos usos medicinales y podía sustituirse fácilmente. Es por ello que se prohibió.
Debería abrirse el debate sobre el paradigma que limita el uso de drogas a la medicina y la investigación. Deberían explorarse cuestiones como el uso religioso de algunas drogas. Podría ser útil recordar a los generadores de políticas públicas que incluso durante la prohibición del alcohol en los Estados Unidos se permitieron sus usos religiosos. Con ello se pretende demostrar que el uso de drogas que alteran la mente genera algunos costos sociales. Las preguntas relevantes cuya respuesta debe buscarse son simples: ¿cuál es el tamaño de los problemas que se generan?; ¿cómo se pueden controlar?
La inclusión de la coca en el calendario se apoyó por el paradigma prevaleciente en 1961. En Bolivia y Perú, y en mucha menor medida en Colombia, masticar coca se consideraba un obstáculo a la modernización y un instrumento usado para explotar a los campesinos y mineros. Las elites bolivianas y peruanas también consideraban masticar coca como un obstáculo para la integración nacional y la formación de una nación unificada culturalmente (Gagliano 1994 y Gootemberg 1999). Es por ello que estos países firmaron la Convención sin oponer ninguna resistencia. Se dijo que no se tenía en cuenta a los campesinos masticadores de coca, pero los escritores nativos indígenas más prominentes, como Ciro Alegría, expresaron su fuerte oposición a ese hábito. Es por ello que no hubo una oposición real al compromiso de eliminar la masticación de coca en menos de 25 años tras la entrada en vigor de la Convención.
El paradigma sobre el uso de la coca ha cambiado radicalmente. Hoy masticar coca es un símbolo de identidad indígena y de resistencia contra los conquistadores blancos. Esa es la razón por la cual el gobierno boliviano defiende eliminar la coca del calendario I, con el fin de estudiar posibles usos industriales y lícitos de la coca, y el establecimiento de un sistema de control para prevenir usos ilícitos. El debate de la coca es otro asunto que debería formar parte de los programas públicos sobre drogas.
El argumento de las “consecuencias imprevistas” presentadas por el Sr. Costa se basa en otro paradigma cuestionable que niega la complejidad de la oferta y la demanda de drogas. La producción, el tráfico, el consumo y la adicción de las drogas son fenómenos complejos influenciados por la sociología, la economía, el derecho, la moral, las relaciones internacionales, la ciencia política, la salud pública, la estadística y otras disciplinas. Cuando se formulan las políticas antidrogas desde la perspectiva de una disciplina, o máximo de dos, la probabilidad de que consigan sus fines es muy baja (Thoumi 2003a: Capítulo 9). De hecho, si tienen éxito es simplemente por suerte. Además, las políticas tienen consecuencias en aquellas dimensiones que no se consideraron cuando se formularon. Una política represiva que se basa sólo en el argumento de que las drogas deberían sólo usarse en medicina o investigación tendrá graves consecuencias en la economía ilegal, las organizaciones criminales, la corrupción, la calidad del producto, etc. Descartar esos fenómenos como “imprevistos” es desde el punto de vista científico poco riguroso porque sí se esperan. Lo que ocurre es que el paradigma subyacente a las convenciones conduce al argumento de que las políticas antidrogas no producen costos sociales. Todos estos efectos se atribuyen a la producción, el tráfico y el consumo de drogas contra los que luchan las políticas antidrogas. Evaluar las políticas antidrogas es imperativo para valorar sus beneficios con respecto a la disminución del consumo de drogas y los costos que le genera a la sociedad, y los costos sociales y económicos generados por las propias políticas.
No hay duda de que la demanda internacional es un factor importante en el mercado de droga ilegal. Sin embargo, los elevados beneficios ilegales no explican la estructura de la producción ilegal. De hecho, la mayoría de los países que podrían plantar coca y amapola y refinar cocaína y heroína no lo hacen. La producción de coca y cocaína, y de amapola, opio y heroína están concentradas al máximo. En cada caso, unos treinta países producen el 90% de la producción mundial. El consumo de drogas ilícitas se concentra también en unos pocos países y en grupos sociales particulares dentro de esos países. ¿Por qué se produce esa concentración? Las políticas antidrogas se formulan sin preguntarse por las razones que hacen que las personas consuman y produzcan drogas ilícitas. Los estudios en profundidad para determinar por qué ocurren esos fenómenos son fundamentales para mejorar la efectividad de las políticas antidrogas.
Las políticas represivas antidrogas pueden entrar en conflicto con otras convenciones internacionales. El mandato de la ONUDD es hacer cumplir las convenciones sobre drogas. Pero ello no exonera a la ONUDD de respetar otras convenciones internacionales cuando formula y ejecuta políticas antidrogas. En concreto, las políticas represivas antidrogas pueden entrar en conflicto con las convenciones para la protección de los derechos humanos y el medioambiente.
Surgen conflictos porque las normas internacionales recogidas en las diversas convenciones no son necesariamente coherentes entre sí. Es importante explorar los posibles conflictos entre convenciones internacionales y respetar la jerarquía entre ellas (Barret 2008). De hecho, en caso de conflicto, las convenciones de derechos humanos tienen prevalencia sobre los convenios antidrogas. Los documentos de la Comisión de Estupefacientes, la JIFE y la ONUDD se refieren frecuentemente a la necesidad de respetar los derechos humanos. Es importante asegurarse que esas declaraciones no sean sólo reconocimientos vacuos.
Es importante debatir los paradigmas básicos que están detrás del Régimen Internacional de Control de las Drogas, pero es improbable que se consigan cambios sustanciales en poco tiempo. Aunque el debate debería seguir abierto, es útil concentrarse en factores menos básicos, pero importantes, que influyen en el régimen de control. La siguiente es una lista no exhaustiva.
VI.2 Cuestiones financieras
La ONUDD necesita una estructura financiera que le permita formular políticas con independencia de los planes de los países individuales. La ONUDD tiene un mandato para producir estudios “objetivos, integrales y prestigiosos”. Pero su estructura financiera no le permite hacerlo e impide las evaluaciones objetivas de las políticas.8 En primer lugar, la ONUDD no es independiente de los países miembros y no puede exceder su mandato. Ello significa que no puede adoptar la iniciativa de reformar o de criticar abiertamente las políticas. En segundo lugar, el presupuesto de la ONUDD es extremadamente débil. En 2007 sólo el 5% de sus fondos no estaba ligado a proyectos específicos. El resto provino de las contribuciones de los donantes para financiar los proyectos aprobados. En tercer lugar, la dependencia de donantes de fondos fuerza a la ONUDD a extender los contratos a corto plazo a la mayoría del personal. Esto es un fuerte desincentivo para la creatividad, la crítica interna y el disenso (Thoumi y Jensema 2003). Es necesario conseguir que la ONUDD sea más independiente financieramente para permitirle adoptar posiciones más objetivas e independientes con respecto a las políticas de drogas.
VI.3 Las bases científicas de las políticas
La Comisión de Estupefacientes, la JIFE y la ONUDD están de acuerdo en la necesidad de que las políticas tengan bases científicas sólidas. El problema es que no hay acuerdo sobre qué significa “científico”. Es importante llegar a un acuerdo acerca de los criterios para evaluar la evidencia empírica sobre el consumo y la producción de drogas. Como ya se observó, en el pasado se suprimieron informes de la UNGASS-1998 y la OMS sobre marihuana y cocaína; Pino Arlacchi eliminó varios capítulos del Informe Mundial sobre Drogas para el año 2000. En ambos casos se argumentó que esos trabajos no eran rigurosos. No hay duda de que los directores ejecutivos de la ONUDD son muy inteligentes, pero la mayoría de ellos no son investigadores serios o reconocidos con la formación en estadística y en otras disciplinas que se requeriría para evaluar una investigación. Es evidente que el rigor científico de un estudio debería dejarse en manos del personal de la ONU cuyo nombramiento no esté influenciado políticamente. Una vez que haya un acuerdo acerca de qué significa “probar” una hipótesis, es posible tener una base común para evaluar las razones políticas, emotivas e ideológicas que bloquean las políticas y que actualmente vician esos procesos.
VI.4 Congruencia de los datos
Debería exigirse que los informes de la ONUDD y de la JIFE se correspondieran entre sí y que los distintos datos presentados fueran congruentes entre sí. Los ejemplos de incongruencia entre los datos abundan. La ONUDD afirmó que en el 2005 se confiscaron 752 toneladas de cocaína. La producción total de ese año se estimó en 960 toneladas. El consumo estadounidense es de entre 300 y 350 toneladas. El consumo europeo es de cerca de 180 toneladas. Es cierto que la cocaína que se le vende al público no es 100% pura, pero aun así ¿por qué no se dispararon los precios? Si miran los datos de la ONUDD sobre Colombia, se observa que en cada uno de estos últimos seis años el área de coca erradicada excede el área de plantación de cultivos. La coca tarda unos 10 meses en dar la primera cosecha, que es bastante pequeña. En el año 2006, la diferencia fue enorme: la erradicación triplicaba el área cultivada. Si se creyesen estos datos sin más, no habría arbustos de coca en Colombia para producir cocaína. Lo que quiero decir es que los datos actuales no permiten un análisis riguroso de la efectividad de las políticas y permiten diversas interpretaciones, que pueden ajustarse a los deseos del analista. Una buena elaboración y evaluación de las políticas requieren datos consistentes sobre la producción, el consumo, los decomisos, la disponibilidad de mercados y los precios.
Las grandes contradicciones entre los datos se explican frecuentemente recurriendo a los cambios de cantidades almacenadas por los traficantes. Para verificar esta explicación se requeriría tener buenos datos sobre esas cantidades, lo que como es evidente nadie tiene. En realidad, es difícil justificar la existencia de grandes cantidades de drogas almacenadas. Su valor es elevado como también lo es el costo de oportunidad y existe un riesgo de confiscación en muchos lugares. Es difícil encontrar un bien cuyos incentivos para almacenarse en grandes cantidades sean menores que para la cocaína.
La ONUDD usa datos oficiales contradictorios sobre los países miembros. Además, cada país utiliza sus propios datos. En Colombia, por ejemplo, los datos oficiales sobre cultivos por hectárea fueron cerca de la mitad que los del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Si los trabajos de la ONUDD tienen que ser “objetivos, integrales y prestigiosos” no deberían limitarse a usar sólo datos oficiales y deberían poder explorar y explicar las contradicciones entre los datos.
VI.5 Informes sobre los progresos
Los documentos de la ONUDD y la JIFE argumentan que ha habido grandes progresos en la aprobación de leyes sobre lavado de activos y de dinero, la criminalización de las conductas de los traficantes, el control de los precursores químicos y el desarrollo alternativo. Es urgente basar los indicadores sobre evaluación de políticas en sus resultados reales, no sólo en las medidas formales para ocuparse del problema de las drogas.
En referencia al control de los precursores, es importante conseguir datos sobre el tamaño de las cantidades decomisadas en relación con el total de la producción de precursores, y el aumento en costos para los productores ilegales generado por las políticas de control. El grado de dificultad para controlar los diferentes precursores varía. Se necesitan datos sobre el número de fabricantes de precursores y su localización, el volumen de los precursores que se usan en las industrias legales, el número de productos sustitutivos y los lugares a los que se desvían los precursores provenientes de fuentes legales para ser utilizados ilegalmente. Es importante identificar los puntos vulnerables en las cadenas comercializadoras de precursores. Todos estos datos podrían mejorar la formulación y la ejecución de las políticas públicas.
La legislación contra el lavado de activos tiene que evaluarse en función del dinero decomisado y la proporción de ese dinero que al final se expropia, además de por el tamaño de los activos incautados con respecto a los ingresos totales del tráfico de drogas. Se tienen que evaluar las experiencias individuales de los países para extraer de ellas recomendaciones que permitan fortalecer el sistema contra el lavado de activos.
VII. Conclusiones y aventuradas previsiones para 2019
La Comisión de Estupefacientes de 2009 ilustra lo evidente: la producción, el tráfico y el consumo de drogas son problemas globales. Una aproximación adecuada al tema de las drogas exige pensar globalmente y actuar localmente. Las posturas de la mayoría de los estudiosos y las de los países involucrados se basan en lo contrario: son respuestas a problemas locales y buscan y recomiendan acciones globales. La WFAD y la DFAF buscan proteger la niñez y la juventud de sus comunidades y, para lograrlo, quieren evitar todo contacto con las drogas. Pero este es un problema local del cual buscan derivar políticas globales. Si el objetivo es proteger los derechos de los niños, ¿no deberían limitar sus esfuerzos a la protección de los niños en el mundo desarrollado, definiendo esta protección como la restricción de su exposición a las drogas? Si se extiende la protección de los niños a todos los niños, ¿no deberíamos entonces preocuparnos por los hijos de los cultivadores de coca y amapola quienes, después de la erradicación forzada, terminan convirtiéndose en niños soldados? ¿No deberíamos preocuparnos de los niños víctimas de las minas antipersonales que escudan los campos de coca? ¿No deberíamos preocuparnos de los niños que nacen y crecen en cárceles latinoamericanas donde sus madres cumplen sentencias por drogas?
Lo mismo puede ser afirmado en relación con las posturas expresadas en el Foro Mundial de Cultivadores de Plantas declaradas Ilegales. Los campesinos tienen problemas acuciantes para procurarse sus ingresos, y la coca es claramente una buena opción. Sin embargo, esto es así sólo si la coca es usada para fabricar cocaína ilegal. De lo contrario, el precio sería bajo y no generaría ingresos significativos. En efecto, antes de que la demanda de cocaína ilegal explotara en la última parte de la década de 1970, el derecho de los campesinos a cultivar coca no era un tema. Una vez más, en este tema se buscan políticas globales para un problema local. Esto, por supuesto, no significa que la coca no deba ser sacada del calendario I.
La queja de países como Colombia, México y otros que han sufrido la violencia generada por el desarrollo de organizaciones criminales violentas es también un clamor global que responde a una pensamiento local: ¡por favor acaben con la demanda global de drogas!
Algo parecido ocurre con el principio que limita el uso de drogas a la medicina y la investigación. Este principio se justifica en tres tipos de creencias. La de las personas que rechazan otros usos con base en principios religiosos; las que provienen de la profesión médica que establece que debido a los efectos negativos que tienen esas drogas en el cuerpo, éstas deben ser prohibidas; y la de los padres que temen lo que puedan llegar a hacer personas que han decidido vivir con un estado mental alterado. Sus recomendaciones son también globales.
Estas consideraciones son contrarias a la historia de la humanidad puesto que las drogas y otras técnicas de alteración de la mente han sido usadas en todas las sociedades y nadie ha podido eliminarlas. Más aún, en el último siglo hubo una explosión del número de drogas que alteran la mente y cada vez son más usadas con fines no médicos. Si las políticas contra las drogas tuvieran éxito y eliminaran la coca y la amapola de la tierra, la gente seguiría consumiendo ilegalmente drogas que alteren la mente; simplemente se desplazarían hacia las drogas que se usan en la medicina.
El Plan de Acción que acompañó la Declaración Política está lleno de recomendaciones imprecisas; del tipo “debería”. Incita a los países a “tomar las medidas necesarias” para controlar, reducir, etc. Estas afirmaciones son comunes en los documentos de este tipo, pero no generan guías de acción relevantes.
Si las previsiones en cualquier campo son inciertas, en el caso de las drogas ilegales lo son aún más. Las dificultades normales para la predicción se hacen más difíciles en la crisis económica mundial debido a que no se sabe qué tan honda será, cómo afectará a los países menos desarrollados y qué impacto podrá tener en la gobernabilidad y el control territorial de los estados de las regiones vulnerables. El efecto de la crisis en los presupuestos destinados a la aplicación de las normas contra las droga es un tema clave.
Sin embargo, soy lo suficientemente osado como para aventurar algunas predicciones: primera, para 2019 el problema de las drogas ilícitas será más complejo. Habrá más países involucrados en los primeros eslabones de la cadena. La coca crecerá seguramente en algunos países del occidente de África. Colombia será entonces un productor menos importante. Las plantaciones de amapola son más difíciles de prever, pero si la crisis es larga, también crecerán en otros países. Segunda, las drogas sintéticas pueden llegar a sustituir parcialmente las drogas naturales. Tercera, las organizaciones de traficantes diversificarán “productos”: drogas, personas, órganos, armas, crimen cibernético, etc. Estas organizaciones serán más globales; estarán compuestas por personas de diversos países del mundo y serán más sofisticadas desde el punto de vista técnico. Muchas de estas organizaciones serán pequeñas, tendrán un bajo perfil y estarán integradas por miembros más educados y actualizados en tecnologías. Finalmente, el lavado de dinero será cada vez más sofisticado y difícil de identificar y seguir. Este campo está evolucionando rápidamente y es cada vez más especializado, por lo que los órganos de aplicación de las normas posiblemente encuentren serios problemas presupuestarios.
Por último, en 2019 las políticas contra las drogas posiblemente hayan logrado poco. La pregunta seguirá siendo entonces: ¿se atreverá la UNODC a evaluarlas desde una perspectiva global, ajena a las miradas que, fuertemente impregnadas de nacionalismo, religión e ideología, han definido el Régimen Internacional del Control de Drogas? Espero que no revivamos el pasado una vez más. Pero, desafortunadamente, es muy probable que sea eso lo que hagamos.
Bibliografía
Barrett, D. 2008. ‘Unique in International Relations’? A comparison of the International Narcotics Control Board and the UN Human Rights Treaty Process. London: International Harm Reduction Association.
Bewley-Taylor, David R. 2003. “Challenging the UN drug control conventions: problems and possibilities”. The International Journal of Drug Policies. 14 (2).
Buxton, Julia. 2006. The Political Economy of Narcotics. Production, consumption & global markets. London: Zen Books.
Carlsson, Sven-Olov. 2009. “The Role of Civil Society in Drug Prevention”. ECAD XVI Mayors’ Conference. Göteborg, Sweden. February 5-6.
Fay, Calvina. 2008. Speech at the World Forum Against Drugs. Stockholm. September 8-10.
Gagliano, J. 1994. Coca Prohibition in Peru. The University of Arizona Press.
Gootemberg, Paul. 1999. “Reluctance or resistance? Constructing cocaine (prohibitions) in Peru, 1910-1950”. Cocaine Global Histories. P. Gootemberg ed. New York: Reutledge.
Jelsma, Martin. 2003. “Drugs in the UN system: the unwritten history of the 1998 United Nations General Assembly Special Session on drugs”. The International Journal of Drug Policy, 14 (2).
Jelsma, Martin and Francisco E. Thoumi. 2008. “La normatividad internacional: soporte del paradigma prohibicionista”. La batalla perdida contra las drogas: ¿legalizar es la opción? A. Rangel ed. Bogotá: Intermedio.
Sinha, J. 2001. The History and Development of the Leading International Drug Control Conventions, Special Committee on Illegal Drugs of the Canadian Senate.
Thoumi, Francisco E. 2002. “Can the United Nations support ‘objective’ and unhampered illicit drug policy research? A testimony of a UN funded researcher. Crime, Law & Social Change. 38: 161–183.
_____ 2003a. Illegal Drugs, Economy and Society in the Andes. Baltimore:The Johns Hopkins University Press.
____ 2003b. “Illicit drugs in The Andes five years after UNGASS-98”. Transnational Organized Crime. H van de Bunt, D. Siegel and D. Zaitch eds.
_____ 2005. “A modest proposal to clarify the status of coca in the United Nations conventions”. Crime, Law and Social Change, 42 (4-5).
Thoumi, Francisco E. and Ernestin Jensema. 2003. “Drug Policies and the Funding of the United Nations Office on Drugs and Crime”. Global Drug Policy: Building a New Framework. The Senlis Council.
Documentos de las Naciones Unidas
A/RES/S-20/2. Political Declaration on the Special Session of the General Assembly Devoted to Countering the World Drug Problem Together, 20º extraordinary session of the General Assembly, 9ª plenary session, 10 de junio de 1998.
E/2003/28/Rev.1; E/CN.7/2003/19/Rev.1. Commission on Narcotic Drugs, Report of the 46º session, Economic and Social Council, Official records, Supplement No. 8, 2003.
E/CN.7/2003/2 and Add.1 to 6. “Second biennial report of the Executive Director. Follow-up of the twentieth special session of the General Assembly”. Commission on Narcotic Drugs, 46th. Session, Vienna, marzo de 2003.
E/CN.7/2008/2 y Add. 1 a 6, Fifth Biennial Report of the Executive Director: The World Drug Problem, Commission on Narcotic Drugs, 51st. Session, Vienna, 10-14 de marzo de 2008.
E/CN.7/2009/L.2
E/CN.7/2008/CRP.17. “Making Drug Control ‘fit for purpose’ Building on the UNGASS decade”.
E/INCB/1994/1/Supp.1. International Drug Control Treaty Effectiveness. Supplement to the International Narcotics Control Board Report 1995.
E/INCB/2007/1 International Narcotics Control Board Report 2007.
UNDCP (1997) World Drug Report, UNDCP/Oxford University Press.
WHO (1993). World Health Organization, WHO Expert Committee on Drug Dependency. Twenty-Eight Report, Geneva: WHO Technical Report Series No. 836.
WHO/UNICRI (1995). WHO/UNICRI Cocaine Project, 5 de marzo (unpublished briefing kit).
1 Bewley-Taylor (2003) presenta un análisis detallado de estos procesos.
2 En las secciones III y IV se resumen los argumentos presentados con más detalle en Jelsma (2003) y en Jelsma y Thoumi (2008) y se toman libremente en ellos.
3 Arlacchi me pidió que me uniera a esa búsqueda y que usara mis antecedentes como ex funcionario del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para diseñar un plan y buscar fondos para su proyecto. Después de que planteara dudas acerca de la factibilidad de los fines propuestos en un largo memorando que le envié el 15 de marzo de 1998, simplemente me ignoraron. Ni Arlacchi ni el personal de su oficina que me había contactado respondieron mis requerimientos de correo electrónico o mis llamadas telefónicas.
4 Fui el coordinador del Informe Mundial sobre Drogas del 2000 y dimití a causa de estos problemas. Se puede encontrar una historia detallada de estos hechos en Thoumi (2002).
5 Me atrevo a predecir más cambios en el futuro en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) a medida que otros crímenes distintos a las drogas adquieran más importancia.
6 David Evans, miembro fundador de WFAD en el discurso de la sesión de DFAF en CND-2009.
7 * N del T: Open Society, Sociedad Abierta, es el nombre de la Fundación que financia Georges Soros.
8 Thoumi (2002) explica en detalle los obstáculos encontrados por la ONU en sus intentos por conseguir financiar investigaciones objetivas.