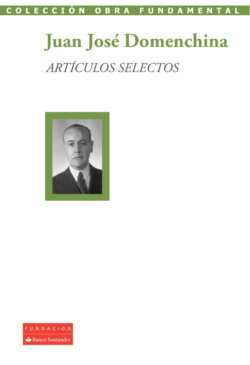Читать книгу Artículos selectos - Juan José Domenchina - Страница 6
EPITAFIO DE DOMENCHINA
ОглавлениеEN UNA DE SUS AÑORANTES fabulaciones, Max Aub imaginó desde el hervidero de la Ciudad de México, a la altura de 1956, su ingreso en una nada real Academia Española por donde no había pasado la guerra civil: preside don Américo; la flor y nata se reparte el distinguido abecedario; Juan José Domenchina ocupa desde once años atrás el sillón «R». Todo está en orden; los astros cubren su curso inmutable sobre el cielo madrileño. Quienes tenían el poder en 1931 lo mantienen a la vuelta de un cuarto de siglo. No pasa nada; el mundo está bien hecho. A la misma hora, no muy lejos, en la colonia Juárez, un soledoso y trasteado Domenchina sueña que deambula por su barrio del Marqués de Salamanca, y que Ortega, Unamuno, Mesa, Valle-Inclán, Pérez de Ayala salen a su encuentro. Muertos y vivos departen en el limbo atemporal de la memoria, azul, para Domenchina, como el aire de Madrid. Al exiliado se le ha parado el reloj.
Verano de 1931. Un hombre-globo a la deriva —que sólo Juan Ramón supo entrever por aquellos días sobre las acacias de la calle de Serrano—, «alto, lleno, apeponado, lento», con un libro gordo bajo el brazo como lastre, asoma por la redacción del diario El Sol. Tiene treinta y tres años, buenas aldabas y algunas lecturas. Disfruta el triste privilegio de haber pertenecido al jurado que en febrero acaba de otorgarle el Premio Nacional de Literatura a Mauricio Bacarisse justo el día de su muerte. Es apuesto, tiene porte, mide metro ochenta y dos. Fue un estudiante flojo y marrullero. Odia los grupos, pero las tardes las pasa en la peña del Regina. Vive con su madre y con su hermana, viudas las dos, y con sus sobrinillos gemelos, «en el mejor de los mundos», dice. Se pierde por las mujeres, los niños y el diccionario. Sobrealimentado de lengua materna y nutrientes, tres horas después de cenar, zahora. De muy crío perdió a su padre, aquel hombre «indulgente, ocurrente, melancólico y dulce» que fue ingeniero de Caminos. Una novela, La túnica de Neso, entre decadentista y freudiana, y una descarga lírico-expresionista, La corporeidad de lo abstracto, le han dado fama de indigesto en prosa y verso; su Dédalo, aún más rompedor, ya está en marcha. Pero él presume de bailón in utroque, doctorado en chotis y habaneras con «el Tacones» —organillero, bastonero y chulo de postín— y sus apetitosas discípulas «la Opulenta», «la Pechugona» y «la Tonelada», así como en los raposunos trotes del fox y en el one-step, vulgo pasodoble de extranjis, por mor de las señoritas que concurren a merendar al Ritz y al Palace. No ha hecho en la vida más cosa que leer y escribir, así que se jacta de otra, como es de rigor. La carne es alegre. De sus efusiones tardosimbolistas de adolescente precoz, Del poema eterno (1917) y Las interrogaciones del silencio (1918), ya no se acuerda o no quiere acordarse. Tan lejos quedan como aquel primer poema escrito a los nueve años, con cuarenta grados de fiebre, en pleno sarampión, o como el primer libro de versos, compuesto y sañudamente destruido a los dieciséis, y como sus arrebatados encuentros en el piso de Montesquinza a los dieciocho con la bellísima Soledad, la esposa treintañera del capitán de Regulares con destino en África, a la que recordará en su madurez con la nostalgia desfondada del primer amor.
En julio de 1931, al amparo de la favorable coyuntura, el crítico en potencia que hay en todo poeta asoma en Domenchina. Colabora fugazmente en La Gaceta Literaria y en el susodicho El Sol, con un estilo de señorito empingorotado que huele fuerte a colonia. Desde octubre tiene menos tiempo para florituras, porque pasa a ser secretario particular de Manuel Azaña, presidente del Gobierno provisional. Es probablemente su primer empleo remunerado, y a él —a servir a la República— se ha visto abocado por un decreto republicano que de golpe y porrazo disminuye su patrimonio. A Azaña lo trata, como a Cipriano Rivas Cherif, desde los tiempos de La Pluma y luego en la revista España; en 1925 lo ayuda a fundar Acción Republicana. La suya es una amistad de sobremesa, sedimentada a base de café, copa, puro y comidilla literaria y mundana en los feudos de don Ramón del Valle-Inclán, como quien no quiere la cosa. Acabará determinando trágicamente la vida de Domenchina, arrastrado, como otros, en el torbellino que levanta el encumbramiento político del oscuro escritor sin lectores. En abril de 1932 asume Domenchina también la secretaría política —esta vez sin retribución— del que ya es presidente del Consejo, y el año se le va en despachar montañas de correspondencia, clientelas y chivatos. Las queridas despechadas de los mílites desleales le abren sus corazones. El trabajo es abrumador. Se convierte en depositario de secretos, quejas, plantos, amenazas, propósitos, despropósitos, monsergas, soplonerías; destapa conspiraciones, abemola escándalos. Menos mal que también es el año en que se entrevista con Paul Valéry, Manuel Machado le presenta a su hermano Antonio, y conoce en la taberna La Rambambaya a un García Lorca que, aunque tiene su misma edad, fantasea con haberse desgañitado en su infancia chillando en el frontón de su casa de Fuentevaqueros el rechinante apellido de Domenchina al sacudirle a la pelota. «No lo dejan a uno ni soñar», se duele Lorca cuando le advierten el anacronismo. Sanjurjadas y Casas Viejas, tanto como la gestación de Margen, su mejor poemario de preguerra, explican acaso el silencio de Domenchina en la prensa hasta febrero de 1933, en que vuelve a hacer oír su voz, constante hasta julio, en las columnas de El Sol. «En nuestra caótica vida literaria todo está por discernir y por cerner», escribe por entonces, en clave programática. Con tenacidad a prueba de desfallecimientos, escrúpulos o sobornos, como si de un designio divino se tratara, acomete la misión de ser él el cedazo que separe la harina del salvado. Ha vuelto al periódico a petición del mexicano Martín Luis Guzmán, gerente de la empresa editora, que le encarga además la dirección de su sección poética. En ella da cabida a mexicanos y españoles de todos los colores, noveles y consagrados: Alberti, Aleixandre, Altolaguirre, Cernuda, Díez-Canedo, Gerardo Diego —que acaba de excluirlo de su antología Poesía española—, Foxá, González Martínez, Guillén, Gutiérrez Hermosillo, Moreno Villa, Ortiz de Montellano, Quiroga Pla, Salinas, él mismo, y ante todo Juan Ramón Jiménez. La colaboración se interrumpe sin embargo de modo repentino, por razones no del todo claras, en las que se adivina la sombra de este último —otra de las tres o cuatro figuras capitales de su existencia.
El proceso que llevó al poeta Domenchina a encontrar su voz fue lento y accidentado: tuvieron que transcurrir dos décadas y producirse una guerra y el exilio para que se consumara. El articulista, en cambio, nace ya hecho, con toda su panoplia, como Minerva de la cabeza de Júpiter. Ya formado, un buen día lo vemos aparecer de repente: el tiempo suavizará intemperancias situándolo a muchos codos sobre sí mismo, pero la impronta permanece hasta el final. Domenchina es un crítico nato, porque es un poeta nato. Y porfiado como quien responde a su propia naturaleza, sin concesiones ni expectativas de otro tipo. Sólo quien conoce además sus versos sabe que, por notable que sea su contribución crítica, es sólo el excipiente de aquellos. Él también lo sabía, y toma su labor subalterna como un sacrificio altruista. Crítica de poeta, con todo lo que eso tiene de bueno y —afortunadamente— de malo, pues nada hay tan esclarecedor como la injusticia de un poeta. No hay medias tintas en el ideario domenchiniano, firmemente establecido sobre la base de dos principios: veracidad e independencia, directrices expresas de su trabajo. Tales preceptos los puso en práctica sin atender a las consecuencias que de ellos habían de derivarse. «Y los tejidos nobles, heridos por una crítica honrada, jamás se enconan: cicatrizan rápidamente, y nunca en falso», diagnostica, con candor que enternece, en 1935, cuando ya no es ningún pipiolo. Y porque así piensa, escribe a zarpazo limpio, concienzudo, como el déspota con tirabuzones rubios que fue a los tres años de edad, cuando se empleaba en arañar con fruición el rostro de su hermana, de la niñera y las narices de Mademoiselle, socarradas por el Marie Brizard. La autonomía moral prima en su concepción del oficio; el estigma romántico le sale en eso tanto o más que en su lírica: sinceridad, individualismo —afirmación, en definitiva, de la propia conciencia, a través del recto enjuiciamiento de la obra escogida—. Naturalmente, se le reprochará todo lo contrario: resentimiento heterónimo, estimativa vicaria. Poco conocieron a Domenchina quienes lo tenían por un comparsa del neurasténico de Moguer.
La consagración en los mentideros madrileños le llega a partir de marzo de 1934, cuando, a sugerencia del propio Martín Luis Guzmán, empieza a hacer valer el seudónimo de Gerardo Rivera en el vespertino La Voz, a un ritmo de dos entregas semanales. La identidad del descontentadizo aristarco es pasto de columnistas y cenáculos. (La primera en maliciársela fue, por lo visto, Gabriela Mistral, quien se apresura a saludar entusiasmada a ese «agrio y violento» azote de La Voz, capaz de poner por escrito lo que otros no se atreven ni a pensar). A Ernestina de Champourcin, que para entonces ya sale con Domenchina, la acribillan a suspicacias. Ella lo toma a diversión, y guarda mientras puede el secreto a voces. Para Gerardo Rivera no hay autores, sino libros, y con ese imperativo de objetividad a cualquier precio afronta su —para él doloroso— cometido. Alienta vocaciones, disuade a indecisos, rebaja ínfulas sin escatimar el elogio. Unos acogen el veredicto con gratitud, otros —los más— se lo recriminan; otros aun, como Jorge Guillén, se las arreglan para navegar en ambas aguas a un tiempo. Quienes —como José García Nieto o Rafael Morales— son todavía unos jovenzuelos confesarán más tarde haber echado los dientes leyendo a Gerardo Rivera. Su prosa añeja y pedantesca solivianta los ánimos tanto o más que sus dictámenes estéticos mismos —«saetas indulgentes, inocuas», los llama—. No deja títere con cabeza. Muchos no se lo perdonarán jamás.
Incurso en hybris irremisible, en octubre de 1934 le sobreviene una crisis reumática, castigo proporcionado a su avilantez. Es la primera manifestación grave de una dolencia que lo acompañará de por vida. En el apoderamiento de su organismo por el ácido úrico ve una metáfora de la infiltración de la «ponzoña marxista» —dice él— entre las inorgánicas multitudes. En un alarde de megalomanía, se ve como España, adoleciendo al unísono «de enfermedades que conducen al anquilosamiento». Continúa, sin embargo, entregando regularmente sus artículos. Pronto tendrá donde elegir, y a principios del año siguiente reúne para Aguilar la antología Crónicas de «Gerardo Rivera», materializada con celeridad, como su propio contenido, pues el más reciente de los cuarenta y un trabajos es de las navidades del 34. Aun así, el volumen tiene valor canónico. En febrero del 35 dedica sendos ejemplares a Juan Ramón Jiménez y Valery Larbaud —el de este último, uno de los cuatro títulos domenchinianos conservados, con dedicatoria autógrafa, en la Médiathèque de Vichy—; en abril firma el de su buen amigo Benjamín Jarnés. Esa primavera, coincidiendo con su cese en la secretaría de Azaña, alterna durante un corto plazo la reseña literaria con la colaboración ocasional en la recién estrenada Política. Colegas de la talla de Rufino Blanco-Fombona o Antonio Espina ensalzan públicamente sus dotes; aquel incluso le achaca —quién lo diría— lenidad.
Los días y las crónicas van cayendo inexorables. España y Domenchina llegan al año crucial —el que empieza con la muerte de Valle-Inclán y acaba con la de Unamuno—. En enero de 1936, la exquisita Signo le publica sus Poesías completas (1915-1934), con prólogo y epílogo de Jiménez. No se puede pedir más. De nuevo para Aguilar, con quien ha firmado contrato de exclusiva, edita la poesía de Espronceda, revelando una aptitud que no imagina en qué medida lo va a ocupar en lo sucesivo. Forma parte del jurado que concede el premio Lyceum a Gabriel Celaya. En marzo lo nombran delegado del Gobierno en el Instituto del Libro Español, sección del Ministerio de Instrucción Pública. A finales de ese mes, varios escritores de su generación —Alberti, Altolaguirre, Bergamín, Cernuda, García Lorca, Guillén, Neruda, Serrano Plaja— arremeten en tromba contra él en el Heraldo de Madrid. Tiempos felices, en que el rompeolas de todas las Españas todavía está para lances versallescos. El detonante es un comentario de pasada suyo a la edición de san Juan de la Cruz que Pedro Salinas acaba de sacar en la propia Signo: «tan gustoso y presuroso florilegio es obra del profesor y poeta Pedro Salinas, autor asimismo de la apresurada y ligera nota preliminar que le sirve de atrio». Eso es todo. Inquina personal o seudónima —y no literalidad estricta—, creen ver en esas dos líneas los firmantes de la protesta. Y a esas horas, en las calles de Madrid ya hay quien anda a tiro limpio y puñaladas ventilando otras inquinas. Felices tiempos. Vista la entidad del casus belli, habrá que pensar que se trata más que nada de un pretexto, y que las ofensas, reales o imaginadas, venían de atrás. Todos tendrían o creerían tener motivos para acometer a un Gerardo Rivera que de casi todos había hablado ya, sin pelos en la lengua —y en más de un caso, con no poca generosidad de juicio—. Alguno se sumaría al grupo por solidaridad, espíritu gregario, o sencillamente por compromiso. Ignoramos cuál de ellos pudo ser el instigador; no parece que lo fuera Guillén, pues existe una carta en la que Altolaguirre le solicita su adhesión. El propio Salinas no debió de estar muy conforme con la iniciativa, y habría tratado de impedirla, según confiesa a Katherine Whitmore en una confidencia epistolar. A saber si era ese su parecer sincero o si lo sería por el contrario el que manifiesta también por carta a la verdadera mitad de su alma. De dominio público es hoy su correspondencia con Jorge Guillén y quién es su persistente bestia negra.
Domenchina entra al trapo; sus adversarios replican de inmediato beligerantes, cargando las tintas. El episodio tuvo algún colofón privado, y una posible consecuencia pública: que el 6 de mayo, al cabo de poco más de un mes, se celebrara en el Hotel Ritz un banquete en honor de Domenchina, con asistencia de las fuerzas vivas y el patrocinio de varios de los más influyentes escritores e intelectuales del momento. Aunque los organizadores no lo declaran expresamente, tal vez fuese en desagravio por la polvareda. El relamido texto de la invitación —que ahorramos al lector— no tiene desperdicio, y da la medida de hasta qué extremo el autor podía suscitar opiniones antipódicas. La lista de los convocantes sí merece recordarse: Azorín, Ricardo Baeza, Enrique Díez-Canedo, Antonio Espina, Juan de la Encina, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Manuel Machado, Gregorio Marañón, José Moreno Villa. Significativos son su edad y relieve; más aún, la nómina de los asistentes al acto que, con dimensiones de verdadero acontecimiento, congregó, junto con varios miembros del Gobierno, a numerosas personalidades de la vida cultural del país, y contó con el apoyo de otros muchos ausentes. No nos queda más remedio que reproducirla, según La Voz del 7 de mayo de 1936, página 2, porque si no se ve no se cree:
«En un céntrico hotel celebrose anoche el banquete-homenaje tributado por sus amigos y admiradores al ilustre escritor, inspirado poeta y entrañable compañero nuestro D. Juan José Domenchina. El agasajo fue íntimo y, además, solemne, por la calidad y jerarquía de las personalidades que concurrieron al acto. Tomaron asiento en la presidencia del banquete en torno al festejado escritor el presidente del Consejo, D. Manuel Azaña; el ministro de Trabajo, D. Enrique Ramos; el de Agricultura, señor Ruiz Funes; el de Marina, señor Giral; el ministro de Uruguay y la poetisa Ernestina de Champourcin. Asistieron a la fiesta las señoras de Gutiérrez de Abascal, Baeza, Díez-Canedo, Castellanos, Masip, Benito, Halma Angélico y los señores “Azorín”, Gutiérrez Abascal, Ruiz Castillo, Ricardo Baeza, Tapia, Bolívar, Cándido Bolívar, Marín Alcalde, Cruz Salido, Lázaro Somoza Silva, Antonio Espina, Juan Sarabia, Santos, Vázquez †…†, García Martí, Manuel Machado, Paulino Masip, Aurelio Arteta, el doctor Marañón, Max Aub, Julio Martínez Lafuente, el doctor Hernando, Francisco Galicia, Francisco Casas, el doctor Sacristán, Ceferino Palencia y otros que sentimos no recordar. Al finalizar el banquete se leyeron las adhesiones recibidas, entre las que figuraban las de los señores Álvaro de Albornoz, Santiago Casares Quiroga, Carlos Esplá, Luis Araquistáin, Julio Romano, Sr. Fernández Clérigo, José Alsina, Francisco Madrid, José Luis Mayral, Rosa Arciniega, Ramón Gómez de la Serna, Américo Castro, el gobernador de Madrid, Sr. Carreras, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Amós Salvador e infinitas más. Ofreció el banquete el embajador de España en la República Argentina, nuestro eminente compañero Enrique Díez-Canedo. Con elocuentes y emocionadas frases expuso la importancia del acto que se celebraba, ensalzando la personalidad del agasajado, con el que le unían estrechos vínculos de amistad».
Todo ello, desde la atalaya del olvido actual en que habita Domenchina y de lo que estaba por llegar, parece efectivamente cosa de cuento. No lo es, sin embargo, y apunta en un sentido inequívoco: Domenchina tenía de su parte a un buen número de gentes instaladas en el poder y —acaso por eso mismo— en contra a no pocos miembros de su propia generación que pugnan por promocionarse. Domenchina, el putrefacto.
Entretanto, Azorín, Díez-Canedo, Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Jarnés, Rivas Cherif, Fernández Almagro, José Díaz Fernández, Ángel del Río, Ángel Lázaro, Salazar Chapela, Rodolfo Gil Benumeya, Quiroga Pla, Francisco Ayala lo han elogiado además en letra de molde; Antonio Machado le acusa cálidamente recibo de sus Poesías completas. Es la cima de su nombradía, y también de su existencia. La división entre sus partidarios y enemigos ya es explícita; ya no hay lugar a tibiezas. Pronto lo serán —ya lo son— también los bandos que van a disputarse España.
El 14 de julio de 1936 Domenchina publica su última crónica en La Voz, una reseña de El Conde-Duque de Olivares de Gregorio Marañón. La guerra lo sorprende convaleciente en el remanso isabelino de la Colonia de la Paz, en Pozuelo de Alarcón, adonde se había retirado a finales de junio: de nuevo el ácido úrico cebándose en el cuerpo nacional y en el suyo a un tiempo. A pesar de sus achaques, en cuanto puede abandona aquel entorno políticamente hostil y regresa a Madrid. Antes previene, sin éxito, a su vecino de hotelillo el anciano jurista don Felipe Clemente de Diego, amigo de siempre; en septiembre habrá de rescatarlo in extremis de la checa, «antesala de la eternidad». En el mismo mes de septiembre, dimite de su cargo en el Instituto del Libro; en noviembre, lo adscriben al Cuerpo Facultativo de Archiveros; a los pocos días contrae matrimonio con Ernestina. Los casa un sacerdote al que Domenchina ha dado cobijo, antiguo profesor suyo en el Colegio Clásico Español, y recién casados, se refugian por espacio de una semana con otros correligionarios, por temor a la entrada de las tropas facciosas en Madrid. De vuelta a su domicilio, choca con una «Sociedad de Porteros de Madrid», entidad antifascista de pistolón en cinto que le exige el impuesto revolucionario bajo amenaza de muerte. Los hunos y los hotros. El íntimo del presidente de la República Española teme sucumbir a «las bestialidades de un asedio sin nombre». Se inician de inmediato las gestiones para su abandono de la capital, que se alargan durante toda la segunda quincena de noviembre. El 2 de diciembre, después de veintisiete horas de ruta, Domenchina y los suyos llegan a Valencia, en la segunda expedición de intelectuales evacuados por el Quinto Regimiento. Como a otros, los acoge provisionalmente la Casa de la Cultura, hasta su mudanza a un alojamiento particular. Se le ofrecen al escritor destinos en Londres y París, que rehúsa: no quiere poner tierra por medio. Acepta por el contrario, en abril del 37, la jefatura del Servicio Español de Información, órgano de la Subsecretaría de Propaganda, y a escarnecer a quienes sí se han ido a París y a Londres se entrega desde ese momento con todas las potencias del alma. Los enemigos que todavía no se había ganado antes de julio de 1936 se los gana ahora, a fuerza de exigir responsabilidades morales a diestro y siniestro. No es la traición castrense la que a él lo subleva —esa hace tiempo que se la veía venir—, sino la trahison des clercs. Con ella no había contado. El suelo se resquebraja bajo sus plantas cuando descubre que los campeones de las letras españolas, sus mayores, no están a la altura de sus expectativas. Si eso es posible, la guerra está perdida de antemano. Se siente desvalido, desarbolado, «hombre al agua». No admite que pueda haber españoles inteligentes que hagan dejación de patriotismo en semejante trance. Tamaña sinrazón no entra en sus cánones. Y hay que ponerle coto: esgrimiendo el arma que tiene a mano, la prensa local —primero en Valencia, luego en Barcelona—, llama a capítulo, uno por uno, a los prebostes de la generación anterior, aquella a la que todo se lo debe. Domenchina, el gusano de las conciencias ajenas. El paladín de la decencia. A unos, con nombre y apellidos: Gregorio Marañón, el otrora discreto, consecuente y templado, al que defendiera en 1934 de las insidias de aquellos «jóvenes independientes», y hoy «falaz endocrinólogo —perfectamente alalo—»; Américo Castro, a quien obliga a justificarse como un colegial por estar en Buenos Aires y silencioso; Ramón Menéndez Pidal, que ha tenido la desfachatez de disertar en la suspecta Casa Italiana de Nueva York nada menos que sobre la idea imperial de Carlos V. Por medio de circunloquios vergonzantes a otros que, como su amado Azorín o el inmenso Ortega, pasean su desolada defección por los Campos Elíseos. Al pequeño filósofo se dirige en tono aflautado, de caramillo, y pose bucólica; en el caso del grande, la reprensión raya en el delirio: «Te lo diré por lo pulido, como diplomático novel: no me encocores con monsergas. ¿Pero tú crees, jesuitilla, remedadorzuelo, que nosotros, los humildes españoles exentos de tu flamante proclividad turística o ambulatoria y de tus recursos camaleónicos, padecemos la fea y estúpida costumbre de succionarnos el dedo…?». De nada se habrá arrepentido Domenchina tanto en su vida como de haber escrito algo así. ¿Y qué decir de Ramón Pérez de Ayala, prologuista de su primer libro, su «maestro» y «arquetipo del hombre cabal» en la dedicatoria impresa del segundo? Apenas una mención trillada; acaso alguna alusión encubierta: con él la piedad no lo deja ensañarse. Donde no cabe imputar indiferencia, más vale el mutismo. Los silencios de Domenchina son, sin lugar a dudas, lo mejor de aquellos locuaces dos años y medio. Calla el poeta —para su bien—, mientras el hombre ajusta cuentas con sus orígenes. No hay subterfugio que valga. Por la vía de la decepción, pierde la brújula que para él fueron las figuras del 98 y del 14. Ese fue, en definitiva, el combate que Juan José Domenchina libró en soledad entre 1936 y 1939; esa, y no otra, fue su guerra, y su auténtica derrota. Después de eso, su mundo —el de la fotografía del banquete-homenaje de La Voz—, definitivamente, se ha desmoronado. De los escombros sale un hombre sin lastre, pronto aventado, a su pesar, a otro extraño.
Cuando en diciembre de 1938, con el enemigo en puertas, se compilan en Barcelona las Nuevas crónicas de «Gerardo Rivera», ninguno de tales artículos intempestivos pasa a formar parte del volumen. Era de esperar. Y acaso mejor así. En esas anacrónicas Nuevas crónicas que el nuevo Domenchina ofrece como «testimonio de vocación y consecuencia», todos son trabajos anteriores a la guerra, es decir, de otra galaxia; el autor no ha podido esta vez escoger y delega en los tipógrafos la disposición, como quien escurre el bulto. Estos hacen lo que pueden; no deben de haber tenido a mano siquiera las Crónicas de 1935, cuando repiten un par de escritos. El libro es hoy una rareza bibliográfica, que apenas tuvo difusión tampoco en los agitados días que lo vieron nacer. Ni Domenchina mismo conservó ejemplares, o si lo hizo, los perdería en la diáspora: en cualquier cuneta de la carretera de Francia pudieron quedársele cuando fue arrojando enseres por el camino para hacer sitio en su automóvil al prójimo. (Entre quienes sí llegaron a conocer a la sazón las Nuevas crónicas se halla Benjamín Jarnés, que las reseñó desde París en la prensa bonaerense en julio de 1939). Que Domenchina tomara distancias en su prólogo de urgencia no es sólo falta de medios: ¿suscribiría a finales de 1938 sus palabras de principios de 1935 acerca de León Felipe, por ejemplo? ¿Cuántas de sus antiguas opiniones literarias sobreviven al abismo de la guerra? El sustrato se ha esfumado; la piedra de los lares ha sido enajenada. El 1 de febrero de 1939, Domenchina abandona el país. Que se despida enarbolando en La Vanguardia una defensa cerrada de Manuel Azaña es algo más que una temeridad: es un símbolo. Tanto, como que su primer escrito nada más pisar suelo francés sea el obituario de Antonio Machado.
Un espectro de sí mismo es el Domenchina demacrado y pese a todo agradecido que en mayo de 1939 arriba a las costas de Veracruz en el Flandre, el viejo trasatlántico que un submarino alemán mandaría al fondo del mar meses después. Debe a los fundadores de La Casa de España en México, y en particular a Alfonso Reyes, la salvación. Lo acompañan todos los suyos: esposa, madre, hermana, sobrinos —avunculado y matriarcado continúan siendo la pauta familiar tras el matrimonio—. Hay que ganarse la vida. A Domenchina le quedan por delante veinte años para aprender a digerir el pan del exilio. En La Casa de España —pronto Colegio de México— no termina de encajar la disposición antiacadémica de quien nunca ha profesado —a pesar de poseer el título de Maestro Nacional— ni quiere hacerlo. Aun así, sus benefactores se las arreglan para encargarle cometidos editoriales, más acordes con sus inquietudes, que justifiquen su sueldo. La eventualidad de un traslado a Nueva York tampoco llega a fraguar. Lenguas no domina más que la propia, y unas onzas de francés: aun así, se pone a traducir, con la ayuda de Ernestina, que como todas las jóvenes de su posición ha estudiado piano, francés y algo de inglés, y es quien de hecho se entrega a esa tarea. La relación de títulos que esta vierte para el Fondo de Cultura Económica causa estupor; a cargo de Domenchina salen tempranamente (1942) la Historia de Europa, desde las invasiones al siglo XVI de Henri Pirenne y El hombre y lo sagrado de Roger Caillois; póstumo (1960), su De Baudelaire al Surrealismo, de Marcel Raymond; todos en circulación todavía hoy. En 1944 traduce además a Kalidasa (La ronda de las estaciones, Editorial Centauro) y a Pierre Louÿs (Las canciones de Bilitis, Editorial Leyenda); al año siguiente, asimismo para Centauro, Las elegías de Duino de Rainer M. Rilke, con el auxilio de Manuel Pedroso y ediciones francesas, inglesas e italianas. José Bolea, el exiliado alcireño fundador de Leyenda y Centauro, se ha erigido en su valedor. Como versión domenchiniana imprime la propia Centauro, también en 1945, El diván de Abz-ul-Agrib, que no es sino una superchería orientalizante, como lo son sus Jardines de Hafsa, inéditos hasta 1986. Junto con su mujer, firma traducciones de Jules Romains (1942) y Emily Dickinson (1946), y prologa las que aquella lleva a cabo entre 1944 y 1945 —Las gacelas de Hafiz, La flauta de jade, El destierro de Rama, La guirnalda de Afrodita—, volúmenes delicados, de gusto juanramoniano, ilustrados con primor por Almita Tapia, la hermana de Daniel.
Fuera de algún oficio burocrático al que también se verá forzado más adelante, la colaboración periodística es el otro recurso para reparar su menguada economía. No es fácil saber en cuántas publicaciones participaría durante esos años, algunas acaso insospechadas: la prevención que muestra a difundir en revistas sus versos no alcanza a la prosa. De milagro conocemos la evocación de su Madrid natal que en agosto de 1946 brindó a Los Cuatro Gatos, la agrupación madrileñista creada por Antoniorrobles, o su retrato de Luis Álvarez Santullano en Humanismo (1952); otros escritos dispersos yacerán, tal vez para siempre, en las hemerotecas mexicanas. Recién llegado, prueba mano en Hispanoamérica; en Hoy obsequia a Alfonso Reyes y airea, en pleno aluvión de refugachos, sus memorias de covachuela «Pasión y muerte de la República Española», para hacer amigos, como suele. Por las mismas fechas, Martín Luis Guzmán, ya afincado de nuevo en su país, se lo lleva a Romance. Corre el otoño de 1940 y Domenchina se convierte en el principal redactor de la revista. Los anteriores responsables —el Komintern de la colonia española— han sido despedidos de modo fulminante y culpan a los nuevos. Se enzarzan en una polémica brutal que termina a fustazos. Se reviste de discordia literaria lo que en el fondo no lo es, sino inveterada rencilla política, herida purulenta de perdedor de guerra. De toda la marejada hoy sobreviven unas liras perturbadoras —la Primera elegía jubilar de Domenchina—, y el remedo satírico que les asestó Lorenzo Varela. No tan sencillo es determinar la exacta dimensión del paso de aquel por Romance, más allá del puñado de trabajos que imprimió a su nombre —entre ellos la necrología de Azaña, fallecido en noviembre en la lontana Montauban, o sus estudios sobre Enrique González Martínez, Paul Valéry o James Joyce. Huellas anónimas de su peculiar estilo se perciben por doquier en las páginas de la revista desde el 22 de octubre de 1940 al 31 de mayo siguiente, para aventura y fruición de eruditos. Pero no es oro todo lo que reluce: no parece probable que haya escrito los editoriales a partir de su incorporación en el número 17, como se ha dicho, y sí lo es, en cambio, aunque no se haya advertido, que le pertenezca la sección «En acecho», antes resposabilidad —asimismo anónima— de Antonio Sánchez Barbudo. En total son cuarenta y cuatro los textos que pensamos que le corresponden; de ellos, sólo once declarados.
El Domenchina que tal actividad despliega está padeciendo un calvario: no consigue sobreponerse al destierro. Si adelgazó durante la guerra, en 1943 se queda en los sesenta y cuatro kilos, con un pie en la sepultura. La depresión lo atenaza. Muchos son los episodios —y no todos controversia o jeremiada— que se podrían contar de su etapa mexicana. Si lo hiciéramos, traicionaríamos lo esencial: que su ser no es otro que un no ser desde el instante en que cruza los Pirineos camino del exilio. Que Domenchina es un «muerto en guerra». Su vivir, un haberse abstenido de vivir; negación continua. Noluntad unamuniana consciente, de «individuo, roto por la adversidad en dos medios seres frustrados que vegetan: uno, oculto, preso y al abrigo de un ayer imprescriptible, en los despojos de su patria enajenada; y otro, precedido, que es sombra, remedo, parodia o doble de su existir maquinal, y que se inhibe —esperando su sazón española— en un destierro absoluto, de hombre desistido, porque se propone no vivir —porque no se pliega a vivir interinamente— hasta que pueda recobrar su vida íntegra de español en España». No se puede expresar con mayor clarividencia, aunque estas líneas de su prólogo a las Tres elegías jubilares (1946) sean sólo una entre las mil formulaciones de su caso. La suspensión es la sustancia vital de Domenchina; su poesía, indagación constante en esa renuncia voluntaria. Vida mínima, sostenida tan sólo de reminiscencias. Todo son variaciones sobre ese tema recurrente. Como poeta, llega entonces a su fuero más interno. La producción que genera en los demás órdenes —sus antologías de la poesía española contemporánea, sus ediciones de fray Luis de León o Unamuno, hasta esos Cuentos de la Vieja España— no es sólo, ni fundamentalmente, pane lucrando: son máscaras del tantálico Domenchina, volcado en una única obsesión: aferrarse a lo perdido, un tiempo y un espacio lejanos, recrearlo de mil suertes en la fantasía. Apagado el incentivo del entorno inmediato que movía a Gerardo Rivera, Domenchina escribe sub specie aeternitatis, con la ventaja de quien conjura a un pasado ya no sujeto a contingencia. Sublimado por la distancia, su juicio adquiere categoría de imperecedero.
En 1946, Centauro reimprime las Crónicas de «Gerardo Rivera». Como publicada en el mismo año se da una segunda edición también de las Nuevas crónicas, cuya existencia no nos consta. Durante el bienio siguiente, entrega a Las Españas varios ensayos memorables: sus semblanzas de Antonio Machado y Miguel de Unamuno; su homenaje a Cervantes. En el verano de 1950, aparece en Mañana la serie «La actual poesía española en España», donde da salida a parte de los abundantes materiales que lleva reunidos durante años para su antología del medio siglo. No era la vía ni el público, pero no hay otros. Domenchina es, aunque a nadie le importe, el más ferviente seguidor de las jóvenes hornadas allende los mares. Entre 1954 y 1955 pierde en pocos meses a su hermana, tras inacabable y penosísima agonía, y a su madre. Rotos los últimos anclajes con el pasado, intenta desesperadamente volver a España. Es su única ilusión. Por medio de amigos y familiares políticos afectos al régimen toca todas las teclas, pero la Dirección General de Seguridad le deniega el permiso. Las navidades siguientes las pasa sumido en un enésimo estado depresivo. En 1956 Juan Ramón Jiménez obtiene el Nobel en circunstancias personales no menos calamitosas, y Domenchina le dedica en Hoy una trilogía magistral. El crítico, como el poeta, ha alcanzado su plenitud.
El año de 1957, al igual que el anterior, se le va en ensoñaciones retrospectivas y en completar El extrañado, su testamento poético, largamente gestado. En 1958, se hace cargo de la sección literaria en Tiempo. Una vez más, es Martín Luis Guzmán, fundador y director del semanario, quien tira de su viejo Gerardo Rivera: nadie hizo nunca tanto por promover a un crítico contra viento y marea, rebasando épocas y continentes. Hasta donde sabemos, la contribución se inicia el 9 de junio en premonitoria clave elegíaca, con una necrología de Juan Ramón Jiménez, y se documenta hasta la enfermedad última del autor. A la posteridad corresponde —si a bien lo tiene— dilucidar entre el sinfín de reseñas aparecidas en esos meses la posible autoría de un Domenchina a todas luces con prisa, que ya ni de adjudicárselas se ocupa. En nuestros cálculos, la cifra se aproxima a la centena, como queriendo emular —al menos en el número— la época dorada de La Voz. Pero las fuerzas tocan a su fin y en la mayoría de los casos no dan lugar más que al apunte rápido sobre una intuición o premisa a esas alturas ya transitada. A despecho de las apariencias, para entonces ya no escribe Domenchina espoleado por la actualidad, como en el remoto Madrid de preguerra, ni por la necesidad, como en sus primeros años de exilio, sino por algo todavía más perentorio. «Un libro ejemplar», «Una técnica centrífuga» y «¿Va de cuento?» se titulan sus últimos trabajos atribuibles y salen el 27 de abril de 1959, cuando le quedan seis meses exactos de vida. Son comentarios a la traducción de Rabiela de Rojas de Piecing Together the Past de V. Gordon Childe, a La justicia de enero de Sergio Galindo y a Los ojos de Tláloc de Laura Madrigal.
Fue corajudo y bueno, lo leyó todo, murió de España. Descanse en paz, Domenchina.