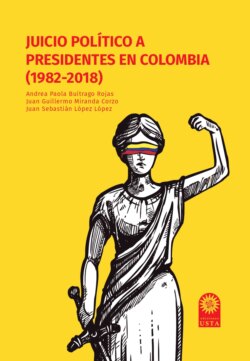Читать книгу Juicio político a presidentes en Colombia (1982-2018) - Juan Sebastián López López - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Los juicios políticos a presidentes democrática y constitucionalmente electos en el marco constitucional, legal y jurídico colombiano
ОглавлениеLa literatura en la que más se ha expuesto la figura de juicio político en Colombia es la concerniente a trabajos de derecho comparativo (Larrea, 2017; López, 2015; Eguiguren, 2017). La regulación colombiana vigente en materia de juicios políticos retomó lo estipulado en el interior de la Carta Constitucional de 1886, que expresaba la posibilidad de realizar juicios políticos por parte del Congreso de la República, extendida en la Constitución de 1991 a nuevos cargos públicos instituidos con la Carta Constitucional, como los Magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura. Además, se cambió el paradigma constitucional sobre los juicios políticos en cuanto a la figura de soberanía que pasó de ser nacional (Nación-Estado) a ser popular (Pueblo-Estado).
La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”. Igualmente, en el artículo 133 estableció que “los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común”. Este mismo artículo agrega: “El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores, del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”. Dicho cambio implica, ni más ni menos, que la adopción del concepto de “soberanía popular” y, por ende, la sustitución del concepto de “soberanía nacional” que en la tradición constitucional colombiana venía figurando desde las primeras constituciones de la República y que la de 1886 consagraba también, en su artículo 2: “La soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación. (Corte Constitucional, C-245/96, 1996, p. 67)
Esta argumentación jurídica asume el principio de soberanía popular y permite enlazar nuevas instituciones de control social y político desde el pueblo, como el caso de los mecanismos de participación ciudadana: referendo, plebiscito, cabildo abierto, iniciativa legislativa, etc.2 Dentro de estos se establece la figura del juicio político que, a pesar de ser una figura de una Constitución anterior, asume un nuevo sentido de interpretación del control del ejercicio del poder de los gobernantes en cabeza del pueblo y no exclusivamente de la nación. Su materialización es lograda en el artículo 40 de la Constitución de 1991 que determina el derecho de participación ciudadana en el ejercicio y en el control político. Este, a su vez, se relaciona con los ejercicios de la transparencia política y de la publicidad de los actos que el Congreso debe ejercer para que pueda continuar asumiendo una figura de participación ciudadana como forma de manifestación de la soberanía popular. Otro de los principios rectores que aparecen con la Constitución de 1991 es la separación de poderes, el cual se articula con el sistema de control y equilibrio que algunas constituciones latinoamericanas retomaron de la Constitución norteamericana, en el sentido de buscar un equilibrio de poderes y un control entre estos. Es desde esta figura que se ubica el ejercicio de funciones judiciales por parte del legislativo, en la figura de los juicios políticos:
F) La función judicial a cargo del Congreso “Continuando con una tradición constitucional…, el Constituyente de 1991 mantuvo la facultad del Senado y de la Cámara de Representantes de acusar y juzgar, respectivamente, a los más altos funcionarios del Estado. En efecto, los artículos 174, 175 y 178 de la Carta Política facultan al Congreso para ejercer la referida función judicial sobre los actos del Presidente de la República —o quien haga sus veces—, de los magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura y del Fiscal general de la Nación. Como puede apreciarse, la única modificación que se introdujo en esta materia en la Carta Política en comparación con la Constitución de 1886, fue la de ampliar el radio de acción del Congreso habida cuenta de las nuevas instituciones y de los nuevos servidores públicos que entraron a formar parte del aparato estatal desde 1991”. (Corte Constitucional, C-198/94, 1994)
La Constitución Política de Colombia en los artículos 173, 174, 175 y 178 determina que la Cámara de Representantes (cámara baja) es la encargada de formular las acusaciones siempre y cuando existan causas constitucionales contra el Presidente, al igual que contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación. Esta competencia se extiende, además, a exfuncionarios como expresidentes3, exmagistrados y exfiscales generales de la Nación por acción y omisión en el ejercicio de sus cargos. Las causas constitucionales de juicio político son los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones, tanto por acción como por omisión, la indignidad por mala conducta y los delitos comunes. Cabe mencionar que sobre dichos funcionarios no opera el sistema de control disciplinario interno y carecen de superior jerárquico para todos los efectos disciplinarios; no se podría hablar entonces de
régimen disciplinario aplicable a estos funcionarios, y aun cuando la misma Constitución y la Corte Constitucional en ocasiones se han referido a este como un fuero disciplinario, conviene revisar tal denominación porque la misma puede no ser de recibo en esta clase especial de procesos. (Fernando Brito Ruiz en Gómez y Farfán, 2015, p. 129)
Es necesario aclarar que las decisiones que tomen la Cámara (acusador) o el Senado (juez) en un proceso de juicio político son políticas y no penales. En un eventual juicio político, el Senado solo puede sacar al presidente de su cargo, pero no puede imponerle sanciones penales. El Senado está habilitado para dar a lugar o no una causa y, una vez se proceda con la destitución o pérdida de los derechos políticos, el acusado puede seguir un proceso con la Corte Suprema de Justicia (Const., 1991, art. 175).
La Corte Constitucional ha reiterado en sus sentencias que, en el caso del Presidente de la República, el fuero constitucional asume un importante papel en la medida que da seguridad jurídica del ejercicio de sus funciones en relación con los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 199 de la Constitución:
El presidente de la República durante el período para el que sea elegido, o quien se halle encargado de la presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa. (Corte Constitucional, C-222/96, 1996, p. 18)
Con posterioridad a la imputación por parte de la Cámara de Representantes, el Senado de la República (cámara alta) recibe y conoce la acusación, acorde con las siguientes reglas: suspender el empleo del acusado al momento de admitirse públicamente la acusación; en el caso de delitos en el ejercicio de sus funciones o de indignidad por mala conducta, la única pena legal es la destitución del empleo o la privación temporal o absoluta de los derechos políticos. Se le dará continuidad ante la Corte Suprema de Justicia por juicios criminales en los casos en que los hechos impliquen otra pena.
Es claro que, cuando se trata de hechos que dan lugar a responsabilidad del Presidente de la República por infracción que merezca otra pena distinta de las mencionadas en el artículo 175 de la Carta, la facultad de juzgamiento de este la tiene la Corte Suprema de Justicia, al igual que cuando se refiera a delitos comunes en que incurra el mismo funcionario, situaciones en las cuales el Senado aparte de aplicar cualquiera de las sanciones que pueda imponer, declarará si hay o no lugar a seguimiento de causa, para que en caso afirmativo pueda ponerse al acusado a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Esta misma regulación rige para los Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Fiscal General de la Nación. (Corte Constitucional, C-222/96, 1996, p. 20)
No obstante, el art. 175 inc. 4 señala que
el Senado podrá someter la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública, por los dos tercios, al menos, de los votos de los Senadores presentes. (Const., 1991)
Igualmente, el artículo 178 de la Carta Constitucional establece que el Fiscal General de la Nación o los particulares pueden presentar denuncias ante la Cámara, con el fin de que esta decida si presenta la acusación ante el Senado para el desarrollo del juicio político. Además, la Cámara puede solicitar colaboración de otras autoridades para desarrollar estas investigaciones, así como comisionar la práctica de pruebas bajo su discreción.
La Ley 5 de 1992, en su artículo 343 estipulaba como facultad de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes investigar y acusar a los funcionarios que establece la Constitución en el artículo 174: prelucir, investigar y archivar el expediente eran decisiones que se tomaban sin la plena aprobación de la Cámara de Representantes. La extralimitación de esta Comisión en sus funciones permitió la modificación de tal figura en la Ley 273 de 1996 en el artículo 3.º, permitiendo su armonización con los principios constitucionales y logrando su ampliación sobre la continuidad, bien sea determinando el mérito y la existencia de la investigación para la presentación ante el Senado, o en su defecto la preclusión o archivo de la investigación a la Cámara de Representantes en pleno.
Añadido a esto, en el artículo 345 de la Ley 5 de 1992 se determinaron las funciones de la Comisión de Instrucción del Senado en relación con los juicios políticos, facultando a esta Institución a elaborar el “Proyecto de Resolución sobre la acusación. El Senador-Instructor estudiará el asunto y presentará un proyecto de Resolución admitiendo o rechazando la acusación. En este último caso deberá proponer la cesación de procedimiento” (Corte Constitucional, C-222/96, 1996). Al otorgar el legislador constitucional dicha función solamente a esta Comisión, se desconoce la articulación que debe tener la Comisión de Instrucción con el Senado en pleno, figura que fue considerada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-222 de 1996.
El título séptimo de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996) señala las atribuciones judiciales que puede tener el Congreso de la República contra los funcionarios con fuero constitucional, enunciados en el artículo 174 en correspondencia con el artículo 178 de la Carta Constitucional.
En la Sentencia C-369, con fecha del 26 de mayo de 1999, el actor Carlos Adolfo Arenas Campo presentó una acción pública de inconstitucionalidad en relación con la figura de los juicios políticos, en la cual expresó que en el juicio por indignidad de mala conducta (regulado en el artículo 97, numeral 2.° de la Constitución de 1886 y que, en la actual Constitución de 1991, se ubica en el artículo 175, numeral 2.°) existe una ausencia de procedimiento que permitiera desarrollar un juicio por indignidad. Este tipo de juicio consiste en la violación de la constitución y las leyes, sin que se inscriba en materia penal, pero el reproche de su acción se asienta en la ética, la moral y el decoro que requiere el cargo, motivo que conduce a este tipo de juicios. La Corte Constitucional al examinar esta situación reconoció la anomia jurídica, ya que de presentarse existe el impedimento de poder otorgar algún tipo de juicio de constitucionalidad sobre la materia.
Otro elemento relevante, examinado en el interior de la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Corte Constitucional, C-245/96, 1996), es la publicidad que deben tener las votaciones llevadas a cabo por los Congresistas al aceptar o rechazar el desarrollo de un juicio político de alguno de los funcionarios con fuero constitucional (Const., 1991, art. 174). Todo ello gracias a que el actor Luis Antonio Vargas expresó la necesidad de determinar la publicidad en la votación de las decisiones de los juicios políticos, en la medida que eran expresión del ejercicio de la soberanía popular y del derecho que tienen los votantes de conocer la totalidad de decisiones que toman los congresistas que fueron elegidos por estos. De esta manera, se desarrolló un control popular que, en casos de ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte del ente legislativo, evidencian aún más la obligación de la publicidad del juicio, motivación que generó la necesidad de declaratoria de inexequibilidad del voto secreto en esta situación por parte de la Corte.
Así entonces, y entendiendo que las actuaciones frente a los funcionarios que gozan de fuero especial —penal y disciplinario— es de índole judicial, el régimen aplicable a los jueces se hace extensivo a los congresistas, y ello implica de suyo “una responsabilidad personal”, que evidentemente trae como consecuencia el que su proceder deba ser público y no secreto, pues únicamente siendo de público conocimiento a la actuación singular puede imputarse dicha responsabilidad. Lo anterior encuentra respaldo en el artículo 228 de la Constitución Política, cuando dispone que la Administración de Justicia es función pública y sus actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley; cabe señalar que entre estas excepciones no se encuentran los juicios que adelanta el Congreso de la República a los altos funcionarios, excepciones que, como se ha señalado, no cabe admitir cuando su consagración puede llevar a eludir o descartar la responsabilidad penal de quien administra justicia, así sea de manera transitoria.
Ya en el plano de la función judicial —especial— que ejerce el Congreso, como son los juicios que adelanta contra funcionarios que gozan de fuero constitucional especial, referido a delitos cometidos en el ejercicio de funciones o a indignidad por mala conducta, su actuación debe someterse a los principios generales de esa función pública. (Corte Constitucional, C-369/99, 1999, p. 19)
El juicio político se trata de un proceso principalmente político y menormente jurídico, es decir, un proceso en el que las opiniones políticas pueden decidir que un presidente salga de su cargo sin necesidad de determinar jurídicamente crimen alguno. El hecho de que los congresistas y las congresistas puedan ejercer su voto según su opinión quedó demostrado en la Sentencia su-047 de 1999 de la Corte Constitucional. Después del intento de juicio político contra Ernesto Samper Pizano, algunos ciudadanos denunciaron por varios delitos como prevaricato (es decir, por proferir una decisión contraria a la ley) a los congresistas que votaron a favor de la preclusión de la investigación (111 Representantes votaron a favor y 43 en contra), por lo cual la Corte Suprema de Justicia inició una investigación previa. La senadora Viviane Morales presentó una tutela en la que expuso que se había violado el debido proceso y la inviolabilidad del voto como congresista. Según el análisis que hizo la Corte Constitucional de los alcances de la inviolabilidad parlamentaria que se expresa en el artículo 185 de la Constitución Política en su Sentencia, se determinó que los votos y opiniones de los congresistas en el ejercicio de su cargo son inviolables, por lo que no pueden ser juzgados por sus opiniones; los juicios que ejecuta el congreso son políticos y no jurídicos, así como las penas que imponen. Se abandonó entonces el proceso adelantado contra los congresistas en la Corte Suprema de Justicia (Velasco Abogados, 2017):
A los congresistas no puede imputarse la comisión del mencionado delito, dado que sus votos y opiniones son inmunes y que, por lo tanto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, carecía de competencia para dictar la resolución acusada. Adicionalmente, se anticipa a advertir que esta nueva tesis no contradice la doctrina constitucional obligatoria.
[…]
Los congresistas, cuando actúan en ejercicio de la función judicial de que trata el artículo 116 de la Carta, pueden tomar decisiones políticas y, en consecuencia, apartarse de los dictados del derecho, dado que tales decisiones se encuentran amparadas por la garantía de la inviolabilidad de los votos y las opiniones. (Corte Constitucional, SU-047/99, 1999)
Esto significa que los y las congresistas pueden dar su opinión política y su voto en el ejercicio de sus funciones apartándose de “los dictados del derecho” y amparándose en la inviolabilidad de estas. En efecto, si la opinión de un congresista es que sí existe causa para sacar a un presidente de su cargo en el desarrollo del juicio político, pese a la inexistencia de pruebas que respalden esa decisión, el congresista está en pleno derecho de dar su voto a favor de la existencia de la causa. A la inversa, si la opinión de un congresista consiste en que no existe causa para sacar a un presidente de su cargo, pese a la existencia de pruebas que podrían incriminar al presidente, el congresista está en pleno derecho de dar su voto en contra de la existencia de la causa, sin temor a que sea investigado por prevaricato.
Los congresistas no están obligados a emitir una decisión fundada en las leyes o en las pruebas, porque no son jueces, sino que simplemente opinan si existe causa para que los altos dignatarios del Estado sean juzgados por la Corte, en un juicio criminal. (Velasco Abogados, 2017, párr. 11)
No obstante, el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, quien estaba en contra del amparo de la congresista Viviane Morales, emitió una advertencia importante al final de la Sentencia:
Con grave menoscabo de la Constitución Política se ha invadido la competencia privativa de la Corte Suprema de Justicia, que se proponía establecer si los miembros del Congreso en su condición de jueces se sujetaron a los mandamientos imperativos de la ley o los quebrantaron. El desconocimiento de la cosa juzgada constitucional no puede ser más patente. La Corte Constitucional que ha otorgado un lugar central en la democracia a la formación de una opinión pública libre y a la información veraz e imparcial, no sé cómo podrá explicar que los congresistas que investigaron al expresidente Samper no responden por el delito de prevaricato en el evento de haberlo cometido, cuando en su oportunidad aseguró que ellos actuaban como jueces y respondían como jueces. Dictado el auto de preclusión de la investigación y archivado el expediente, a los ciudadanos se les notifica que los congresistas que tomaron esas decisiones están amparados por un estatuto que les garantiza plena discrecionalidad y absoluta irresponsabilidad jurídica. La cosa juzgada constitucional ha muerto. La credibilidad de la Corte ha quedado en entredicho. No podrá esta institución dejar de ahorrar esfuerzo alguno para reconstruir la confianza pública en su palabra. (Corte Constitucional, SU-047/99, 1999)
Esta afirmación resalta un tema de vital importancia para nuestra investigación: ¿los congresistas son responsables por no activar un juicio político cuando existen pruebas que podrían iniciar una investigación contra el presidente y concluir en una potencial salida del líder del Ejecutivo? Ante la ley, la inviolabilidad de las opiniones quedó por encima de la posibilidad de determinar jurídicamente si un congresista o una congresista incurrió en una acción contraria a la ley cuando vota a favor o en contra en un juicio político, tenga o no pruebas de los hechos delictivos de un presidente. En este sentido, la opinión de un congresista o una congresista puede estar por encima de los escándalos de violación a la Constitución y de corrupción y pruebas jurídicas que presuntamente incriminan a un presidente o una presidenta. ¿Qué pasaría entonces en el supuesto de que presuntamente sí incurriera en prevaricato? ¿Cómo se les juzga a los congresistas en este caso?
Este escenario refleja las dificultades que pueden tener los juicios políticos en el ordenamiento jurídico colombiano, al quedar en manos de la Cámara la decisión de iniciar una investigación y el desarrollo posterior a cargo del Senado. Con ello, de acuerdo con las declaratorias de inexequibilidad, existe la dificultad política de situar esta tarea en unas pocas manos, desconociendo el sentido y fundamento de la figura en la soberanía popular. A pesar de desarrollarse una votación por parte de la Cámara y del Senado en pleno en el marco de un juicio político y aun cuando se desplegó el principio de publicidad de la votación, puede verse desde un punto de vista el fraccionamiento del ejercicio de la democracia y del control popular que puedan hacer los ciudadanos sobre los funcionarios con fuero constitucional.
En el caso de juicios políticos contra presidentes, el panorama parece más desesperanzador, ya que esta regulación no brinda una única explicación a la decisión de acusar e investigar, sino que también sitúa la soberanía popular del control político de una función judicial en una respuesta que termina por obedecer a condiciones políticas. Tal resultado puede observarse en el desarrollo de la regulación colombiana que permite entender cómo en el interior de nuestro escenario jurídico tan solo hemos tenido como recuerdo el juicio político del expresidente Gustavo Rojas Pinilla, la investigación y archivo en contra del expresidente Samper Pizano y la ausencia de la práctica actual de esta figura. Siguiendo a Pérez-Liñán, “por una parte, un Congreso partidario puede proteger al jefe del ejecutivo aun cuando —como en el caso de Colombia— hay razones importantes para llevar a cabo una investigación detallada” (Pérez-Liñán, 2009, p. 215).
En el mismo sentido, el trabajo de Germán Lozano Villegas, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, titulado “Control político y responsabilidad política en Colombia”, llega a la misma conclusión:
Se puede afirmar que el juicio político no constituye una figura de control en sentido estricto ya que este último persigue una responsabilidad del gobierno por sus actuaciones en términos de conveniencia y oportunidad política y no por situaciones individualmente consideradas que involucran una sanción por la ruptura o desconocimiento del orden constitucional, como sí lo supone la destitución en el juicio político. (2009, p. 231)
Sin embargo, en cuanto a la relación de estos órganos en el juicio político, Carpizo anota con claridad:
La responsabilidad del presidente exigida a través de un juicio implica fundamentalmente un problema político: un enfrentamiento total y frontal entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, teniendo este último la interpretación de la extensión de las cláusulas por las cuales se le exige la responsabilidad del presidente. […] En todo caso, en nuestra opinión, el tema de responsabilidad política del presidente, a modo de propuesta, debería contar con participación popular. Ello quiere decir que si bien el Congreso tiene facultades para valorar la situación del presidente frente a un punto determinado, la definición definitiva debe estar en manos del electorado: finalmente, la responsabilidad se tiene frente a quien le brindó la investidura. (Carpizo en Lozano, 2009, pp. 243-244)
El desarrollo de nuestra investigación buscó aportar a las preguntas b.7 y b.8 de la Solicitud de opinión consultiva convocada por la honorable Corte IDH desde el caso de Colombia, donde el juicio político contra el presidente es una figura de tácticas y estrategias políticas y no una institución eminentemente jurídica de control popular. La ausencia de juicios políticos ha implicado la violación del derecho a la participación política y de los derechos colectivos y políticos de los ciudadanos en un marco democrático que abarca desde los años ochenta hasta la fecha actual, y no ha permitido ejercer este tipo de control. De esta manera, se ha identificado la necesidad de regular la materia de acuerdo con la solicitud que elaboró la CIDH, la cual, posteriormente, obtuvo una nueva negación sobre esta figura en su regulación y en la continuidad del Amicus Curiae, Esto representa un escenario de necesaria reflexión desde una perspectiva tanto política como jurídica. lo cual motiva este estudio a partir del caso de Colombia, en consideración de lo expuesto por el Alto Tribunal Internacional, cuyo análisis de los juicios políticos en el continente merece un examen caso por caso.
1 Inscrita en la línea de investigación “Debates éticos, políticos y jurídicos contemporáneos” del Ieshfaz, de la Universidad Santo Tomás.
2 Por su parte, la revocatoria es un mecanismo de control político que tiene como objetivo sacar de su cargo a gobernantes de diferente rango. Este mecanismo funciona en países como Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá y Colombia. En Bolivia, la revocatoria incluye la posibilidad de sacar al Presidente de su cargo, sin embargo, en Colombia solo incluye a gobernadores y alcaldes (Eberhardt, 2013). Aunque no es el tema central de nuestra investigación, es importante prestar atención a la revocatoria como mecanismo de control político, puesto que esta medida incluye una forma de democracia directa o participativa que se diferencia del juicio político como una forma de democracia representativa (sin contar el pedido de juicio político por parte de la gente a través de la protesta social). Para profundizar en la revocatoria presidencialista y regional, puede verse el trabajo en perspectiva comparativa de Eberhardt (2013), Serrafero y Eberhardt (2016) y Welp (2013) y los estudios de Blancas (2013) y Márquez (2013), quienes tratan el caso de Perú.
3 A diferencia de otros lugares en Latinoamérica en donde el juicio político solo puede ser aplicado en el periodo de gestión del presidente.