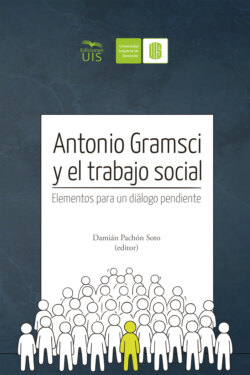Читать книгу Antonio Gramsci y el Trabajo Social - JuanManuel Latorre, Damián Pachón - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
El filósofo italiano Norberto Bobbio (2009) decía que clásico es el autor que cumple, al menos, con tres requisitos: primero, es un intérprete de la época que le tocó vivir, de tal manera que esa época es incomprensible, en parte, sin sus aportes; segundo, ha construido herramientas teóricas, tipologías, categorías, ha acuñado conceptos, etc., imprescindibles para comprender mejor la sociedad y la historia, y tercero, es un autor actual, si bien parcialmente, que cada generación tiene necesidad de releer y de reinterpretar, y lo es justamente porque sus aportes teóricos y conceptuales pueden ayudar a esclarecer el presente (p. 128). Yendo más allá de Bobbio, se puede agregar que también es clásico un autor cuyos aportes pueden ser utilizados fructíferamente en disciplinas distintas a la suya, por ejemplo, en el trabajo social. Un autor clásico lo es, pues, por su legado intelectual y por la vigencia, siempre parcial, de este.
Clásico en cualquier disciplina es también lo que pertenece a una tradición intelectual; tradición que es un pretérito acumulado, un reservorio cultural de ideas. La tradición es lo que la misma historia nos entrega; traditio en latín: ‘algo que se transmite’, un legado. Clásico es lo que sobrevive a las ruinas del tiempo, es lo que deja huella, aquello que nunca se ha ido y que, por lo mismo, siempre ha estado ahí, presente, sin ser barrido por el paso de la historia. Es también lo que sirve de modelo, por ser ejemplar. Es lo que se puede rescatar y poner a actuar en el presente. El filósofo italiano Antonio Gramsci (1891-1937) es uno de esos autores.
Desde su aparición en las primeras décadas del siglo XX, el pensamiento del filósofo italiano Antonio Gramsci realizó aportes significativos a la corriente del marxismo, específicamente, frente al mecanicismo y al dogmatismo del llamado marxismo vulgar. La obra de Gramsci significó una fructífera revolución que engrosó el acervo del pensamiento original de Marx y Engels. Así, es reconocido en procesos actuales como el de Podemos en España (Errejón, 2012); el socialismo autóctono boliviano en la versión de Álvaro García Linera del año 2015; el movimiento Red de Estudios Críticos Latinoamérica (REC), dirigido por Santiago Castro-Gómez (2015); el grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia, dirigido por Miguel Ángel Herrera Zgaib y Juan Carlos García (2013), o los estudios del profesor Jorge Gantiva Silva centrados en la actualidad de Gramsci para el pensar y la cultura (1998), entre otros.
¿A qué se debe, entonces, la actualidad de Gramsci? A su renacer en el marco de los procesos políticos contemporáneos y a la vigencia de un arsenal de conceptos útiles, especialmente, en la lógica de la política. Esta es la razón por la cual «Antonio Gramsci vuelve a estar de moda» (Errejón, 2018, p. 7). En efecto, como lo recuerda Íñigo Errejón (2018) —uno de los fundadores del partido Podemos en España—, tras el movimiento 15-M1 de 2011, Gramsci permitió ver que es posible la actividad política entendida como una lucha por el sentido y como articulación de una suma compleja y «contradictoria de iniciativas culturales, sociales y electorales-institucionales que van cambiando los equilibrios de fuerzas en favor de los gobernados» (p. 8). Es decir, se evidenció la posibilidad de construir voluntad común colectiva y articular al pueblo en defensa de la democracia y en claro reto a las oligarquías y sus privilegios.
El regreso de Gramsci se debe, además, a la relectura constructivista y posmarxista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2010), que puso en primer plano el concepto de hegemonía. Este término es relevante asimismo para el llamado «ciclo nacional-popular latinoamericano» (2002-2013), iniciado con el chavismo y seguido en países como Bolivia, Ecuador, la Argentina kirchnerista, el Brasil de José Ignacio Lula Da Silva, y que entró en claro retroceso en el año 2013 con la caída del precio internacional del petróleo y la muerte de Hugo Chávez.
Estos procesos políticos trajeron de nuevo la necesidad de repensar el legado de Gramsci para la política contemporánea. De ahí que conceptos como reforma cultural y moral, sociedad civil, guerra de posiciones, lucha por el sentido y la cultura, sentido común, papel de los intelectuales, bloque histórico, voluntad popular y colectiva, voluntad común, articulación política, etc., vuelvan a estar a la orden del día para pensar las posibilidades de la política en sociedades cada vez más plurales, diversas y complejas, y donde no se acepta la muerte de la política o pospolítica, como la llamó Jean Baudrillard (2006), sino que se concibe la historia de manera abierta a la acción práctica, humana y transformadora. Ahora, si clásico es también un autor cuyo arsenal teórico puede usarse en otras disciplinas diferentes a aquella o aquellas en las que realizó su aporte específico, ¿por qué Gramsci y algunas de sus categorías son relevantes para el trabajo social? Responder esta pregunta es el fin del presente trabajo.
Inicialmente, la investigación estaba centrada en la teoría gramsciana del intelectual orgánico y sus posibles aportes al quehacer del profesional del trabajo social. Si el intelectual tiene un papel central en la lucha política, pues no solo interactúa en una relación de sujeto/sujeto con la masa y elabora de una manera unitaria, sistemática y coherente una visión del mundo, sino que la retroalimenta, para impulsar el cambio y crear una contrahegemonía, disputándole el consenso creado a la clase dominante (Gramsci, 1967); si el intelectual crea ideología, hegemonía y se coeduca con el pueblo, es factible determinar los aportes gramscianos al papel que cumple el profesional del trabajo social en su labor de intervención. De esta manera, es posible pensar en un profesional movilizador de una consciencia crítica, comprometido con una contrahegemonía que nace de la sociedad civil y provoca cambios o transformaciones sociales para superar el conservadurismo de la profesión (Morell, 2002; Netto, 2006.
La tesis preliminar era que la teoría del intelectual orgánico del filósofo y revolucionario italiano, revisada analíticamente y con profundidad, podía ofrecer insumos importantes para la práctica del profesional del trabajo social. Sin embargo, durante el proceso investigativo se hizo evidente que la categoría no podía pensarse al margen de otros temas gramscianos, en particular, la concepción del hombre, la ideología, la hegemonía y el sentido común. De tal manera que el proyecto se amplió hacia la necesidad de pensar el trabajo social en relación con esas nuevas categorías gramscianas.
Este nuevo enfoque representa un avance significativo, pues, por un lado, permite una lectura más integral del pensamiento de Antonio Gramsci, y, por otro, explora de manera más amplia los aportes del filósofo italiano al trabajo social. Esta nueva mirada se articula, entonces, bajo la pregunta ¿cómo aporta el pensamiento de Gramsci al proyecto ético-político del trabajo social?
Debe recordarse que el proyecto ético-político del trabajo social se empezó a pensar justo después de los años sesenta, en la llamada reconceptualización de la disciplina-profesión y que, en gran parte, ese proceso se debió a las nuevas miradas del pensamiento crítico, entre ellas, la del marxismo. El objetivo era crear una autoimagen de la profesión, con objetivos, valores y horizontes políticos definidos, comprometidos con la transformación de la sociedad, para así superar el carácter normalizador, disciplinador y adaptativo de la profesión al orden social capitalista dado (Montaño, 2006). En este contexto se dio también la recepción del pensamiento de Gramsci en Colombia y en América Latina, como se muestra en el capítulo dos.
En este orden de ideas, la presente investigación explora los posibles aportes del pensamiento de Antonio Gramsci a la configuración de un nuevo proyecto ético-político para el trabajo social, que aquí se denomina tentativamente «trabajo social crítico y emancipatorio» (en adelante, TSCE). El diálogo entre Gramsci y el proyecto ético-político del trabajo social se aborda en el siguiente orden: una fundamentación antropológica para el trabajo social; el papel que juega la ideología en el proyecto ético-político; el rol de la hegemonía en la construcción de un TSCE; la función que desempeña la profesión y el profesional en la disputa del sentido común de la sociedad; el rol del intelectual orgánico que debe cumplir el profesional del trabajo social, y finalmente se plantean algunas relaciones entre la educación en Gramsci y el trabajo social.
Con esta investigación se espera contribuir a un diálogo pendiente en Colombia, pero que ha tenido ciertos desarrollos, como se mostrará más adelante, en las escuelas de trabajo social en Chile y Brasil. De esta manera, se contribuye filosóficamente a la lectura del trabajo social en Colombia.
Marco teórico
El marco teórico de la presente investigación está constituido por el gran cúmulo de estudios alrededor de la obra de Gramsci, así como por variadas discusiones en torno al proyecto éticopolítico del trabajo social. En el primer caso, la obra de Gramsci debe ser leída como un aporte fundamental al marxismo y como una crítica radical al marxismo vulgar, su positivismo y mecanicismo. En este sentido, el espíritu de su obra se enmarca en los aportes de autores tan importantes para el marxismo de las dos primeras décadas del siglo pasado como lo fueron Georg Lukács (1984) y su Historia y conciencia de clase, y Karl Korsch con el fundamental Marxismo y filosofía (1971), ambos de 1923. Asimismo, se destacan algunos de los postulados de Herbert Marcuse (1981), quien no solo se percató del desplazamiento de la clase obrera y su absorción por la sociedad industrial avanzada (lo que ya Gramsci llamaba americanismo), sino que es el teórico de lo que se llamó la Nueva Izquierda, que también alumbró el problema de la articulación de distintos grupos y sectores políticos.
En este sentido, son imprescindibles las relecturas del pensador argentino, recién fallecido, Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe (2010) en Hegemonía y estrategia socialista, así como la revisión de sus tesis por pensadores latinoamericanos como José Aricó (2005, 2011) y Juan Carlos Portantiero (1999, 2015). En estos casos, el pensamiento de Gramsci es un referente para la construcción de alternativas políticas al mundo hegemónico capitalista.
En segundo lugar, el marco teórico lo constituyen las disputas epistemológicas sobre el objeto, los modelos y los fines del trabajo social (García y Meneses, 2009). Esta discusión está relacionada con profundos cambios sociales y epistémicos que se han venido dando desde el siglo XIX hasta lo que va del siglo XXI. En este sentido, para esta investigación es muy importante el giro reconceptualizador de los años sesenta y setenta del siglo pasado, que puso de presente la necesidad de articular el marxismo y el pensamiento crítico con la concepción del trabajo social, la mirada central a la categoría de conflicto y el papel político del profesional. Esto es, el ejercicio de poner en un primer plano el compromiso social con las transformaciones de largo aliento, con el ánimo de superar las visiones de “corto alcance”, asistencialistas, inmediatistas y sin una clara concepción del mundo. Para este ejercicio se destacan aportes sobre la historia y reflexión del trabajo social en los títulos presentados por Manuel Manrique Castro (1982) en De apóstoles a agentes de cambio: el trabajo social en la historia latinoamericana; Carlos Montaño (1998, 2006) en La naturaleza del servicio social: un ensayo sobre su génesis, su especificidad y su reproducción; Marilda Iamamoto (1994, 2018); Norberto Alayón (2004, 2005); María Lucia Martinelli en Servicio social: identidad y alienación; José Paulo Netto (1991, 2002), e Ivete Simionatto (2011), entre los principales.
Desde luego, es preciso aclarar que la atención y la solución concreta de las problemáticas de los sujetos individuales y colectivos es de suma importancia, pero el profesional del trabajo social, si es considerado también un científico social, no puede producir conocimiento al margen de las preocupaciones políticas por transformar la realidad en la cual está inscrito. Ya decía Orlando Fals Borda (2010) que, en estricto sentido, «no hay una producción desinteresada de la verdad» (p. 185), y esta no está desanclada de las relaciones de poder, razón por la cual la ciencia también puede ponerse al servicio de la utopía y la transformación política.
Aspectos metodológicos
Para entablar el diálogo mencionado entre algunas de las categorías de Antonio Gramsci y el trabajo social, hay varios escollos por superar. En el caso de Gramsci: la dispersión, la incompletitud y el carácter fragmentario de su producción filosófica, tal como en sus famosos Cuadernos de la cárcel. A estas dificultades debe sumarse el hecho de que el autor solía escribir de manera cifrada para evitar la censura de las autoridades carcelarias en Italia. Aquí, como en casos similares en la historia del pensamiento —por ejemplo, las obras fragmentarias de Francis Bacon o de Nietzsche—, es preciso
un minucioso trabajo con los textos, cotejos, comparaciones, búsqueda de relaciones y aclaraciones, en el interior de un corpus asistemático, fragmentario e inconcluso que, como toda obra de esa naturaleza, ofrece dificultades y puede presentar pequeñas contradicciones y cambio de pareceres. (Pachón, 2019a, p. 33)
Esta investigación pretende, en la medida de lo posible, sortear estas dificultades. En el caso del trabajo social, dichas dificultades apuntan a posiciones encontradas en torno a la denominada reconceptualización y al proyecto ético-político (Alayón, 2005). Es claro que aquí se presenta una tensión entre el viejo modelo positivista, muy presente aún en la profesión, y las perspectivas influenciadas por el marxismo, como la asumida en este estudio. Sin embargo, estas dificultades pueden sortearse acudiendo a la bibliografía más reciente, que sintetiza esos debates, y en la cual se ha llegado a ciertos acuerdos básicos. Visto el problema así, es posible plantear un ejercicio de integración de las distintas perspectivas del trabajo social, que pueda dialogar con el ejercicio previo de reconstrucción y síntesis de la obra de Gramsci, especialmente con las categorías objeto de análisis que serán relacionadas con el trabajo social.
Es preciso aclarar que para la presente investigación se usa básicamente el método crítico (Horkheimer, 2008), entendido como una perspectiva que analiza lo dado, lo naturalizado, el régimen intelectual que sustenta la realidad del momento; realiza juicios y los valida con un análisis de la estructura social, de manera holística, y los fundamenta en la totalidad, entendida esta no como algo dado, sino como un desiderátum de la investigación misma. De la misma manera, este método no renuncia al pensamiento normativo, donde las demandas no realizadas de la historia sirven de faro para la necesaria transformación política, compromiso no solo del trabajo social, sino de la filosofía.
Así mismo, como investigación documental, no puede renunciar a la hermenéutica, la cual se comprende como interpretación (Gadamer, 1992) y como arte de hacer comprensibles los textos que se analizan, se cotejan y comparan. Después de tal comprensión de textos, el espíritu (la razón) puede trascenderlos para postular relaciones inéditas y formas nuevas de ver y pensar lo real.
Estructura capitular
La exploración de los aportes de la filosofía de Gramsci al trabajo social se desarrolla en cinco capítulos. Los dos primeros tienen como objetivo principal exponer el contexto de la reflexión, con el fin de orientar al lector en el diálogo. En el primer capítulo se expone el surgimiento del trabajo social en el continente, su rol en el contexto de la llamada cuestión social, producto de la era del capital, y el giro fundamental que empieza a dar la profesión con el llamado proceso de reconceptualización ocurrido en la segunda mitad del siglo XX.
En el segundo capítulo, titulado «Gramsci en Colombia», se parte del análisis de la deficiente recepción de la obra de Marx en América Latina, debido principalmente a la no publicación de su obra temprana que impidió entender sus fundamentos filosóficos, a la traducción tardía o la ausencia de buenas traducciones, al dogmatismo del partido comunista que censuró interpretaciones heterodoxas y alternativas, etc., lo cual ocasionó una anómala recepción de su doctrina en otras disciplinas, entre ellas, en el trabajo social. Este problema también tuvo incidencia en el acercamiento que desde América Latina se hizo a la obra de Gramsci. En este apartado de la investigación se analiza la recepción de Gramsci en Colombia, de la mano de lo que se ha llamado una «historia social de la filosofía» (Pachón, 2016), partiendo desde los años cincuenta hasta lo que va del siglo XXI. Aquí se plantean nuevos elementos y una nueva interpretación de la recepción del pensador italiano en el país. Se muestra que la deficiente recepción de Marx incidió en una deficiente recepción de Gramsci, y, a su vez, esto permite explicar, como se deduce de la exposición de los siguientes capítulos, la ausencia de un diálogo del trabajo social colombiano con uno de los pensadores más interesantes y creativos de la tradición marxista. Si bien ese diálogo se dio parcialmente en Brasil y en Chile, en Colombia es una tarea pendiente; es justamente esa tarea la que subsana, en parte, el presente trabajo. Estos dos capítulos facilitan, para quien no proviene del trabajo social, conocer parte de la historia y los debates de la disciplina; y a quienes no provienen de la filosofía, comprender mejor la evolución y algunas discusiones en el interior del marxismo.
En el capítulo III, titulado «El marxismo en la reconceptualización del trabajo social», se explora el encuentro entre el marxismo y el trabajo social en la segunda mitad del siglo XX, poniendo de presente los límites profesionales del trabajo social, en cuanto se encontraba convertido en una disciplina de control y adaptación social que favorecía el mantenimiento y reproducción del statu quo, y generaba incluso jerarquías y privilegios en sus propios profesionales. De esta manera, el trabajo social contribuía a la explotación de la sociedad y ofrecía paliativos que no solucionaban los problemas estructurales de la sociedad capitalista. Se muestra asimismo cómo el marxismo contribuyó a una crítica fructífera de la profesión y a su politización, pero se denuncia la manera anómala en que el trabajo social aplicó un marxismo sin Marx, y usó de manera recortada o equivocada, en muchos casos, su arsenal teórico. Desde luego, esta accidentada y mutilada recepción del marxismo en el trabajo social se debe al «déficit en la recepción» de Marx que se menciona en el capítulo II.
El capítulo IV, titulado «Gramsci y el trabajo social: elementos para un dialogo», explora propiamente la relación entre el pensador italiano y sus posibles aportes para la constitución de un proyecto ético-político de un TSCE. Aquí se plantean los presupuestos necesarios para ese diálogo y se critican algunas tendencias de la disciplina, donde el marxismo es asumido como una teoría omnicomprensiva, sin fisuras, como si su doctrina constituyera una autarquía epistémica que permite solucionar los problemas de la profesión y dar paso a un mundo nuevo. Se pone de presente, más bien, que en las condiciones actuales es necesario reconocer los límites del marxismo y abrir el trabajo social a otras disciplinas, pues no ofrece herramientas para todos los ámbitos de intervención profesional; asimismo, se resalta que el trabajo social debe superar el «complejo de hijo de puta epistémico», pues la disciplina/profesión debe aceptar sin subalternidad ni vergüenza que puede (y debe) producir conocimiento teórico de la realidad justo como cualquier ciencia social. Este capítulo permite comprender mejor por qué Gramsci, asumido críticamente y sin apologías, ofrece mejores perspectivas que Marx para establecer un diálogo con el trabajo social.
En este capítulo se plantea que Gramsci puede aportar al proyecto ético-político del trabajo social en los siguientes aspectos: una fundamentación ontológica y antropológica que rescata la dimensión práxica del hombre, o lo que aquí se llama antropoiesis y desfatalización del ser; la necesidad de consolidar un marco ideológico para la profesión; la búsqueda de la hegemonía ad intra de las agremiaciones profesionales y ad extra en la sociedad civil; la disputa del sentido común, y, por último, la lectura del profesional del trabajo social como intelectual orgánico.
El capítulo V explora otra posible relación de Gramsci con el trabajo social. Este revisa en particular los aportes de Gramsci a la educación y la pedagogía, y la manera en que estos se relacionan con la educación popular y con algunas de las prácticas de intervención del trabajo social. Este capítulo evidencia y resalta la idea de la necesidad del trabajo pedagógico y colectivo con los sujetos, a fin de producir transformaciones emancipatorias.
Finalmente, en las conclusiones se recogen de manera sucinta los hallazgos de la investigación, fruto del recorrido capitular. Se enfatiza en el objetivo de esta investigación: abrir una discusión en torno a las posibilidades de usar la filosofía de la praxis de Antonio Gramsci como una caja de herramientas que pueda ser útil para los(as) profesionales del trabajo social. También se buscaba establecer un diálogo entre la filosofía y la profesión, con el objetivo de aportar teóricamente a las reflexiones de la disciplina. Se esperaba que el texto abriera una discusión con otras escuelas del trabajo social del continente, que permitiera valorar y replantear las relaciones entre la tradición marxista y la profesión, reconociendo sus aportes y sus limitaciones. Se espera que esta investigación satisfaga estas expectativas.
Damián Pachón Soto
Director de la investigación
1 El 15-M es el movimiento de Los Indignados que tomó fuerza en el año 2011 y que se manifestó en varias ciudades de Europa y Estados Unidos. En el caso específico de España, se refiere a las aglomeraciones, especialmente encabezadas por las juventudes, que tuvieron lugar el 15 de mayo en diferentes ciudades, en clara oposición al régimen neoliberal, a la dictadura económica de los bancos, a los desahucios de las viviendas, al bipartidismo y la corrupción, entre otras causas. El 15-M llevó la discusión pública a la plaza y se mostró como un claro proceso de radicalización de la democracia participativa.