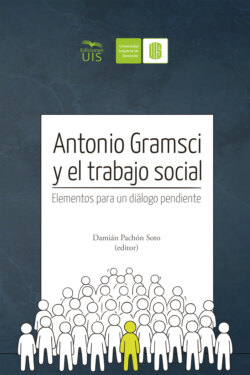Читать книгу Antonio Gramsci y el Trabajo Social - JuanManuel Latorre, Damián Pachón - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCuestión social y las bases de la profesionalización del trabajo social en América Latina
Luz Adriana Díaz Mateus
De apóstoles a agentes de cambio (1982) es el texto presentado por Manrique Castro sobre la historia latinoamericana del trabajo social. Este, además de sugestivo, presenta de manera clara los dos polos en los cuales se mueve la identidad de la profesión: apóstoles, que representa la relación entre el servicio social y la tradicional acción caritativa y benéfica de grupos religiosos y filántropos; y agentes de cambio, que representa la identidad profesional, resultado de la crítica en el interior de la profesión, que se conoce como reconceptualización. Este proceso aporta nuevas bases para entender el sentido de la acción profesional y su papel político en el contexto de intervención.
A partir del proceso de reconceptualización, principalmente bajo la influencia de las ideas desarrollistas y marxistas, como menciona Manrique Castro (1982), la profesión encuentra una existencia en el trabajo comunitario y adquiere un papel específico respecto al bienestar y el desarrollo. El trabajo social crítico es el resultado de este proceso, y le permite a la profesión renovarse y alinearse con un proyecto de sociedad más amplio que constituye su sentido actual. La historia del surgimiento y desarrollo de la profesión en el caso particular de América Latina muestra esta evolución. Ambas tradiciones configuran lo que es hoy el trabajo social, y sus características principales están determinadas por estos antecedentes.
En primer lugar, el surgimiento del trabajo social en América Latina se identifica en el año 1925, cuando Alejandro del Río crea la primera Escuela de Servicio Social en Santiago de Chile. Esta escuela funcionó bajo el nombre de su fundador, y su inicio coincide con el proceso de reforma del Estado chileno en materia de legislación laboral: «Leyes de previsión social, la del seguro obrero obligatorio, las leyes de habitación obrera, el derecho de huelga, la sindicalización legal, la protección en el trabajo de niños y mujeres» (Manrique Castro, 1982, p. 66). Estas formas de protección social y laboral son implementadas en el momento en que el país se encuentra en un proceso temprano de industrialización y, como señala Manrique Castro (1982), se vive una «reorganización de la base productiva del país y, por ende, alteración de las relaciones entre las clases sociales» (p. 64).
Ya desde el año 1924 había sido creado en Chile el Ministerio de Higiene, Asistencia y Providencia. Estos dos órganos son los encargados de garantizar la puesta en marcha de la legislación que pretendía responder a las demandas de los trabajadores y garantizar la salud de sus familias. El ministro fue el mismo Alejandro del Río, posterior precursor de la primera escuela de visitadoras sociales. Con formación en Europa, el médico chileno, preocupado por la promoción de la salud y de la asistencia pública, pretende «superar el abordaje clínico y terapéutico, pues sustentaba que los condicionantes de la higiene personal, condiciones de vivienda y orientación al cuidado básico eran elementales para la salubridad pública» (Goin, 2016, p. 85). Según Goin, Alejandro del Río plantea a la Junta Nacional de Beneficencia la formación de visitadoras sociales, para que en colaboración con el área médico-social contribuyeran al dictamen y tratamiento médico.
La primera escuela de servicio social contaba con una formación de dos años que incluía estudios de «instrucción cívica, psicología, higiene y deontología, atención de enfermos, estadística, técnicas de oficina, legislación, higiene y beneficencia, puericultura, organización de la beneficencia pública y contabilidad, entre otros». Adicional a lo anterior, «se formaba y se titulaba a visitadoras sociales para que comenzaran a actuar en los hospitales y a visitar los domicilios de las personas necesitadas» (como se cita en Bueno, 2017, p. 76). Además, también hacían parte de la intervención profesional «los hábitos de vida, la organización del consumo y del conjunto de la economía doméstica, el papel de la mujer en el seno del hogar, el uso del tiempo libre, etc.» (Manrique Castro, 1982, p. 37). Si bien la preocupación estaba centrada en la legislación laboral, también era visible el interés por la adaptación exitosa del trabajador a su nueva condición de vida, lo que efectivamente contribuía al esperado orden social.
El carácter moralizador atribuido a la profesión en sus inicios era evidente en el papel de los visitadores sociales. El concepto de inadaptación social prevalecía en el entendimiento de la realidad de pobreza de los individuos, a quienes se les adjudicaba una deficiencia moral que era la raíz de sus problemas (Morell, 2002). En esta primera etapa, hay una fuerte influencia de las ideas desarrolladas por Mary E. Richmond, quien no discutía con el planteamiento anterior, sino que afianzaba la idea «de ayudar a los individuos a lograr una mejor adaptación en la sociedad modificando las conductas antisociales» (Morell, 2002, p. 138). Morell señala que los aportes teóricos en estos inicios del trabajo social provenían del análisis estructural-funcionalista, y que «las teorías desarrolladas por Herbert Spencer y sus discípulos americanos, así como la aplicación de la biología darwinista al pensamiento social, contribuyeron a dar una base supuestamente científica a la interpretación individualista de los fenómenos sociales» (p. 139).
Vale aclarar que la teoría funcional estructuralista no influye profundamente en las escuelas de formación religiosa católica, como es el caso de escuelas en Brasil y Colombia (Salamanca y Valencia, 2017, p. 127), en las cuales se reproduce una formación profesional tradicional o conservadora, entendida como
… la práctica empirista, reiterativa, paliativa, y burocratizada de los profesionales, parametrizada por una ética liberal burguesa y cuya teleología consiste en la corrección —desde un punto de vista claramente funcionalista— de resultados psicosociales considerados negativos o indeseables, sobre el sustrato de una concepción (abierta o velada) idealista y/o mecanicista de la dinámica social, siempre presupuesta la ordenación capitalista de la vida como un dato factual que no se puede eliminar. (Como se cita en Salamanca y Valencia, 2017, p. 130)
Si bien la iniciativa de creación de la primera escuela de trabajo social en manos de un médico chileno influye en la orientación que reciben los profesionales del servicio social, y se reconoce la profesión como una subprofesión que complementa el trabajo de los médicos, yendo más allá, se interpreta el surgimiento de la profesión como una necesidad de ampliar el aparato del Estado en el nuevo campo de la asistencia social. Esa sería la causa principal del auspicio en la creación de las primeras escuelas de servicio social en América Latina.
Las iniciativas de protección social
La sociedad cambiante por el proceso de modernización capitalista en Chile es el contexto que favorece el desarrollo de la profesión. Se sienten para entonces los efectos o las expresiones de desigualdad generadas dentro del modelo de producción capitalista. Lo que fue en Europa la «cuestión social», se vive igualmente en Chile y América Latina, debido precisamente a los procesos de industrialización y urbanización de la época. La nueva clase trabajadora, principalmente migrantes del campo a la ciudad, declina ante condiciones de pobreza y miseria inhumana. Así relata Martinelli (1997) la crisis enfrentada por el capitalismo en su expansión y las consecuencias reflejadas en la vida de la clase trabajadora; condiciones que son análogas para el caso de América Latina:
El crecimiento de la clase trabajadora excedía la demanda de mano de obra, hipertrofiando el ejército industrial de reserva y produciendo el inquietante fenómeno de la generalización de la pobreza, por los riesgos sociales implícitos. En los distritos industriales donde se concentraba la población obrera, la escuálida cara de la miseria, más que una metáfora, era la dura realidad; era la cara de un amplio segmento de la población relegado a una vida subhumana. La ausencia de inversiones en infraestructura urbana, el marcante desprecio por las condiciones de vida del trabajador, en especial lo que se refiere a salud y de habitación, producían un apreciable deterioro de la calidad de vida obrera, que era acompañada de un significativo aumento de los niveles de morbilidad y de mortalidad de la población adulta e infantil. Viviendo una vida minada por enfermedades, por el hambre, por adversidades de las condiciones de trabajo, y habitando locales insalubres e impropios para la vida humana, la familia obrera tenía su expectativa de vida reducida, siendo frecuentes los óbitos de adultos, jóvenes y niños. (p. 78)
Esta vida precaria, insalubre y marginal constituía la principal característica de la clase trabajadora; era la expresión de las desigualdades de clase, porque había una porción de la población que deambulaba intentando vender su mano de obra a cambio de un pago que le permitiera sobrevivir, y había otra que se enriquecía desmedidamente por los frutos del trabajo de esa mano de obra. La pobreza era generalizada.
La «cuestión social» no era exclusivamente el problema de la precarización, sino que a ello se sumaba el embate político, es decir, la posición que asumía la clase trabajadora para intentar subvertir el orden burgués. Había un descontento en la población, y la clase trabajadora organizada era una amenaza para el orden social. Esta clase trabajadora puso en escena pública la «cuestión social», como señala Martinelli (1997), y generó así también una inestabilidad política, una turbulencia social, porque había una fuerza que venía a hacer contrapeso al orden social establecido. Precisamente por esto, Manrique Castro (1982) reconoce en Chile un momento de inestabilidad política y de turbulencias sociales con realce en el papel del movimiento obrero y del movimiento popular.
El interés del Estado, sumado a las demandas de la clase trabajadora, permite configurar la estructura en la cual surge el profesional de trabajo social. La respuesta del Estado a las demandas de legislación laboral se explica entonces por esa confluencia de intereses de clase, donde se mantenía el orden social a la vez que se respondía a las demandas de la clase trabajadora. Se tiene, entonces, una situación de pauperización de la clase trabajadora, dada por las relaciones sociales capitalistas y por un embate político de esta misma clase. Estas dos circunstancias constituyen la llamada «cuestión social», están relacionadas y son expresiones de las desigualdades de clase. El embate político y la posición de fuerza política que ocupa la clase trabajadora explican la preocupación y movilización del Estado para convocar formas de enfrentar lo que comúnmente se denominaría pobreza.
En este contexto, el Estado se establece como mediador institucional para mantener el orden social en las condiciones de desarrollo capitalista, por medio de la legislación laboral y social. La formación del Estado social o Estado de bienestar tiene como asiento estas condiciones, y la intervención del Estado intenta atender esas necesidades de la clase trabajadora. Era necesario el impulso de profesionales como el asistente social, que hacían parte de la estructura que ponía en escena esta legislación. Netto (2002) interpreta la intervención sistemática del Estado burgués en la «cuestión social» como un proceso que supera las medidas represivas, y lo considera «integrador» al asumir la forma de políticas sociales en el marco de lo cual se institucionaliza la profesión (p. 21).
Vale resaltar que para algunos autores lo que promueve esta acción del Estado es un reformismo social que en nada cambia las condiciones estructurales en la distribución de ingresos o desigualdades de clase. De ese modo, según Mandel (1985), el Estado social es funcional a la coexistencia de estas desigualdades y a la permanencia de los intereses de la clase dominante. Lo que se promueve con el Estado social no es una redistribución de la renta, como podría pensarse, sino un reformismo social que no cambia las estructuras de poder, sino que estabiliza la economía capitalista:
Todas las ilusiones subsecuentes relativas a un «Estado social» se basan en una extrapolación arbitraria de la tendencia en la falsa creencia en que una redistribución creciente de la renta nacional quitaría al capital para dar al trabajo [...] Las ilusiones en cuanto a la posibilidad de la socialización a través de la redistribución no pasan de etapas preliminares de desarrollo de un reformismo cuyo fin lógico es un programa completo para la estabilización efectiva de la economía capitalista y de sus niveles de lucro. (Mandel, 1985, p. 339)
La influencia de la Iglesia católica
Este es el doble interés presente en la constitución del Estado social y las estructuras necesarias para su puesta en marcha. A lo que se debe agregar el importante papel que cumple la Iglesia católica en la profesionalización del trabajo social. Como ya se vio, la primera escuela de servicio social tiene un origen estrecho en la acción del Estado, quien, a su vez, respondía a las presiones de la clase trabajadora. A esto se suma la Iglesia católica, que empieza a jugar un papel importante en la formación impartida en estas primeras escuelas. La relación Iglesia-profesión trabajo social se origina en Europa y Norteamérica, y no es la excepción para el caso de América Latina. El hecho de ser la principal gestora de obras asistenciales y de caridad hace que la Iglesia católica sea también un actor influyente en el origen de la profesión.
Así, en 1929, también en Chile surge la segunda escuela de trabajo social y la primera con influencia de la Iglesia católica. A diferencia de la escuela fundada en 1925 por el médico chileno Alejandro del Río, la escuela católica Elvira Matte de Cruchaga, fundada en 1929, no tenía su papel limitado a la ocupación del médico, y su carácter era confesional. Otra gran diferencia entre estas escuelas es que la Matte de Cruchaga se establece como el modelo de escuela que se propaga para América Latina, atribuido este proceso a la fuerte influencia ideológica de la Iglesia (Manrique Castro, 1982). Independiente de las diferencias entre estas dos escuelas, Manrique Castro señala que «lo fundamental era la coincidencia de ambas al ser herramientas funcionales a la defensa, resguardo y reforma del régimen de clases imperante» (p. 72).
Manrique Castro se pregunta sobre la conveniencia de la creación de dos escuelas de servicio social, que en apariencia podría no ser importante, y llega a la conclusión de la necesidad que tenía la Iglesia católica de renovar sus intelectuales orgánicos, donde el trabajo social es propicio para este proceso:
¿Por qué fue necesaria la creación de la escuela EMC si pocos años antes se había fundado aquella gestada por el Dr. Alejandro del Río? ¿No era posible reforzar aquel primer esfuerzo? ¿Cuáles eran las motivaciones que determinaban su creación? La formación de la escuela EMC está situada en el contexto de los intereses globales de la Iglesia católica, que procura colocarse a la cabeza del conjunto del movimiento intelectual para recuperar su sitial de conductora moral de la sociedad […] la Iglesia debía redoblar su acción en los terrenos más diversos, renovando sus intelectuales orgánicos y dotándolos de los instrumentos de acción que el momento requería. (p. 68)
La intervención del trabajo social en la «cuestión social» es ahora la preocupación de la Iglesia. Los alcances de la Iglesia católica en su intervención corresponden a un proceso generalizado en América Latina, una respuesta global basada en un discurso oficial —menciona Manrique Castro (p. 72)—, por supuesto, ajustado a las consecuencias de los procesos de desarrollo capitalista. La Iglesia experimentó la pérdida de poder y privilegios propios del feudalismo, y su estrategia ideológica debía surcar otros rumbos que le permitieran mantener la influencia social que ha mantenido en toda su historia:
Asentada en diferentes estrategias de recuperación de su hegemonía, tanto práctica como ideológica, fue con la constitución de centros de estudio, de universidades y movimiento de jóvenes que la Iglesia se movió para restaurar el dominio perdido con la eclosión industrial, una vez que se sentía amenazada por la amenaza marxista, junto a la organización y lucha de la clase trabajadora y por la irreversible sociedad de mercado. (Goin, 2016, p. 90)
Se entiende que siguiendo lo dispuesto en la encíclica Rerun Novarum se desarrollan los primeros programas de protección social. Miranda (2003) señala que parte de la renovación católica que surge a finales del siglo XIX es una respuesta de la Iglesia ante la pérdida de los privilegios que implicaba la naciente industrialización en el mundo y el establecimiento de nuevas relaciones sociales no tradicionales. En efecto, el contenido de la encíclica no deja nada que confrontar en relación con lo mencionado. La encíclica contiene parámetros de convivencia en la relación capital-trabajo, y dispone lo concerniente al auxilio a las clases inferiores; la propiedad privada como derecho natural y personal; la providencia paterna que no puede ser sustituida por la providencia del Estado; la aceptación paciente que cada hombre debe hacer de su propia condición, donde es imposible que todos sean elevados al mismo nivel, y el respeto de los patrones por la dignidad del trabajador, entre otros.
Esta encíclica, junto con Quadragesimo Anno (1931), viene a estructurar el llamado catolicismo social ya iniciado en Europa. Este fenómeno es responsable del surgimiento de profesiones sociales y paramédicas que eran asemejadas a un sacerdocio, en concreto: enfermería, asistencia social y auxiliadores familiares (Miranda, 2003). Este autor refiere que este catolicismo considera que la acción benéfica y caritativa era insuficientes para atender las problemáticas sociales propias del capitalismo industrial, y, por tanto, promueve el corporativismo en cabeza de organizaciones patronales, sindicatos y el Estado. Particularmente, Miranda (2003) plantea que:
Ante el fracaso de la filantropía y la caridad que se muestran impotentes y sin capacidad de elaborar respuestas adaptadas a la nueva situación el Estado, ha de entrar en escena predicando la solidaridad, el deber social, estableciendo leyes sociales por las que se suprime el pago en especies (1887), se regula el trabajo de las mujeres y los niños (1889), aparecen las ordenanzas de los talleres (1896), se regula el contrato de trabajo (1900), la indemnización por los accidentes de trabajo (1903) o el descanso dominical en las empresas industriales y comerciales (1905). (p. 370)
Este interés por las condiciones de vida de la clase trabajadora contrasta con la selección de las alumnas desde unos parámetros puramente burgueses. Esta direccionalidad “elitista” que menciona Manrique Castro (1982) incluía la admisión de las alumnas a partir de criterios como la edad (haber cumplido 21 años), certificado médico, antecedentes de honorabilidad, recomendación del párroco, curso completo de humanidades y reseña manuscrita sobre la vida de la postulante. Solo las damas de la sociedad podían cumplir con estos requisitos, incluidos los importes económicos por derechos de matrícula. Así, se encuentra un grupo de mujeres burguesas formadas para ayudar y asistir a la clase trabajadora en sus precarias condiciones de vida.
Bien señalan Mendoza et al. (2017) esta amalgama de intereses en el surgimiento de la profesión: «sancionada por el Estado, avalado por la Iglesia y como parte del proyecto hegemónico de la burguesía» (p. 66). En este mismo sentido, Martinelli (1997) señala que la profesión:
[…] nace articulada con un proyecto de hegemonía del poder burgués, gestada bajo el manto de una gran contradicción que impregnó sus entrañas, pues producida por el capitalismo industrial, inmersa en él y con él identificada «como el niño en el seno materno», buscó afirmarse históricamente —su propia trayectoria lo revela— como una práctica humanitaria, sancionada por el Estado y protegida por la Iglesia, como una mistificada ilusión de servir. (p. 72)
La expansión de la profesión en América Latina
A partir de la influencia de la escuela católica Elvira Matte de Cruchaga, se inicia la creación de las escuelas de servicio social en América Latina: Colombia, en el año 1936; Uruguay, en 1937; Argentina, en 1940, y Perú, en 1939. «Se trata —sin duda— de una institución pionera que sirvió de modelo a otros centros de formación» (Manrique Castro, 1982, p. 96), lo que dio al trabajo social un espacio propio, adecuado a los requerimientos históricos.
En el caso de Colombia, el primer programa de trabajo social fue desarrollado en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en Bogotá, como parte de la tesis de grado de María Carulla, entonces estudiante de la Escuela de Asistencia Social de Barcelona. En Colombia asimismo la escuela de trabajo social es auspiciada en un contexto de industrialización en sectores como los de calzado, textil, construcción, siderurgia y metalurgia; los cambios propios de la industrialización generan una mayor intervención del Estado en la economía y emergencia de los barrios obreros (Leal, 2015). La «cuestión social» era latente en Colombia: deficiente y precario sistema de servicios públicos, hacinamiento en las viviendas, alta tasa de fecundidad, esperanza de vida de 31 años, mortalidad infantil, analfabetismo del 68 %, enfermedades infectocontagiosas, entre las principales (Leal, 2015, p. 39). «La situación en Colombia era bastante confusa, se vivía un proceso de transición entre la servidumbre y el trabajo asalariado, en el cual los trabajadores desconocían sus derechos y faltaba mucha solidaridad en las relaciones humanas» (Leal, 2015, p. 40).
Para Colombia, se infiere en ese contexto un trabajo social muy comprometido desde la realidad de los trabajadores y un fuerte trabajo comunitario, particularmente, para atender las problemáticas de pobreza en aquella época:
Las primeras escuelas de servicio social en el país lideraron la fundación de centros sociales en los barrios populares y obreros. La escuela anexa al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario creó los secretariados sociales […] En Medellín estos centros se denominaban residencias sociales […] Esta institución de bienestar social desarrolla programas educativos para jóvenes y niños, presta auxilios económicos, servicios médicos y odontológicos. Los procesos de intervención profesional se basan en las metodologías de caso, con personas y familias afectadas por problemas económicos o espirituales, así como el servicio social de grupo con los obreros de las fábricas o habitantes de los barrios para suplir las deficientes institucionales de bienestar social y la falta de centros de salud en la ciudad. (Leal, 2015, p. 42)
La primera formación de la profesión en Colombia no se aleja de lo que era la experiencia latinoamericana. Quiroz (como se cita en Bueno, 2017) señala que los conocimientos impartidos en la formación profesional se articulaban con los métodos de caso, grupo y comunidad, y se fundamentaba la formación con conocimientos de las ciencias sociales, como la sociología, la antropología y la economía. Adicionalmente, según el autor, la formación ética se mantenía desde el catolicismo, y la enseñanza se orientaba «a la protección de la familia o el cuidado del hogar, y estaban muy articuladas con el ámbito de la medicina y el bienestar social» (p. 78). Con el Decreto Reglamentario 1572, la formación pasa de titulación como visitadoras sociales a titulación como asistentes sociales. Se expanden las escuelas de servicio social en Colombia: Medellín, en 1944; Colegio Mayor de Cundinamarca y Bolívar, en 1947, y Cajicá y Cali en 1953. En 1952 se reglamenta la enseñanza de trabajadores sociales en universidades, y a partir de allí se evidencian los esfuerzos por introducir conocimientos científicos en la enseñanza profesional (pp. 78-79).
Con la marcada influencia del Estado y la religión en la formación de las primeras escuelas de servicio social en América Latina, se gesta la profesión en una tradición conservadora, elitista y «desmovilizadora» (Manrique Castro, 1982, p. 58). Estos hechos históricos influyen en la identidad profesional actual, y se reconocen unas características profesionales relacionadas con la identidad atribuida por el capitalismo en su necesidad de control social, por el carácter subalterno por cumplir con esa legitimidad funcional a la hegemonía dominante, por el atributo femenino y la predominancia empírica.
Esta amalgama de acontecimientos que rodea el origen de la profesión deja una línea invisible y delicada, muy fácil de transgredir, entre el servicio social como producto de la tecnificación de la asistencia y la caridad cristiana y el servicio social como producto de los intereses de la clase hegemónica. Estos dos orígenes, efectivamente evidenciados en la historia sobre el origen de la profesión, llevan a considerar dos tesis presentadas por Montaño (1998) sobre la naturaleza profesional. La primera, la tesis endogenista, parte de una visión particularista, en la cual la profesión resulta de una opción personal de aquellos preocupados por la profesionalización, organización y sistematización de la caridad y la filantropía, quienes consiguieron su objetivo con el auspicio de la Iglesia y el Estado, y como el resultado de una evolución de formas de ayuda y asistencia. En esta primera tesis, menciona Montaño (1988), brillan los nombres propios y se desconsidera la historia de la sociedad como causa de la génesis profesional:
Aquí no aparece un análisis del contexto social, económico y político como determinante o condicionante del proceso de creación de esta profesión, apenas, en la mejor de las hipótesis, se sitúa históricamente este fenómeno sin que él redunde en un análisis exógeno, estructural, del surgimiento del servicio social. Por lo tanto, en esta tesis, la relación del servicio social con la historia y la sociedad es adjetiva, circunstancial, accidental; hay una clara visión de externalidad, de exterioridad, en la consideración de lo social para el análisis de la historia profesional. (p. 18)
Montaño (1998) presenta también su segunda tesis desde la perspectiva histórico-crítica. Al contrario de la tesis endogenista, aquí el origen del servicio social profesionalizado se explica como una determinación histórica, resultado de las condiciones sociales y políticas propias del orden económico, particularmente, en la etapa del capitalismo monopólico. En este momento histórico, con los antagonismos de clase, el Estado se configura como un Estado intervencionista o de bienestar, que por vía de la política social legitima los derechos conquistados por la clase trabajadora y garantiza la reproducción ampliada de capital. El asistente social como ejecutor de la política social queda en medio de este dilema, entre la defensa de los trabajadores y la protección del orden social, económico y político capitalista:
Esta búsqueda de legitimación y consenso es canalizada a través de las políticas públicas y específicamente a través de las acciones desarrolladas por los asistentes sociales, en cuanto ejecutores de estas. Así, por un lado, se tiende al establecimiento de una especie de “acuerdo” entre los sectores sociales, entre las clases, como forma de mantener el orden, atendiendo algunas demandas puntuales de los sectores subalternos. Por otro lado, parece necesario el control social, la desmovilización mediante la disminución de la insatisfacción. (Montaño, 1998, p. 78)
No se podría dar total validez a una postura u otra; sin embargo, autores representativos en el estudio de la profesión, como José Paulo Netto (2009), remarcan que la profesionalización del trabajo social no se puede atribuir a la evolución de la caridad o la filantropía, sino que, decididamente, la legitimidad se vincula a la dinámica de la fase monopólica del capitalismo, en donde se adquiere un espacio en la división sociotécnica del trabajo, particularmente, en las políticas sociales. Esta reproducción de relaciones sociales capitalistas de la profesión no se da de manera monolítica, refiere Iamamoto (1994). Al contrario, la profesión también ofrece respuestas a las necesidades de la clase trabajadora, presentadas de manera organizada por medio de movimientos sociales que acercan la clase trabajadora al acceso a derechos sociales.
Es necesario comprender estos procesos de cambio en el interior de la profesión en el contexto social y político, viendo ese conservadurismo de la profesión como una fase inicial que evolucionó para subvertir ese rumbo profesional, particularmente como en el caso de la reconceptualización, que inicia un proceso de inflexión y ruptura (Parra, 2007, p. 1) bajo las ideas desarrollistas y marxistas que se expandieron por América Latina entre los años cincuenta y sesenta.
Desarrollismo y marxismo en el movimiento de reconceptualización
La reconceptualización se reconoce como un movimiento crítico que se da en el interior de la profesión del trabajo social entre la mitad de la década de los sesenta y la mitad de la década de los setenta, principalmente en América Latina. En este periodo, la profesión desarrolla una fuerte postura de crítica y debate respecto al compromiso político frente a la realidad y la teorización en el interior de la formación profesional. Es claro que hasta entonces, por la experiencia en el origen y desarrollo profesional, el servicio social era concebido estrechamente ligado a las acciones asistenciales y caritativas, tanto de la Iglesia como de grupos filántropos. Sin embargo, la reconceptualización permite una fuerte discusión sobre el papel conservador que desempeñaba la profesión, particularmente su papel moralizador y reproductor de las relaciones sociales hegemónicas, lo que lleva a la reconfiguración de los planteamientos teóricos, metodológicos y ético-políticos de la profesión vigentes hasta ese momento.
El principal aporte de la reconceptualización fue su debate con la perspectiva conservadora de la profesión. «A partir de la década de 1960, las bases conservadoras y antimodernas que sustentaban teórica y metodológicamente a la profesión en América Latina entran en crisis» (Parra, 2007, p. 3), y, por tanto, son cuestionadas las bases europeas y norteamericanas que habían sido el referente para la creación de las primeras escuelas. Ahora se buscaba diseñar una intervención profesional que respondiera a las particularidades de la realidad de América Latina.
La reconceptualización, lejos de ser un proceso exclusivo y homogéneo de la profesión, debe ser considerado en el marco de una transformación en el contexto latinoamericano, que es aceptado y rechazado al mismo tiempo por diferentes sectores. Hoy se mantiene un rechazo a este movimiento, expresado en el intento de volver a ciertos autores clásicos que explican la profesión desde el endogenismo, positivismo y funcionalismo, que teórica y políticamente identificaban el inicio de la profesión. La reconceptualización se ha llegado a considerar como un retroceso en el desarrollo profesional (Montaño, 2006).
Gustavo Parra (2007) identifica el movimiento de reconceptualización en el periodo 1965-1975, subdividido en tres importantes etapas: fundación, auge y crisis. Se detecta un periodo corto de este proceso de reconceptualización; sin embargo, con significativas conexiones en el trabajo social latinoamericano y desarrollos académicos importantes que cobraron vigencia en los planes de estudio y reflexiones profesionales vigentes. De las principales características presentadas por Parra (2007) para estas etapas, se destacan los siguientes aspectos:
Fundación (1965-1968)
En esta etapa, iniciada en Argentina, Brasil y Uruguay, se presentan tres acontecimientos que inician el movimiento latinoamericano de la reconceptualización: el primero, el I seminario Regional Latinoamericano de Servicio Social; el segundo, la modificación del plan de estudios de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, y, el tercero, la creación de la revista Hoy en el servicio social en Buenos Aires, Argentina (p. 4). Estos escenarios permiten propagar las ideas sobre un trabajo social crítico, que, lentamente, como señala Parra (2007), introducen las ideas de la modernización profesional. Se destacan las publicaciones propias con artículos sobre trabajo social, escritos por trabajadores sociales que tienen como foco principal el papel de la profesión en el desarrollo y que amplían su producción académica al «debate sobre el papel ideológico y político del profesional, la formación profesional, los métodos de intervención, los fundamentos teóricos de la profesión, buscando dar respuesta a la realidad latinoamericana» (p. 6). En esta misma etapa, en 1967, se realiza también el I Seminario de Teorización del Servicio Social organizado por el Centro Brasileño de Cooperación e Intercambio de servicios sociales (CBCISS), donde se produce lo que posteriormente se conocerá como Documento de Araxá. Esta etapa también se identifica con la creación de grupos como la Generación del 65, la cual buscaba aplicar el desarrollo comunitario en sintonía con las ideas desarrollistas que llevaran a superar el subdesarrollo y la dependencia de grandes potencias, como Estados Unidos.
Auge (1969-1972)
Los espacios ganados en la primera etapa entran en una expansión en todo el continente. Se amplían las publicaciones sobre el trabajo social que contienen el debate sobre sus funciones y su papel respecto al desarrollo comunitario. Según Parra (2007), «aparece de manera contundente la influencia del marxismo en el trabajo social» (p. 7); esto se evidencia en particular en el IV Seminario Regional Latinoamericano de Servicio Social, desarrollado en Chile, donde «aparece la preocupación sobre la ideología, la alienación, la praxis, la investigación, la marginalidad, la concientización, la revolución y las políticas sociales» (p. 7). Hay que destacar que en este periodo el trabajador social se empieza a entender desde un papel concientizador y revolucionario.
En 1970, en el V Seminario Regional Latinoamericano de Servicio Social, en Bolivia, se habla del «imperialismo» como causa del subdesarrollo, y se señala el compromiso del trabajo social con el diagnóstico de las realidades del continente, «rechazando los modelos estructural y funcionalista de la profesión, provenientes del extranjero, para que el ejercicio profesional se encuentre dirigido al cambio de estructuras al mismo tiempo que integrado a otras fuerzas que buscan también este objetivo» (p. 7). Otro momento importante en este periodo de auge fue en 1970 la realización del Seminario sobre Metodología del Servicio Social, organizado también por el CBCISS en la ciudad de Teresópolis, Brasil. El resultado de las reflexiones de este seminario constituye un refuerzo del Documento de Araxá, que permite consolidar la propuesta desarrollista en el interior de la profesión.
Crisis (1974-1975)
Se considera que esta etapa señala la crisis de la reconceptualización, aunque, bien apunta Parra (2007), se debe considerar una crisis y no el final de este proceso. Las dictaduras militares se entienden como parte de la causa del retraso; por ejemplo, países como Argentina, Chile y Brasil, bajo gobiernos dictatoriales, ven restringidos sus derechos y libertades. La crisis afectó todo un proyecto revolucionario. En este momento (1974) fue creado el Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS), como resultado de este proceso de reconceptualización:
[…] orientado a promover el conocimiento de las causas de la «marginación» de los grupos mayoritarios de América Latina para apoyar cambios estructurales necesarios para modificar dicha situación y ubicando al trabajo social como contribución para crear una sociedad más justa. (Parra, 2007, p. 10)
La reconceptualización está paralelamente acompañada por algunos desarrollos conceptuales que influencian las ideas de cambio, renovación y ajuste del trabajo social latinoamericano. Se destaca en este documento la influencia de las ideas desarrollistas que circulaban en el continente, y, como se observa al presentar las etapas anteriores de fundación y auge, ponen al trabajo social en el escenario del desarrollo comunitario como «agente de cambio». Se destaca también la apropiación de teorías marxistas que colocan al trabajador social en el escenario del cambio estructural, revindicando las clases subalternas y explotadas. Los dos procesos se fusionan y las concepciones asidas de estas dos corrientes por parte de la profesión influyen sobre lo que hoy se reconoce como el trabajo social crítico. En este texto se consideran principalmente el desarrollismo y el marxismo, pese a que se identifican otras influencias en la teoría de la dependencia, las propuestas concientizadoras de Paulo Freire y la teología de la liberación (Alayón, 2004, p. 32).
Precisamente sobre las ideas desarrollistas, Manrique Castro (1982) destaca el protagonismo que viene a ocupar el trabajo social como profesión que, interactuando con los equipos multidisciplinarios, aporta en el desarrollo comunitario como campo de intervención profesional. La creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, que incluye la Sección de Servicio Social como órgano anexo, lleva a una directa influencia de la OEA en la formación y práctica de trabajadores sociales latinoamericanos y a una preocupación por la formación profesional en el campo del desarrollo comunitario. De este modo, la comunidad como método de intervención y los métodos previos como caso y grupo quedaron en segundo plano ante la potencialidad que suponía el ejercicio del desarrollo comunitario, en donde, además de atender problemas individuales o de grupo, se vinculaban proyectos generales de desarrollo. De esta manera, el trabajo social pasó por una etapa de revalorización que lo impulsó hacia nuevas responsabilidades y a una situación más expectante dentro de las administraciones públicas que pasaban también por un proceso de modernización en aquel momento (Manrique Castro, 1982, pp. 137-138).
Adicional a lo anterior, Manrique Castro (1982) señala que este impacto sobre la profesión fue mayor cuando el desarrollo pasó de ser una propuesta para resolver los problemas de atraso a convertirse en práctica y directiva de acción política de diversos regímenes latinoamericanos, lo que impulsó una «humanización» del capitalismo en sus diferentes facetas. Debido a esto, los trabajadores sociales del continente procedieron a suscribir con su práctica el programa de desarrollismo, y crearon identidad, compromiso y reconocimiento social de la profesión. Ante estas condiciones, las universidades debieron responder a las exigencias de desarrollo, adecuando los planes de estudio, sus métodos de enseñanza y sus sistemas de prácticas a la reorientación que estaba tomando la profesión. Manrique Castro (1984), en su detallado recuento, refiere que se crea un consenso sobre el papel de los trabajadores sociales como agentes de cambio, lo que implica no solamente una transformación del individuo, sino también un cambio en las estructuras e instituciones sociales, las cuales se convirtieron en vocero de las necesidades de los individuos y de su derecho para promover un cambio.
En cuanto al marxismo, su apropiación en el trabajo social, como afirma Iamamoto (2018), pasa de la militancia a la profesión, en una relación que se deduce no era delimitada ni clara y que colocaba al profesional en un papel «revolucionario» que no le correspondía ejercer. Refiere la misma autora que lo anterior explica las primeras aproximaciones teóricas al marxismo por medio de «manuales de divulgación del “marxismo oficial”, autores descubiertos en la militancia política (Lenin, Trotsky, Mao, Guevara) cuyas producciones eran selectivamente apropiadas en una óptica utilitaria en función de exigencias practicas inmediatas» (p. 214).
La principal crítica al movimiento de reconceptualización fue su carácter partidario. Para Montaño (2006), una de las críticas a la reconceptualización radica en confundir la tarea profesional con la tarea político-partidaria. Hubo un acelerado proceso de politización que llevó a una desvalorización de la profesión, enfatiza Alayón (2004), «empujando a algunos sectores de colegas al rechazo y hasta abandono del trabajo social, optando por diversas formas de acción política directa» (p. 35). Como menciona este autor, el deseo del cambio estructural, al ser legítimo, transciende las funciones profesionales, y si bien desde la profesión podrían realizarse aportes que favorezcan la organización y movilización social de los sectores populares, no se puede optar por el trabajo social si se busca eliminar la explotación, transformar la sociedad capitalista dependiente o buscar la revolución.
Según Iamamoto (2018), las primeras aproximaciones a la teoría marxista en la profesión no apropian las categorías trabajo, teoría del valor, autovaloración por la explotación del trabajo, fruto del lucro; es decir, la crítica a la economía política. Este alejamiento conceptual y el extremo practicismo en el que se interpreta el marxismo podrían entenderse como el motivo por el cual algunos autores refieren el famoso «marxismo sin Marx».
Sin embargo, esta postura no es unánime. Otras referencias presentan un acercamiento significativo entre Marx y el trabajo social y los importantes aportes para el desarrollo teórico y práctico de la profesión. Incluso podría pensarse que la limitación teórica inicial fue superada y los avances profesionales están marcados por la apropiación de estas teorías:
En todo el proceso que se siguió a la creación del Centro Latinoamericano de Trabajo social (CELATS), la contribución del marxismo fue fundamental para los avances del trabajo social como profesión y área del conocimiento en el continente, aunque en una apropiación lenta. Comienza a ser profundizado más sistemáticamente, a partir de las publicaciones del CELATS, en particular la revista Acción Crítica, con larga distribución entre los profesionales de trabajo social en el continente; mas también a partir de la academia, las universidades, y en Brasil, en particular, con los cursos de posgrado. Su herencia es profunda en la transformación de la conciencia crítica y de una nueva cultura de los trabajadores sociales en América Latina. (Batista, 2016, p. 7)
Según Batista (2016), la teoría crítica marxista avanzó desde Althusser, Gramsci, Lukács, Lefebvre y el propio Marx. Por el interés de este documento, se destacan los aportes de Gramsci al trabajo social en relación con la concepción de hegemonía, intelectual, partido político, Estado ampliado, ideología y filosofía de la praxis. Simionatto (2011) señala que no se encuentra en Gramsci una discusión sobre las determinaciones económicas, punto central de la teoría marxista, sino que Gramsci aporta a la reflexión en el plano de lo estructural y superestructural:
Se puede afirmar que, en el ámbito del marxismo, Gramsci se presenta en ese periodo como uno de los referentes que le permite al trabajo social preguntarse sobre cuestiones relativas a las instancias estructurales y superestructurales, con reflexiones no solamente en la esfera económica, sino también política, ideológica y cultural. Entrarán en escena consideraciones relativas a las clases sociales, el Estado, la sociedad civil, el papel de las ideologías y de los intelectuales en el análisis y comprensión de la realidad social, posibilitando el desarrollo de una actitud más crítica e investigativa. (p. 25)
Definitivamente, en el marco del movimiento de reconceptualización, Gramsci se introduce como autor de referencia en la interpretación de la realidad latinoamericana y del papel del servicio social dentro de este contexto. Simionatto señala que «el proceso de reorganización del Estado, la necesidad de fortalecimiento de la sociedad civil y la dinámica misma de la realidad brasilera incentivaron a los profesionales a buscar nuevos referentes que posibilitaran recuperar la práctica y la formación profesional» (p. 170). Estas reflexiones se encuentran limitadas al escenario académico; sin embargo, desde allí se dan las propuestas investigativas que buscan superar los límites de la profesión. En el escenario del marxismo, las ideas gramscianas vienen a auspiciar esos nuevos análisis e interpretaciones de la realidad (2011).
Según Simionatto (2011), en Brasil se reconoce la obra de Marilda Iamamoto Legitimidad y crisis del servicio social como uno de los principales análisis basados en fuentes originales de Marx con algunas referencias a Gramsci, especialmente el tema de los intelectuales. En los años setenta, Gramsci era la base teórica de muchos trabajos académicos del servicio social. De este último aspecto se destaca el importante aporte en la comprensión del trabajador social como intelectual orgánico y su responsabilidad frente a las clases subalternas. Para Simionatto, no siempre estas interpretaciones teóricas sobre el intelectual orgánico fueron correctas, y se creó una visión mesiánica errónea de la profesión. En resumen, para el autor, lo que sí puede afirmarse es que desde la academia se expandieron las reflexiones que usaban como marco teórico las ideas gramscianas y, desde estas reflexiones, surgen los planteamientos del papel político en la práctica profesional.
Se destaca también la obra del profesor Vicente de Paula Faleiros, en su libro Trabajo social: ideología y método, publicado en 1972, en Buenos Aires, y reeditado en 1981, en Brasil, bajo el título de Metodología e ideología del trabajo social (Simionatto, 2011). El texto, según Simionatto (2011), tiene ya sus fuentes en categorías gramscianas, y entrecruza el concepto de hegemonía e intelectual orgánico con el concepto de poder en Foucault. El texto presenta una «denuncia del trabajo social tradicional, resaltando la dimensión política de la práctica profesional y su vinculación histórica con el capitalismo y los intereses de la clase dominante» (p. 175). Para el autor, Faleiros supera el discurso académico analizando la práctica real de la profesión en el marco de la sociedad capitalista.
Ciertamente, la reconceptualización cambia la historia de la profesión y logra que se cuestionen tres aspectos: la tradición evolucionista explicativa del origen de la profesión, el soporte empirista que naturaliza los problemas sociales y la intervención atomizada o pulverizada desde la acción estatal (Alayón, 2004). En conclusión:
Todo esto es posible que se desarrolle a partir de la semilla de la autocrítica, nacida allí, en este movimiento. Como vimos, este movimiento tuvo un desarrollo diverso en su primera década y nos llevó a planteamientos simplistas y negadores de la historia misma, los cuales se resumen en el «mesianismo» —ilustrado con el «rol de agente de cambio»— y el «fatalismo», inmovilizador y negador de la capacidad creativa derivado de la comprensión instrumentalista, mecánica del papel del Estado y de la inserción que en él hace el trabajo profesional. Sin embargo, lo cierto es que es la cuna del pensamiento crítico del trabajo social. (p. 37)
En la reconceptualización se logra el reconocimiento y la indagación de la dimensión política de la profesión, y el afianzamiento de la necesidad de intervenciones desarrolladas con la mediación de la teoría. Surge el impulso al desarrollo de la producción teórica y la necesidad de profundizar el estudio de los vínculos entre la profesión y la sociedad; el develamiento de la naturalización de las necesidades y problemas sociales; la creación de la posibilidad de pensar las imposibilidades hasta entonces no pensadas y aceptadas, y de situar tales imposibilidades ya no de manera esencialista, sino situadas histórica y socialmente. Por último, cabe resaltar el replanteo de la siempre conflictiva relación entre teoría, método y empirismo (Alayón, 2005).
A partir de los aportes teóricos y las tendencias en la interpretación respecto de la formación y acción profesional, Iamamoto (2018) resume el proceso de reconceptualización en cuatro puntos, que constituyen la preocupación central que este movimiento aporta a la profesión: 1) la comprensión de las relaciones de dependencia de Latinoamérica respecto de países centrales; 2) la vinculación del proyecto profesional con las luchas de los movimientos sociales; 3) la introducción en la reflexión epistemológica, metodológica e ideológica propia de la profesión, y 4) la politización de la acción profesional comprometida con la transformación de desigualdades. Este debate lleva a considerar propuestas como el trabajo social alternativo, que incorpora, entre otros, los elementos señalados anteriormente por Imamoto, y que abre las posibilidades de intervención del trabajo social en temas comunitarios, de desarrollo y de transformación social.
En este mismo sentido, Netto (2006) subraya cómo el trabajo social en esta etapa de la reconceptualización configura su proyecto ético-político y adopta, o pretende asumir, un proyecto societario que, en su momento, recogiera los intereses de la clase en disputa; en este caso, la clase trabajadora y las clases subalternas. Lo anterior, bajo la lógica, señala el mismo autor, de que estas clases disponen de menos condiciones al momento de enfrentar un proyecto societario, que ha sido históricamente construido por intereses de clase y que ha inclinado la balanza al proyecto burgués.
En su momento, las bases de este proyecto estuvieron enfocadas en los siguientes aspectos: construcción de un nuevo orden social, sin exploración y sin dominación de clase, etnia o género; defensa intransigente de los derechos humanos, equidad y justicia social en la perspectiva de la universalización al acceso de bienes y servicios relativos a las políticas y programas sociales; ampliación y consolidación de la ciudadanía puesta como garantía de los derechos civiles, políticos y sociales de las clases trabajadoras; énfasis en una formación académica cualificada, fundada en concepciones teórico-metodológicas, críticas y sólidas, capaces de viabilizar un análisis concreto de la realidad social, con formación que debe abrir vía a la preocupación con la (auto)formación permanente, y estimular una constante preocupación investigativa; compromiso con la calidad de los servicios prestados a las poblaciones, incluida la publicidad de los recursos institucionales, instrumento indispensable para su democratización y universalización, y, sobre todo, para abrir decisiones institucionales a la participación de los usuarios; por último, la articulación con los segmentos de otras categorías profesionales que comparten propuestas similares y, en particular, con los movimientos que se solidarizan con la lucha general de los trabajadores (2006).
Si bien el proyecto ético-político del trabajo social no debe ser mesiánico, sí debe considerarse como un punto de referencia para el actuar profesional. Esta construcción es un proceso permanente, que nutre el ejercicio profesional y da bases importantes del actuar en los contextos de intervención. Los orígenes y el papel del trabajo social han sido un tema de álgido debate, lo cual, lejos de empobrecer la historia de esta profesión-disciplina, la ha enriquecido construyendo análisis éticos, políticos y metodológicos que han contribuido a profundizar en los objetos de conocimiento y en los objetos de intervención. Lo anterior es parte del tributo del proceso de reconceptualización, que, si bien luego de su crisis se podría declarar un proceso extinto, nunca fue perdido. La reconceptualización aportó esa visión emancipatoria que refiere Malagón (2012), posibilitó pensar una nueva sociedad y abrigar la confianza en construir nuevas realidades. Específicamente, permitió
[…] la interpretación crítica y holística de las formas de alienación que produce la sociedad capitalista; la recuperación de la inteligencia sobre la capacidad que tiene la especie humana para autoconstruirse e idear utopías que posibiliten el perfeccionamiento ilimitado de lo humano y del planeta como el laboratorio originario de existencia de la especie, y, en esta medida, la ideación de los lenguajes, formas de concienciación, organizaciones y prácticas que permitirían la superación de la lógica del lucro. (p. 259)
La reconceptualización se reconoce como una etapa hasta los años noventa, cuando se considera que se inicia la posreconceptualización. Según Malagón (2012), en la posreconceptualización se entendió la poca viabilidad del trabajo revolucionario de la profesión, y se identificaron tres tendencias: la vuelta al funcionalismo de la profesión, la diferenciación entre la dimensión disciplinar y profesional del trabajo social, y la aceptación de la «supervivencia en el capitalismo».
En la posreconceptualización, la profesión sigue enfrentando debates respecto a su papel en la sociedad capitalista y las formas de afrontar desafíos del neoliberalismo. Estos desafíos pasan por examinar resultados de los procesos neoliberales, tales como la privatización del Estado, la globalización de la economía, el desempleo, la desprotección social y la concentración de la riqueza, entre otros (Netto, 2006). Propuestas como la expuesta en capítulos siguientes de un TSCE apropia estos aportes históricos y algunos aportes teóricos como el caso de Gramsci, para replantear la profesión y responder a estos cambios que nos comprometen también con la renovación de la acción profesional.