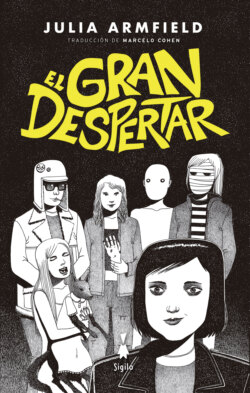Читать книгу El gran despertar - Julia Armfield - Страница 9
ОглавлениеTengo la piel de mi abuela. Una piel problemática. Mi madre me compra hamamelis, caléndula, aloe vera, asegura que conoce a una mujer que todas las mañanas bebe colágeno con el té.
–Son tus genes –dice–. Deja de toquetearte.
La piel de mi madre se extiende sobre los pómulos como pintada al satén con una espátula. Cuando hunde un dedo en la mejilla casi espero que salga mojado.
Los estantes de nuestro baño son un cementerio de frascos: un desecho de potes, aerosoles con el tubo o la boquilla inservibles, ungüentos abandonados a las dos semanas de uso. Mi madre compra en la farmacia instrumentos para exfoliar, máscaras faciales y tinturas. Nuestra vecina, la señora Weir, es distribuidora de Avon y paso una larga tarde en la mesa de la cocina soportando que me unte la cara con crema de miel mientras asegura tan campante que debería arderme.
–Es una cosa rara, ¿no? –le dice a mi madre–. No del todo un eccema pero tampoco del todo acné. Soriasis o vitíligo o algo así. Un poco como cuando mi Jonathan tuvo esa reacción con los moules de Il Mare y tuvieron que lavarle el estómago. O quizás… ay… cómo se llama el síndrome ese con partecitas negras…
–Esto es hereditario –dice mi madre evaluándose la imagen en el espejo de maquillaje de la señora Weir, después de aplicar en cada párpado una sombra de color diferente–. Pubertades difíciles.
–¿… a mí qué me viene a la cabeza? –cotorrea la señora Weir retorciendo la tapa de un tubo de crema como quien retuerce un pescuezo–. Esa pobre gente de las películas, sabes, con la piel a la miseria. Esos de los cascabeles.
–Usted quiere decir la lepra –digo yo y me estiro a agarrar un pote de brillo. La señora Weir me lo arrebata y lo aparta.
–Ese no, tesoro, no es tu color. Mira, lo que sí tengo es una cajita preciosa que técnicamente está indicada para las estrías, pero a ti puede servirte de base. Fíjate. A las víctimas de quemaduras les gusta, ves.
Al cabo mi madre compra dos sombras de ojos para ella y se pasa la tarde maquillándome. Yo me siento inmóvil mientras ella me fragua un par de pómulos, me raya las sienes con un gel oscuro y me mancha los labios con carmín. Sus dedos salen del pote de porcelana aterciopelados de corrector y ella me lo aplica a las mejillas de a lonjitas, frotando la superficie en círculos hasta que se mezcla. Mi piel deja escamas entre las cerdas de los cepillos de maquillar y termino cubierta de polvo como Baby Jane. Una pasta blanca suavizando algo asqueroso, una costra en las comisuras de la boca.
–El marido de la señora Weir no es alérgico a los mariscos –dice más tarde mi madre en tono de confesión, llenándome las cejas ralas con un lápiz blando–. Alérgico a las arpías charlatanas, será más bien. Alérgico a estar mal acompañado. –Levanta el lápiz, triunfal–.Ya está. Lista para la alfombra roja.
Yo muevo la cabeza para mirarme en el espejo de su polvera y desparramo por el suelo un papel picado de mí misma.
+
En el colegio católico nos enseñan a rezar, nos dan reglazos detrás de las rodillas para que no nos sentemos sobre los talones. Usamos calzas beige y faldas de lana a cuadros de cuatro colores, nos atamos el pelo en trenzas y hablamos en voz de interior. Por las mañanas, después de los maitines, nos sentamos juntas en los radiadores goteantes a esperar que empiecen las clases bebiendo café de la cantina en vasos de polietileno.
A mí se me conoce como «La Momia» por los guantes quirúrgicos y los círculos alrededor de los ojos y los orificios nasales, pero es una broma inofensiva y en general afectuosa. Como típicas niñas católicas somos todas un poco torpes, la clase de chicas que la demasiada inactividad y el insuficiente contacto con chicos vuelven fofas. Con toda su fealdad reciente, mi piel es solo una de las manifestaciones de esta doble falla. Todas nosotras somos peculiares; de pelo encrespado, sudorosas bajo los blazers de lana, olemos a lo que huelen las chicas cuando las privan de la compañía de los hombres.
En los espacios entre la misa y las clases tenemos largas, indulgentes mesas redondas de autodesprecio. En idioma de chicas: un rito íntimo de unión. Todas estamos convencidas de ser demasiado gordas, demasiado bajas, demasiado feas; competimos por cada título con fervor olímpico, cada queja se lanza para superar la anterior.
–No puedo creer la cantidad de papas que comí en el almuerzo. Tendrían que alambrarme la mandíbula. Maniatarme y listo.
–Estás demente, si es como que no pesas nada. La que necesita una banda gástrica soy yo.
–Por favor, cállense, ustedes son las dos lindísimas. Yo tengo unos poros enormes, de friki. Y la piel como el suelo de la luna.
–No tan mal como la tengo yo. Con esta cantidad de puntos negros es un milagro que no me arrastren al hospital de apestados.
–Se van a reír, pero yo odio mis pies.
–Peores son los míos. Hay días que parecen de palmípedo, les juro.
–Nada es peor que mi pelo.
–O el mío.
–¿Ah, sí? Fíjense en el mío.
Nos relamemos con estos sopapos, este campeonato malsano, el encuentro de cosas odiables que al fin nos hacen querernos unas a otras. Así mi piel se vuelve una moneda de cambio y las púas de cascaritas bajo el suéter una carta que jugar todo el tiempo.
–Bueno, al menos ustedes no se despellejan.
Es una carta ganadora, imbatible. Me miran asintiendo. Aceptan, para mi beneficio.
+
Sueño entre jirones; me paso las noches hundida bajo mares de dientes y uñas, en una asfixia de pieles caídas y sin reencarnar. Un constante asir y perder cosas que en cuanto las sujeto se me disuelven en las manos. Mi colchón está envuelto en sábanas de goma, una defensa contra escaras e infecciones, y mi sueño toma algo de su cualidad resbaladiza. Por las mañanas mi madre me pasa un algodón con antiséptico y sin complicar mucho me quita con una pinza las peladuras de los hombros.
–Te estuviste rascando –me dice a veces, suavizándome los omóplatos con jalea real.
–Fue sin darme cuenta –contesto yo, y la dejo vendarme las manos como siempre, una momificación que tanto me libra de tentaciones como me protege las palmas.
+
En el colegio miramos videos sobre nuestros cambios físicos, películas de los 70 sobre Salud y Seguridad, densas de metáforas abstractas y livianas de biología. Nos pasan clips en el retroproyector: saltos de montaje y diagramas borrosos, narradores insulsos, hombres que entonan palabras como ansiedad, menstruación y fase transicional del desarrollo reproductivo.
Tenemos catorce años, algunas quince, y nos pasamos la hora del almuerzo comparando notas sobre pérdidas de sangre y besos y crímenes similares. Comemos pastel de carne de la cantina con la boca abierta como ballenas, soltando risas chirriantes que terminan con migas de pan escupidas entre ataques de tos. Aisladas como estamos, hemos visto chicos, los hemos mirado o rozado. Circulan de boca en boca historias sobre amigos de hermanos o muchachos que arreglan los coches de nuestros padres; sobre citas inventadas y olores a nafta y a desodorante que viene en un tubo plateado.
Los miércoles jugamos al hockey en el campito que hay detrás de la capilla. Nuestra ropa de gimnasia es mojigata por donde se la mire, pero aun así nos permite hacer las evaluaciones que el uniforme veda. En las blanquecinas mañanas de otoño juzgamos la talla y la caída de las camisetas Aertex, tomamos nota de las piernas afeitadas por encima de los calcetines y las costras alrededor de las rodillas. Chicas que conocemos desde el jardín de infantes se vuelven abruptamente ajenas, de voz más honda y menos huesudas, objetos extraños con caderas y cintura repentinas.
Yo tengo una carta permanente de mi madre y otra de mi médico para eximirme de los partidos, de modo que, si bien así y todo me arrastran afuera en nombre del Sano Aire Libre, al menos se me ahorra el espectáculo de la ropa de gimnasia. Parada sin aliento al borde de la cancha, me caliento las manos vendadas en las axilas mientras, debajo del blazer, siento una leve pero indudable desintegración del tejido de mi espalda. A veces me encargan recoger las pecheras luego de los partidos y yo me las pongo sobre la cabeza como abrigo adicional contra el frío.
Después, en el vestuario, las chicas se pasan tampones de ida y vuelta como cigarrillos prestados. Olores de laca y pastina húmeda se mezclan con el vaho salobre de la sangre reciente. Totalmente vestida, me siento cerca de la puerta y participo en la languidez de la charla. Cuando los tampones llegan a mi rincón simplemente los paso.
Yo sangro, sí, aunque hay una diferencia de textura y color, una diferencia en las raspaduras y escoriaciones de mis caderas. Pensé en preguntar sobre el tema después de uno de los videos de Salud y Seguridad, pero esas sesiones no suelen dar mucho lugar a las preguntas.
+
Según mi madre, mi abuela era una fiestera. Me lo cuenta mientras me cepilla el pelo, escondiendo en los bolsillos del delantal los pelos que se desprenden.
–Era una desbocada –me cuenta, golpeteándome la columna con el mango del cepillo para que me enderece–. Había noches que no volvía a casa hasta las tres o las cuatro y con mis nueve añitos yo estaba ahí esperándola.
Lo dice sin resentimiento, una mera declaración de hechos. La miro apretarme un mechón caído contra la cabellera, un momento, como esperando que se vuelva a adherir.
–¿Y cuando pasaba eso el abuelo dónde estaba? –le pregunto, sabiendo qué va a responder. Ya la he oído recitar esta historia otras veces.
–A esas alturas el abuelo ya no andaba por acá –me dice, siguiendo con la canción–. Levanta la cabeza. Vas a quedarte jorobada.
Por las noches leemos juntas aunque a mi edad yo puedo leer sola y mi madre tiene poca paciencia para la literatura. Yo elijo mitos griegos y cuentos de fantasmas, historias que vienen en menos de catorce páginas y terminan en lecciones violentas. Leo en voz alta y dejo que ella me pare cuando quiera: historias de cisnes y arañas, laureles, narcisos, muchachas transformadas en monstruos por rivales tramposos.
+
En el colegio aprendemos de memoria La pulga y nos reímos del subtexto. Aprendemos capitales y división larga y los nombres de los santos en el orden en que se recitan en el exorcismo. En biología cultivamos berro en potes plásticos de yogur y los conservamos en las repisas de las ventanas. Como les da demasiado sol se ponen marrones y tenemos que tirarlos.
Ciertos días aprovecho mi piel para saltarme matemática y tenderme en la enfermería quejándome de llagas en los brazos y dolores punzantes. La primera vez que lo hice la enfermera insistió en inspeccionarme; sin preguntar me levantó la espalda del suéter y tironeó de la camisa hasta sacarla de la falda. Lo que vio bastó para convencerla y en adelante todos mis viajes a la enfermería fueron aceptados sin mayor investigación. Después de matemática mis amigas pasan a buscarme para comer, disimulando las risitas mientras yo salto del lecho de enferma y le digo a la enfermera que me siento mucho mejor.
Las mañanas de los jueves, en la misa, pellizcamos de las mochilas budín de zanahoria y durante las plegarias fingimos esquivar el humo del incensario. Los sermones son plomos monótonos, interminables, azufrados de palabras como absolución, blasfemia y divino. Después de la misa, en el patio, jugamos al rompecastañas con las cuentas de los rosarios, hasta que nos pescan las monjas.
+
Los dientes son un problema. Hablar se hace difícil cuando se me empiezan a caer, lo que sucede poco a poco la semana en que cumplo quince años; al comienzo solo dos molares escupidos, lo que al menos para un observador ocasional no es tan evidente como la pérdida de pelo. Los dejo alineados en la mesa de la cocina de mi madre, sobre el mantel de hule con imágenes que muestran la Última Cena con una especie de jovialidad kitsch. Ella los estudia con un detallismo forense y va a llenar un vaso de agua, donde echa una cucharadita de sal de mesa y la remueve con energía hasta que se disuelve.
–Hazte gárgaras –dice, dándome el vaso, y barre los dientes con una mano para juntarlos en la otra palma. Yo obedezco, rumiando vagamente el recuerdo de haberme tragado el primer diente de leche con un mordisco de manzana; de haberle preguntado a mi madre si ahora iban a crecerme dientes en las paredes del estómago, como semillas germinadas.
Escupo el agua en la pileta y mi madre me suaviza distraídamente los dedos y el puente de la nariz con una crema de almendras que ha sacado de la cartera.
–Bueno, ahí tienes. Ningún problema, ves.
A la noche me duermo entre trizas y harapos, con los sueños perforados por gritos de violencia y muescas dolorosas como cuentas rotas de un rosario. En la medialuz del amanecer me levanto a asombrarme de mi cara en el espejo del armario. Bajo la carne blanca de mi frente los ojos parecen más separados que antes.
+
Los chicos llegan, inexorables como las mareas. El hermano de alguien hace una fiesta, el primo de alguien presenta a uno, y del mismo modo las chicas tienen números en los teléfonos, saben adónde escabullirse y se enrollan la falda en la cintura para dejar las rodillas al aire.
En las semanas previas a Cuaresma las charlas giran con insistencia hacia los chicos: hacia su conversación simplificadora y los cien significados derivables de su manera de mascar chicle. Con la boca engomada de magdalena nos prometemos dietas imposibles para el logro de ser deseables. Repetimos los nombres de los chicos como se invoca a los santos, enrollando la lengua alrededor de los que más nos gustan.
–Yo creo que si antes de la fiesta bajo dos kilos podría gustarle a Adam Tait.
–¿Y Toby Thorpe? ¿Oyeron si Toby Thorpe va a estar?
–Pero en serio, ¿les pareció que el otro día en el bowling Luke Minors me miraba, o era el espejo de atrás?
–No me fijé. Yo prefiero a Sam Taylor.
Escucho estas conversaciones con dos dedos en la boca, comiéndome las uñas casi hasta los nudillos. No tengo puestos los guantes, las piernas me tiemblan contra el radiador y cada diez minutos o quince siento que me voy a dormir de repente. Las cosas de mi periferia me alteran más que de costumbre: el enjambre de motas de polvo, las alfombras que rozan las paredes.
–Sabes, oí que Mark Kemper le decía a Toby Thorpe que para él tú eras interesante.
Tardo un momento en darme cuenta de que esto iba dirigido a mí. Levanto una mano, con ronchas como quemaduras, alzando una ceja para acompañarla.
–Pon la cara que quieras –se me advierte–. Yo solo repito lo que oí.
+
Hay fotos de mi abuela en el armario de la cocina. Una piel de membrana, los ojos ahí como enganchados.
Mi madre afirma que tengo los genes de mi abuela, que tarde o temprano nos llega a todas. Dice que ella cosechaba mucha menos compasión que yo.
–Tu abuela era un animal de juerga –me dice, aunque la expresión habitual es fiestera–. De noche volvía a casa con anteojos robados en pubs, posavasos, bolsas de papas fritas. Se traía hombres desagradables.
–¿Y el abuelo dónde estaba? –pregunto de memoria.
–A esas alturas el abuelo ya no andaba por acá –responde ella como de costumbre, con una voz de haberse agarrado los dedos con una puerta.
Me muestra fotos de su álbum encuadernado en pana verde. Mi abuela con peladas botas de terciopelo y una peluca de oropel. Con una copa de vino en un brindis de boda, los labios rojos como masticados hasta el fin. Los dientes, dice mi madre, eran implantes de porcelana, algo que me cae mal porque en las últimas semanas yo tuve que conformarme con un alambre que sujeta seis vaciados de resina.
–Le habrías gustado mucho, estoy segura –me dice mi madre, como si la gente no diese por sentado que a los nietos por lo menos hay que tolerarlos.
+
El Miércoles de Ceniza caminamos todo el día alrededor de la escuela con la frente pintada de purpurina de plata. A la entrada de la capilla hundimos los dedos en la pila, bien para dejar que el agua gotee por los nudillos y el aire borre rastros, bien para lamernos las palmas con aire ausente.
Para el sábado hay planeada una fiesta; garabateamos las invitaciones en cartoncitos de color: Vengan al evento Anti Cuaresma – Chicas bienvenidas – Chicos esperados.
En los baños las chicas se depilan las cejas y fantasean con las conquistas del sábado.
–Dios Santo, desde febrero que no como nada. A Adam Tait se le va a caer la mandíbula.
–Tú estás loca. ¿Crees que Toby Thorpe va a ir?
–Ni siquiera sé quién es.
Me siento en el lavabo del rincón y dejo a mis compañeras probar en mí su maquillaje, aunque debajo del uniforme la piel se me cae a pedazos y a mi madre se le ha dado por envolverme en vendas para mantener mis partes centrales donde deben estar.
–Voy a acostarme con Luke Minors –chilla una, y el eco rebota en las baldosas–. Me importa un comino. De veras, juro que lo hago.
Estamos frenéticas de hambre, de ganas, del arrepentimiento de estas fechas. Nos reímos como hienas, estirando las cabezas.
+
El sábado, antes de que yo vaya a la fiesta, mi madre cepilla una peluca que estuvo guardando en un sombrerero; oscuro nailon ensortijado con un rótulo de Inflamable que ella despega de la corona. Me arregla la cara con lápiz de labios y delineador, y para enderezarme los ojos añade astutas tiras de cinta adhesiva debajo de la peluca.
–Ya está. Lista para la alfombra roja.
La fiesta resulta una especie de invasión: un apiñamiento en los rincones de una casa desconocida. Llegamos en taxis o coches compartidos, transportadas por padres con toques de queda estrictos y sin idea de qué esperar. La casa es del amigo de un hermano y está toda iluminada con lámparas de papel y sembrada de ceniceros y boles de plástico con papas fritas.
Me doy cuenta de que siento cosas entre los huesos, de que veo borroso y doble. Bailo con mis amigas pasando por alto que la piel se me desgarra y desintegra bajo el vestido.
El derrame de chicos crece como un tintineo de cubitos de hielo, fundiéndose sobre nosotras con cada canción. Con la camiseta manchada de sudor, Adam Tait le habla a una chica que conozco pero que no me acuerdo cómo se llama. Al siguiente tema la arrastra fuera del gentío y yo me quedo preguntándome de dónde la conozco y por qué parece que se me alargaron los dedos. Pienso en mi abuela, que bebió su boda de una copa de vino, y bebo todo lo que me ofrecen. La música es verde radiante, blanco radiante, eléctrica. Una chica vacía de un trago, su vaso de vino, chilla «¡Hereje!» y cae al suelo cloqueando risas. Algunos chicos se escabullen con chicas y yo me encuentro pensando en cómo me pica la peluca, en la furia con que quiero sacármela. Tengo la lengua agria de algo espeso y líquido, visión triple, con luz baja cuádruple.
A mi lado una amiga me recita sílabas que no significan nada y me hacen reír y retorcerme los brazos, un gesto de apariencia extrañamente involuntaria.
–¿Qué? –digo, demasiado fuerte, y ella sacude la cabeza señalando por sobre mi hombro a un chico que baila en un rincón.
–Mark Kemper.
–¿Quién?
–Mark Kemper. El que le dijo a Toby Thorpe que le pareces interesante.
En la cocina, las chicas beben cerveza en vasos de papel y discuten groseramente. Una ha besado al novio de otra y se avecina una pelea. Alrededor de la heladera una sarta de chicas con crucifijos a juego bebe traguitos de whisky, mientras debajo de la mesa de desayuno duerme enroscada otra chica con el pelo lleno de oropeles.
Yo me mordisqueo los bordes de los dedos, preguntándome cuándo fue que el gusto a sal se volvió más ácido. Alguien me pasa una cerveza y la bebo, agradecida de apretarme contra los cuerpos que me rodean. Debajo del vestido mi piel está como en una batidora. Siento las piernas partidas por la mitad, articuladas; una separación y un corrimiento, como si los huesos estuvieran saltando de sus ranuras.
–Ahí está de nuevo, mira. –Alguien me codea en la espalda; una cabeza asiente hacia el chico que parece haberme seguido a la cocina.
+
Antes de la fiesta mi madre me mostró fotos de ella a mi edad: una parpadeante chica tallada a navaja, de piel clara y extrañamente varonil.
–Era más parecida a ti de lo que piensas –dijo, desplegando sobre la mesa de la cocina polaroids en abanico como cartas de póker–. También me desarrollé tarde. Es un rasgo familiar.
Me mostró fotos de su boda. Un novio difuso, una novia con los dedos mordisqueados hasta la carne viva.
+
Salgo de la cocina y a través de puertas y pasillos encuentro el camino de vuelta hasta la masa que baila. Las chicas me saludan apretándome los brazos, aclaman y me meten en la ronda. Siento que sus manos me cortan la piel y me pregunto si no debería barrer los pedazos de mí que dejo en el suelo.
Bailando para festejar, gritamos de alivio como hacemos al final de la misa. Una juguetona me pellizca la nariz, otra tira de mi peluca. En círculo y en anillo nos contenemos unas a otras, anudando brazos y piernas. A distancia veo al chico bordeando la multitud hacia mí. Un vacío de persona, solo reconocible por lo que me susurran al oído.
–Mark Kemper.
–Mira, viene para acá.
–Le dijo a todo el mundo que le gustas. Lo juro por san Félix.
Él me agarra la mano con una fuerza que me toma desprevenida; dice su nombre en una voz que casi me obliga a salir del grupo. Vuelve a decirlo pero parece que la música sonara más fuerte y yo estoy muy pendiente de mi piel. Él me tira hacia adelante, ya bailando, y no tengo más alternativa que seguirlo, con una sensación palpitante de que algo rasgado o roto se me desliza en pedazos columna abajo mientras el lazo de chicas se afloja y cede. Lo dejo bailar conmigo. La boca se me inunda de algo que parece saliva, el cuerpo de él da una sacudida como antes de un choque.
–Yo ya te había visto –me dice al oído, y no sé bien cuánto hace que está hablando ni si esto es parte de una frase más larga–. Tú te destacas, sabes. No eres como las otras chicas.
No sé qué decir; es una verdad irrefutable, pero no me cae como un piropo. Él vuelve a decir su nombre. La cabeza me da vueltas y pienso en mi madre; un ruido mortecino, chirriante, que parece salir de mí.
Descubro que me está llevando por un pasillo, aunque no tengo idea de cuándo salimos de la pista ni cómo me convenció de venir. En rincones y sombras y detrás de las puertas veo chicas y chicos enredados, extraños estrujones en la penumbra, tejidos de dos siluetas. Ávido, él me ha sujetado las dos manos y noto que tiene las palmas muy pequeñas, aunque quizá sea porque siento mis dedos increíblemente estirados. Debajo del vestido estoy efervescente, con los brazos y las piernas consumidos de alfilerazos, sacudiéndose como en los segundos antes del sueño.
–Yo sabía que tenías ganas –está diciendo él, y me doy cuenta de que me he mordido tanto el labio de abajo que lo he cortado. Me agarro más fuerte de su mano, me chupo la sangre de los labios.
En una habitación vacía me remolca hasta un baño con un espejo largo, y se me ocurre que va a besarme un segundo antes de que lo haga. Por el reflejo atestiguo mi reacción, copia pálida e invertida de mí en cristal pulido. Hay una fractura, mi cabeza nada en el derrumbe, y comprendo al instante qué quiso decir mi madre con «desarrollarse tarde»: una adolescencia del todo distinta de las que atravesaron mis compañeras.
La piel se me empieza a desprender de los huesos con un peso de puro alivio y, debajo, la cáscara es un poco como la de mi madre; la superficie dura, pálida del frío que no se mancha. Se me caen los dientes, la peluca se me resbala y soy totalmente otra. De repente se aflojan las mandíbulas y se curva el cuello, los ojos se deslizan a posición lateral, las largas manos bajan abriéndose, rectas como en una plegaria invertida. Vuelvo a pensar en mi abuela, en el abuelo que me faltó, en el desconocido novio de mi madre, ese borrón de pulgar. Tuerzo la cabeza hacia el chico, siento abrirse algo en la espalda como si fueran alas. Flexiono los brazos y me enderezo un poco más mientras, inadvertida, el resto de mi piel cae al suelo.
Es posible que el chico esté diciendo algo, es posible que grite. Tengo la boca abierta, ancha de expectación. No de besar sino de algo más acorde con mis genes.