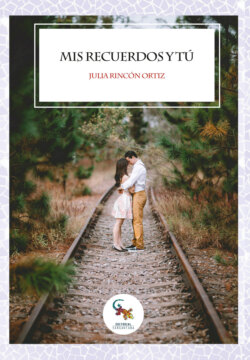Читать книгу Mis recuerdos y tú - Julia Rincón - Страница 3
ОглавлениеCAPÍTULO 1
Como un autómata iba conduciendo por la autovía A6, dirección a Cantabria, sumida en mis pensamientos y escuchando de fondo la música cadenciosa que salía por los altavoces del coche. Avanzando a una velocidad constante dejé atrás pueblos, puentes, peñascos… Por un momento me sentí desorientada, como si hubiera estado conduciendo desde hace miles de horas sin querer llegar a ninguna parte. Poco a poco iba acercándome a un terreno familiar, un terreno recordado en alguna parte de mi mente. El paisaje me resultaba conocido, los colores, el olor… pero no podía precisar dónde estaba. Tenía que haber puesto cualquier excusa, pero mi madre se puso muy pesada y no se me ocurrió nada, solo asentir y coger el coche. Hacía ya más de once años que no iba a Cantabria, once años en los que no había pisado mi pueblo, Talejos. Un pueblecito pequeño de espaldas a una barrera abrupta de montañas y a una extensión ilimitada de acantilados que solo se rompían por valles anchos y suntuosos ríos que acariciaban suavemente las faldas de las montañas.
El sol comenzaba a dar calor a esas tierras y me coloque las gafas para amortiguar los brillantes reflejos que despedía la gris y tortuosa carretera. Como alguien si me oyera comencé a hablar en voz alta esperando que me contestaran.
—Qué hago yo aquí, yo tenía que estar con Iván y no en mitad de estas montañas. ¡Se me están quedando los pies helados! En el primer pueblo que vea paro a tomar café.
Miré más detenidamente cualquier indicación, alguna señal, pero nada. Donde yo vivía los pueblos se cruzaban unos con otros, solo divididos por alguna vía de tren, pasos a nivel, intersecciones transversales o rotondas enormes. Aquí, sin embargo, para ver un pueblo tenías que hacer varias decenas de kilómetros.
Recordaba la conversación que mantuve con mi madre días atrás.
—Raquel tienes que ir, ya sabes que a papá los viajes largos le sientan mal y yo no puedo dejarlo solo, tengo que quedarme.
—Pues dile a los tíos que no podéis. ¿Qué pinto yo allí? Además, no sé si sabré llegar y es un viaje larguísimo
—Tonterías —decía mi madre haciendo aspavientos con las manos—. ¿No tienes el cacharro ese en el coche? ¿No dices siempre que con él llegas a todas partes?
Mi madre ladeó la cabeza a un lado esperando a que yo volviera a hablar.
—¿Y por qué no va mi hermana Elena? Al fin y al cabo es la mayor.
—Tu hermana ya tiene bastante con Ismael, todo el día lo tiene enganchado a su teta. Además, estás de vacaciones, ¿qué trabajo te cuesta?
Por más excusas que puse no me sirvió de nada. Quería mucho a mi madre, pero a veces me exasperaba pues era como hablarle a la pared. Cuando era más pequeña siempre intentaba quedarme con la última palabra, pero ahora había aprendido que a veces era mejor seguir callada, aguantar y esperar que las cosas sucedieran porque sí.
El tío Jorge, el hermano de mi padre, había muerto hacía dos días y su deseo era que lo enterraran en su pueblo. En el pueblo donde nacieron mis padres, en el pueblo donde nació mi hermana y en el pueblo donde yo nací. Y digo yo… ¿no había otro sitio? Por lo que sé, hacía también la tira de años que mis tíos no iban a la vieja casa. Esa casa grande, enorme, donde los veranos se convertían en fiesta nacional. Veranear con la familia era toda una experiencia. El poco espacio y la falta de intimidad nunca fueron un problema. A la hora de las comidas la sala de estar se convertía en un comedor social de primera necesidad. Era un hervidero constante: sillas de un sitio a otro, platos y vasos que giraban en torno a la mesa, el abuelo sentado siempre en el mismo sitio, niños gritando…
—¡Manoli, no le quites la cuchara a tu hermana… ¿quieres sentarte bien a la mesa?… ¡Elena, llama a tu hermana y a los primos! Siempre tenemos que esperarles. Gritaban al unísono mi madre y mi tía mientras seguían poniendo la mesa.
Un buen día la familia decidió dejar de ir, mis abuelos ya habían muerto y, según decían mis padres, ya no era lo mismo. Esa casa vieja había perdido su esencia.
Paré en Caviedes, un pequeño pueblo muy tranquilo y, por suerte, a escasos sesenta kilómetros de mi destino. O por lo menos eso ponía en las indicaciones. Podía haber ido directamente, de hecho esa era mi intención. Todavía no habían encendido las luces de las calles cuando salí de Madrid; cuanto antes me fuera, antes regresaría. Pero cada vez estaba mas cerca y… Necesitaba coger fuerzas. No sabía quién iba a ir de la familia o a quién me iba a encontrar. ¡Por Dios! Habían pasado años y aunque mis padres naturalmente tenían contacto con ellos yo me había desligado bastante.
Sin dudarlo entré en aquel bar, un lugar como poco desconcertante y peculiar. Imagino que era el sitio donde el pueblo cobraba vida, punto de reunión por excelencia, un lugar donde se reflejaba la idiosincrasia de los lugareños. De pie, en la barra, había un hombre bebiendo un chato de vino, el color de su pelo hacía ya años que había perdido su color original y su espalda encorvada intentaba enderezarse cuando me vio llegar. Al fondo, sentados en una mesa, cuatro más enfrascados en una partida de dominó, y tan quietos que a mí se me antojaron figuras de cera puestas ahí para los turistas. De la cocina salían olores a fritanga mezclados con olor a café y al aroma dulce del anís. Me senté en una de las mesas que había cerca de la ventana, al lado de una estufa de leña. Necesitaba entrar en calor. Aunque era primavera hacía frío, no recordaba que en estas tierras aún necesitabas el chaquetón y me vine con lo puesto: pantalón vaquero, botas altas, suéter de cuello alto y una parka fina. La dueña del bar, una mujer regordeta y con los mofletes coloraos, me sirvió muy amablemente una taza de chocolate calentito acompañado de un par de bizcochos. Yo le había pedido un café con leche, pero tuvo que ver en mi cara que estaba más helada que un frigopié.
Sus ojillos almendrados me miraban con curiosidad.
—Ya verás como este chocolatico y estos sobaos te harán entrar en calor.
Me encogí de hombros y sonriendo a aquella mujer la vi alejarse de nuevo hacia la cocina. Otra de las cosas que no recordaba era la hospitalidad de aquella buena gente.
Mirando por la ventana mis pensamientos iban a aquellos años en los que el tiempo pasaba tan despacio y a la vez tan deprisa. Los veranos, por ejemplo, pasaban tan lentos: disfrutar, reír, hacer cosas nuevas… Había que descubrir el mundo en toda su grandeza. Sin embargo cuando esa estación llegaba a su fin y algunos primos tenían que irse porque sus vacaciones ya habían terminado el pueblo poco a poco se iba quedando vacío. Tenías la sensación de que al calendario le habían robado días. De que el verano por arte de magia se había volatilizado.
Mi padre tenía tres hermanos: mi tío Jorge, mi tío Manuel y mi tía Julia. Cada uno de ellos habían tenido dos hijos, mis primos Jorgito, Mariajo, Isabel, Clarita, Borja y Manoli. Recordaba las veces que juntos nos íbamos a la choza del portón. Una casa hecha de paja que estaba a los pies de un riachuelo, donde todas las tardes quedábamos para merendar y bañarnos.
Me pasé la lengua por los labios y sonreí, sentía todavía el sabor dulce del pan con chocolate. Era mi merienda favorita. Había días que mi madre cambiaba el menú y me sorprendía con un bocadillo de atún, no estaba malo, pero vamos… ni punto de comparación. El dulce era mi punto débil, yo era más golosa que un bocadillo de nata.
—¿Hoy te has quedado sin chocolate? —decía Borja sonriendo—. Anda toma, golosa, lo he cogido sin que la abuela se diera cuenta.
Yo abría los ojos como platos, ese era mi primo, el mejor primo del mundo. Lo compartíamos todo. Con él me iba a pescar, a montar en bici, a jugar al fútbol, a descubrir cuevas, a llenarnos de barro hasta las orejas y a reírnos de las caras que ponían nuestras madres cuando nos veían aparecer. Era difícil aburrirse con él, siempre estaba inventando, además era enormemente fuerte, alto para su edad, delgaducho y con el pelo negro, muy negro.
Cerré los ojos. Recuerdo ese día como si fuera ahora. Veníamos del río. Mariajo, Isabel, Jorgito y mi hermana, ellos iban haciendo camino. Clarita y Manoli subidas en una bicicleta, y Borja y yo en otra. Todos los días sorteábamos las bicis pues en casa de mis abuelos solo teníamos dos para todos los primos. Hacía mucho calor, la arena del sendero estaba muy seca. A Borja siempre le gustaba bajar la cuesta del callao a toda leche. Yo estaba sentada en el manillar, no recuerdo si fue una avispa, una mosca, o qué sé yo, pero el caso es que me moví un poco y la bicicleta se ladeó hacia la derecha, Borja quiso frenar pero fue tarde. Nos metimos de cabeza en unos matorrales llenos de cardos. Comenzamos a chillar de dolor; cuanto más nos movíamos para salir, más nos quedábamos enganchados. Estuvieron toda la tarde y parte de la noche sacándonos las espinas que nos habíamos clavado. Al día siguiente nuestros padres no nos dejaron salir ni a la puerta de la calle.
Arrimé la taza de chocolate a mis labios mientras mi mente seguía recordando. Borja y yo sentados en los escalones que daban al patio, nos mirábamos, teníamos más hematomas y más arañazos que los corsarios de nuestras pelis favoritas. Todos los sábados nos reuníamos en el comedor frente al televisor, allí nos quedábamos más quietos que un muerto en un velatorio. Nos encantaban esas películas, nos imaginábamos que éramos grandes espadachines y que a bordo de nuestro enorme barco conquistábamos tierras y descubríamos tesoros. Nos metíamos tanto en el papel que Borja ya no era Borja, era Sandokan, el joven heredero del reino de Kiltar, rebelde, valeroso justiciero y defensor de los pobres; y yo era Marianne, la intrépida y valiente mujercita, fuerte, tenaz, que salía de situaciones inesperadas y que tenía una gran habilidad con el rifle. Los dos juntos luchábamos codo con codo por desarmar a la flota francesa.
Cerca de la casa de mis abuelos, en un pequeño campo que era de todos los habitantes del pueblo pero que no era de ninguno, Borja (Sandokan) y yo (Marianne) construimos un barco. Lo hicimos con cajas de cartón y con madera vieja, en lo alto pusimos un palo largo que era el mástil, un neumático viejo que encontramos tirado en una de las excursiones que hacíamos al monte hacía las veces de timón; a mi abuela le pedimos un trozo de tela negra y en ella dibujamos una calavera blanca que atamos en lo alto del mástil para que el viento la moviera; las velas no pudimos conseguirlas. Cuando mi tía Julia, la madre de Borja, se dio cuenta de que habíamos cogido sus sábanas blancas vino detrás de nosotros zapatilla en mano. En ese barco nos pasábamos horas, mis primos también querían jugar pero si no se sabían la contraseña no subían a bordo, aunque siempre lo conseguían. Se ponían a llorar y a chillar e iban corriendo a casa de mis abuelos para que algún mayor viniera a poner paz.
—¡Mamaaaá… Borja y Raquel no nos dejan jugar, no quieren que subamos al barcooo!
—¡Haced el favor de dejar a los primos jugar con vosotros! Todos los días igual, como me enfade cojo todos los cartones y los tiro a la basura!
—¡Eres un llorica! Los piratas no lloran —gritábamos al unísono mi primo y yo—. ¡Llorica… llorica!
Mirando hacia el horizonte desde la ventana de aquel pequeño bar suspiré, los recuerdos parecían tan reales. Todos estos años no había tenido la necesidad de recordar, pero ahora, aquí… Con la sonrisa en los labios y con el cuerpo calentito pagué a la dueña del bar y me subí al coche para seguir mi camino.
Y allí estaba, guiada por las indicaciones que amablemente habían puesto los operarios de tráfico, la señal que me informaba del desvío hacia Talejos. Un pueblo a cuatrocientos sesenta metros sobre el nivel del mar y rodeado de espléndidos bosques. Al cabo de tres kilómetros divisé las primeras casas. Conducía despacio, absorbiendo con la mirada hasta el último detalle. Un acto reflejo me hizo bajar la ventanilla del coche, me impregné de ese olor, de esa fragancia preñada de vivencias, de recuerdos, el aroma más embriagador del mundo.
Sus casas de piedra y madera con muros altos y gruesos parecía que hubieran sido extraídas de un museo o de una pintura antigua. Al fondo las paredes y cumbres de las montañas daban la sensación de que sobresalían por encima de sus tejados. Hacia la derecha el empinado camino que llevaba al bosque, el refugio perfecto. Sin vacilar dirigí el coche por aquel empinado camino, a escasos ochocientos metros me bajé. Los tacones se me hincaron en la húmeda tierra, me acerqué a los árboles y acaricié su tronco, la palma de mi mano permaneció allí suspendida, como si quisiera dejar mi huella en aquel robusto árbol.
Volví a inhalar fuerte. El olor de los abedules y hayedos llegó hasta el más pequeño rincón de mis pulmones. Aunque ya hacía tiempo que dejé de venir por estas tierras, el bosque siempre me acompañó, quizás por eso me gustaba tanto el licor de arándanos. Los árboles eran el referente silencioso de casi todo. Me asombraba su quietud, la constancia de la lentitud. Podían pasar años pero ellos seguían allí, supervivientes ajenos al resto del mundo. La copa de sus árboles miraba siempre al cielo. Eternos danzarines moviéndose armoniosamente al compás del silbido del viento.
De camino a casa de mis abuelos divisé la iglesia, majestuosa, sus muros de piedra la hacían impenetrable; por ellos subían sin permiso las buganvillas, unas ramas se enredaban con otras como tentáculos y en un rincón y en otro. Y en otro se asomaban en mitad de la pared de roca pequeños racimos de muérdago. La puerta de roble de la iglesia había aprendido a envejecer sin perder su belleza, clavos enclaustrados, madera antigua y bisagras, daban aún más el aspecto religioso de aquella construcción. Era una imagen bíblica. En frente de la iglesia estaba la plaza del pueblo donde los domingos, a la hora de la misa, se reunían los ancianos y los niños mientras las abuelas con sus hijas se iban a escuchar el Salmo. En un banco de cemento, debajo del castaño, se sentaban como atraídos por la nostalgia los abuelos, aquellos hombres que un día fueron jóvenes, tenían vitalidad y se comían a la vida por los pies. Allí se sentaban a contar sus historias, que engrandecían y adornaban a su antojo, y allí en ocasiones, Borja y yo, sentados en cuclillas en el suelo, escuchábamos sin parpadear todo lo que decían.
—Ahora —decía uno de ellos—. Ahora no se pasa hambre, entonces sí, entonces… ¡qué sabrá esta juventud de pasar hambre! Nosotros nos comíamos hasta las cáscaras de naranja, bebíamos agua de los ríos y a la hora de la cena mi madre, que Dios la tenga en su gloria, ponía un plato con dos huevos y de allí comíamos los ocho. Te ibas a la cama ligero, y cuando el cansancio te llegaba después de haber trabajado doce horas de sol a sol te quedabas más dormido que una marmota.
Mi primo y yo nos mirábamos sin comprender, ¿cómo podía ser que solo comieran eso? Recuerdo una vez que dejé de comer porque no me gustaba la cena y las tripas me sonaron hasta bien entrada la madrugada.
—¡Lo que se sirve en la mesa hay que comerlo, si no te gusta a la cama! —Era la cantinela que siempre repetía mamá.
Las conversaciones de los abuelos se solapaban unas con otras, compartían sus vivencias y sus recuerdos, porque para adelante ya no miraban, el pasado era su presente. Nosotros, con los ojos bien abiertos y las orejas en alerta, seguíamos escuchando.
—Sí, Paco, hemos pasao lo nuestro, ahora muchas modernidades. ¿Y para qué tanto teléfono, tantos coches, tantos viajes a la luna y tanto de todo y luego no vienen a ver a los suyos?
—Querido amigo —decía nuestro abuelo—. Entonces las cartas eran nuestra referencia, eso cuando llegaban. Así conocí yo a mi hija, ¡cagüen Dios! Por una foto que mi mujer me envió, entonces la conocí. Y hasta después de nueve meses no pude verla. ¡Cuánto hubiera dado por haberla tenido en mis brazos! Los hijos de puta me arrebataron la niñez de mi niña.
—Abuelo —preguntó Borja—. ¿Por qué no te dejaron ver a mamá? ¿Dónde estabas?
La expresión del abuelo cambió, la cara llena de esas finas arrugas que marcaban el paso del tiempo y el pelo nevado de mil inviernos se estremeció, y cerrando los ojos contestó a mi primo.
—¡Ay, hijo! Porque el abuelo estaba en la cárcel.
Nos quedamos mirándole sin entender. ¿El abuelo en la cárcel? ¿Qué había hecho?
Con esa habilidad para leernos la mente el abuelo pasó la mano por la cabeza de Borja, le revolvió el pelo con dulzura y nos miró con tristeza, con esa tristeza que dejan la huella de los años vividos, con esa tristeza que enmascara los recuerdos y dibuja precipicios en la mente. Su boca se arqueó y sonriéndonos tiernamente nos contó su verdad.
—Fue hace muchos años, en nuestra guerra, en la guerra que nadie buscó, en la guerra que nos dejó siendo enemigos de nuestra propia patria. En la guerra en la que peleamos hermanos contra hermanos, primos contra primos.
El abuelo nos contó que lo hicieron prisionero cuando los nacionalistas conquistaron la cornisa norte de España, después de que cerca de él cayera un obús y le amputara el dedo índice de la mano derecha. Allí lo tuvieron, en un almacén que hacía las veces de enfermería sin poder salir y sin poder decirle a los suyos que había sido herido. Preso en una cárcel sin barrotes y sin posibilidad de huir. Con el frío durmiendo entre sus huesos y con ese pensamiento que aísla la ilusión y las ganas de vivir.
—Y aún tuviste suerte que no te pusieron en un paredón de fusilamiento —decía otro de los abuelos.
Nuestro abuelo volvió a cerrar los ojos con fuerza y sacudió la cabeza, como si quisiera expulsar de ella fantasmas del pasado. Cuando su cara reflejaba la amargura y la tristeza, todavía se le acentuaban más las arrugas de su frente. Ni cien capas de maquillaje hubieran podido disimularlas.
—Basta ya de hablar, dejadlo ya, eso pasó hace mucho tiempo. Venga, iros a jugar, —decía señalando con su viejo bastón hacia el parque—. Todo esto son batallas de viejos rencorosos.
Borja me cogió de la mano.
—Venga, vámonos.
Nos fuimos alejando mientras todavía oíamos de fondo las voces de aquellos abuelos.
—A Josemi lo salvó que se escondiera en uno de los agujeros que hicieron los bombarderos. Siempre han dicho que las bombas no caen dos veces en el mismo sitio… Muchos amigos murieron en el frente… ¿Os acordáis de cuando volvimos a nuestras casas? Eusebio vivió toda la guerra metío en una cueva, hasta que le avisaron que había terminao…
Borja se paró en seco, todavía con mi mano fuertemente agarrada a la suya.
—Yo jamás pelearé contra ti, te lo juro. —Solo entonces se soltaron nuestras manos y con los pulgares puestos en cruz los arrimó a sus labios, sus ojos brillaban con intensidad, con esa intensidad que te hacía creerle a pies juntillas, sabía que estaría siempre protegida, a salvo—. Te lo juro.
Un frío intenso recorrió mi cuerpo. «El cielo nunca es tan claro como los recuerdos», pensé. Cómo podía ser que los tuviera tan presentes, detalles del pasado tan lejanos venían a mi memoria en oleadas, tan atrayentes, tan nostálgicos.
Seguí circulando lentamente por aquel camino arenoso que hacía las veces de carretera principal hasta llegar a la casa de mis abuelos. Esa casa grande que en verano compartíamos toda la familia: los hermanos de mi padre, mis abuelos, mis primos y niños, muchos niños. Aquello parecía una guardería, porque en cuanto las vecinas se enteraban de que alguno había llegado en cinco minutos ya las tenías revoloteando en la entrada de la casa con sus niños pegados a las faldas.
La casa de mis abuelos era vieja, tan vieja como ellos. Tenía dos plantas; la primera era antigua, con techos altísimos y paredes gordas; la segunda era la planta del miedo, donde habitaba Don Pericón. Eso decían los abuelos. Habitaciones en penumbra, techos bajos, vigas que se cruzaban, cuerdas que sujetaban utensilios de labranza y baúles antiguos que la hacían más misteriosa. A pesar de que el abuelo nos metía miedo para que no subiéramos a nosotros nos encantaba y alguna que otra tarde, a la hora de la siesta, escalábamos a hurtadillas los dieciocho peldaños que dividían las dos plantas. Era como revolver en el pasado. Cada vez que ponías un pie en el suelo las tablas crujían como si fueran a partirse en dos (ahora comprendo por qué el abuelo no quería que subiéramos, tenía miedo de que nos hiciéramos daño).
Borja y yo éramos los valientes, éramos los primeros que subíamos. A veces las telarañas se nos quedaban pegadas en la cabeza. Yo cerraba los ojos muy fuerte, no quería que mis primos vieran que yo también tenía miedo. Borja me sonreía y con la mano me sacudía el pelo.
—No tengas miedo, Marianne, yo te salvaré.
La casa tenía un pequeño granero y un abrevadero de piedra, allí mis abuelos hace años esquilaban ovejas y criaban gallinas. Eran de los pocos que en el pueblo se dedicaban a la ganadería, la mayoría de habitantes o eran pescadores o trabajaban en las minas de cobre a cielo abierto que había cerca del gran bosque. Con el tiempo el granero lo reformaron y pusieron un váter y una ducha; solo los mayores se bañaban en ella, a nosotros nos sacaban la manguera al patio y arreglado.
Me quedé parada en mitad del camino mirando fijamente la puerta de casa de mis abuelos. Estaba abierta de par en par y se escuchaban voces de fondo. La abuela había decorado la entrada de la casa con una tinaja grande, una tinaja que en sus años de bonanza se usaba para almacenar el vino, el buen vino, pero que ahora estaba llena de polvo y de moho. Como estaba rota mi abuela la aprovechó para plantar flores. Estaban secas, tristes ramas que crujían y se deshacían al contacto de mis manos.
Con paso vacilante crucé por el arco del patio hacia la puerta. Conforme mis ojos se fueron acostumbrando a la penumbra divisé al fondo a mis tías y a mis primos, se movían de un lado a otro y hacían aspavientos con las manos. Inspiré con fuerza. Olía a humo y a nectarina, giré sobre mis talones, no sabía si darme la vuelta y echar a correr o ir hacia ellos, habían pasado tantos años desde la última vez que los vi.
El silencio de aquellas paredes me entristeció, recuerdos y secretos viejos guardados en cal, el precio del tiempo. Encima del retablo de la Virgen Bien Aparecida que todavía colgaba en la pared había un pequeño ramillete de lavanda, la abuela decía que espantaba a los mosquitos. Y todos los veranos después de dar su paseo matutino quitaba el ramillete del día anterior y colocaba uno nuevo en su lugar. Pasé la mano por aquellas paredes, el contacto frío de sus muros me hizo retroceder y comprobé que la mano se me había manchado de pintura blanca, la huella de los años impregnada en mi piel.
—¡Raquel, eres tú! —gritó mi tía Julia mientras venía hacía mí extendiendo los brazos—. ¿Cómo estás? Tu madre me dijo que vendrías. ¡Ay, niña, cuánto has cambiado! Y los papás, ¿cómo están? ¿Cuántos años hace que no venias por aquí? ¿Nueve? ¿Diez?
Me envolvió en sus brazos mientras me bombardeaba a preguntas, yo le correspondí con un fuerte apretón.
—Once años tía, hace once años que no vengo por aquí. Mamá está bien, con sus achaques. Papá está un poquito peor, desde que tuvieron que amputarle la pierna. Anda pachucho, pero eso ya lo sabes.
—Sí, ya me dijo tu madre que la puñetera gota no lo dejaba vivir a mi pobre hermano. —La pena por su hermano se reflejó en sus ojos, apenas pude ver que del lagrimal se escapaba una pequeña gotita brillante. Pero mi tía como siempre tan dura, tan inaccesible a la tristeza, tan entera, pronto se recompuso y continuó con sus preguntas—. Bueno dime… ¿qué tal te va la vida? ¡Estás guapísima! ¡Cuánto has cambiado! —decía pasándome su mano por mi mejilla—. ¡Madre mía! Parece que fue ayer y han pasado ya once largos años.
Al segundo se acercaron en tromba mis primos, Clarita y Jorgito. Sonriendo me acerqué para saludarles. ¡Madre mía!, como dijo mi tía. ¡Cuántos años habían pasado! Pero seguían siendo ellos, mis queridísimos primos, aquellos con los que jugaba de pequeña a la goma, al escondite, a corre-corre, a tirarnos globos llenos de agua, a hacernos ahogadillas en el río; aquellos con los que bailaba y cantaba alrededor de la mesa del comedor mientras el abuelo daba palmas o sacudía el bastón en el suelo inventando una danza rítmica que seguíamos al compás; aquellos primos con los que compartí tan buenos momentos, risas, gritos y lloros. Por un momento volvía a ser niña y recordé las voces de aquellos años, nostalgia de veranos que no terminaban nunca, tardes calurosas en las pinadas del río, noches largas y perdurables tertulias en los escalones de la iglesia.
—No sabía que estabas embarazada —le dije a Clara señalando su abultada barriga—. Mi madre no me ha dicho nada. ¿De cuánto estás?
Mi prima Clara se había casado hacía un par de años con un italiano que conoció cuando se fue de intercambio a Inglaterra, iba para maestra pero se quedó a mitad de camino. Desde entonces el italiano y ella no se separaron. Según dijo mi madre, fue un escándalo para la familia que decidiera irse a vivir con él a su país, y cuando regresó ya estaba casada. «¡Y encima por el juzgado!», decía mi madre sorprendida.
Mi prima Clara con la palma de la mano acarició con orgullo su abultada barriga.
—Estoy de casi cinco meses.
—¿Y ya sabes lo que llevas?
Encogiéndose de hombros respondió:
—No, no se deja ver. ¿Y tu hermana? ¿Cómo lleva lo de ser madre? Me dijo la tía que había tenido un niño.
—Sí, Ismael. Es precioso. Tiene la misma cara que Elena, con la carita redondita y los ojos color de avellana igualitos a ella. ¿Y tu madre cómo se encuentra?
—Imagínate, toda la vida con mi padre y ahora que estaban tranquilos se nos va. Ha sido un palo muy gordo. Pero ella es fuerte, además pronto tendrá un nieto que le aliviará la soledad y los días de bajón. Ahora que Marcelo y yo vamos a venirnos a vivir a España todo será más fácil.
—¡Hola, primita! ¿Qué tal por los Madriles?
Con una sonrisa de oreja a oreja fui hacía él.
—Hola Jorgito, bien, por los Madriles bien, pero no también como tú, estás altísimo.
Jorge era el primo más pequeño y el más llorón, siempre tuvo una constitución más débil, era diminuto para su edad y encima andaba mal. Por las noches cuando nos íbamos a la cama a mi primo tenían que ponerle un aparato en las piernas, y por las mañanas, antes de poner un pie en el suelo, mi tía se lo quitaba y le colocaba unos zapatos ortopédicos, de esos que llevan plantillas tan gruesas que le hacían crecer casi cinco centímetros. Cuando su madre se descuidaba mi primo aprovechaba y se quitaba esas botas tan raras que le habían comprado. Mi tía decía siempre que le iba a quitar la vida, no comía y siempre estaba enfermo. Para que comiera tenían que ir detrás de él. Todavía me acuerdo de ver a mi tía Julia corriendo bocadillo en mano por toda la calle. Jorgito iba a su bola, igual se metía en la tienda de ultramarinos que se subía en el camión de la fruta, y allí veías a mi tía desesperada intentando meterle en la boca un trozo de pan.
—Y Mariajo, ¿ha venido? —pregunté.
—No, se quedó en Barcelona. Cuando la llamé para quedar y venirnos juntos me dijo que lo sentía pero que ahora mismo no podía dejar el trabajo.
—No podía o no quería. —Mi prima Clara no le dejo contestar—. Siempre ha sido muy despegá con la familia, ¿qué pasa, que solo trabaja ella en este mundo? ¿Que no tiene familia? ¿O es que somos poco para ella?
—Estamos esperando a Isabel y a Manoli —dijo Jorge cambiando de conversación, señal de que no le hacía ninguna gracia que Clara se estuviera metiendo con su prima. Jorge adoraba a Mariajo, ella lo utilizaba para disfrazarlo con ropas antiguas y a él, eso le encantaba.
—Han llamado hace un rato y le quedaban todavía unos quince minutos para llegar.
Mariajo siempre había sido muy suya, por eso mi hermana Elena y ella se llevaban tan bien. De todos los primos eran las más mayores. Despectivas con el mundo entero, preferían los libros a las fiestas… esas cosas responsables, desagradables y tan terriblemente aburridas. No jugaban con nosotros y siempre estaban dándonos órdenes.
—¿Y Borja? ¿No ha venido tu hermano contigo?
—No, él sigue en Alemania —contestó Jorge sin dar más explicaciones.
En ese momento sentí un pellizco en el estómago, me di cuenta que a pesar de haber pasado tanto tiempo lo tenía muy presente. En ocasiones cuando llegaba de trabajar y me relajaba por fin después de un largo día mis pensamientos estaban dedicados a él, a mi primo, al mejor primo del mundo y… a mi primer amor. Creo que por eso sus padres decidieron irse a buscar fortuna a Alemania. Por lo menos eso pensé entonces, que nuestro secreto, nuestro amor, fue el culpable de todo. Se llevaron a sus dos hijos, Borja entonces tenía dieciocho años y Jorge doce. Me quedé hecha polvo, no volvería a ver más a Borja. Él me daba ánimos me cogía de las manos.
—Seguro que para vacaciones regresamos…
Yo sabía que no sería así, todos los que emigran tardan años en volver a su patria. El practicante del pueblo se fue a Francia y según contaban las vecinas siempre quería volver, pero sus hijos se hicieron grandes y cada año retrasaban el viaje a España, unas veces por los estudios, otras por el trabajo. El caso es que cuando quisieron volver ya fue tarde. Poco antes de jubilarse al practicante lo atropelló un coche en la acera de su casa y lo mató. «Con la ilusión que tenían por volver», decían las vecinas.
Yo deambulaba por los pasillos del instituto, comía poco y mal, y por las noches en mi habitación, cuando mi hermana no estaba, me compadecía de mi destino y me ponía a llorar. Aquellos dulces momentos que vivimos, aquel último verano, la ilusión, el último beso… «No me olvides…», así nos despedimos. Un tiempo que paralizó mi vida, víctima de mi destino y heredera de mi dolor, una marioneta de amores inalcanzables, inconvenientes, imposibles.
Procuraba reír cuando tocaba, salir cuando era preciso, comer cuando no me quedaba más remedio, pero estaba destrozada, mis ojos y mi alma siempre estaban mojados. Mis padres no me dieron dirección alguna para tan siquiera escribirle, para decirle que lo echaba de menos, para contarle que seguía teniendo el sabor de sus labios en los míos, para recordarle que él tampoco me olvidara. Me moría por hablar con él, oír su voz, decirle que una vida entera no bastaría para expresarle lo mucho que le amaba. Olvidar a las personas que quieres nunca es fácil, le quería, le amaba, lo idealicé tanto que me costó años dejar de pensar en él, de pensar en lo que pudo haber sido si el destino me hubiera dado alguna oportunidad, pero solo me dio un paso en falso hacia la nada, arrastrándome a un vacío silencioso.
Con el paso del tiempo conseguí olvidar que él fue mi amor eterno, mi motor para seguir viviendo y comencé a recordarlo con cariño, con la nostalgia que da la distancia en el tiempo y lo vi con otros ojos, con los ojos de un amor verdadero, limpio, puro, transparente, con el amor que solo los hermanos y los primos, los grandísimos primos se profesan. El grito de Clara me sacó de golpe de mis recuerdos y de la desilusión de no poder ver de nuevo a Borja.
—¡Ya están aquí!
Salimos a la calle para darles la bienvenida. Manoli e Isabel caminaban con paso firme a nuestro encuentro y con los brazos extendidos.
—¿De dónde salís vosotras dos? —exclamó Jorge tartamudeando.
Yo también me quedé sin habla. Parecían modelos de cualquier pasarela: maquilladas, recién peinadas y más glamurosas que Pamela Anderson y Victoria Beckham juntas. Isabel llevaba un modelito de lo más chic, vestido de Organza con estampado floral de color azul marino y chaqueta a juego y Manoli lucía un vestido de lo más sexy, que lo combinaba con unos vertiginosos taconazos, gafas de aviador y un maxi-bolso de Prada.
—¿Vais siempre a los entierros así? ¿O es algo espontáneo en vosotras dos? —les recriminó Clara—. ¡Por Dios! Si parecéis sacadas de un anuncio para vender colonias —decía mi prima gesticulando.
—¡Por favoor! Qué exagerados sois.
—¿No tenéis respeto al sitio donde vais?
La cara de Manoli era todo un poema. Veías como la vena del cuello se le iba hinchando por momentos y sus ojos brillaban con destellos anacarados.
—¡Claro que sí! —estalló gritando—. Sabemos muy bien dónde vamos. También es mi padre el que ha muerto, pero paso de ir de negro como las cucarachas, así que… Sí, sabemos dónde vamos.
—Pues el detallito de la ropa dice lo contrario, ¿o es que hoy no os habéis mirado al espejo?
—Déjalo —interrumpí a Clara poniéndole mi mano sobre su hombro. Como siguieran así, allí se iba a armar la de Dios—. Si ellas están cómodas nosotros no somos quienes para decirles cómo tienen que ir vestidas.
—Ya verás cuando os vean aparecer la tía Julia, la tía Manuela y la mamá.
Mi prima seguía en sus trece. Isabel frunció la boca como si no le importara en absoluto el tema y Manoli, sonriendo de medio lado, se acercó a Clara muy despacio como si fuera a revelarle un gran secreto y cerca de su cara le dijo:
—Sobre gustos…
Y muy altiva se fue andando hacia el interior de la casa. Nos quedamos más rectos que un palo y con la boca más abierta que los delfines cuando les dan de comer.
Sí… Manoli no había perdido ni siquiera un poquito ese carácter rebelde e indisciplinado que te incitaba a retorcerle el pescuezo sin miramiento alguno.
—Por cierto, ¿dónde están los tíos? —pregunté mirando a mi prima Clara.
Mi prima cerró los ojos y movió la cabeza a ambos lados, todavía no se había repuesto del encontronazo con su hermana y con su prima.
—Han ido a la iglesia a prepararlo todo. En cuanto venga mi madre con el coche fúnebre, cerramos y vamos también nosotros.
Mis primos y yo nos quedamos unos segundos más en la entrada de la casa. A lo lejos se oía la voz de mi tía Julia que, como no podía ser de otra manera, estaba recriminando también el vestuario de mis primas. Jorge cogió el teléfono y marcó el número de la tía. A continuación alzó ceremoniosamente los ojos en dirección a la plaza.
—Venga… vamos para allá. ¡Manoli, Isabel…! —gritaba—. ¡Decidle a mi madre que vaya saliendo! Venga, vayámonos. Me ha dicho la tía que están entrando al pueblo.