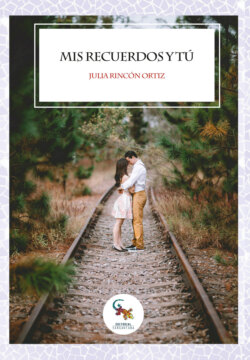Читать книгу Mis recuerdos y tú - Julia Rincón - Страница 4
ОглавлениеCAPÍTULO 2
La iglesia estaba fría, tan fría que los que estábamos allí nos pegábamos los unos a los otros para poder entrar en calor. No estaba preparada para semejante movida emocional. Sentí que no podía. Ver a mi tía echa un ovillo me impresionó, el silencio y el olor a cera se impregnaban en la ropa, en la piel. La voz del sacerdote retumbó en el gran espacio sagrado con una fuerza que estremecía a los presentes. A la misa vinieron algunos vecinos del pueblo y algunos amigos que mi tío tenía en Barcelona. En los asientos delanteros estaban sentadas mi tía Paqui, Clara y mi prima Manoli; detrás, como si fuéramos una banda de música bien ordenada, estábamos el resto de los familiares.
Discretamente miré a mi alrededor. ¡Cuántas vueltas daba la vida! De todo lo que teníamos apenas quedaba nada, las ilusiones se fueron perdiendo por el camino, y si no, mira a mis tíos, decían que a ellos nunca los moverían de su pueblo, allí buscarían el modo de vivir como antes lo habían hecho sus padres; pero se dieron cuenta que la única solución para dar un futuro mejor a sus hijos era emigrar, así que decidieron buscar trabajo en otro lugar. Los primeros que emigraron fueron mi tía Julia y mi tío Tomás, y se fueron nada menos que a Alemania. ¡Nada menos! Mi tío se puso en contacto con un viejo amigo, esa clase de amigos que hacen los hombres en el servicio militar, amigos para siempre, hermanos en la distancia, y por mediación de él encontraron trabajo. Mi tío en una empresa importante como peón y mi tía limpiando casas. A pesar de que al principio fue muy duro, mi tío Tomás aconsejaba a sus hermanos que tenían que hacer lo mismo.
—En el pueblo van a quedar cuatro gatos, ¿o queréis ver a vuestros hijos sacando piedra de la montaña? ¿O buscarse la vida en alta mar?
Después de varios meses tomaron la decisión de emigrar también, pero no tenían valor para salir de España. Mi tío Jorge se fue a Barcelona a buscar trabajo y poder mantener así a la familia, mis primos y la tía Manuela esperaron en el pueblo. En marzo les llegó una carta y los billetes de tren que los llevaría inexorablemente a otra vida diferente de la de allí. Como ellos ya estaban viviendo allí no les costó mucho trabajo llevarse también a mi tío Manuel, a mi tía Paqui y a mis primos Isabel y Mariajo. Mis padres se resistieron a marchar, a dejar a los abuelos y a dejar su hogar. Nosotros fuimos los únicos que nos quedamos en el pueblo.
Mi padre ayudaba al abuelo, y mamá hacía lo que suelen hacer las madres: cuidar de sus retoños, administrar la economía, ayudar a la abuela y criar gallinas… hasta que un día ya no pudo más y a pesar de la tristeza que sentía habló con mi padre y entre los dos tomaron la decisión de salir. Buscar trabajo, buscar otra vía de escape, otro modo de sobrevivir, buscar un futuro mejor, como antes habían hecho sus hermanos. Todavía no entiendo por qué nos fuimos a vivir a Madrid y no a Barcelona como habían hecho mis tíos. Allí teníamos a casi toda la familia. A casi todos menos a mi tío Tomás, a mi tía Julia, a mi primo Jorge y a… Borja. Al principio mi padre y mi madre trabajaron en una portería, en una casa de bien, de esas que a los dueños había que llamarles don o doña y saludarles cuando te cruzabas con ellos. Mi padre igual hacía de electricista que se remangaba las mangas de la camisa y metía las manos en el negro carbón para que los señores no pasaran frío en invierno. Mientras, mamá limpiaba, planchaba y cuidaba de los hijos de los señores. Mi hermana tenía casi dieciocho años, no quiso seguir estudiando y ayudaba a mamá en las tareas.
—Tienes que frotar más Elena, a los señores les gusta reluciente —le repetía siempre mi madre.
Mi hermana resoplaba y seguía fregando aquellas viejas baldosas de mármol, pero por más empeño que le ponía nunca las dejaba como ella. La cera que mi madre le daba al suelo del pasillo me ayudaba a recorrer el último tramo patinando.
—¡Raquel! —gritaba mi madre cada vez que veía como me deslizaba por aquel largo pasillo.
Yo preferí continuar con los estudios. Además, estaba muy ilusionada, a pesar de que echaba mucho de menos a Borja. Eso de estudiar en un gran centro, sin tener que compartir mesa, con ventanales enormes y con cientos de alumnos y diferentes profesores para cada asignatura me atraía. Papá al final consiguió trabajo en una empresa de construcción como albañil y Elena comenzó a trabajar por horas como aprendiz de cocina en un bar cerca de la portería donde vivíamos.
Mis días eran relativamente fáciles. A pesar de haber cambiado el pueblo por la gran ciudad me acomodé a mi nueva vida. En casa tenía siempre la comida caliente en la mesa, la ropa planchada y organizada, y una cama calentita. Yo solo tenía que estudiar, pero me volví muy tímida. No me relacionaba con nadie y me pasaba las horas metida en mi habitación. Una habitación que compartía con mi hermana, sin apenas una mesa donde dejar mis libros y un armario pequeño de dos puertas donde Elena y yo guardábamos la poca ropa que teníamos. Me sentaba en el suelo con la espalda apoyada en los travesaños de la cama y con un libro o dos entre las piernas. Me adapté a esa situación como los guantes se adaptan a las manos, pero siempre estaba triste pues no tenía amigos, yo era la forastera. Había venido de un pueblo que nadie conocía y encima me había convertido en pocos meses en buena estudiante, un cóctel explosivo que hacía que mis compañeros de clase, se burlaran de mí o me ignoraran.
Echaba de menos mi tierra, sus gentes, su olor, el modo en que el sol se escondía detrás de los picos de las montañas, el color de las tardes de verano; echaba de menos el sabor del tomate que a media tarde cogía del pequeño huerto de mis abuelos. Siempre hacía el mismo ritual: primero lo arrancaba de la mata; lo acercaba a la nariz; aspiraba su olor, ese olor a tierra mezclado con el verde acido de la rama; lo llevaba a mi boca; cerraba los ojos y saboreaba los miles de matices que me regalaba el fruto. Echaba de menos la suave brisa que comenzaba a soplar en los días finales del otoño, preludio del largo invierno que estaba por llegar. Echaba de menos los gritos de las vecinas llamando a sus hijos y echaba mucho, muchísimo de menos a mi primo, mi grandísimo primo. No supe nada de él. Nadie me dijo cómo estaba, qué hacía, cuándo iba a volver…
No sabía si él me echaba de menos como lo echaba yo; si aún me recordaba; si recordaba nuestras manos cogidas; si recordaba nuestras risas; si recordaba nuestros besos; esos besos prohibidos, furtivos, esos besos que cambiaron nuestros sentimientos, nuestro modo de mirarnos. Yo sí. Yo recordaba todo y aún sentía en mis labios el latido de nuestros corazones bombeando al mismo tiempo, sentía la suavidad de su boca, la respiración cortante, el miedo de lo que estábamos experimentando, el modo de temblar cuando nuestras bocas se separaban, el brillo en sus ojos y recordaba con amargura el día que nos despedimos, el día que nos dijimos adiós.
Durante algunos meses intenté conseguir información sin resultado alguno, sabía que de vez en cuando, para cumpleaños o Navidades, a mis padres les llegaba carta de Alemania. Debería de haber buscado en el mueble que tenía mi madre en su habitación. Allí entre las sábanas, dejaba las cartas que mis tíos enviaban, pero por aquel entonces yo era tonta perdida y tampoco quería que se dieran cuenta de mi amargura, así que el tiempo fue pasando y con él su recuerdo.
En uno de esos inviernos en los que Madrid se llenó de blanco y el frío era casi glacial caí enferma. Estuve más de siete días en cama con neumonía y con una tos que no me dejaba conciliar el sueño. Tuve mucho tiempo para pensar y decidí que tenía que cambiar mi suerte, tenía que mirar para adelante y vivir. Yo era una niña de quince años que sabía lo que era el amor por dos besos mal contados y un par de miradas. La complicidad que siempre había tenido con Borja debió de confundirme e interpreté a mi modo la realidad de lo que no fue. A partir de ese momento mi vida cambió, tomé conciencia de mí misma y salí al mundo con energías renovadas.
Decidí apuntarme a la asociación de estudiantes de mi instituto y por fin conseguí hacer amigos, compañeros de reivindicaciones y propuestas para el profesorado. Fue toda una experiencia. En mi pueblo de eso no existía, y hasta que no llegué a la capital ni había oído hablar de estas movidas. Con el apoyo de algún que otro profesor y algunos alumnos creamos un grupo de nuevas tecnologías (informática). Me sentía atraída por este campo, sentía curiosidad. En ningún momento pensé que iba a formar parte de mi vida, pero el destino ya me tenía preparado el camino.
Las tardes que teníamos libres, Macarena y yo íbamos a la biblioteca y buscábamos información para poder plantear al profesorado debates sobre este tema. A ella también le apasionaba este mundo. Macarena era de mí misma edad, tímida e introvertida, había dejado su pueblo natal y se había venido con sus padres a la gran capital (por aquella época era la panacea de todos los males) quizás por eso me llevaba tan bien con ella, tanto que al final consiguió ser mi mejor amiga. Esa cara angelical de no haber roto nunca un plato, esos ojos azul cielo que siempre miraban al suelo y ese acento andaluz fueron sus señas de identidad para que yo desnudara mi alma y le contara todos mis secretos.
De aquella época ya habían pasado unos cuantos años y ahora trabajábamos juntas en una multinacional de Microsoft. ¡Quién me lo iba a decir a mí! Las vueltas que daba la vida. Yo encerrada en un despacho, con pantallas y cables por todos lados. La verdad es que me apasionaba navegar por la red, encontrar soluciones, dar instrucciones al ordenador y que te obedeciera, hacer conferencias. Todo era nuevo para mí. Pero de un tiempo a esta parte me sentía incomoda y… ¿Qué fue de aquella niña que le gustaba la aventura y arriesgar en las pendientes, que soñaba con ser mayor de edad y poder salir, maleta en mano, a recorrer el mundo, a conocer gente, nuevos paisajes y nuevas lenguas? Por ejemplo a las Américas, donde según parecía la vida allí era diferente. De aquellos sueños ya nada quedaba, no quedaba ya nada de aquella niña que reía cuando le hacían cosquillas, que jugaba con las almohadas, de aquella niña que se metía debajo de la cama imaginándose que era una nave espacial, de aquella niña que se tiraba desde lo alto de la roca al río, sin pensar en su destino. ¿Qué fue de aquella niña que miraba todo con asombro, que sentía ansiedad, libertad, locura…? Como un vaso que se quiebra y deja diminutos cristales por el suelo, así se quedaron mis sueños. Dejé de soñar, me hice mayor y dejé pasar muchos veranos; dejé de sentir la fina lluvia sobre mi mejilla, dejé de soñar las caricias que estremecían mis sentidos, dejé de soñar…en ti… en mí.
—Ehhh… venga, vamos al cementerio.
Jorge me zarandeó el hombro y me sacó de golpe del ensimismamiento en el que me encontraba. Me agarré a su brazo y detrás del féretro fuimos andando colina arriba. Hacía frío y la poca ropa que llevaba me hizo estremecerme, Jorge me apretó contra su costado, yo sonreí y miré hacia el cielo, las nubes se movían de un lado a otro como por arte de magia y sus grandes panzas hacían adivinar que no acabaría el día sin que descargaran sobre nosotros el maná que añoraban los campesinos.
De camino a ese lugar de sufrimiento silencioso y profundamente escondido pasamos por en medio de la plaza del pueblo, donde antaño, todos los primeros viernes de cada mes, ponían un mercadillo. Allí se congregaba todo el pueblo, se convertía en un lugar atractivo donde podías comprar, observar, pasear… Todos los vendedores ambulantes de la región se congregaban allí. Igual te vendían fruta fresca de la región, que mantelerías, zapatos, menaje, abalorios, especias…
Clara me cogió del brazo separándome del cuerpo calentito de Jorge y fuimos andando más deprisa hacia las primeras filas del cortejo fúnebre.
—¿Te acuerdas cuando a la hora del patio veníamos al mercadillo?
—Sí, claro que me acuerdo. Y recuerdo también a doña Paca, nuestra profesora, venía a nuestro encuentro con la vara en la mano.
—Borja siempre tenía cualquier excusa para que nos levantaran el castigo —decía Clara mirando hacia el horizonte.
Mientras los demás niños saboreaban el bocadillo que sus madres les habían metido en la mochila, nosotros, los primos, nos íbamos de excursión por la plaza. Borja comandaba la expedición. Nos metíamos entre los puestos y lo tocábamos todo. Los comerciantes en cuanto nos veían aparecer temblaban. A veces nos pillaban en medio de alguna trastada nuestras tías, y ese día sabíamos que no íbamos a salir a jugar después de la merienda. Y si no nos pillaban ellas lo hacía doña Paca, pero Borja se las arreglaba para que no le dijera nada a nuestras familias.
—Doña Paca no hemos hecho nada malo, solo observábamos las costumbres y objetos de otras épocas, tómelo como una actividad extraescolar.
La pobre mujer no tenía más remedio que menear la cabeza.
—Algún día —decía levantando el dedo acusador—, algún día, como me enfade de verdad, vas derechito a tus padres. A ver si ellos te ponen en vereda.
Todos sabíamos que Borja era el ojito derecho de la profe, esa sonrisa cautivadora que le dedicaba y ese pelo negro que le llegaba por la nuca la tenían encandilada.
—Nosotros vamos a pasar la noche en la vieja casa, bueno, menos mi hermana y la prima Manoli, dicen que ni muertas pasan la noche entre polvo y sábanas viejas. ¿Tú que vas a hacer?
Me encogí de hombros, la verdad es que ni lo había pensado. Coger el coche y conducir otros cientos de kilómetros era algo que no me atraía, pero dormir en aquella casa tampoco.
—¿Por qué no te quedas? Parece que las nubes no tardarán mucho en descargar, te puedes ir mañana tranquilamente y así nos ponemos al día.
Clara tenía razón, conducir por esas carreteras cayéndote un agua de mil demonios era arriesgado, pero ya me las arreglaría, no era la primera vez que conducía con lluvia.
Las nubes galopaban en el cielo por encima del camposanto. De pronto estalló un relámpago cegador seguido del rugido del trueno, el cielo se abrió y comenzó a llover. Todos los allí presentes comenzamos a movernos en direcciones opuestas buscando una marquesina o un mini tejado donde encontrar cobijo. Don Miguel, así se llamaba el cura, se agarró a la sotana para que no se le enredara en los pies y cayera al barrizal que se estaba formando en pocos segundos. Don Miguel había sido el cura del pueblo de toda la vida, tenía hechuras de hombre rudo, pero a nadie le pasaba desapercibida su gran humanidad, su enorme cuerpo y ese vozarrón que hacían de él un ser temeroso cuando se subía al púlpito. Había veces que se emocionaba tanto que la homilía se nos antojaba eterna, tanto que no tenía fin. Pero los años habían pasado también para él, y ahora era un anciano con barriga que le costaba dar dos pasos seguidos sin cansarse; sin embargo, su cara seguía teniendo esos rasgos duros y esos ojos nobles que lo hacían entrañable.
Un vecino del pueblo, que en ocasiones hacía las veces de sacristán, tras coger fuertemente la cruz lo agarró del brazo y a pasos agigantados lo llevó en volandas hasta el interior de una pequeña capilla.
—Vamos, don Miguel, no vaya usted ahora a coger frío, que la gripe a su edad es muy traicionera.
Aquello parecía un circo, los pocos que fuimos al cementerio remoloneábamos entre las tumbas sin saber dónde ir. A veces, sin poder evitarlo, pisabas alguna lápida que había en el suelo, en ese momento parecía que te hubiera dado un calambre, saltabas por encima de aquellas piedras grabadas con la agilidad de una gacela, no fuera que te quedaras pegado allí para siempre. Gracias a la suerte, o a la divina Providencia, uno de los amigos de mi tío que vino al entierro, había subido con coche hasta el cementerio porque su mujer no andaba muy bien, él fue quien se encargó de llevarnos hasta la vieja casa. Primero hizo un planning para el transporte. Como no podía ser de otro modo, los primeros que subieron fueron don Miguel y el sacristán. Muy amablemente el amigo de mi tío los acercó a la casa de este para que el cura pudiera quitarse las sayas mojadas. Las segundas que subieron a ese transporte improvisado fueron mis tías, y así uno tras otro consiguió ponernos a salvo del aguacero que caía. Parecía que no tenía fin, como si el agua que las nubes habían recogido de los mares hubieran decidido caer toda al mismo tiempo y en el mismo sitio.
El olor a humedad se hacía patente nada más entrar por la puerta. Las tías, con una pericia increíble, avivaron el fuego en décimas de segundo; el humo comenzó a salir entre los troncos y al instante una llama viva de color azulado comenzó a arder y a dar luz al agujero oscuro de la chimenea. Allí se encontraban todavía colgadas en las escarpias, más negras que un tizón, sartenes y utensilios de hierro que un día fueron utilizados para hacer grandes comidas. Sartenes enormes que la abuela utilizaba en los días de matanza, sartenes tan hondas y tan pesadas, que siempre eran los tíos los que se encargaban de manejarlas.
—¡Niñas, acercaos al fuego! —gritaba la tía Julia—. Si no os secáis bien vais a coger una pulmonía.
Jorge me cogíó por la cintura.
—Venga primita, seguro que no te acordabas del frío que hace por estos lugares. Anda, acércate a la estufa, aunque luego tu ropa huela a humo siempre será mejor que estar helada.
Sonriendo me acerqué a esa vieja estufa donde los caños oxidados pedían a gritos una mano de pintura. A la derecha una pequeña torre de troncos cubiertos de moho y samuja; a la izquierda. amontonados y en desorden periódicos. y revistas de épocas pasadas.
—Mamá —preguntó Clara—, ¿arriba en la habitación donde está el armario grande, no quedaba algo de ropa?
—Si queda algo está metido dentro de una caja grande, arriba a la derecha, allí se guardaron algunas cosas. Ahora subo.
Mi prima Clara sujetó a mi tía por el brazo.
—No te preocupes mamá, ahora subimos la prima y yo. ¿Raquel, me acompañas arriba?
Como si el tiempo no hubiera pasado, Clara y yo, cogidas de la mano, subimos aquellos peldaños que separaban la realidad de los recuerdos. Clara se dirigió hacia el gran armario. Yo giraba sobre mí misma, absorbiendo con los ojos todos los rincones. Como esas películas en las que el protagonista está en medio de una habitación y las paredes y los objetos dan vueltas entorno a él. Así me sentí. Y allí seguía estando, debajo de la ventana, debajo de aquella ventana que casi rozaba el suelo, entre tinajas rotas y sacos viejos, una pequeña caja de zapatos. El color del cartón había dejado de ser azul y se había convertido en un gris sucio, arrugado y lleno de polvo. El tiempo se paró en ese instante. Abrí la caja. El olor a papel viejo, a pegamento y a tinta, me remontaron a otra época. Tenía la sensación de que estaba abriendo un libro viejo, un libro que había escrito yo. Con cuidado saqué de aquella caja trozos de papel con pequeñas poesías escritas, trozos de corazones recortados, flores disecadas, una rama con mi nombre, bueno con el nombre de guerra (Marianne) y una pequeñita piedra en forma de lagrima de color marrón tierra. Un canto del río pulido por sus aguas, un canto que Borja me regaló en aquel verano.
—No la pierdas, cuando mi padre me deje la caja de herramientas te haré un colgante.
Recordaba sus palabras. No hubo oportunidad. Desde entonces todo se precipitó, los acontecimientos fueron entrando sin permiso en nuestras vidas y todo se fue al garete. Nosotros solo queríamos vivir, y el tiempo deshizo nuestros sueños.
—¡Raquel! ¿Qué haces ahí como un pasmarote? Ayúdame que la caja pesa lo suyo —gritaba mi prima.
Apresuradamente guardé todo conforme estaba, los papeles amarillentos rellenos de promesas y de amor eterno, las flores disecadas, mi nombre en aquella rama, sus versos… tapé la caja y la volví a dejar en el mismo sitio, solo me llevé la piedra que guardé en el bolsillo derecho de mis vaqueros.
—Vamos a bajar la caja a la cocina. Con esta luz no se ve tres en un burro, a lo mejor hay algo que nos sirva.
Clara comenzó a sacar ropa que ponía encima de la mesa, las tías la volvían a coger y la volvían a doblar de nuevo. Aquello parecía un mercadillo; de hecho, mi primo Jorge hizo algún que otro chiste con aquella estampa.
—¡Acérquense señoras, recién traída de París! ¡Oigan, me la quitan de las manos!
Los que estábamos allí, a pesar de estar tristes porque veníamos de enterrar a mi tío comenzamos a reír, hasta que mi prima Manoli y mi prima Isa, puestas en jarras en medio de la cocina, comenzaron a vocear.
—¿En serio os vais a poner esa ropa mugrienta y vieja? Os habéis vuelto todos locos. ¡A saber de quién será y qué bichos habrán pasado por encima de ella!
—¡Pero hija! —le reprochó su madre—. Si toda la ropa que hay en la caja es vuestra y de las tías, ni está sucia ni nadie la ha tocado desde entonces, solo es un poco vieja. Algún apaño os hará que con lo que lleváis puesto tenéis que tener más frío que la nariz de un esquimal.
—¡Mamá! Estás de broma. Prefiero pasar frío que ponerme esa, esa…
—Raquel, a lo mejor esta chaqueta larga te viene bien, anda pruébatela —dijo la tía Julia ofreciéndome aquel trozo de lana—. Nosotras vamos a ver si la Feli tiene abierto y compramos algo para comer.
La Feli era la dueña de la única tienda del pueblo, cuando enviudó se quedó con el negocio, antes lo llevaba su marido, un hombre taciturno, controlador y adicto a la lotería. Cuando entrabas en esa tienda, entrabas en otro mundo. Estanterías altas, paredes desconchadas pintadas de añil, una habitación pequeña con poca luz que apenas te dejaba ver lo que tenía puesto a la venta y ese olor que se te quedaba metido dentro de las fosas nasales, olor a naftalina mezclado con especias. En serio, era como la entrada al más allá, o eso me parecía de niña, después, con el tiempo, te das cuenta de que todo lo magnificas. Cuando su marido murió la Feli se hizo cargo, quitó la trastienda e hizo el mostrador más grande, pintó las paredes de azul celeste y las estanterías las barnizó de color miel, hasta puso un peso nuevo. No tuvieron hijos, así que esa tienda había permanecido abierta siempre, fuera la hora que fuese y el día en el que te encontraras, la Feli siempre estaba detrás de ese tablón de madera aglomerada, con una sonrisa en la cara y con el pelo recogido con un lapicero.
Dejé la chaqueta de la lana encima de la caja.
—No te preocupes, tía. Mi ropa ya está casi seca y yo me tengo que ir.
—¡Tonterías! Tú no te vas a ninguna parte y menos con la que está cayendo. Mi tía volvió a colocarme la puñetera chaqueta por encima de los hombros.
Las tías eran como mi madre, en ocasiones era difícil hablar con ellas y menos aún llevarles la contraria. No me iba a quedar más remedio que claudicar, ponerme la dichosa chaqueta y pasar en aquella casa horas con las que no había contado. Mis súplicas hicieron su efecto y, como por arte de magia, igual que la lluvia había llegado de la misma manera se fue, pero esta vez sin hacer ruido. El cielo de nuevo se volvió a abrir y puso al sol, brillante, resplandeciente. Jamás amé a ese sol tanto como ese día.
—No, gracias tía, pero de verdad que me tengo que ir. Además, ¿lo ves? Ya ha dejado de llover.
—Pero hija, que más te da, si…
Mis primas se metieron en la conversación.
—Mamá deja de atosigar a Raquel. Manoli y yo también nos vamos, quedarse aquí es tontería. Vosotras deberíais hacer lo mismo —dijo señalando al resto de los que estaban allí.
Primero Isabel y luego Manoli fueron despidiéndose uno a uno de todos nosotros. La tristeza volvió a impregnarse en aquellas paredes. Mi tía sacó un pañuelo de la manga y volvió a sonarse la nariz.
—Toma… aquí tienes nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico, dale un beso a tus padres y un fuerte abrazo a tu hermana. Un día de estos podíamos quedar.
Cogí la tarjeta que me dio y la guardé en el bolso. Sonriendo las abracé.
—Os voy a echar mucho de menos. Y a ver si nos vemos más a menudo.
—¡Qué buena idea! Podíamos hacer una quedada de primos. Aunque solo sea para recordar viejos tiempos, dijo entusiasmado Jorge.
Isa se encogió de hombros.
—Bueno… tú organízalo, aunque no creo que vayan a venir todos, ya nos dirás.
Isa tenía razón, era difícil, por no decir imposible, que todos los primos nos pusiéramos de acuerdo… y la idea se quedó flotando en el aire.
—En fin, yo también me marcho. Cuanto antes me vaya antes llegaré, no quiero que se me haga de noche por estas viejas carreteras.
—Dame un abrazo, cariño mío, a saber cuándo te volveremos a ver —decía mi tía Manuela casi llorando—. Y dale un fuerte abrazo a los papás y dile a mi cuñado que no sea tan cascarrabias, que las penas son menos penas cuando uno aprende a sonreír.
«Después de todo no ha sido tan difícil —pensé—, unos cuantos recuerdos, unas pocas lágrimas, los tacones llenos de barro y la ropa mojad». Mientras me ponía el cinturón del coche vi a mi primo Jorge acercarse a la ventanilla.
—Espera prima, esto me lo dio Borja, no recordaba que lo tenía en el bolsillo de la chaqueta. —Yo puse cara de asombro y cogí el sobre que me tendió—. Aunque sigue viviendo en Alemania todas las semanas hablamos por teléfono y como la tía me dijo que ibas a venir, mi hermanito me pidió que cuando te viera te lo hiciera llegar. Te prometo que no lo he abierto —dijo guiñándome un ojo.
Yo le sonreí lánguidamente, sin expresar el asombro y la incertidumbre de saber quÉ ponía en aquella carta. Después de once años por fin iba a saber de él; después de haber soñado tantas veces con tener noticias suyas; después de haberme preparado mentalmente para borrarlo de mis emociones, de mis pensamientos, de lo que sentía durante y lo que sentía después; ahora, precisamente ahora que mi vida estaba en orden, que era dueña de mi propio corazón, que era dueña de mi vida, que era feliz, que me sentía contenta con lo que veía en el espejo; ahora que amaba a otro hombre, que me daba estabilidad, que me mimaba y me hacía sentir especial, con el que no tardaría en casarme y compartir con el sueños; ahora, precisamente ahora, Borja volvía a mi vida como este sol inesperado que ilumina los campos y seca la tierra mojada, ese sol suave y rojo que guardé hace tiempo en una caja.
Cerré los ojos con fuerza y con ese sol atravesándome los parpados, me dije, «Soy feliz». Traté de guardar ese momento, de guardarlo para siempre en esa caja y como si me quemara dejé el sobre en el asiento del copiloto y con la otra mano dije adiós a mi primo, me despedí de él y de mi pueblo. Del pueblo que me vio nacer, del pueblo en el que pasé mi niñez. Dejé atrás por segunda vez en mi vida la adolescencia, los veranos, las calles pobladas de gente, las puertas abiertas de las casas, el oxígeno puro, los campos verdes cubiertos de amapolas, los ríos donde nos bañábamos, los juegos imaginarios inventados, el azul del cielo y el cerro del ahorcado, desde donde veías el ancho y profundo mar. Siempre me gustó ese mar, rebelde, indisciplinado, libre, no estaba encajonado, ese mar que acariciaba la orilla tiernamente, o ese mar que amedrentaba a las rocas, ese mar, donde un día Borja me confesó que me amaba, donde cogidos de las manos soñábamos que un día no muy lejano, los dos subidos en un barco, recorreríamos sin descanso nuevas tierras y nuevos mundos.
—¡Conduce con cuidado prima, y dale un beso a tus padres de mi parte!