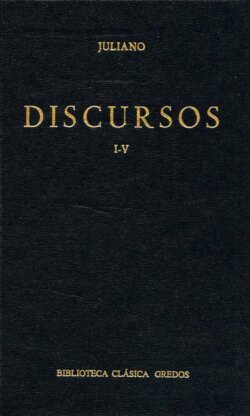Читать книгу Discursos I-V - Juliano - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN GENERAL
Juliano (331-363) vive en el tercio central del siglo IV . Siglo decisivo en la polémica ideológica entre paganismo y cristianismo y que queda realmente enmarcado por dos fechas que simbolizan el gran cambio: 313 y 392, rescripto de Milán y prohibición oficial del paganismo por Teodosio, respectivamente. Todavía al principio de este siglo los cristianos habrán de sufrir las duras persecuciones de Diocleciano y Galerio; al final del mismo, y aun antes, ese papel les tocará a los paganos. A lo largo de todo el siglo se suceden emperadores cristianos y un progresivo deterioro del paganismo, con la única excepción del breve reinado de Juliano, que se convierte así en el último defensor de la religión politeísta y del helenismo, conceptos que en él son idénticos.
Por eso el siglo IV es ya el siglo del imperio cristiano —según el título del libro de Piganiol— y tras su reinado puede decirse que la visión del hombre antiguo cede paso a una nueva concepción cristiana claramente diferente de la que había imperado hasta entonces. Con Juliano culminan las últimas ilusiones de la reacción pagana, que desaparece con su muerte. Hombre de su tiempo, perfectamente lúcido y consciente de lo que está en juego, su lucha va a convertirse, a lo largo de la historia, en ejemplo de los que no están dispuestos a sacrificar el mundo antiguo al nuevo dios. Apóstata para los cristianos, piadoso para los paganos —e incluso para ellos excesivamente supersticioso—, inmerso al fin en esa lucha decisiva de su época, su perfil está profundamente influido por las dos corrientes en conflicto, tanto que Piganiol ha podido decir que más que muchos padres de la Iglesia contemporánea Juliano merece ser considerado un santo.
Se ha señalado con frecuencia el hecho de que Juliano, contra lo que él cree, no representa el ideal helénico antiguo, sino que sus ideas, mezcla de racionalismo, neoplatonismo y teurgia, con un severo ideal ético —¿estoico o cristiano?— impregnado de anhelos místicos, son más bien el testimonio de la evolución espiritual que se venía cumpliendo en el imperio ya desde el siglo II de la Era. La fe en el antiguo panteón helénico, tal cual, no existe ya; y, así, algún crítico ha podido subrayar la victoria ideológica final de Oriente sobre Occidente a partir de estas concepciones religiosas que, incluido el cristianismo, acaban por dominar totalmente el imperio.
En este sentido pudiera ser característica la escisión política del mismo y, por lo que se refiere al propio Juliano, la ausencia de lazos con el paganismo de los círculos intelectuales romanos sería una manifestación más, probablemente, del desprecio del oriente helenizado por la cultura latina, que hace exclamar a un Piganiol su lamento porque los gustos de nuestro personaje recayeran en un estrafalario como Jámblico, en lugar de continuar los caminos trazados por el humanismo romano de un Cicerón y un Séneca.
En el pensamiento, el dogmatismo de las escuelas filosóficas había abocado, ya desde el siglo II , o bien a un sectarismo infructuoso, o bien a un escepticismo lucianesco más o menos abierto, que acaso no estaba demasiado extendido, o a eclecticismos bastante generalizados. La invasión de lo irracional, según la expresión de Dodds, va a estar en gran parte monopolizada por la invasión de las formas religiosas orientales: cristianismo, religiones mistéricas —Isis, Cibeles o Mitra—, teurgia, magia y otras formas populares de superstición. La otra forma de cultura y educación, la más importante en realidad, la retórica, cae en el cultivo de la forma con un olvido sorprendente del contenido, convirtiéndose a menudo en algo perfectamente hueco, incapaz de llenar un corazón ardiente. No es casual, por ello, que a un Plotino, último pensador con fuerza del mundo griego, le sucedan una serie de personajes que en la figura de Jámblico acaban confundiendo el neoplatonismo con las prácticas teúrgicas, cuyo misticismo intenta captar el alma a la que el abstruso razonamiento no puede ya arrastrar.
Decadencia del pensamiento filosófico, del espíritu creador, una retórica preciosista y alejada de los problemas reales, la religión tradicional olvidada o confundida y mezclada con el más abigarrado mosaico de creencias de todo tipo desde el misticismo a la superstición, la nueva religión luchando fanáticamente por imponerse y, a su vez, dividida por diferentes herejías en una lucha que a menudo es a muerte, una guerra civil casi constante en la primera mitad del siglo con breves períodos de tregua, y la amenaza de los bárbaros por todo el norte del imperio y de los renacidos persas por la parte oriental, cuando no su silencioso pero continuo penetrar bajo bandera de aliados, en fin, la escisión ideológica y política entre Oriente y Occidente cuyo símbolo es la fundación de Constantinopla, marcan este siglo.
Y a Juliano hay que entenderlo no en una perspectiva lineal, sino como cúmulo y ejemplo de las cóntradicciones de su época: amante del estudio, pasará casi toda su vida en los negocios públicos; su afición a la filosofía desembocará en continuas prácticas supersticiosas; su ascetismo ético está mucho más próximo al de los monjes cristianos que a la vida de los habitantes de Antioquía; primero cristiano, después pagano, su conservadurismo religioso se hace revolucionario al adoptar para el paganismo las formas benéficas del cristianismo, al pedir el ejemplo de vida a sus sacerdotes y al intentar erigir una iglesia pagana; su conservadurismo político, al intentar volver a una especie de federación de ciudades, al querer enlazar con las formas republicanas y al rechazar el título de «dominus», es también revolucionario, porque Juliano no intenta conservar lo que es, sino resucitar lo que fue —que a menudo era mucho mejor que lo que su tiempo le ofrecía— con un nuevo estilo, y, sin reparar en los riesgos de su anacrónica idealización del pasado y en la irreversible distancia entre los condicionamientos políticos de su tiempo y los modelos del viejo helenismo, se lanza a la aventura de una restauración quimérica.
1.
Biografía de Juliano
INFANCIA .—Flauius Claudius Iulianus , hijo de Julio Constancio y de Basilina, nace 1 en Constantinopla, recién inaugurada por Constantino el 11 de mayo del 330, en una fecha indeterminada, probablemente del año 331 2 . Su padre, Julio Constancio, era hijo del emperador Constancio Cloro, fundador de la dinastía de los segundos Flavios 3 , y de la emperatriz Teodora, y hermano paterno de Constantino, hijo bastardo de Constancio Cloro y de Helena. Cuando en el año 306 Constantino heredó el poder de su difunto padre, Helena persiguió con su rencor a los hijos de su antigua rival Teodora y así Julio Constancio estuvo, alejado de la corte, en Toulouse, en Toscana, donde nació Galo 4 , último de los tres hijos de su primer matrimonio, en 325-6, en Corinto 5 y, finalmente, a partir de 330, en Constantinopla, donde se casará en segundas nupcias con Basilina. Era ésta hija de un alto funcionario, Julio Juliano, en la corte de Licinio, bajo cuyo gobierno fue prefecto del pretorio (316-324) y gobernador de Egipto 6 y cuya hermana Constancia estaba casada con el propio Licinio, que ostentó el poder en la zona oriental del imperio durante largos años hasta ser sometido por Constantino. Julio Juliano educó en la religión cristiana a sus dos hijos, Basilina y Juliano, tío homónimo del emperador, bajo la tutela del influyente obispo arriano Eusebio de Nicomedia.
Según el propio Juliano 7 , su madre murió pocos meses después de su nacimiento, lo que no fue obstáculo para que honrara su memoria posteriormente dando su nombre, Basilinópolis, a una ciudad por él fundada cerca de Nicea.
Parece que en los últimos años de su reinado Constantino intentó asociarse, junto a sus hijos, a los demás miembros de su familia: en 333 Dalmacio, primogénito de Teodora, fue cónsul y su hijo Dalmacio fue nombrado César y se le confió la zona del Danubio; un hermano de este último, Hanibaliano, recibió el gobierno del Ponto y de Armenia. La alianza fue reforzada con los acostumbrados enlaces matrimoniales: una hija del primer matrimonio de Julio Constancio se casó con Constantino II y una hija de Constantino, Constancia, que después sería esposa de Galo, se casó con Hanibaliano.
Estas medidas para restablecer la concordia entre las dos ramas de los Flavios, la que provenía de Teodora y la de Helena, se revelaron en seguida inútiles. En el año 337 Constantino, que se dirigía al frente persa al mando de su ejército, cae enfermo en Bitinia y, trasladado a su villa de Acyron, cerca de Nicomedia, fallece durante las fiestas de Pentecostés. Sus restos, trasladados a Constantinopla, fueron objeto de una interminable exposición a la espera de la llegada de sus hijos. El 9 de septiembre sus tres hijos, Constantino II, Constante y Constancio II fueron proclamados Augustos y, poco después, un oscuro complot, permitido si no instigado por Constancio, basado en la fábula de que Constantino, al morir, tenía en su mano el testamento en el que dejaba el imperio a sus hijos y, al tiempo, acusaba a sus hermanos de haberle envenenado 8 , hizo que los soldados, muy compenetrados con el desaparecido emperador, dieran muerte salvajemente a casi todos los miembros colaterales de la familia: Dalmacio, sus hijos Dalmacio y Hanibaliano, el padre de Juliano, Julio Constancio, y el primogénito de su primer matrimonio más otra persona no bien determinada, fueron las víctimas de las antiguas discordias familiares unidas a la ambición de poder. Sólo se salvaron su hermano Galo, al parecer por estar enfermo, y el propio Juliano, bien por su corta edad, bien, como quieren los historiadores cristianos, por la piadosa intervención de algunos sacerdotes que se lo llevaron protegiéndole junto a un altar, bien, como más tarde dirá el protagonista, por la actuación protectora del dios Helios que le salvó de aquella carnicería 9 . Pese a sus pocos años, el recuerdo de este terrible día gravitará en la mente de Juliano 10 y enturbiará, como es lógico, sus relaciones con el emperador Constancio, a quien más tarde va a acusar directamente de la matanza 11 .
Por orden de Constancio, Juliano fue trasladado a la cercana Nicomedia y su educación le fue encomendada al obispo de aquella ciudad, Eusebio 12 . Allí vivía también la madre de Basilina y allí debió de conocer a su tío homónimo que, al correr del tiempo, sería también apóstata 13 . Pero Eusebio fue nombrado obispo de Constantinopla muy pronto, en 338, y la educación del príncipe quedó a cargo de un viejo escita, el eunuco Mardonio, firmemente ligado a la familia puesto que ya había sido pedagogo de su madre Basilina. La veneración de Juliano por Mardonio fue tan grande como la influencia que recibió: es seguro que fue su pedagogo quien despertó en Juliano ese gran entusiasmo por el helenismos que caracteriza su vida, el gusto por la lectura desde esta temprana edad, haciéndole descubrir las bellezas de Hesíodo y Homero, su poeta favorito, e iniciándole en sus primeras lecturas filosóficas, su renuncia a las diversiones mundanas, el sentido de autodisciplina y ese su modo de vida austero que tanto le reprocharán más tarde los alegres habitantes de Antioquía 14 . Aquí, en Nicomedia, comenzó a frecuentar la escuela de la mano de Mardonio 15 . Durante el verano solía pasar sus vacaciones en una villa que le había regalado su abuela cerca de Constantinopla, junto al mar. El propio Juliano nos describe esta villa, así como su afición por ciertos trabajos agrícolas y su gusto por la soledad contemplativa a orillas del mar, con un libro de algunos de sus poetas preferidos entre las manos 16 . Parece la imagen de un romántico, o de uno de los primeros hombres del Renacimiento, la de este muchacho solitario, ávido lector y enamorado de Homero bajo la sola guía de su fiel Mardonio.
MACELLUM .—Eusebio de Nicomedia murió hacia 341-2 y Constancio decidió recluir a Juliano, junto con su hermano Galo, a quien no había vuelto a ver y que quizá había pasado este tiempo en Éfeso 17 , en la residencia imperial de Macellum, en Capadocia, no lejos de Cesarea, lugar apartado en el fondo del Asia Menor. Todo parece indicar que el espíritu temeroso de Constancio recelaba de las posibles ambiciones de los dos hermanos. Juliano fue, pues, separado de Mardonio y sabemos por el propio emperador 18 que este hecho le causó el mismo profundo dolor que el posterior alejamiento, también obligado por Constancio, de su fiel amigo y colaborador Salustio cuando era ya César en la Galia.
Con su hermano Galo las relaciones no debieron de ser excesivamente estrechas, puesto que su carácter difería profundamente 19 : el de Galo, un tanto violento y primitivo, aficionado a las armas y a la caza, ambicioso y cruel, según tendría ocasión de demostrar, no congeniaba con el de Juliano, que achacará, más tarde, sus defectos a la educación recibida 20 . Sin embargo, tenían en común el recuerdo de la desgracia familiar, recuerdo que los servidores de Constancio en Macellum se esforzaban, sin duda, en corregir, ya que Juliano nos habla con sorna de las «canciones» que les cantaban a ambos hermanos intentando hacerles creer que Constancio, en aquella malhadada noche, había sido engañado y obligado a ceder ante la indisciplina de los soldados y ahora estaba arrepentido. Juliano recordará estos años de Macellum con profundo rencor, sintiéndose prisionero —no se les permitían visitas— y alejado de la educación digna de un príncipe, pues no podía jugar sino con los esclavos y siempre bajo la vigilante mirada de los eunucos de turno 21 .
En Macellum se educó cristianamente a ambos hermanos iniciándoles en el estudio de la Biblia, que Juliano llegó a conocer bastante bien 22 , tal y como muestra su tratado Contra los Galileos . En estos menesteres intervino Jorge de Capadocia, obispo arriano, y aunque Juliano no le tuvo una especial amistad por su carácter turbulento e intrigante, cuando Jorge, que había sustituido breve tiempo al exiliado Atanasio en la sede de Alejandría, pereció el 24 de diciembre del 361 a manos del populacho alejandrino, Juliano, incansable bibliófilo, mandó que se enviara a Antioquía su biblioteca, de la que, según sus propias palabras 23 , había leído y copiado varios volúmenes cuando estaba en Capadocia. También en Macellum debió de seguir los ritos propios de la iniciación cristiana y seguramente fue bautizado 24 . Incluso parece que participó en las ceremonias de la iglesia como lector de textos sagrados 25 .
La influencia de esta etapa en la vida de Juliano fue muy grande, y cuando intenta llevar a cabo su obra de regeneración del paganismo son tantos los datos de organización que toma de la iglesia cristiana que se ha podido hablar, con razón, del intento de construcción de una auténtica Iglesia pagana comparando la figura de Juliano con la de un papa 26 . El celo que fue característico de todos sus actos es muy probable que también le acompañara en esta primera experiencia religiosa, y como símbolo podemos recordar una anécdota que nos transmiten los historiadores eclesiásticos 27 , inventada posteriormente sin duda en cuanto a su desenlace, pero quizá real en su base. Según dicha anécdota, Juliano y Galo, en su fervor religioso, habrían intentado edificar con sus propias manos una capilla que guardara los restos de un mártir de aquella zona especialmente venerado, Mamas, pero, mientras la obra de su hermano progresaba con normalidad, la que salía de las manos del apóstata se venía abajo una y otra vez como un aviso del cielo de que sus obras no le eran gratas.
En el año 347 Constancio, en el curso de un viaje, se detuvo en su residencia de Macellum y debió de dar una partida de caza a la que Juliano asistió 28 , seguramente sin mucho entusiasmo. Era la primera vez que Juliano veía a Constancio 29 , que, sin duda, quería supervisar la educación de sus jóvenes primos y hacerse una idea de sus talentos y ambiciones. Poco después de esta visita, probablemente en 348, terminó el encierro en Macellum: Galo fue llamado a la corte, al parecer para asegurar la continuación del poder en manos de la familia, ya que Constancio no tenía hijos e, incluso, sentía remordimientos y pensaba que la falta de descendencia era un castigo divino a su anterior comportamiento. A Juliano debió de permitirle continuar sus estudios sin ninguna indicación concreta, pues al ser acusado más tarde de haber abandonado Macellum sin permiso, logrará demostrar que no contravino orden alguna 30 .
FORMACIÓN INTELECTUAL Y CONVERSIÓN AL PAGANISMO .—Desde Macellum marchó Juliano a Constantinopla, donde continuó su educación asistiendo a las clases del gramático Nicocles 31 y del retórico Hecebolio, un perfecto camaleón religioso típico de épocas ideológicamente turbulentas, puesto que Juliano lo conoció cristiano, pero, tras su edicto sobre los profesores y para no perder su puesto, se pasó a las filas del paganismo y, al morir el emperador, se retractó públicamente de su error 32 . Juliano estaba feliz de poder dedicarse por primera vez en su vida a su incansable afición al estudio, pero su sencillez en el trato con los camaradas, sus brillantes progresos y su simpatía personal —Juliano era un terrible charlatán, demostrando hasta en eso ser un auténtico griego— hicieron crecer demasiado aprisa el número de sus admiradores, y su incipiente fama llegó hasta los oídos del siempre receloso Constancio. Éste, para evitar males mayores, decidió retirar a su primo a una ciudad menos populosa y más tranquila como era la cercana Nicomedia, donde ya había pasado algunos años antes de su exilio en Macellum. En Nicomedia profesaba sus cursos, desde 344 aproximadamente, el famoso rétor pagano Libanio y, pese a la prohibición expresa de asistir a sus clases, Juliano se las ingenió para conseguir una copia diaria de las mismas sin transgredir las órdenes recibidas 33 y sin dejar de satisfacer su deseo de instrucción junto al que, ya entonces, era, con Temistio, el sofista de mayor prestigio de la época.
Juliano encontrará en Libanio una retórica diferente a la que dominaba en aquellos momentos y que estaba empeñada más en sutiles y complicados juegos de armonías que en la expresión de ideas realmente vivas y que, por ello, nunca satisfizo al emperador. Libanio, por el contrario, sin desdeñar los usos retóricos de tan larga tradición en el alma helénica, sabía ponerlos al servicio de un sincero ideal cuyo mejor representante creyó entonces, y también después hasta el final de sus días, que era Juliano: el resurgir del ideal helénico. Libanio, nacido en Antioquía, a la que volverá definitivamente en 354, asistirá en su ciudad natal, a partir de julio de 362, al último período de la vida de su amigo, aunque, en el intermedio, la comunicación entre ambos seguiría alimentándose en forma epistolar.
En Nicomedia y, seguramente, sin que Libanio fuera ajeno a ello, va a tener Juliano sus primeros contactos con la religión pagana, según el testimonio de su amigo que ve en este hecho el advenimiento de una nueva era:
Éste fue el principio de los mayores bienes para él y para la tierra entera; pues aún había allí [en Nicomedia] una chispa escondida del arte adivinatoria que, a duras penas, había escapado a las manos de los impíos, gracias a la cual, siguiendo la huella de lo oculto, contuvo su enorme odio contra los dioses, iluminado por las predicciones de los oráculos 34 .
Con estas breves palabras nos narra Libanio la conversión de su amigo, conversión que, según Bidez, fue más apasionada que racional, fruto maduro de esa misma temprana admiración por Homero y por Grecia que le hará, más tarde, confesarse a sí mismo griego como el mayor timbre de gloria 35 .
De Nicomedia Juliano marchó a Pérgamo, donde se encontraba Edesio de Capadocia, uno de los más ilustres discípulos del neoplatónico Jámblico. Aunque Juliano se sintió rápidamente subyugado por el viejo maestro, después de un tiempo, y alegando sus muchos años, Edesio le sugirió que asistiera a los cursos de sus discípulos Eusebio y Crisanto, ya que sus otros discípulos más distinguidos, Prisco y Máximo, se encontraban en aquellos años en Atenas y Éfeso respectivamente. Crisanto, dentro de su neoplatonismo, era más inclinado a la teurgia que Eusebio, espíritu racional que, al final de sus leccioneś, acostumbraba invariablemente a llamar la atención de sus alumnos sobre la impostura de tales magos y taumaturgos. Juliano, picado en su curiosidad, se decidió finalmente a preguntar a Eusebio la razón del estribillo final de sus clases. Eusebio contó entonces a Juliano cómo había asistido, en un santuario de Hécate, a una demostración teúrgica de Máximo:
Máximo, dijo, es un viejo estudiante que ha aprendido muchas cosas; por la magnitud de su genio y su abundante elocuencia, despreciando toda demostración lógica en estos temas, se arrojó impetuosamente a una especie de locura; no hace mucho nos convocó a un santuario de Hécate y allí nos mostró abundantes testimonios de sus obras. Cuando llegamos y saludamos a la diosa nos dijo: «Sentaos, queridísimos amigos, y mirad lo que va a suceder, a ver si os parece que soy superior a los demás». Cuando dijo esto, y una vez que nos hubimos sentado todos, quemó un grano de incienso y recitó en voz baja cierto himno y obtuvo tal éxito en su demostración que la estatua empezó a sonreír y, a continuación, a reír abiertamente. Y, agitados nosotros por el espectáculo, añadió: «Que ninguno de vosotros se alarme por esto; ahora las antorchas que tiene la diosa en las manos se inflamarán». Y, antes de que terminara de hablar, un resplandor de llamas rodeó las antorchas. Nos marchamos impresionados, como es lógico, por aquel teatral portento. Pero no debes maravillarte de ninguna de estas cosas, como yo no lo hago, sino pensar que lo más importante es la purificación por medio de la razón. Sin embargo, el divino Juliano, al oír esto, dijo: «Adiós, y tú aplícate a tus libros, que a mí me has revelado lo que andaba buscando». Y, tras decir esto, besó la cabeza de Crisanto y marchó hacia Éfeso 36 .
Aunque la anécdota, narrada por Eunapio, no es menos teatral que el prodigio achacado a Máximo, no puede haber duda de que debe de responder a la inclinación auténtica del alma de Juliano, más prendada de misticismo que de razonamiento estrictamente lógico. El hecho es que Juliano se dirigió, efectivamente, a Éfeso en busca de Máximo 37 , que habría de ser uno de los principales mentores de su corta vida y, junto con Prisco, el último interlocutor del emperador cuando, herido mortalmcnte, quiso discutir, al estilo socrático, en su lecho de muerte, sobre la inmortalidad del alma. Casi todos los estudiosos se han puesto de acuerdo en achacar a Máximo y a su influencia los excesos de Juliano, especialmente su superstición exagerada. Sin embargo, el propio Juliano sintió esta relación de una forma diferente:
Él me enseñó ante todo a practicar la virtud y a creer que los dioses son el principio de todos los bienes… Me quitó mi exaltación y audacia e intentó hacerme más moderado 38 .
Junto con Crisanto, a quien Máximo le aconsejó llamar a su lado, apenas daban abasto ambos a la avidez de conocimientos del muchacho 39 . Juliano entra así de lleno en el círculo neoplatónico, y Jámblico, discípulo de Porfirio, se convertirá en su modelo filosófico, igual que el caldeo Juliano, del siglo II , lo será en teurgia 40 . Jámblico es puesto a la altura de Platón, «posterior en el tiempo pero no en el genio », «maestro en verdad divino, el primero después de Pitágoras y Platón », en su discurso sobre Helios rey , en el que reconoce repetidamente la deuda que sus ideas tienen con él 41 .
En esta época de intensos contactos con los neoplatónicos es cuando suele colocarse la apostasía de Juliano (350-1), que permaneció, sin embargo, cuidadosamente oculta hasta la muerte de Constancio, excepto para el pequeño grupo de sus amigos íntimos. En el mito que intercala en su discurso Contra el cínico Heraclio 42 , Juliano mismo contará a su manera ese proceso de vuelta a las creencias paganas en el que pueden adivinarse varios factores influyentes: por supuesto, el misticismo que animaba a Juliano, su amor por la cultura helénica contrapuesto a la pobreza literaria de los textos sagrados de la nueva religión, así como el respeto en general por las antiguas tradiciones frente a las numerosas innovaciones del cristianismo; probablemente, también su oposición a lo que representaban Constantino y Constancio, oposición visceral por los problemas familiares ya aludidos, así como el espectáculo de la enorme división que agitaba la Iglesia con el enfrentamiento entre arrianos y atanasianos, aparte de otras sectas menores. Sin duda, ligado con todo ello, la apostasía trajo consigo el despertar de sus ambiciones políticas, según confiesa el propio Juliano. El joven que sólo había soñado hasta el momento con placeres espirituales sin compromiso, se va a encontrar ahora con la obligación de salvar el imperio con sus antiguas tradiciones, frente al creciente poder del cristianismo cuyas innovaciones piensa que lo están hundiendo. Helios cura a Juliano de su primitiva enfermedad, lo limpia de suciedad y reanima el fuego que ha puesto en su alma para confiarle la administración del imperio, que está a cargo de pastores perversos, pese a la propia oposición inicial de Juliano. El joven príncipe, el adepto de Mitra —el gran intermediario— el seguidor de Helios, tiene una misión que debe cumplir con la ayuda de los dioses: purificar de sus presentes manchas el imperio de sus antepasados.
Juliano regresó de Éfeso a Nicomedia donde, disimulando sus convicciones, siguió aparentando su pertenencia al cristianismo. Allí Juliano fue convirtiéndose en un auténtico polo de atracción cuya fama hacía venir a numerosos personajes con el solo objetivo de conversar con él y expresarle su deseo de que llegara al poder. Propósitos peligrosísimos pero tan bien escondidos por el príncipe que, dice Libanio, si Esopo hubiera visto aquello, habría tenido que cambiar su fábula y haber hablado del león escondido bajo la piel de un asno 43 .
ESTANCIA EN MILÁN Y EN ATENAS .—El 15 de marzo del año 351 su hermano Galo es nombrado César por Constancio y enviado a Oriente, a Antioquía, ante el peligro que suponía para éste la sublevación de Magnencio en 350, surgida en Autun y que había acabado ya con la vida de Constante, el Augusto de Occidente. Magnencio dominaba también Italia, además de la Galia. Tras casarse con Constancia, hermana de Constancio, Galo marchó a Antioquía, donde la pareja tuvo una actuación más bien siniestra e irresponsable. Alarmado Constancio por las noticias que le llegaban y sospechando, incluso, la posibilidad de que Galo albergara más altas ambiciones, los invitó a encontrarse con él en Milán por medio de repetidas cartas falsamente tranquilizadoras. Pero en el camino murió Constancia, última esperanza de Galo, que ya fue conducido claramente como prisionero hasta Flanona, donde acabó siendo decapitado, sin juicio, hacia el final del año 354.
Tras la muerte de Galo, la represión de sus subordinados no se hizo esperar y el propio Juliano no escapó a las sospechas que los sicofantas de la corte extendieron por doquier con su habitual arte. Así, en diciembre de 354, Juliano es llamado a Milán donde tiene que defenderse de una doble acusación: haber abandonado Macellum sin permiso del emperador y haber mantenido conversaciones secretas con Galo en Constantinopla cuando su hermano se dirigía ya al final de sus días 44 . Juliano pudo defenderse con éxito de estas acusaciones, aunque tuvo que esperar varios meses antes de conseguir una entrevista con el emperador, dilación que él mismo achaca a las intrigas del prepotente chambelán, el eunuco Eusebio 45 . Juliano se sintió en peligro, y no sin razón, sobre todo porque veía la gran influencia del citado chambelán y de su camarilla de siniestros delatores profesionales sobre la indecisa figura de su primo Constancio. El final feliz de esta situación lo atribuye Juliano a la inesperada intervención de la emperatriz Eusebia, quien propició entre los dos primos esa entrevista que normalizó sus relaciones, al menos exteriormente. Por fin, a principios del verano de 355, obtuvo permiso, gracias también a la emperatriz, para cumplir su máximo deseo de acudir a estudiar a Atenas 46 , donde permaneció, aproximadamente, desde julio hasta octubre de ese mismo año, dedicado a completar su formación religiosa y filosófica. Parece que asistió a los misterios de Eleusis 47 y también intimó con el neoplatónico Prisco, discípulo de Edesio, al igual que Máximo, y a quien testimonia un gran respeto en sus cartas 48 . En Atenas fue compañero de estudios de Basilio de Cesarea y de Gregorio de Nacianzo, que será su primer gran detractor a su muerte y que alardea de haber observado ya en este tiempo los múltiples defectos que acabarían haciendo de Juliano, según él, poco menos que un monstruo 49 .
JULIANO , CÉSAR .—En octubre, más o menos, debió de recibir Juliano la orden de dejar Atenas y marchar de nuevo a Milán. La diosa Atenea, a quien Juliano suplicaba morir antes que volver a la corte, le guió 50 impidiendo que sus temores, de nuevo funestos, se cumplieran, porque Constancio, esta vez, lo llamaba para convertirlo, inopinadamente, en César.
Constancio y Eusebia no habían tenido hijos y la sucesión se había convertido en un grave problema para el imperio. Juliano era el único miembro de la familia que sobrevivía. Además, Constancio estaba agobiado por la cantidad de amenazas que se agolpaban en sus fronteras del Rin, del Danubio y en el frente persa. Parece que, otra vez, la intervención de Eusebia 51 fue decisiva para su nombramiento, basado sobre todo en el interés de asegurar la continuación de la familia en el poder, enfrentándose con el resto de los cortesanos que eran opuestos a esta decisión, alegando su absoluta inexperiencia en asuntos militares y de gobierno y el pésimo resultado de la experiencia de Galo. En realidad, lo que temían era la ascensión de un hombre al que sabían su enemigo declarado y cuya venganza, por la muerte irregular de Galo y por otros muchos crímenes atestiguados, tarde o temprano llegaría si lograba ganarse la confianza del emperador. Así, desde el nombramiento de Juliano como César hasta la muerte de Constancio vamos a asistir a una pugna continua entre el príncipe y la camarilla de sicofantas del emperador, empeñados en verter sobre Juliano toda clase de acusaciones y conscientes de que en el empeño les va la vida. De esta forma, aunque Constancio, tímidamente, había dado algunos pasos para acercarse a Juliano, los intereses de su círculo acabarían por impedir una relación más amistosa, ya de por sí muy difícil, envenenando constantemente sus relaciones y provocando finalmente el enfrentamiento total que no llegó a consumarse por la inesperada muerte de Constancio.
Nombrado César, Juliano vio cómo trataban de cambiar su aspecto, transformándolo de filósofo en cortesano: le afeitaron su barba, le pusieron ropas de seda y le aconsejaron marchar altivamente en lugar de mirar al suelo con humildad, como le había enseñado Mardonio. El resultado no podía ser otro que la risa de los demás cortesanos ante tan bizarro espectáculo 52 .
El nombramiento tuvo lugar el 6 de noviembre de 355, en Milán, ante el ejército reunido que refrendó con sus aclamaciones la propuesta del emperador 53 . Igual que años atrás, cuando el mismo nombramiento recayó sobre Galo, ahora también los lazos matrimoniales vinieron a confirmar la nueva alianza y otra hermana de Constancio, Helena, se casó con Juliano. Fue un matrimonio político que no dejó ninguna huella en el César, apenas algún recuerdo vago e indiferente en sus obras. Parece ser que, por dos veces, la emperatriz Eusebia impidió que llegara a ver la luz el fruto de esta unión, que estaba llamado a ser el futuro emperador 54 .
Juliano tuvo, poco después de su nombramiento, su primera y única entrevista con la emperatriz, que le causó una profunda impresión y que, en el momento de partir hacia la Galia, le regaló una nutrida colección de libros —lo que demuestra su perspicacia femenina— que colmaron la afición libresca del príncipe 55 .
CAMPAÑAS EN GALIA .—Pero Constancio, que había ya soportado continuas sediciones durante su reinado, no estaba dispuesto a confiar alegremente en su primo. Lo destinó a la Galia, donde la situación se había hecho muy difícil por las continuas invasiones de germanos que amenazaban con quedar definitivamente asentados en vastas zonas de aquella provincia. Juliano, en realidad, no tenía ningún poder, pues el mando del ejército se le confió al general Marcelo y tanto el prefecto, Florencio, como el cuestor, Salustio, recibirían las órdenes directamente del emperador, quien llegó, en su afán de maniatar al nuevo César, a reglamentar hasta sus comidas 56 . Juliano hace notar 57 que, en realidad, su única misión era pasear por toda la Galia la imagen del emperador, y que, pese a sus insistentes peticiones para que éste le dijera con exactitud qué era lo que esperaba de él, Constancio evitó siempre una respuesta concreta en torno a sus atribuciones. Incluso le ocultó el grave hecho de que Colonia había caído ya en manos de los germanos en noviembre de 355, lo que hacía mucho más peligrosa la situación de la Galia.
Con una ridícula escolta de sólo 360 soldados partió Juliano de Milán el 1 de diciembre de 355, acompañándole durante un corto trecho el emperador. Juliano atravesó los Alpes y pasó el invierno de 355-6 en Vienne, tras algunos presagios favorables a su futura gestión 58 . Aquí se aplicó a los ejercicios militares, entrenamiento que hasta entonces no había llevado a cabo, puesto que su educación no había sido, ni mucho menos, la habitual de un príncipe. En los asuntos políticos, la colaboración, que terminaría en franca amistad, del honrado cuestor Salustio sería decisiva, según él mismo reconocerá más tarde 59 .
A la primera campaña del año 356 Juliano asistió poco menos que como espectador. Constancio había combinado un ataque propio por el curso superior del Rin con otro de Marcelo, a partir de Reims, intentando cercar a los alamanes, y la maniobra terminó con la recuperación de Colonia 60 , retirándose Juliano a pasar el invierno en Sens. En esta ciudad iba a tener lugar un incidente que costaría el cargo a Marcelo. Juliano, que había repartido la mayoría de sus tropas por las ciudades vecinas a fin de protegerlas de las continuas incursiones de los germanos, se vio sitiado en Sens, contando tan sólo con su guardia personal para la defensa. Juliano asumió la misma, y, después de bastantes dificultades, al cabo de un mes, los bárbaros levantaron el sitio. Pero lo más sorprendente había sido la conducta de Marcelo que, acampado cerca de Sens, no se había molestado en llevar el más mínimo auxilio al César, abandonándole en una situación muy peligrosa 61 . Constancio, al enterarse, llamó a la corte a Marcelo, quien, a su vez, acusó a Juliano de alimentar más altos designios de los que correspondían a su rango. Pero Juliano, conocedor del ambiente hostil que tenía en la corte, envió allí a Euterio, un honrado chambelán que, quizá, fue también encargado de llevar los dos primeros panegíricos del César como parte de su defensa. En cualquier caso, Euterio supo imponerse rotundamente a su rival, pues Marcelo fue destituido y enviado a Sárdica, su ciudad natal, y su puesto encomendado a Severo, pero lo realmente importante era que el mando de las operaciones le fue confiado ahora al propio Juliano 62 .
En la campaña del 357, planeada de forma semejante a la anterior, de nuevo la ineptitud de sus colaboradores va a colocar a Juliano en una situación difícil. El conde Barbacio, que había sido enviado en sustitución de Ursicino como maestro de infantería, tras breves y negativos escarceos abandona su puesto en la proyectada maniobra conjunta, dejando sólo a Juliano, y los alamanes creen llegado el momento de asestarle una derrota definitiva 63 . Una coalición de varias tribus de este pueblo será derrotada por Juliano, que contaba con tropas bastante inferiores, en la famosa batalla de Estrasburgo en el mes de junio de 357 64 . Es la primera y más importante victoria que alcanzaría nunca Juliano, que pasa, a continuación, por primera vez el Rin y persigue a los alamanes en su territorio durante casi todo el otoño, consiguiendo con ello la sumisión de la mayoría de estas tribus antes de retirarse a París, donde hibernará también los próximos años. Además de las numerosas bajas causadas al enemigo, entre los prisioneros que envía a Constancio figura el jefe principal de los alamanes, Cnodomario. Fácil es imaginar el asombro que debió causar en la corte la noticia de que el desaliñado aprendiz de filósofo, que apenas hacía un año que había tenido su primer contacto con los asuntos militares, había conseguido la que puede calificarse, sin duda, como la más importante victoria del imperio en el siglo IV , que frenó, durante un buen número de años, lo que parecía ya una imparable invasión. Las campañas de los años siguientes podríamos resumirlas sencillamente como la explotación de este singular éxito por parte de Juliano. En el 358 se dedicó a liberar el curso inferior del Rin, para lo cual impuso sus condiciones, después de un ataque sorprendentemente madrugador, a los francos salios y a los cámavos que habitaban aquella zona 65 . A continuación, para asegurar el aprovisionamiento, restauró y aumentó en 400 navíos la flota británica. Finalmente, exigió a los vencidos alamanes la devolución de los prisioneros romanos que quedaban en su poder 66 . Sus tareas de consolidación de la seguridad militar en la Galia continuaron durante la campaña del 359.
En la corte, por el contrario, los continuos boletines victoriosos que periódicamente enviaba Juliano a Constancio eran recibidos con envidia por el emperador, que rápidamente se atribuyó la gloria de Estrasburgo hasta en sus más mínimos detalles, y con miedo por sus detractores, que veían cómo la fama de Juliano había alcanzado una altura increíble. El resultado fue el redoblamiento de las burlas y de las insidias ante los permisivos oídos de Constancio, siempre atentos a la adulación. Así, nos cuenta Amiano, se hicieron moneda corriente en la corte los motes al César de «Victorino» (con alusión a un personaje del mismo nombre que se había sublevado el siglo anterior), «cabra», «topo griego», «afeminado», etc. 67
En el 358 intervino también en los asuntos fiscales de la provincia, oponiéndose al prefecto Florencio y a su intento de una leva extraordinaria de impuestos por la debilidad económica en que había quedado la Galia tras las incursiones de los bárbaros. La respuesta de sus enemigos fue una maquinación urdida por Florencio y secundada en la corte por el notario Pentadio y los delatores Gaudencio y Pablo «Cadena», acusando al cuestor Salustio de incitar a Juliano contra Florencio y consiguiendo que fuera llamado junto al emperador. Estos hechos ocurrieron en el invierno del 358-9, y en esa época escribirá Juliano su segundo panegírico a Constancio y su lamento por la marcha de Salustio, en el que declara abiertamente que el auténtico objetivo era dejarle desprovisto de su mejor consejero 68 .
PROCLAMACIÓN DE JULIANO , AUGUSTO .—En el año 359 murió la emperatriz Eusebia, principal defensora de Juliano en la corte, y es de suponer que la influencia negativa de la camarilla de sicofantas en torno a Constancio no hiciese sino crecer. En el mes de octubre llegó la noticia de que Amida, importante plaza fuerte en la frontera persa, había caído en manos del rey persa Sapor, y Constancio decidió preparar la campaña del año siguiente contra los persas contando con la ayuda de las victoriosas tropas galas de Juliano. El emperador estaba en su derecho de pedir este auxilio, pero cometió algunos errores: uno, por falta de delicadeza, al dirigir su petición directamente a Lupicino y Síntula, dos subordinados de Juliano, escribiendo tan sólo a éste para que se mantuviese al margen y dejase hacer; otro, por falta de información, puesto que los aliados celtas y germanos que formaban en las legiones de Juliano se habían enrolado a condición de que no se les hiciese pasar los Alpes. Tenían un gran afecto por su general, y, además, la situación en la Galia no era tan segura como para hacer desaparecer de allí, de improviso, lo más selecto de sus tropas; por último, habría que añadir que Constancio tenía una sorprendente mala memoria de las recientes sediciones ocurridas en la Galia precisamente, encabezadas por Magnencio primero y Silvano después. Lo más fácil es que quisiera lograr a un tiempo dos cosas importantes: el apoyo de una excelente fuerza militár para su expedición y el privar a Juliano de sus mejores tropas, por si las acusaciones de sus enemigos eran ciertas.
El caso es que Constancio envió una embajada, al mando del secretario Decencio, pidiendo a Lupicino la marcha de las legiones de los Hérulos, Bátavos, Petulantes y Celtas, todas ellas tropas de excepción, además de un tercio del resto de los soldados, y a Síntula la guardia personal. La embajada llegó en enero de 360 y Síntula se apresuró a ponerse en marcha, cumpliendo las órdenes, pero Lupicino se encontraba en Britania con las dos primeras legiones citadas, por lo que Decencio no tuvo más remedio que negociar con Juliano. Éste, después de algunas vacilaciones, decidió, al parecer, cumplir la orden y escribió a Constancio anunciándole el envío de las tropas pedidas. Como lugar de concentración y partida Decencio escogió París, pese a la inicial oposición de Juliano que, conocedor de sus hombres, temía que en una ciudad pudiera producirse algún motín. Pero el descontento de los soldados por tener que abandonar sus hogares iba en aumento, comenzando a circular libelos que anunciaban la tormenta. Una vez llegados a París, durante la noche, rodean el palacio llamando a gritos a Juliano Augusto. Juliano en un principio se resiste y sólo, según Amiano, se decide ante la aparición del Genio del Imperio, que amenaza con abandonarle si no acepta la diadema. Juliano sale y promete a los soldados que no traspasarán los Alpes y que él se lo explicará a Constancio, que sabrá comprenderlo. Pero la sedición está en marcha, los soldados continúan gritando y amenazando a un tiempo, Juliano no puede oponerse más y, temiendo por su vida, se deja proclamar Augusto por las tropas. Decencio y el prefecto de la Galia, Florencio, marchan en dirección a Constancio. Las tropas que ya habían partido con Síntula, al tener noticia de la proclamación de París, dan de inmediato media vuelta y regresan 69 .
Así es como cuentan, a grandes rasgos, la proclamación Juliano y sus seguidores Amiano y Libanio. ¿Es todo ello una enorme farsa propagandística del «nuevo régimen»? Si no es posible una respuesta categórica —aunque personalmente creo que hay suficientes elementos para una contestación afirmativa—, no hay que olvidar que un historiador nada sospechoso de animadversión contra Juliano, sino encendido admirador suyo, no ha dejado de señalar que Juliano, después de algunos ritos secretos sólo conocidos por el hierofante de Eleusis, a quien había hecho venir hasta la Galia, y sus amigos íntimos el médico Oribasio y Evémero, había decidido rebelarse contra Constancio, y que en su golpe de estado contó con el servicio de varios conspiradores 70 .
La proclamación —o el golpe de estado, como quiera llamársele— tuvo lugar en febrero del año 360. Durante todo este año, Juliano, convencido de su manifiesta inferioridad militar, y Constancio, retenido por el inminente peligro persa, van a dilatar el encuentro definitivo mediante un intercambio epistolar cuyo resultado sólo podía ser negativo. Juliano pide que se le reconozca su nueva dignidad, aunque humildemente se firma como César, y Constancio le promete perdonarle la vida a cambio de dejar las cosas como estaban antes del levantamiento 71 . Bajo la apariencia de una negociación, ambos esperan el momento oportuno del ataque porque, aunque sinceramente no lo desean, saben que es la única salida posible a la situación creada.
Tras el arresto de Lupicino 72 , a quien se había ocultado cuidadosamente durante su ausencia todo lo sucedido, Juliano, en el verano de 360, volverá a cruzar el Rin, atacando y sometiendo a los francos atuarios 73 para establecer sus cuarteles de invierno en Vienne, donde, el 6 de noviembre, con motivo del quinto aniversario de su proclamación como César, debió dictar su primer edicto de tolerancia para oponerse a la rígida política arriana de Constancio. Por estas fechas muere su esposa Helena, último lazo que tenía con el emperador 74 . En las fiestas de la Epifanía del 361 aún rezó Juliano públicamente en la iglesia, ocultando así todavía sus auténticas creencias 75 .
En este año Juliano tiene noticias seguras de que Constancio está preparando víveres en abundancia cerca de los Alpes para marchar contra él y de que, además, está dispuesto a echarle encima a los bárbaros mediante pactos secretos, como ya hiciera diez años antes en su lucha contra Magnencio. Juliano, consciente de que esperar en la Galia es un suicidio, decide adelantarse y marcha, a lo largo del Danubio, en dirección a Sirmium (actual Mitrowitza), capital de Iliria y pieza clave para las comunicaciones con la parte oriental del imperio, y más tarde a Naissum (Nisch). La expedición se llevó a cabo con tal velocidad que Juliano partió de la Galia en julio y ya en octubre era dueño de estas plazas fuertes sin haber dejado tiempo para reaccionar a Constancio. Desde Naissum Juliano lanza manifiestos políticos, explicando los móviles de su conducta, a Roma, Corinto, Esparta y Atenas 76 , en un intento de atraerse a su lado a Italia y Grecia, al tiempo que va tomando ciertas medidas de reorganización administrativa y distribución de altos cargos: nombra al rétor Mamertino prefecto de Italia e Iliria y cónsul para el 362 junto con el jefe de caballería Nevitta, que era un bárbaro; al historiador Aurelio Víctor lo nombra gobernador de la Panonia Segunda.
El drama de un nuevo enfrentamiento civil, que era inminente, se esfumó, sin embargo, como por milagro, y el desenlace, de acuerdo con los deseos de Juliano 77 , fue pacíficamente victorioso: el 5 de octubre de 361 Constancio moría, enfermo, en Mopsucrene, en Cilicia, cuando se dirigía contra su César y, antes de morir, nombró heredero a Juliano, que recibía ahora el pacífico acatamiento de las provincias orientales 78 .
JULIANO , AUGUSTO . TRIBUNAL DE CALCEDONIA .—Juliano marcha inmediatamente en dirección a la capital y hace su entrada en Constantinopla el 12 de diciembre del 361. Por esas fechas escribe la Epístola a Temistio , que puede ser considerada como el primer manifiesto de sus intenciones políticas, totalmente moderadas y garantes de la libertad de todos sus súbditos. El recibimiento que se le tributó en Constantinopla 79 estuvo a la altura de las esperanzas que había despertado un César que, pese a sus pocos años, había conseguido reunir una serie de prometedoras virtudes: afición a la sabiduría, genio militar, amor a la justicia, defensa de las libertades, austeridad de vida, amabilidad en el trato, pasión por el helenismo, defensa de las tradiciones y —lo que resultaba un poco chocante en la zona oriental— restauración de la religión tradicional. Claro es que sus adversarios interpretaban los mismos hechos como pedantería y arrogancia, afán de inmiscuirse hasta en los más pequeños detalles judiciales, demagógico gusto por el aplauso, exceso de sentimentalismo desfasado y enemistad por el cristianismo. En cualquier caso, Juliano está ahora completamente seguro de sí mismo y convencido de que, en efecto, goza del favor de los dioses y es su elegido para defender en la tierra la causa de la vieja religión. ¿Cómo, si no, explicar su milagrosa salvación, en medio de tantos peligros, que le ha hecho quedar como único representante de la dinastía de los segundos Flavios y su no menos milagroso acceso a la categoría de Augusto, único señor del imperio, sin verter una sola gota de sangre?
Constancio es tratado con todos los respetos por Juliano 80 , que le concede la apoteosis, pero sobre sus colaboradores más íntimos va a hacer recaer el nuevo emperador el peso de los crímenes del anterior reinado. Con el encargo de revisar las actuaciones punibles de ciertos elementos del antiguo régimen, se créa un tribunal especial con sede en Calcedonia, compuesto por Salustio, a quien ha nombrado prefecto de Oriente, Mamertino y los cuatro principales generales del ejército: Nevitta, Jovino, Arbecio y Agilón. Los dos últimos habían permanecido fieles a Constancio hasta su muerte, lo que parecía una garantía suficiente de imparcialidad. Aunque el presidente era Salustio, Arbecio, según el testimonio de Amiano, fue quien llevó realmente la dirección del proceso. Fueron condenados a muerte los servidores del servicio secreto Pablo «Cadena» y Apodemo, así como el gran chambelán, el eunuco Eusebio, y el antiguo ministro de finanzas Úrsulo —todos ellos ejecutados—, junto con el antiguo prefecto de la Galia y después de Iliria, Florencio, que logró escapar y permanecer escondido para no reaparecer en escena hasta la muerte de Juliano. Fuera de la actuación del tribunal, Gaudencio, encargado por Constancio de la defensa de África y que persistió en su actitud incluso cuando ya todo estaba resuelto, y Artemio, ex-duque de Egipto, acusado de diversas profanaciones por los paganos alejandrinos, también serían ejecutados. El propio Amiano critica algunas de las sentencias como enormemente injustas, sobre todo la de Úrsulo —motivada, en realidad, por ciertos comentarios contra el estamento militar pronunciados tiempo atrás— y la de Florencio, que lo único que había hecho era obedecer a su emperador Constancio. No parece que haya sido Juliano el mentor de algunas de estas sentencias, sino la preponderancia, que no hay que perder de vista, del elemento castrense. Pentadio, a quien Juliano maltrata duramente en la Epístola a los atenienses , escrita poco antes de la celebración del juicio, fue, por ejemplo, absuelto, lo que viene a probar cierta independencia del tribunal y no permite considerarlo como un mero instrumento de venganza personal de Juliano 81 .
ESTANCIA EN CONSTANTINOPLA .—Nada más instalarse en Constantinopla y solventado el penoso asunto del tribunal de Calcedonia, que actuó con extraordinaria rapidez, Juliano se dispone a aplicar al gobierno del imperio sus propias ideas en medio de una actividad febril —tónica constante de su vida—, lo que provoca un auténtico torrente de reformas. Una de las que primero emprendió fue la reforma de la corte, cuya pompa asiática había ido creciendo bajo Constantino y Constancio. La austeridad de Juliano hizo desaparecer de un plumazo a una larga serie de inútiles personajes, reduciendo el número de sus servidores al mínimo indispensable 82 . Al tiempo, Juliano desecha el riguroso ceremonial anterior y, deseoso de emular los hábitos de Marco Aurelio, se le ve marchar el 1 de enero de 362 mezclado a la multitud para asistir a las ceremonias de los nuevos cónsules Mamertino y Nevitta, o asistir repetidamente a las sesiones ordinarias del senado de Constantinopla oyendo o interviniendo como un senador más 83 . Juliano quiere volver a las antiguas formas republicanas y rechaza el, según él, bárbaro título de dominas . Aunque es cierto que a Juliano le gustaba el elogio popular, no sería justo poner en duda la sinceridad, a menudo ingenua desde luego, de sus ideales políticos 84 .
La corte sufrió una transformación radical porque, tras la depuración efectuada, Juliano comenzó a llamar a su lado a todos aquellos hombres que descollaban por sus conocimientos y honradez en su sincero deseo de que le sirvieran de consejeros. No todos aceptaron, quizá por temer las complicaciones de la vida de la corte, quizá por presumir que el celo del joven emperador acabaría provocando conflictos peligrosos. Así, el neoplatónico Crisanto, que había sido su maestro, se excusó y rechazó el ofrecimiento. Está claro que no hubo distinción entre paganos y cristianos, pues, de entre éstos, mantuvo con él al médico Cesáreo, hermano de Gregorio de Nacianzo, y llamó a Aecio e incluso, probablemente, a Basilio de Cesarea 85 . Como prueba de su imparcialidad, Juliano decretó una amnistía para todos los exiliados por motivos religiosos proclamando una tolerancia total. La medida, según Amiano, tenía, en realidad, como objetivo reanimar, con la vuelta de los exiliados, los enfrentamientos entre las distintas sectas cristianas para debilitarlas 86 .
El paganismo que el emperador empezó a practicar abiertamente había sido duramente perseguido ya a partir de Constantino, y la cantidad de expoliaciones de templos y santuarios, cuyos materiales habían sido empleados en otras construcciones, fue bastante grande. Para hacer efectiva la libertad del politeísmo, Juliano tuvo que exigir la devolución de todo lo que había sido sustraído a sus antiguos dueños o una indemnización equivalente, porque el Estado no estaba en condiciones de sufragar el gran número de construcciones que se necesitaban 87 . Estas medidas provocaron los primeros conflictos serios, al negarse bastantes cristianos a estas devoluciones o al excederse los paganos en el cumplimiento a rajatabla de las mismas y, en el revuelo, se produjo incluso la muerte de algún cristiano que, inmediatamente, fue considerado mártir. Lo que era verdad es que se vivía un cierto ambiente de revancha entre los paganos y de incertidumbre y temor entre los cristianos, y un ejemplo de esta situación lo ofreció la siempre turbulenta Alejandría a los pocos días de la entrada de Juliano en Constantinopla. El 24 de diciembre del 361 los paganos de Alejandría, irritados por la anterior política persecutoria del paganismo de su obispo Jorge (el mismo a quien Juliano había conocido en Capadocia), lo detuvieron, junto a otros dos funcionarios cristianos, y les dieron muerte paseando sus cadáveres por la ciudad y arrojándolos al mar después de haberlos quemado. En el mes de enero del 362 Juliano envió una carta a los alejandrinos reprochándoles su actitud, pero en un tono tan comprensivo que no puede considerarse neutral 88 .
Entre las reformas que emprende Juliano en sus seis meses de estancia en Constantinopla hay que mencionar su intento de revivir las antiguas estructuras municipales, intentando dotarlas de autonomía con el sueño de que el imperio se convirtiera en una especie de federación de entes locales autónomos, que Bidez 89 califica de «quimera».
Las curias municipales habían perdido hacía tiempo toda iniciativa real y, además, se encontraban medio desiertas, porque el impuesto inherente a la función de curial era una pesada carga sin contrapartida positiva. Juliano hizo que entraran en las curias todos aquellos que económicamente eran realmente capaces, estableciendo fuertes multas para los que intentaran defraudar esta obligación y estableciendo ciertas exenciones para los médicos municipales, los notarios imperiales tras quince años de servicios, los domiciliados secundariamente en una ciudad, los padres de trece o más hijos, etcétera. Por supuesto, suprimió la exención de que habían disfrutado los obispos, monjes y clérigos cristianos en los anteriores reinados. A su vez, las curias recuperaron el derecho de imponer impuestos, al tiempo que se establecían duras penas contra los funcionarios indignos. Ordenó también que las propiedades públicas confiscadas o usurpadas fueran restituidas a las ciudades, perdonando, en ciertos casos, a algunas el pago de impuestos atrasados para aliviar su situación 90 . Es en este intento de devolver una vida plena a los municipios en el que hay que situar sus cartas a diversas ciudades, empezando por las escritas en Iliria antes de la muerte de Constancio, así como su interés ya citado por asistir a las sesiones del senado y su gusto en recordarles las glorias pasadas.
También favoreció a los municipios el mayor control que Juliano impuso en la utilización de la posta pública, pues su uso abusivo traía consigo el mal estado de los caminos y estaciones cuyo arreglo corría a cargo de las curias correspondientes. El emperador empezó, una vez más, por dar ejemplo, limitando el número de sus mensajeros a diecisiete y retirando a los funcionarios —excepto al prefecto del pretorio— la facultad de conceder permisos para su utilización, salvo unos pocos extraordinarios, y al clero cristiano el derecho de que venía disfrutando de viajar con cargo al Estado 91 .
En materia de justicia Juliano se esforzó por agilizar su aplicación, al tiempo que restauraba ciertas leyes tradicionales frente a las innovaciones de sus predecesores. Su afición a otorgar él mismo justicia es objeto de las burlas de Gregorio de Nacianzo y de encendidas alabanzas, con pequeños reparos, por parte de Amiano 92 .
En cuanto al ejército, empezó por conseguir que el soldado recibiese su paga regularmente y en efectivo, no en especies, y con su propio ejemplo intentó fortalecer por todos los procedimientos la disciplina y dureza del soldado, evitando una larga ociosidad. También por aquí intentó descargar a los municipios de algunas de las cargas que tenían con respecto al aprovisionamiento de los ejércitos que pasaban por sus límites 93 .
Pero además de su actividad legislativa y de sus reformas políticas, Juliano desarrolla una intensa actividad intelectual. A comienzos de la primavera del 362 escribe, en noches consecutivas, los discursos Sobre la madre de los dioses y Contra el cínico Heraclio . En el primero de ellos intenta desarrollar las ideas contenidas en el mito de Cibeles y Atis de acuerdo con el método exegético en boga en los círculos neoplatónicos, mientras que el segundo discurso citado es un virulento ataque contra los escépticos y ateos cínicos de su época que no podían, en absoluto, secundar los ardores religiosos del emperador. Para Juliano son tan enemigos como puedan serlo los Galileos, y este ataque se repetirá en el mes de junio del mismo año en su discurso Contra los cínicos ignorantes .
El 17 de ese mismo mes de junio Juliano promulga su famosa ley escolar, que merecerá el calificativo de «inclemente» por parte de Amiano, y que significaba la prohibición a los maestros cristianos de explicar la cultura clásica, basándose en su falta de fe en lo que explicaban, lo que suponía una actitud hipócrita 94 . Este paso fue considerado tanto en su día como por los críticos modernos como el momento crucial en que la política religiosa de Juliano pasa de una efectiva tolerancia, inspirada en el famoso rescripto de Milán del 313, a un sectarismo a favor de los paganos. Según Bidez 95 , quizá haya que poner el hecho en relación con la llegada a Constantinopla, en primavera, de Máximo de Éfeso y de Prisco, el primero de los cuales, sobre todo, alcanzó, por los indicios, una gran preponderancia en la corte 96 , provocando en Juliano el paso de lo que el crítico llama un filósofo coronado a un teócrata sectario, que ya no se contenta con volver a la situación anterior a Constantino, sino que pretende regenerar y recrear un nuevo helenismo. Ello se manifiesta en las cartas 84-89, escritas poco después en Antioquía, en las que da instrucciones, en calidad de sumo sacerdote, sobre la actuación del clero y la organización de una «iglesia pagana», siguiendo a Maximino Daya, que suponen una profunda revolución que quedaría inconclusa por la muerte de su inspirador, tomando del cristianismo aquellos aspectos que le podían granjear mayores simpatías entre el pueblo.
ESTANCIA EN ANTIOQUÍA .—El 21 de junio del 362 Juliano parte de Constantinopla en dirección a Antioquía para preparar un ataque contra el persa Sapor en la campaña del siguiente año. Se siente la reencarnación de Alejandro, confirmado por ciertos oráculos oídos por su maestro Máximo 97 , y está deseoso de añadir a sus triunfos una victoria sobre los partos 98 . En el camino pasó por Nicomedia, que había sido destruida en gran parte por un terremoto, y por la ciudad de Pesinunte, donde ofreció sacrificios en el antiguo y famoso santuario de la diosa Cibeles. Pero, a medida que avanzaba en su camino, Juliano iba sintiendo la distancia que separaba sus ideales de la realidad y escribe al filósofo Aristóxeno:
Ven a encontrarnos en Tiana, por Zeus dios de la amistad, y haznos ver entre los capadocios un heleno auténtico. Hasta ahora no veo sino gentes que se niegan a sacrificar, o algunos que querrían hacerlo pero no saben cómo 99 .
Hacia el 18 de julio entra en Antioquía, donde encontrará a Libanio que le dedica un discurso de alabanza 100 . Después de superar algunas desconfianzas del rétor hacia ciertos miembros influyentes de la corte, quizá Nicocles o Temistio, la vieja amistad entre Juliano y Libanio se reanudó libremente, haciéndose frecuentes tanto sus entrevistas como las cartas que se intercambiaron y cuya influencia, según Bidez, sirvió de contrapeso a la que ejercían los neoplatónicos Máximo y Prisco.
La historia de la estancia de Juliano en Antioquía es bien sencilla: una serie ininterrumpida de incomprensiones que van provocando una hostilidad mutua, cada vez mayor, entre el carácter austero y piadoso del emperador y la alegría y desenfado nada moralizante de la ciudad. Primero fue el asunto de Dafne, delicioso valle cercano a Antioquía, en el que se encontraba un antiguo templo dedicado a Apolo y una fuente, Castalia, de aguas proféticas que, largo tiempo atrás, habían anunciado el poder de Adriano. El templo había sido cerrado bajo Constancio, como tantos otros, y el César Galo había hecho construir en su recinto sagrado una pequeña capilla para guardar los restos sagrados del mártir local Bábilas. Cuando Juliano, que había encargado a su tío homónimo los trabajos de restauración, acudió a este famoso santuario se encontró con que el senado no había preparado ninguna ofrenda para el sacrificio, porque en su mayoría eran cristianos, y, al intentar ponerse en comunicación con los dioses, se produjo un silencio total debido, según los augures, a la impía presencia en el recinto del cadáver de Bábilas. En consecuencia, el emperador mandó que sus restos fueran desenterrados y sacados del lugar, cosa que los antioquenos realizaron en una gran procesión no exenta de insultos al emperador.
Poco después, la noche del 22 de octubre, el templo se incendió misteriosamente y quedó totalmente destruido. Aunque no pudo demostrarse, Juliano estaba convencido de que era una venganza de los cristianos y, en represalia, ordenó cerrar la iglesia principal de Antioquía que Constancio había inaugurado recientemente 101 . El 24 de octubre una nueva orden de exilio recaía sobre el polémico obispo Atanasio de Alejandría, que había vuelto a su antigua sede después de seis años de destierro por obra del arriano Constancio en febrero de este mismo año 102 . También en otros lugares los cristianos desafiaron las medidas de Juliano provocando incidentes, como en Pesinunte o Cesarea, con atentados a símbolos paganos 103 . Estos hechos provocaron una serie de disposiciones de Juliano discriminatorias contra los cristianos, ya contra particulares, ya contra ciudades enteras como Nísibe o Constancia de Palestina 104 . Es probable que se llegara a separar a los cristianos de la guardia imperial, de los gobiernos de las provincias y de los cargos judiciales 105 . Las ciudades de mayoría cristiana que no habían procedido a la reapertura de los templos paganos sabían que no tenían muchas posibilidades de encontrar eco favorable en el emperador a sus peticiones.
Su segundo enfrentamiento grave con los antioquenos fue como consecuencia de la escasez de víveres provocada por un seco verano y quizá agravada por los numerosos problemas que planteaba el ejército que estaba reuniendo Juliano. Ante la falta de víveres Juliano mandó traer trigo en abundancia de Egipto y fijó en noviembre un edicto del maximum , pero la antisolidaria acción de los acaparadores hizo que el trigo siguiera escaseando. Juliano echaba la culpa al senado de Antioquía, al que acusaba por su incapacidad para frenar estos abusos; los habitantes de la ciudad se irritaban y escandalizaban ante el enorme gasto que, en una situación semejante, suponían los continuos sacrificios del emperador, cuya única consecuencia visible para ellos era que los soldados eran conducidos borrachos a sus cuarteles noche tras noche por los famélicos habitantes que auguraban el fin del género bovino si el reinado de Juliano duraba largos años 106 . Libanio actuó como intermediario en este conflicto entre Juliano y la ciudad de Antioquía y, aunque consiguió que el emperador no tomara duras medidas contra la ciudad, no pudo impedir el profundo malestar con que Juliano saldría de la misma en marzo del año siguiente prometiendo no volver a pisarla.
En el mes de diciembre Juliano compuso otras dos obras, los Césares y el Himno a Helios rey . En la primera, Marco Aurelio se muestra cómo el ejemplo que quiere imitar Juliano bajo la sagrada protección de Mitra. Poco después, en este invierno, compuso el tratado Contra los Galileos , siguiendo la línea de los polemistas paganos Celso y Porfirio, y hacia finales de febrero el Misopogon , en que quedará explícito el enfrentamiento entre Juliano y Antioquía, pero que impresiona, sobre todo, por la sinceridad con que está escrito en unos momentos en que Juliano siente la amargura de la incomprensión.
Su polémica contra el cristianismo, aparte del tratado arriba mencionado, originó también otra ley por la que se prohibía la celebración de funerales diurnos que, de acuerdo con las creencias paganas, mancillaban con su paso toda la ciudad 107 .
A principios del 363 Juliano decidió reconstruir el famoso templo de Jerusalén, de acuerdo con sus ideas de favorecer la religión judía frente a los Galileos como genuina representante de la religión nacional de aquel pueblo. Encargó a Alipio la dirección de estos trabajos, cuyo costo iría a cargo del Estado. Sin embargo, a poco de comenzar las obras, la zona padeció un ligero terremoto que dio al traste con las mismas 108 . Juliano intentaba favorecer las creencias ancestrales del pueblo judío frente a las innovaciones revolucionarias del cristianismo, cuyo Dios no se dejaba introducir en el complicado panteón neoplatónico.
EXPEDICIÓN CONTRA LOS PARTOS Y MUERTE DE JULIANO .—El 5 de marzo del 363, acabados por fin los minuciosos preparativos de la expedición, Juliano se pone en marcha, al frente de un gran ejército, en dirección a Persia 109 . Siguiendo el curso del Éufrates, el ejército invasor no tuvo ningún problema en ir sometiendo las pequeñas ciudades que iba encontrando en su camino, pues las tropas de Sapor no habían hecho aún acto de presencia. Dividió su ejército, confiando el mando de una parte a Procopio con la misión de unirse, por el norte, con el rey aliado Arsaces de Armenia para, bajando por Media, encontrarse con el grueso del ejército comandado por Juliano. Esta maniobra se ejecutó mal y Procopio sólo cumplirá el objetivo cuando la situación es ya irreparable y el emperador ha muerto.
Cuando Juliano llegó ante la capital, Ctesifón, rodeada de espléndidas defensas y defendida por Surena, el principal general de Sapor, se dio cuenta de que para tomarla era necesario un largo y difícil asedio, con el peligro, además, de quedar atrapados, pues el grueso del ejército persa, mandado por Sapor, se dirigía ya hacia la capital.
No era posible la retirada por el mismo camino que habían traído, porque habían incendiado las cosechas a su paso, de modo que se decidió continuar remontando el curso del Tigris en espera del encuentro con los refuerzos de Procopio. La dificultad de remontar la flota que les había acompañado en el descenso del Éufrates obligó a Juliano a tomar la drástica decisión de incendiar los mil barcos que la componían, para poder disponer de todos los brazos útiles e impedir que cayeran en manos del enemigo. Unos falsos guías hicieron que el ejército se extraviara; los persas acosaban incesantemente sin presentar batalla abierta e iban quemando todas las cosechas en torno al ejército romano, mientras el enorme calor de la zona en esta época acababa por convertir en un calvario la marcha de Juliano, que comenzó a perder hombres, víctimas de diversas enfermedades y de agotamiento.
El día 26 de junio, ante una repentina escaramuza, Juliano se precipita en ella sin coraza, y una lanza de origen desconocido atraviesa su costado 110 . Pese a los cuidados de su médico Oribasio, Juliano fallece al anochecer de ese mismo día sin haber querido nombrar sucesor 111 . Procopio, que llegará poco después, será el encargado de trasladar sus restos e inhumarlos en Tarso. Joviano, el nuevo emperador, se verá obligado, para evitar el desastre total, a comprar la retirada a Sapor a cambio de la entrega de cinco provincias transtigritanas y quince plazas fuertes de Mesopotamia 112 .
La inesperada y misteriosa muerte de Juliano contribuyó, y no poco, a la formación de la leyenda posterior. Nunca se supo de dónde partió el dardo homicida, puesto que ningún persa se arrogó la gloria del hecho ante Sapor. Libanio fue el primero que acusó abiertamente a los cristianos del crimen, quienes a su vez veían en ello la mano de su todopoderoso Señor.
Entre la tumultuosa alegría de los cristianos y el anonadamiento que se apodera de los paganos, totalmente conscientes de que han perdido su última oportunidad, se abre un nuevo período de hostigamiento a la vieja religión 113 que desembocarán en su prohibición oficial treinta años más tarde. Tan sólo en ochenta años el cristianismo ha pasado de ser una religión perseguida a religión perseguidora, con el breve paréntesis del reinado de Juliano. Su conservadurismo revolucionario pudo, quizá, cambiar el curso de la historia, pero ése es otro tema que la fantasía creadora de cada siglo no ha dejado de explotar.
2.
La obra literaria de Juliano
La producción literaria de Juliano, escrita en el neoático típico de esta tardía floración de la segunda sofística, tiene un carácter abigarrado y marcado por el signo de la premurá, lógica en quien debía compartir estas aficiones con sus tempranas obligaciones de gobierno. Amiano nos informa de que este infatigable trabajador dividía en tres partes sus noches, dedicando un tercio al descanso, otro a sus entusiasmos literarios y el tercero a los problemas de Estado 114 . Y de ello es natural que se resientan sus obras. Algunas fueron escritas en una sola noche, como el discurso Sobre la madre de los dioses ; en dos, como Contra los cínicos ignorantes , o en tres, como el Himno a Helios rey 115 ; y no digamos nada de sus cartas y decretos dictados a sus secretarios a tal velocidad que no daban abasto, cuando no era él mismo quien tomaba el cálamo que mantenía sus dedos constantemente impregnados de tinta 116 . Se acepta, pues, como un hecho que Juliano o no revisó sus escritos o lo hizo muy poco, por lo que ciertas inconsecuencias sintácticas o de estilo no deben, seguramente, achacarse a errores de los copistas, sino a la velocidad de composición que les imprimió su autor 117 .
Sin embargo, no hay que olvidar que Juliano pasó también por las escuelas de retórica y, aunque se declara en numerosas ocasiones enemigo de la retórica florida que imperaba en su tiempo, reclamándose tan sólo discípulo de los filósofos, a veces aparecen en él digresiones y elegancias, tópicos de escuela por los que suele excusarse y que semejan un remanso juguetón en la habitual tensión de su pensamiento 118 .
Desde el punto de vista literario, los dos panegíricos a Constancio, así como el dedicado a la emperatriz Eusebia y la Consolación a sí mismo por la marcha de Salustio son sus obras más pulidas: todavía era sólo César en la Galia y, especialmente en invierno, podía robar cierto tiempo a sus tareas más apremiantes. En cambio, en el corto período de tiempo de año y medio de su mandato como Augusto (de octubre del 361 a marzo del 363), además de impulsar ingentes medidas de gobierno y de la gran cantidad de cartas que escribió —muchas de ellas hoy perdidas—, compuso ocho discursos (incluyendo entre ellos, por su extensión, la Carta a los Atenienses y la Carta a Temistio ), aparte del voluminoso tratado Contra los Galileos .
Su rica erudición en literatura griega afluye constantemente en sus escritos, que están plagados de citas, mientras que ese mismo fervor filohelénico hace que ignore o desprecie la gran tradición de la literatura escrita en latín, lengua que, sin embargo, hablaba y escribía. Son citados o recordados continuamente, en primer lugar, Homero, su poeta preferido, y en menor grado Eurípides; entre los historiadores Heródoto y, sobre todo, Plutarco; entre los oradores Demóstenes, Isócrates, Dión Crisóstomo y los coetáneos Libanio y Temistio, y en filosofía Platón, Aristóteles y Jámblico, de quien se declara discípulo en filosofía, así como Julián el Caldeo, que habría sido su maestro en teurgia 119 .
Su vocación filosófica, constantemente contrapuesta a la de rétor, es fundamental en Juliano, porque es la base de su despreocupación por la forma que queda suplida por su afán de perseguir la verdad. Y esa misma vocación, unida a su profundo misticismo, es también la causa de la oscuridad de algunos pasajes y tratados como el Himno a Helios rey , al intentar dar forma literaria a la maraña teológica propia del neoplatonismo cuyo ferviente adepto era. Juliano, como buen neoplatónico, gusta de la alegoría y el símbolo representados por el mito, que es considerado como un medio ideal de acercamiento a la divinidad. Así, en el discurso Contra el cínico Heraclio , caps. 22 ss., hay una auténtica parábola de su vida, o, en la Consolación por la marcha de Salustio , el discurso que dirige Pericles a Anaxágoras sobre la separación de los amigos, o la alegoría constante que son los Césares . A veces, por su propia naturaleza, la metáfora presenta problemas de interpretación, como es el caso del segundo panegírico a Constancio con la alusión al enfrentamiento entre Aquiles y Agamenón 120 .
En la obra de Juliano están representados diversos géneros literarios, a los que, a menudo sin embargo, no se ajusta estrictamente. Panegíricos son sus tres primeros discursos que siguen las reglas habituales del género y se inspiran, en parte, en Dión Crisóstomo, Libanio y Temistio, pero que ofrecen la particularidad de que es la primera vez que un César hace el elogio de su Augusto y es la primera vez que se dedica, como obra independiente, un panegírico a la emperatriz. La Consolación por la marcha de Salustio es una muestra del género de la «consolatio», pero es original que se la dedique a sí mismo como si fuera un monólogo. Auténticos tratados teológicos son el Himno a Helios rey y el discurso Sobre la madre de los dioses , exégesis mitológica al uso neoplatónico tal y como las habían escrito Porfirio y Jámblico, en los que hay incluso alguna aportación personal en la interpretación. Dos auténticos tratados de sus concepciones filosóficas y de la forma correcta de interpretación de los mitos son los discursos Contra el cínico Heraclio y Contra los cínicos ignorantes , en los que se refleja la abierta disposición del neoplatonismo hacia todas las escuelas filosóficas de la antigüedad, salvo los escépticos y epicúreos.
La Carta a Temistio es un auténtico programa de gobierno y entra en el tipo de discursos sobre el soberano ideal al estilo de Isócrates, Dión y Temistio. Los Césares , quizá su obra más leída, está basada superficialmente en el género simposíaco, pero, en el fondo de su alegoría, es una auténtica propaganda política y religiosa, Tanto la Carta a los Atenienses como el Misopogon son escritos autobiográficos que empiezan a proliferar en este siglo: piénsese en la Autobiografía de su amigo Libanio o, poco después, en las Confesiones de Agustín de Hipona. Por último, el tratado Contra los Galileos continúa la línea de los polemistas paganos iniciada por Celso y seguida por Hierocles y Porfirio.
Su correspondencia fue ya admirada desde la antigüedad especialmente por su estilo. Comprende tanto cartas sobre asuntos oficiales en los que, sobre todo en los religiosos, se enzarza a menudo en discusiones, como cartas familiares, más numerosas, en las que, si bien aflora la técnica del género epistolar que Juliano domina, imperan por doquier la sinceridad y el sentimiento, sin excesivas concesiones a refinamientos propios de escuela, la camaradería con los amigos así como su ternura, a veces casi romántica, en algunos casos el humor y la ironía y siempre su preocupación por los asuntos de Estado. Su editor Bidez 121 , comparando esta correspondencia con la de sus contemporáneos, afirma: «Merecería casi tanta consideración como la de Cicerón, si nos hubiera llegado mejor conservada».
La humanidad de la trágica figura de Juliano nunca deja indiferente al lector porque, exceptuando los panegíricos a Constancio, la sinceridad y el apasionamiento son características de su producción que, en su conjunto, es por ello profundamente autobiográfica. Sus obras, más que por su aportación filosófica o por su calidad literaria, que apunta acá y allá pero resulta inacabada por la circunstancia personal de su autor, perviven por su valor de impresionante documento histórico de un hombre y una época cruciales.
3.
Influencia de Juliano en la posteridad 122
El corto reinado de Juliano conmocionó los espíritus de su época. Muy poco tiempo después de su muerte aparecieron las primeras obras de censura y de alabanza. Los cristianos respiraron con alivio ante la desaparición del hombre que amenazaba con hacer retroceder los enormes privilegios que ya habían conseguido, mientras los melancólicos paganos debieron contentarse con saludar en él al último héroe de un mundo que se aniquilaba ante sus ojos.
Gregorio de Nacianzo 123 , que había sido su condiscípulo en Atenas, lanzó los primeros ataques furibundos contra su memoria que fueron la base de la grotesca leyenda medieval posterior. Efrén de Siria escribió poemas no menos encendidos contra Juliano. Ambas obras por su declarado y ciego fanatismo tienen más valor para la leyenda que para la historia.
En el bando opuesto, Libanio fue el primero que dedicó enfervorizados elogios a su emperador y amigo con la publicación de su Monodia y su Lamento fúnebre sobre Juliano (Or . XVII y XVIII). Más tarde, en el 378-9, publicará su discurso XXIV exigiendo responsabilidades por la muerte de Juliano a los cristianos, a quienes acusa de la misma. Para ello ha tenido que esperar a la muerte de Valente, que ocurre precisamente en ese año de 378 en la famosa batalla de Adrianópolis. Junto a Libanio, habría que mencionar entre los apologistas de Juliano a diversos historiadores cuya obra sólo nos ha llegado fragmentariamente, y muy en especial a Eunapio, que hizo de Juliano el héroe absoluto de su historia.
En el siglo v los historiadores eclesiásticos Sócrates. Sozómeno, Filostorgio y Teodoreto se sitúan en un plano más objetivo que sus antecesores cristianos, aunque, naturalmente, hostil a Juliano. Pero que su obra seguía siendo leída e incluso juzgada peligrosa por los teólogos lo prueba la copiosa refutación de Cirilo de Alejandría de su tratado Contra los Galileos 124 . Agustín de Hipona se mueve en esta misma línea, acusando a Juliano de haber desatado una auténtica persecución contra los cristianos, al tiempo que le echa en cara su ambición, su sacrílega curiosidad y su temeridad en la campaña persa 125 .
Un lugar propio ocupa la obra del historiador del siglo IV Amiano Marcelino por su deseo de objetividad. Declarado admirador de Juliano, no por ello silencia su crítica en aquellos puntos en los que no está de acuerdo y, sin duda, la imagen que nos ha dejado del emperador es, con mucho, la base de cualquier estudio serio, tanto por la abundancia de datos que suministra como por ese citado deseo de objetividad.
Un curioso y temprano ejemplo de moderación nos ha dejado el poeta español Prudencio, nacido en 344, que, aunque le censura su religión, alaba declaradamente sus virtudes de hombre de gobierno, resumiendo su opinión en este verso:
Perfidus ille deo, quamuis non perfidus orbi 126 .
En la Edad Media predomina, como es lógico, la imagen más negra y absurda de Juliano. Su leyenda entra ya en un drama que la famosa monja Roswita escribe en el siglo x sobre los mártires de Roma Juventino y Maximino. Pero sobre todo se incorpora a la tradición de milagros. Así en la Vida de San Basilio del Pseudo-Anfiloquio aparece un San Mercurio que baja del cielo para matar a Juliano, que había comprado el imperio al demonio valiéndose de la magia negra y de sanguinarios sacrificios. En una colección de milagros de la Virgen, del siglo XIV , aparece una representación dramática cuyo título, que no tiene desperdicio, exime de mayor comentario: «Del emperador Juliano a quien mató San Mercurio por orden de Nuestra Señora y de su senescal Libanio que vio esto en sueños, se hizo bautizar por San Basilio y se convirtió en eremita y, para volver a ver a Nuestra Señora, soportó que le reventaran los ojos y le volvió a iluminar Nuestra Señora». Historias de este tipo se reproducen en diferentes textos medievales 127 .
Las primeras publicaciones de algunos de sus discursos y cartas, así como de la obra de Amiano, durante el Renacimiento revelaron un nuevo Juliano y provocaron un mejor conocimiento y una distinta apreciación que ya se muestran en el drama de 1489 que hizo representar Lorenzo de Médicis en Florencia. En Inglaterra, en Suiza, en Alemania, en Italia y en España se escriben diversos dramas sobre su figura al final del XVI y durante el XVII 128 . Podemos tomar la opinión de Montaigne 129 , que ya conoce a Amiano y a Eutropio y que sitúa su comentario en el contexto de las guerras de religión que asolaron Francia en la segunda mitad del siglo XVI . El ensayo se titula De la libertad de conciencia , y Montaigne vitupera abiertamente la inclinación de los primeros cristianos a alabar a los emperadores que les eran amigos condenando a sus adversarios. Su elogio de Juliano es claro: «Éste, en verdad, fue hombre excepcional y grande, como debía esperarse de quien tenía el alma imbuida en los discursos filosóficos a los que se esforzaba en ajustar todas sus obras. No hay género alguno de virtud en que Juliano no nos dejara notables ejemplos». Alaba su castidad, su justicia que supo separar de la religión —«aunque riguroso en verdad contra los cristianos, no era Juliano cruel con ellos»—, su sobriedad y sus dotes literarias y militares. Su espíritu crítico de la tradición recibida se echa de ver en algunas observaciones: «Se le llamó el Apóstata por haber abjurado de nuestra fe, pero creo que nunca la profesó de corazón, sino que la siguió por obedecer las leyes hasta que se vio señor del imperio»; y «Se afirma que al ser herido murmuró “Venciste, Nazareno” o bien “Contento debes de estar, Nazareno”, pero creo extraño que olvidaran tal exclamación los testigos…» Y cierra su ensayo con esta reflexión apoyada una vez más en Amiano: «Juzgo digno de consideración el hecho de que el emperador Juliano se sirviera, para atizar las disensiones civiles, del mismo medio de libertad de conciencia que nuestros reyes han aplicado para extinguirlas».
En el siglo XVII las ediciones primero de Petau y luego la vulgata de Spanheim pusieron al alcance de los doctos el conocimiento casi total de sus escritos, y en 1764 el marqués de Argens tradujo por vez primera a una lengua moderna, el francés, los fragmentos de su tratado Contra los Galileos 130 . En el siglo de las luces la imagen de Juliano va a ser vista con un prisma más favorable todavía. Así, Montesquieu, en sus Consideraciones sobre las causas del esplendor y decadencia de los romanos , capítulo XVII, lo alaba sin reservas: «Este príncipe, por su sabiduría, su constancia, su economía, su conducta, su valor y una serie continua de acciones heroicas rechazó a los bárbaros, y el terror de su nombre los contuvo mientras vivió».
La admiración es total en el caso de Voltaire, que se entusiasma con Juliano hasta el punto de querer hacer de él un filósofo ilustrado a su estilo. En su Diccionario filosófico le dedica un artículo, publicado en 1767, que lleva por título Juliano el filósofo, emperador romano . El artículo es largo y toma abiertamente la defensa de la memoria de Juliano. Comienza planteando el cambio de imagen al estilo de Montaigne: «A veces se hace justicia muy tarde. Dos o tres autores o mercenarios o fanáticos hablan del bárbaro y afeminado Constantino como de un dios y tratan de criminal al justo, al sabio, al gran Juliano. Todos los demás, copiando a los primeros, repiten la adulación y la calumnia. Se convierten casi en artículo de fe». Todos los crímenes de Constantino, «que se burla de Dios y de los hombres», se olvidan y se le canoniza porque era cristiano; en cambio «Juliano es sobrio, casto, desinteresado, valeroso, clemente; pero no era cristiano: se le ha mirado durante mucho tiempo como a un monstruo». Cita como ejemplo de liberalismo su perdón a los soldados cristianos que atentaron contra su vida poco antes de la partida contra Persia 131 y, a propósito de la carta en que Juliano comenta la vuelta de los exiliados cristianos que se quejan de no poder seguir devorándose entre ellos, Voltaire se siente en su salsa: «¡Qué carta!, ¡qué sentencia de la filosofía contra el fanatismo perseguidor!» Juliano tenía las virtudes, sin sus defectos, de Trajano, Catón, César, Escipión y fue «en todo igual a Marco Aurelio, el primero de los hombres». Por supuesto rechaza la tesis de que su muerte fue una venganza divina, así como el legendario grito del «¡Venciste, Galileo!» La mitad final del artículo la dedica a discutir el pretendido milagro del derrumbamiento de las obras de reconstrucción del templo de Jerusalén, polemizando con la obra contemporánea del ortodoxo abad De la Bletterie.
A partir de este momento, la polémica vuelve a ser exclusivamente ideológica, y la línea opuesta a Voltaire habla por boca de Chateaubriand, en la introducción al Genio del cristianismo , de 1828: «La Iglesia bajo el emperador Juliano estuvo expuesta a una persecución del carácter más peligroso. No se empleó la violencia contra los cristianos, pero se les prodigó el desprecio. Se empezó por desmantelar sus altares; se prohibió en seguida a los fieles enseñar y estudiar las letras. Pero el emperador, sintiendo las ventajas de las instituciones cristianas, quiso, al abolirlas, imitarlas: fundó hospitales y monasterios y, a imitación del culto evangélico, intentó unir la moral a la religión haciendo pronunciar unos a modo de sermones en los templos. Los sofistas de que se rodeó Juliano se desataron contra el cristianismo; el propio Juliano no desdeñó medirse con los “galileos”…» Alaba su maestría en el empleo de la ironía y su estilo «vivo, animado, espiritual», reconociéndolo como un adversario de talla: «Desde Juliano hasta Lutero la Iglesia en plena fuerza no tuvo necesidad de apologistas». Finalmente, acusa a Voltaire «de hacer renacer la persecución de Juliano» contra la Iglesia, comparando los sofistas de Juliano con los colaboradores de Voltaire en la Enciclopedia . Voltaire es el nuevo Juliano que necesita de nuevos apologistas cristianos como Chateaubriand.
A partir del siglo XIX , con el avance de la ciencia histórica, los eruditos van poniéndose poco a poco de acuerdo sobre el carácter de la obra de Juliano, aunque no por eso la literatura de creación decrece, sino todo lo contrario. Vigny, en su novela Dafne , de 1835, obra inacabada, traza a su estilo la vida de Juliano que, junto a Melanchton y Rousseau , abarcarían «tres acciones en tres siglos distintos, aunque en épocas de fiebre religiosa», enmarcadas por una cuarta novela, la Vida de Samuel , reformador religioso contemporáneo. Vigny identifica a Juliano con un incomprendido filósofo, reformador religioso —«el más religioso de los hombres»— que se hace matar en la batalla ante lo inútil de su lucha contra el cristianismo. Juliano es presentado como un filósofo dulce y humilde de corazón, sensible, y por ello fracasa, pues, como dice Vigny en una de sus anotaciones a esta novela: «Para llevar a cabo una pasión social como la reforma religiosa se necesitaría ser tan fuerte e insensible como Lutero y Voltaire». Anotación que convierte en la frase final de su novela: «Miraron la estatua de Juliano. A sus pies estaba Lutero y, más abajo, Voltaire, que reía». Vigny había leído y meditado los párrafos arriba transcritos de Chateaubriand.
A lo largo de este siglo proliferan las novelas y dramas en torno a Juliano en los que la fantasía, como es natural, suele tener mayor importancia que los hechos históricos 132 . Recordemos tan sólo la novela de Merejkowsky La muerte de los dioses y la de Anatole France L’empereur Julien (1892), que ya había ensayado anteriormente con Thais (1889) el género de la novela histórica.
Entre los dramas de esta época destaca el de Ibsen Emperador y Galileo con el subtítulo de Espectáculo de historia universal (1873). Más o menos basado en hechos históricos, pero frecuentemente alterados y con escenas inventadas al servicio de la dramatización (así, el importante papel desempeñado por Basilio, Gregorio y Joviano), nos presenta un Juliano crecientemente obsesionado en su lucha contra el Galileo que le disputa el poder supremo. El asesinato final a manos de un cristiano fanático es ya tema frecuente en este siglo. Este enorme drama, al que Ibsen estimaba profundamente, consta en realidad de dos obras. La primera parte, en cinco actos, es La apostasía del César , y la segunda, en otros cinco, El emperador Juliano . De ahí que no haya sido nunca representado en su totalidad.
En el siglo XX , Cavafis 133 dedica nada menos que siete poemas a diferentes momentos de la vida de Juliano, y Kazantzakis escribe en 1945 una tragedia que será representada por primera vez en París en 1948. Kazantzakis, siempre interesado por los grandes personajes de la historia, presenta a Juliano, como a su famoso Ulises, como un héroe existencialista que libra una batalla que sabe de antemano perdida. Por último, mencionemos a Gore Vidal, que en su novela Julian (1962) hace una excelente recreación histórica, con ligeras alteraciones novelescas, en el original marco de un supuesto diario de Juliano que Prisco envía a Libanio, con comentarios marginales de ambos personajes que permiten al autor diversos enfoques de un mismo hecho.
4.
Juliano en España
Ya vimos cómo el primer testimonio de Juliano en nuestro suelo es el recuerdo de juventud, moderado y realmente favorable, del poeta Prudencio. La diferencia entre su actitud y la de sus detractores orientales es achacable, como señala Arce, al hecho de que su reinado transcurrió fundamentalmente en Oriente, pero creemos que, además, no puede olvidarse el hecho de que Hispania pertenecía a la prefectura de las Galias en la época en que Juliano ejerció en ella sus funciones de César, y puede suponerse que el respeto y afecto de sus súbditos galos encontrara cierto eco a este lado de los Pirineos. Sin embargo en los versos de Prudencio ya hace su aparición el milagro que turba el sacrificio del emperador y que, al parecer, es un tópico cristiano que anuncia el sesgo que tomara su figura en la Edad Media.
En efecto, la leyenda medieval que hemos citado arriba se introduce también en España en las Cantigas de Alfonso el Sabio 133 , aunque no aparece en los Milagros de Berceo ni hemos podido detectar otros rastros de la misma.
Tras las primeras ediciones parciales de la obra de Juliano en el siglo XVI , en España se publica la primera traducción al latín del Himno a Helios rey por obra del humanista Vicente Mariner, en Madrid, en el año 1625. La traducción va acompañada de notas y dedicada a Francisco de Quevedo con una respuesta de éste en la que afirma haber visto —non quae audiui refero sed quae uidi profero — entre las obras de Mariner un Iuliani Caesaris opus de regno , es decir, el segundo panegírico a Constancio, que no hemos podido localizar. Mariner alaba la elocuencia y erudición de Juliano en esta obra:
…in illud opus exarsi quod Iulianus Caesar, uir quidem, meo iudicio, ingeniosissimus et eloquentissimus in laudes Solis composuit, quas tanto artis apparatu constituit et tanta graecae facundiae concinnitate illustrat ut pene omnes arcanos antiquae Philosophiae exhauriat gurgites et torrenti quodam flumine elegantiae per uarios doctrinae campos et uiridantia philosophorum et rhetorum prata illos deriuet, illos immittat, illos effundat.
Mariner utiliza el texto que había editado Petrus Martinius en 1583 en París, señalando sus propias correcciones a dicha edición.
Aparte de la respuesta aludida de Quevedo a Mariner elogiando sus trabajos y sabiduría, el propio Quevedo escribió una advertencia Omnibus et singulis que sirve de prefacio a la edición 134 . Como Mariner, alaba el estilo elegante y la erudición de Juliano, sus éxitos militares y su actividad legisladora para condenar sus creencias:
Fuit Iulianus imperator multiformi eruditionis supellectile instructus et cultioris litteraturae consultissimus, et in Musarum sacris iugiter operabatur. Imperatoriam maiestatem non solum armis munitam sed et legibus decoratam esse decet: proh dolor! Imperator noster lege diuina aliquando fuit decoratus; sed postea seductus legum multitudine, et usus animam et Imperium amisit.
Cita a Sozómeno a propósito de los símbolos del imperio en que aparecía Juliano junto a Júpiter y acerca de las monedas en que aparecía su rostro junto a Sérapis e Isis. Conoce y cita asimismo en latín la carta a Máximo de Juliano.
Y no es la única vez que Juliano surge en la obra de Quevedo. En sus Consideraciones sobre el testamento nuevo y vida de Cristo (¿1623?), en una nota marginal sobre los vuelcos de la fortuna y después de poner como ejemplos a Icaro, Adonis, Narciso, Alejandro y César, se hace eco todavía de la leyenda medieval que atribuía la muerte de Juliano a una intervención divina: «¿Qué [importó] a Juliano ser venerado, cuando cristiano de los cristianos, gentil de los gentiles, judío de los hebreos, si una saeta desprendida de Cristo le acaba para sin fin?» 135
En el Discurso de todos los diablos o infierno emendado (1628) aparece Juliano en el infierno mezclado conlos tiranos Dionisio de Siracusa y Fálaris, dirigiendo un discurso a Satanás en el que le explica que, puesto que la piedad no puede tener sitio en palacio, el rey necesita comportarse igual que un tirano al ser todopoderoso 136 .
En Su espada por Santiago (1628), escrita en defensa del patronato de la Orden de Santiago contra las peticiones de los carmelitas, alega el ejemplo de Juliano que, en su epístola a los judíos, se refiere a la cancelación de deudas fiscales 137 .
Aunque puede parecer sorprendente el ejemplo aducido por Quevedo, más paradójico resulta el caso de la carta 68 dirigida al conde-duque de Olivares sobre un grave asunto en el año 1624. Un tal Benito Ferrer había destruido en público una sagrada forma y había sido ajusticiado públicamente. Poco después surgió otro émulo, un tal Reinaldos de Peralta, y Quevedo expone su opinión de que el castigo a los herejes no debe ser público, sino silencioso, para evitar su conversión en mártires, y pone de ejemplo a Juliano: «La mayor persecución de la Iglesia (menos colorada, pero más peligrosa que todas juntas) fue la de Juliano Apóstata», alegando en defensa de esta evidente exageración a Agustín, De ciu. dei 18, 52, arriba citado. Y continúa Quevedo: «San Agustín… dice que Juliano fue mayor perseguidor de la Iglesia que todos, con modo diferente y más ingenioso, inviando la confirmación de los mártires con no atormentar cristianos: máquina infernal y terrible que, debajo de clemencia, mina todos los progresos de establecer la verdad… En sus epístolas se conoce cuánto procuró (de invidia, no de piedad) excusar martirios a los cristianos», y cita la epístola a Ecdicio, prefecto de Egipto, para que destierre a Atanasio: «Repetidamente le llama enemigo de los dioses y se desentiende del martirio por no darle esa gloria ni ese triunfo a la Iglesia», y cita sobre el mismo destierro la carta a los alejandrinos: «Y siempre para apurar más la persecución les excusaba el mérito en los tormentos por temer el crédito que daba a la religión su paciencia y constancia en ellos» 138 . ¡Quién iba a decirle a Juliano que su tolerancia religiosa sería causa, al correr de los siglos, de que los herejes condenados en auto de fe fueran ajusticiados en secreto!
Esta creciente toma de conciencia de la figura de Juliano en Europa y en España durante el siglo XVII alcanza también a nuestro teatro en alguna forma. La figura del Comendador de Tirso es posible que esté inspirada, en parte, en motivos legendarios medievales de la muerte de Juliano; y Vélez de Guevara escribió un drama sobre el mismo emperador 139 .
Sin embargo, la ausencia de una traducción al español de la obra de Juliano es un obstáculo elevado para su posterior difusión en un país donde la tradición de las lenguas clásicas ha sido muy inferior a la europea. Alguna traducción parcial a partir de lenguas modernas no llega a colmar el vacío existente 140 . La imagen de Juliano que figura en estudios históricos del siglo XIX tampoco recoge los nuevos aires que trajo la Ilustración y se mantiene, en general, más cerca de la concepción expuesta por Quevedo.
Así, una vez más a la zaga, hemos de esperar a los años 1924-1925 para que vea la luz, en dos volúmenes, la primera traducción al castellano de Juliano. El autor es el excelente escritor y traductor infatigable Rafael Cansinos Assens, que acompaña su traducción de un prólogo, notas, una pequeña introducción a cada obra y un breve apéndice sobre los panegiristas de Juliano. La traducción es bastante libre —ignoramos si fue realmente traducida del griego—, quizá apoyada en la versión latina que figura junto a la edición de Spanheim en que se basa su traducción o en la versión de Petau, también latina, que manejó y de quien toma abundantes notas honradamente citadas. Desde luego no está basada en la traducción francesa de Talbot de 1863, que era la más completa en aquel momento y que seguramente estuvo a su alcance 141 . Los errores de esta benemérita traducción provienen sobre todo, aparte de lo expuesto, del texto anticuado de Spanheim que le sirve de base, cuando ya había salido medio siglo antes la nueva edición de Hertlein. Así, no figuran los restos del tratado Contra los Galileos que había editado Neumann en 1880, faltan cartas como las descubiertas a final de siglo por Papadopoulos-Kerameus, se mantiene el Fragmentum epistolae que hay que restituir a la carta a Teodoro y, lo que es más sorprendente, se aceptan como auténticas las cartas a Jámblico, cuyo pomposo estilo retórico le hace incluso decir a Cansinos que «esas cartas son lo más hermoso de esta antología epistolar».
A partir de 1920, Eugenio D’Ors, en su Nuevo Glosario repetidamente, y en un artículo más extenso aparecido en la Revista de Occidente , va a afirmar que la auténtica significación de Juliano reside en «ser el inventor del culto a la nación como divinidad», «el teórico de la necesidad de religiones nacionales» y, como tal, ha resucitado en el nuevo apogeo de los nacionalismos europeos en los años veinte. La obra de Juliano, «patrón de los nacionalismos», sería justamente la opuesta a «la obra de unidad de San Pablo, irónica, transigente, propiamente mediterránea», «irreconciliable con el sentido de unidad, sustancia de la tradición católica», y cualquier nacionalismo ha de ser «hereje y pagano, necesariamente, como hijo y adepto de la tesis de la divinización de las patrias inventada por Juliano el Apóstata». Y cuando los fascistas coetáneos se reclaman herederos del Imperio romano, D’Ors insiste: «La antigua Roma desconoció el nacionalismo hasta Juliano el Apóstata». Es «la diosa Grecia en la concepción de Juliano el Apóstata» la que tiende a erigirse en «eternidad y primacía suprema», como en cualquier nacionalismo, expresión perfectamente antitética de la Cultura para este pensador: «Hombre de Cultura es solamente aquel que sabe anteponer el valor absoluto de las categorías superiores al relativismo representado por los valores de su grupo, llámese éste partido, llámese clase, llámese nación» 142 . Demasiado claro se demuestra que esta obsesión de D’Ors por el enfrentamiento entre nacionalismo y catolicidad no viene sólo justificada por la situación europea, sino muy especialmente por la propia situación personal de enfrentamiento, a partir de estos años, con el nacionalismo catalán.
Para finalizar, y dejando a un lado estudios más especializados —citados en la bibliografía— que han aparecido en los últimos años con relativa frecuencia, citemos dos breves trabajos —síntesis biográficas— que por su aparición en revistas destinadas al gran público son más importantes para el capítulo que nos ocupa. Ambos se mueven en el terreno claramente reivindicativo de la memoria de Juliano que todavía faltaba en España. El trabajo de Montero Díaz aporta por primera vez, en su conjunto y en nuestro país, la puesta al día de la cuestión de un insigne conocedor del mundo antiguo, mientras que el de Fernando Savater, que lleva por significativo título Juliano el Piadoso , rezuma no sólo comprensión, sino profunda admiración y simpatía —«héroe, santo y mártir»— en el mejor estilo volteriano que, en este caso, sólo ha tardado dos siglos en llegar a España.
5.
La tradición manuscrita 143
Parece ser que las obras de Juliano recibieron una difusión inmediata potenciada en Antioquía seguramente en el círculo de Libanio, y quizá el rétor Aristófanes fue el encargado de preparar el arquetipo en los años sesenta, es decir, muy poco después de la muerte del emperador. En principio existió una cierta tolerancia que explicaría la rápida publicación de la obra de historiadores como Magno de Carres y Eutiquiano. Sin embargo sabemos que el emperador Valente, en 371, hizo quemar en Antioquía un gran número de libros sobre temas ilícitos 144 entre los que es muy probable que figuraran las obras de Juliano. Por otra parte Antioquía fue totalmente incendiada por Teodosio en 387. Estos dos hechos hacen difícil situar la composición del arquetipo fuera de los años sesenta según Bidez. Para escapar a la persecución de Valente las obras habrían sido cuidadosamente guardadas a la espera de tiempos mejores.
Desde el principio, su obra siguió tres caminos diferentes: por un lado sus discursos, por otro las cartas y por otro los textos jurídicos. Estos últimos nos han llegado casi en su totalidad a través de los secos resúmenes redactados en la cancillería imperial que forman los códigos Theodosianus y Iustinianeus .
En el siglo v, pese a la persecución de que fue objeto su memoria por parte de los cristianos, sus obras podían ser aún leídas, según demuestra el testimonio de Zósimo y del historiador eclesiástico Sócrates 145 que los cita con frecuencia. Incluso la refutación en la misma época del obispo Cirilo de Alejandría de su tratado Contra los Galileos , que también menciona Sócrates, demuestra que la obra sobrevivía y era bastante leída como para tomarse el trabajo de escribir esa inmensa refutación.
En el siglo X la Suda ya no menciona, en cambio, esta obra, pero añade a las que nos han llegado los tratados Sobre las tres figuras del silogismo y Sobre el origen de los males junto a la Cronia , que hoy se tiene por un simple error y se identifica con los Césares .
El prototipo debió de escribirse hacia mediados del siglo X en Constantinopla, con anotaciones lexicológicas e históricas marginales, anotando junto al título de cada obra la mención de la categoría de César o Emperador que Juliano desempeñaba al escribirla. Contenía los discursos y cartas, pero ya no los textos jurídicos.
El manuscrito más antiguo, más amplio y de más valor, del que derivan más o menos los demás, sin que sea posible trazar un stemma de conjunto, es el Codex Leidensis Vossianus Graecus 77 III (v) de la biblioteca de la Universidad de Leyden, escrito en los siglos XII -XIII , cuando el modelo estaba ya en malas condiciones y había perdido algunas hojas, lo que explicaría la ausencia de aquellas citadas por la Suda , si admitimos que no se trata de un error de esta última. Se supone que fue escrito en Constantinopla por un escriba cuidadoso, pero tan desconocedor del griego que introdujo en el texto lo que no eran sino insultos marginales del prototipo hacia Juliano como «perro maldito», «secuaz del diablo» y otras lindezas semejantes. Le faltan varias hojas que afectan al final del Himno a Helios rey y al comienzo del dedicado A la madre de los dioses y casi todo el discurso Contra los cínicos ignorantes . Además, en medio de la Carta a Temistio ha interpolado lo que la vulgata llama Fragmentum epistulae y que Bidez ha restituido a la carta 89 dirigida a Teodoro. El manuscrito llegó a Padua en 1552 y de allí pasó a la biblioteca de Vossius, cerca de Windsor, donde en el siglo XVII lo estudió Spanheim, aumentando con el uso de reactivos el mal estado en que ya se encontraba por efecto de la humedad, para acceder finalmente a su sede actual de Leyden. Igual que el prototipo contenía notas marginales históricas y filológicas.
Afortunadamente, el deterioro y las mutilaciones del Vossianus se pueden suplir con el Parisinus gr . 2964 (u), que no es sino una copia del anterior realizada en Constantinopla en la primera mitad del siglo XV . Fue comprado en Venecia entre 1556-9 por el embajador de Francisco I, Boistaillé, de cuya biblioteca privada pasó a la real, donde fue descubierto por Petau. Sin embargo, su descuidada colación del Contra los cínicos ignorantes pasó a la vulgata de Spanheim y a la edición de Hertlein del pasado siglo, antes de ser nuevamente colacionado y publicada esta obra por Rocheteau recientemente. De él deriva el Escurialensis (códice griego 140) .
La enorme importancia de esta pareja de manuscritos queda reflejada en el hecho de que son los únicos que nos dan el texto de cuatro discursos y de las Cartas a Temistio y A los atenienses , sin que nos haya llegado ningún otro discurso que no esté en ellos contenido. Tan sólo se han podido añadir algunas nuevas cartas a las que presentaban.
Otros manuscritos importantes, ya parciales, son el Marcianas 366 (M ) de la primera mitad del siglo XV , también anotado. Con más faltas que v, a veces, sin embargo, presenta mejor texto. De los muchos manuscritos de él derivados mencionemos dos Matritenses.
Para el comienzo del discurso I es importante el Vaticanus 1390 (Γ) del siglo XIII , independiente de los demás apógrafos.
Colacionados por vez primera por Bidez destacan por su antigüedad y valor el Neapolitanus II C 32 (Exc. Neap .) de los siglos XIV -XV , que parece estar relacionado sobre todo con M , y el Vindohonensis philos. philol. gr . 165, de los siglos XIII -XIV (W ).
Para el discurso sobre la marcha de Salustio, el Chalcenus XY, codex 157 de la biblioteca del convento de la Madre de Dios de la isla de Halki, cerca de Constantinopla, que contiene dos copias (XY ) paralelas. Descubierto por Papadopoulos-Kerameus al final del siglo pasado, presenta gran afinidad con V .
Para los Césares es importante el Augustanus (A ) —antiguo Monacensis 564— del siglo XIII , que parece tener la misma ascendencia que V .
Para el Misopogon , el Vaticanus gr . 914 (s) de los siglos XIV -XV y el Ambrosianus G 69 (B ), de la segunda mitad del XV , que sirvió de modelo a numerosas copias.
Las cartas de Juliano eran exhibidas, cuando aún vivía, vanidosamente por algunos de sus destinatarios 146 . Libanio prometió a Aristófanes de Corinto 147 aquellas cartas que podían ser publicadas sin problema. En esta primera época debió de formarse la primera colección de cartas que ya Amiano pudo leer 148 .
Los historiadores eclesiásticos Sócrates y Sozómeno citan, junto a muchas disposiciones legales sólo por ellos conservadas, dos importantes cartas (60 y 84). Sin embargo, nunca citan correspondencia privada por lo que, según Bidez 149 , habrían utilizado una compilación de actas oficiales, sobre todo relativas a su política religiosa, cuyo autor habría sido un cristiano residente en Alejandría y con acceso a los archivos oficiales. Zósimo atestigua que era fácil leer sus cartas 150 .
Pero también desde el principio el interés suscitado por la figura de Juliano hizo que se aceptaran cartas sin duda falsas, cuyo máximo ejemplo son las cartas a Jámblico, obra de un desconocido sofista sirio que escribe en el más puro estilo asiático. Estas diversas colecciones, que se integraron en las copias generales de sus obras, fueron muy estimadas por los bizantinos que valoraron el estilo epistolar de Juliano a la misma altura que el de su maestro Libanio. Así, tanto en la Suda como en V aparecen mezcladas las cartas falsas con las auténticas en una amplia colección.
Exceptuando V y U , la mayoría de los restantes manuscritos son florilegios epistolares en los que, junto a cartas de Juliano, encontramos de otros autores de la época como Libanio, Basilio, etc. Pero estas colecciones estaban hechas con vistas a la elegancia del estilo sobre todo por lo que a menudo han sido alteradas y, o no presentan la carta completa, o nos dan referencia precisamente de las más insignificantes. Las más importantes son las que presenta el Vossianus o los manuscritos directamente emparentados con él.
Muchas de sus cartas sin duda se han perdido: por ejemplo, de las 23 que menciona Sozómeno 14 han desaparecido. Y, a la vez, de las 80 de la vulgata 24 deben ser desechadas. El resultado de todo esto ha sido una vulgata de una gran confusión en la que, según Bidez, el orden cronológico es el único posible al tiempo que el más deseable. Se admiten los textos legislativos que figuraban tradicionalmente, pero no los extractos latinos de los códices de Teodosio y Justiniano.
No puede, pues, trazarse tampoco en este caso stemma de conjunto, porque casi cada carta tiene su tradición especial. El Vossianus contiene 27 cartas, pero originariamente contenía más, ya que faltan varias hojas en medio y al final. Tanto u como el Harleianus 5610 (H ) del siglo XIV , que también proviene de V , añaden algunas cartas no contenidas en este último, así como el XY , del siglo XV , arriba citado, que aportó seis nuevas cartas.
Dado que el número de manuscritos de las cartas es numerosísimo y conteniendo algunos solamente una carta o pocas más, terminemos mencionando el Laurentianus LVIII, 16 (L ), del siglo XIV , que presenta la más amplia colección de cartas de Juliano, en total 45 y algunas sólo por él conservadas, que parecen haber sido extraídas de diversos ejemplares.
6.
Nuestra traducción
El texto utilizado como base es el de la colección Budé, establecido por J. Bidez para los discursos de Juliano César (tomo I, 1.a parte, 1932), y para los discursos de Juliano Emperador por G. Rochefort (tomo II, 1.a parte, 1963) y por Chr. Lacombrade (tomo II, 2.a parte, 1964). Respecto a la edición en la misma colección de las Cartas y fragmentos (tomo 1, 2.a parte, 1924), realizada también por J. Bidez, hemos optado por aumentar su contenido añadiendo: a ) aquellas cartas dudosas o espúreas que, sin embargo, forman parte tradicionalmente del Corpus Iulianeum ; b ) los extractos legislativos que nos han llegado a través de los códigos de Teodosio y Justiniano, que son documentos históricos importantes aunque su texto actual es obra de las cancillerías imperiales; c ) los testimonios de diversos autores sobre cartas y disposiciones legales de Juliano que no nos han llegado, por la misma razón del apartado anterior; d ) los fragmentos del tratado Contra los Galileos que nos han llegado a través de la refutación de Cirilo de Alejandría y que tampoco figuran en la edición de la colección Budé. Para los tres primeros apartados el texto es el de Bidez-Cumont, Imp . Caesaris Flavii Claudii Iuliani epistulae, leges, poematia, fragmenta uaria , París, Les Belles Lettres, 1922. Para el tratado Contra los Galileos seguimos la edición de Neumann, Iuliani imp. librorum contra Christianos quae supersunt , Leipzig, Teubner, 1880, según el texto reproducido por Wright en el tomo III de su edición de Juliano de la Loeb Classical Library.
Asimismo, de acuerdo con las acertadas observaciones de J. Bidez, preferimos el orden cronológico allí donde es posible establecerlo, tanto en los discursos como en las cartas, frente al caprichoso que presenta la Vulgata.